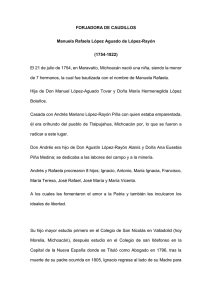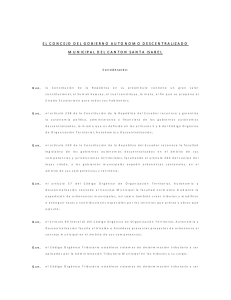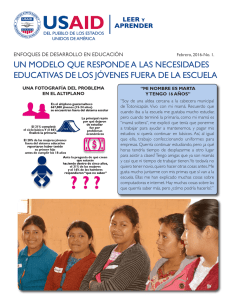descargar libro - Biblioteca Virtual Universal
Anuncio
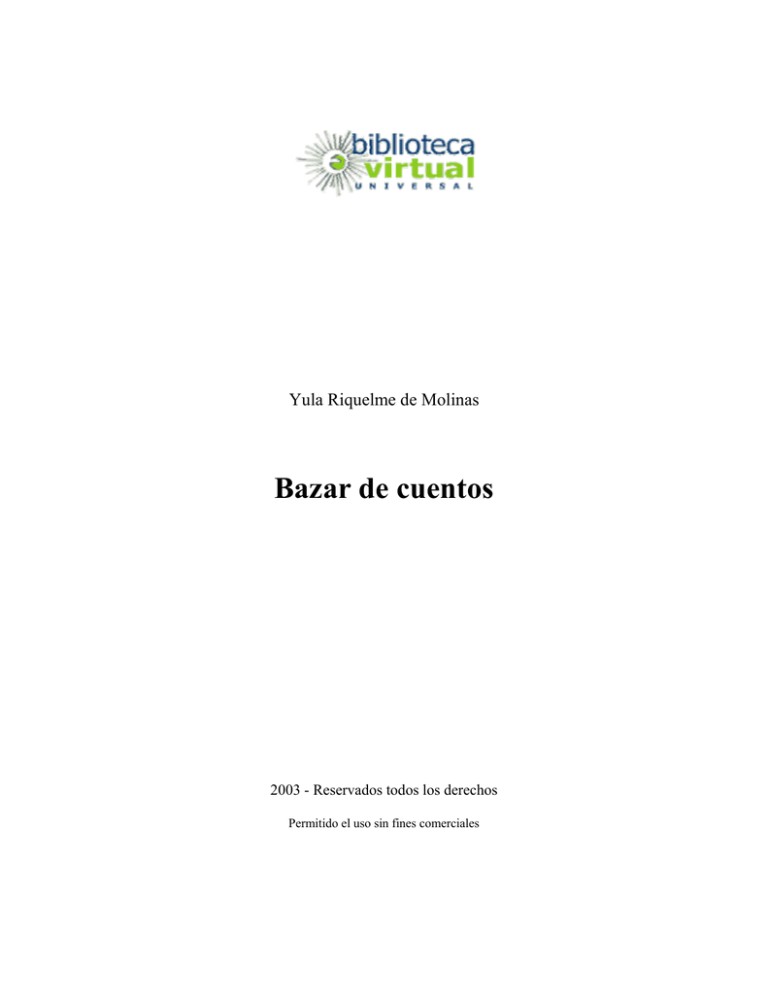
Yula Riquelme de Molinas Bazar de cuentos 2003 - Reservados todos los derechos Permitido el uso sin fines comerciales Yula Riquelme de Molinas Bazar de cuentos El señor de la loma Altanera. Con las puertas y ventanas desplegadas para que el sol y los vientos se acomodasen a sus anchas en cada recoveco, en cada milímetro de piedra y cal, se erguía la casa de la loma. Sus techos elevados echaban sombras ligeras en los aposentos. Desde las esquinas ventosas, la hojarasca se levantaba formando remolinos y después, traqueteaba enloquecida sobre las baldosas quebradas. No había nadie más. Sólo el señor de la loma tendido en su cama de barrotes de palo santo. Callado, ausente descansaba... Y el susurro de las palabras antiguas se detenía detrás de los armarios, como jugando a las escondidas con el transcurso del tiempo... Las ratas cruzaban la alcoba de rincón a rincón. El silencio entonces, era un queso rancio, ¡duro de roer! Nada más que algún postigo insolente golpeteaba en su quicio de vez en cuando. Aquel parecía ser el único ruido en la casa alta. Pero a ningún vecino del bajo asombraba esa apatía, porque el inquilino era hombre discreto, de poca resonancia. Sin alboroto se instaló en la casa. Había arrendado y pagado por dos años enteros y allí habitaba desde la primavera pasada. Un día a la semana hacía las compras en el almacén del pueblo. No sabía una jota de español y con señas se las arreglaba. Rubicundo, desgarbado, interminablemente largo, venía y se iba despacito, arrastrando sus botas pesadas de viejo montaraz. No tenía amigos, ni visitas, ni perro que ladre en su nombre. De modo que, dentro de la casa, su vida discurría en la más completa soledad... Mientras por fuera, el bullicio de los trinos ensordecía al vecindario. Los niños tumbaban con sus hondas la infinitud de pájaros moradores de la loma. Rodaban a millares las aves cuesta abajo y el olor de la muerte bullía en las cunetas. Por eso, la pestilencia no llamaba la atención. Era costumbre de los caminantes, taparse las narices al paso vicioso del aire en los contornos. Y en la prisa por eludir la tufarada, apenas de refilón avistaban los muros encalados de la casa alta. En ese mismo tranco se sucedieron los meses... Los soles del tórrido verano calcitrante. El otoño, en plan conciliatorio de armonías... Y llegó el invierno gris de escarchas y tormentas en la loma. La casa altiva, grande, blanca, profundamente quieta, se ofrecía traspasada de abandono. Invadieron en tropel su intimidad de nido. Desde lejos, un aroma de capullos en flor les dio la pista, y siguieron la estela provocativa, intensa... Pasaron por la sala. Allí encontraron el plano destapado y una partitura de Schubert en su atril. Siguieron adelante. En el comedor, encima de la mesa, verdeaban en un plato blanco restos de salsa enmohecida. El vino seco se endurecía en la copa retinta. La frutera de porcelana se había partido en mil pedazos sobre el mantel saturado de inmundicias. Y de entre los despojos, algunas ratas panzonas se dieron a la fuga precipitadamente. El asco no los detuvo y continuaron la marcha... Buscando recuperar el rastro del perfume sugestivo, la muchedumbre se puso a escudriñar detrás de las telarañas. Deshojados en el piso del escritorio, vieron los cuadernos ilegibles, de letras borrosas por culpa de la lluvia que se coló en abril. Y apoyadas en el buró de las patas francesas, se olvidaban las Rimas de Bécquer cubiertas de polvo... Ya de vuelta al corredor sin fondo, se toparon con las escaleras. Ascendió la comparsa sigilosamente. Uno a uno los peldaños fueron dejados atrás. Por fin, de pie en las alturas de la casa de la loma, descubrieron que el jazminero fragante se metió en la alcoba. El lecho florecido en los barrotes les entregó la ofrenda que guardaba para ellos: Tendido cuan largo era, dormía su sueño eterno, descarnado, solitario, el esqueleto del inquilino. Como Judas El pabilo encendido bailoteaba en los restos del sebo líquido. La vela se había agotado en el candelero. Su llama agonizante, apenas proyectaba un fantasmal hilillo de luz que caía justo sobre la madre y el niño. La respiración acompasada de Rafaela denotaba un sueño tranquilo, profundo... En el cuartucho solamente estaban visibles los dos. Ignacio era más bien una sombra furtiva que la oscuridad amparaba... Con sigilo se acercó a su hijo. Los dedos callosos se extendieron para la caricia. A los tropezones se movían sobre la piel recién estrenada. Desde el fondo de la médula le subió un cosquilleo, una sensación absurda que le puso la carne de gallina y sobrevino un espasmo, dos... Entonces, comprendió que estaba muerto de miedo y sacó las manos del canasto. Después, se volvió y tambaleando, anduvo de espaldas a la cama; por eso no pudo ver los ojos brillantes de Rafaela. Pisaba con la punta de los pies para que no lo escuchasen -al filo del adobe carcomido- los que se amontonaban en la pieza contigua. Como un ladrón escapó de allí. De entre esa gente que no le había comunicado el nacimiento de su hijo. Ignacio tenía una idea muy clara de la situación: Él era el padre de la criatura y punto. Ahora querían hacerlo de lado. ¡Eso sí que no! Él se lo llevaría consigo en cualquier momento. A escondidas, a las malas, o ¡cómo fuese! Hoy había fallado porque la bebida le volvió torpe los pasos y le aplacó la bravura. La próxima será sin tragos, se propuso y cruzó el patio a los temblequeos. Miró las estrellas que titilaban encima del campo abierto. Va a helar, dedujo y se estremeció. Tenía mucho frío. Los perros, sin embargo, deambulaban campantes por el rancherío. Le hicieron fiesta de colas y de lamidas. Él no era extraño en esos lares y lo acompañaron hasta el camino. Ignacio se alejó arrastrando su borrachera. Nunca tomaba más de la cuenta pero esa vez, apuró un vaso y otro y otro... Los había ido sumando para ganar coraje. Y le restaron firmeza. Menos mal que su juicio le respondía a las mil maravillas: Él era consciente de que se retiraba con los brazos vacíos y hasta podía, sin vacilaciones, apostar a que regresaría lo antes posible. ¡A eso estaba dispuesto! ¡Se robaría el niño si las cosas no mejoraban pronto! Fue lo último que pensó antes de quedar desplomado en el catre. Se arrebujó en su poncho, dejando afuera los pies curtidos por el tráfago en la tierra. Roncó. Al poco rato, el coro de los gallos hizo su ronda de poste en poste... Ignacio se levantó embotado. No había dormido ni dos horas corridas. Rumbeó hacía el pozo. Deseaba reavivarse con el agua escarchada de la palangana. Metió la cara de golpe y se puso a tiritar. La resaca se irá con el mate, se ilusionó. Y el mate bien caliente, lo despabiló en unas cuantas chupadas. A continuación, salió disparando hacia el cañaveral. Era día de cobranza y prefería complacer al patrón desde temprano. Mientras se diligenciaba con su tabaco a medio enrollar, oteó el horizonte gris, lluvioso. Se encogió de hombros ante el mal tiempo y se dijo: Hoy me pagarán con un buen caballo; todo será más fácil. Podré solucionar el asunto y... Ahí le vino a la mente su fracaso en la madrugada. Pateó una piedra que ni se movió. El zapatón crujió y los dedos le dolieron. ¡Carajo!, gimió. ¡Ave María Purísima!, se santiguó la vieja que pasaba en una carreta cargada de leña. Él la miró meditabundo: Va para la ciudad con toda esa leña, supuso. Claro, los platudos encienden sus chimeneas. Nosotros nos arreglamos con un brasero y basta. Está apretando duro el invierno en estos días. Y es sólo el principio, se quejó. Por contraste, le vino a la memoria la fiesta de primavera: Rafaela se había vestido de voladones blancos bajo el cielo cálido. Aromaban sus cabellos ramillete de jazmines. Ese 21 de setiembre lo pasaron bailando en la pista del club Atlético «Sol del Chaco». Floripones de papel chifón y banderitas multicolores flameaban en el aire. Lugareños y vecinos de otras compañías, alborotados invadieron las instalaciones. Por su parte, las señoras de la comisión organizadora sacaban cuentas entusiasmadas: Al fin la capilla de San Onofre se iba a terminar. Y no se terminó, reconoció Ignacio. El romance de ellos sí. Se acabó sin justificativos ni despedidas... Y pensar que después del baile, aquella misma noche, él la llevó al rancho de la abuela. No estaba la abuela. Había ido de velorio. Tenían para los dos todo el tiempo del mundo. Hicieron el amor por primera vez... Ignacio suspiró y su aliento se congeló en el aire. El ventarrón le entumecía las manos y tiró el cigarro antes de encenderlo. Se acurrucó bajo el poncho. Siguió andando... Bordeó el estero. A la orilla, una cigüeña se inclinaba cazando peces con el pico. Recordó a Rafaela embarazada. Espero a la cigüeña, le había dicho meses atrás. Él, distraído como de costumbre, no la entendió. Rafaela tuvo que aclarárselo detalladamente. Bueno, él era así. Un poco rudo. No se andaba con tonterías de la capital. Rafaela, por el contrario, tenía en Asunción una madrina, una patrona o algo parecido. Era una mujer rubia, despampanante, que la solía llevar largas temporadas... Retornaba más linda que nunca; con vestidos de lujo, aros, perfumes y todas esas cosas que usaban las señoritas asuncenas. Tanto, que dos años atrás, en Semana Santa justamente, trajo colgada al cuello una espléndida medalla de oro. De un lado sonreía la Virgen, y del otro, se leía «Carlos». Él jamás supo quién era el tal Carlos. Rafaela encontró la joya en la Plaza Uruguaya. Al menos, esa fue su versión. Ignacio no receló. Ella, toda la vida había sido una chica respetuosa y novia suya únicamente. Aunque con el embarazo, comenzó a cambiar. Su abuela le dijo que a todas les pasaba lo mismo. Que se volvían ariscas con el papá de la criatura. Por eso él no se preocupó demasiado cuando a Rafaela le dio por ponerse antipática. Ignacio no dudaba que fuesen ciertas las palabras de su abuela; pero él se acordaba muy bien, de cómo y cuándo empezaron los cambios... ¡Y le traía mala espina! Fue un domingo por la siesta. Él se encontraba almorzando en casa de Rafaela. Los dos charlaban felices y hacían proyectos para la llegada del hijo. Incluso, esa misma mañana habían hablado de casamiento. Estaban terminando de comer cuando escucharon el ruido de un vehículo. Es don Elías, el turco. El único valiente que se atreve a desvencijar su camioncito en las picadas y recovecos, pensaron todos. Y todos se equivocaron. Era un señor desconocido al volante de su poderosa camioneta 4 x 4. Los hombres, las mujeres, los niños, los perros y hasta las gallinas, salieron a saludarlo, menos Rafaela. Y el forastero la buscaba a ella, precisamente. El padre lo hizo entrar y llamó a su hija. Rafaela se fue acercando pasito a paso... Erguida y pálida, intentaba acomodar las manos sobre su vientre hinchado. Al verla, el señor elegante se mostró confuso y pidió permiso para hablar a solas con ella. Se sentaron debajo de la parra. Ignacio se entretuvo pelando maní en la cocina. La conversación con el visitante se prolongó hasta la tardecita. Él se aburrió de esperar a su novia y se marchó para no seguir haciendo el tonto. No es que fuese a desconfiar de Rafaela a estas alturas, pero le daba vergüenza, delante de los demás, el hecho de que ella lo hubiera olvidado por completo. Y sí, a partir de entonces, Rafaela cambió. Eso nadie se lo sacaba de la cabeza. Para colmo, no le dio ninguna explicación respecto al señor distinguido y ya no aceptó que tocaran el tema del casamiento. Su abuela juraba que eran meras coincidencias. Él no se convencía... Y sucedió lo peor. La semana pasada nació su hijo y nadie le avisó. Él se enteró en el almacén, de pura casualidad. No, si Rafaela se portaba muy rara en este último tiempo. Cuando él le hablaba en serio, ella le respondía con alguna pavada sin ton ni son. Insistía con eso de que el hijo era de ella y que él no se metiera. Los partos son cosas de mujeres y los hijos también, repetía con frecuencia. Es mejor que te ocupes de tu trabajo; yo me arreglo sola, no te necesito, aseguraba. Las relaciones se mantenían tirantes. Ignacio ya no sabía a qué atenerse y se le fueron madurando las amarguras mientras cortaba el azúcar a machetazo limpio. Si todo continuaba igual, él terminaría robándose al chico. ¡No y no!, renegó al cabo de la jornada: Con la ayuda de Dios saldremos a flote. La presencia del niño pondrá las cosas en su sitio. De repente, renacían sus esperanzas y se echaba a soñar... Por eso, ahora que regresaba del cañaveral, resolvió hacerle a Rafaela una pasadita montado en su caballo alazán. Ella iba a alegrarse de verlo cabalgando... ¡Esa fue siempre su mayor ambición! Al galope se aproximaba a la aldea. La ventolera sacudía los cocoteros y espantaba los malos designios. Llegó. Era víspera de San Juan. En el patio de la futura iglesia ya se habían puesto en movimiento los preparativos de la celebración... Un dejo de placer le entibió la sangre al evocar aquella otra fiesta... Hacía exactamente nueve meses del baile de primavera... La consecuencia es de carne y huesos, presumió y se detuvo a mirar los arreglos. En esa oportunidad, también la comisión pro-capilla se hacía cargo de todo. En el fondo se instalaron las fogatas, la cantina, y el palo enjabonado. El cuerpo de Judas se balanceaba pendiendo del campanario. Estaba relleno de cohetes, bombas, paja y trapo. Rafaela y él, invariablemente participaban juntos de los festejos de San Juan. Cada 23 de Junio, ellos se pegaban un atracón de comidas típicas, bailaban y se divertían con los juegos hasta la quema de Judas... Ahí nomás se decidió. Invitaría a Rafaela. Con el caballo nuevo, la iría a recoger. Seguramente ella lo esperaba... Ignacio se apresuró ante la perspectiva y picó espuelas. Doblando un recodo, alcanzó a divisar el rancho de su novia y la camioneta 4 x 4 estacionada enfrente. El frío intenso amorataba la tarde y sus esperanzas. Retrocedió, detuvo su caballo y quedó pasmado: La puerta se había abierto y Rafaela avanzaba con el niño hecho un lío pequeño en el mantón azul. Detrás, el señor copetudo del otro domingo, transportaba en ambas manos los bolsos que Rafaela solía llevar y traer en sus viajes a Asunción. Los tres subieron a la camioneta. A los gritos salió a despedirlos la parentela. Agazapado en el polvo que levantaban aquellas ruedas feroces, Ignacio oyó con el alma en un hilo las palabras determinantes: Chau, Rafaela y Carlitos. Hasta luego, señor Carlos. Algo raro... Diana acabó el postre y se dispuso a marchar. Pidió permiso y apresuradamente se levantó de la mesa sin esperar autorización. Por ahora, esta escena se repetía con frecuencia. Diana evitaba dar tiempo a que su padre se enfrascara en las recomendaciones de siempre: Fijate muy bien con quién salís. Que sea un buen muchacho, de familia decente como nosotros. Que te respete. Sí, de entrada hay que hacerse respetar. Eso es lo primero, decía infaliblemente papá. Y Diana estaba hasta la coronilla de tantos consejos. ¡Hacía diez años que escuchaba lo mismo! La semana pasada había cumplido los veinticinco. Fue el día de la gran pelea con su madre. Después de mucho suplicar sin resultado positivo, mamá le prohibió terminantemente que lo siguiera viendo a Juan José. Olvidalo por favor. Ese hombre no es para vos. No pisa nuestra casa. No habla con tu papá. Se nota a la legua que anda en algo raro... No mira a los ojos cuando saluda. Ese es un mal síntoma. Diana. Si sos una chica inteligente, ¿por qué no admitís que es peligroso salir con un tipo de esos? Me asusta tu inconciencia. Ese aire alocado no va contigo. ¡Te prohíbo que lo vuelvas a ver!, gimió por último la madre, ante el gesto displicente de su hija. Diana se rió de las palabras angustiadas de doña Isabel. Salió dando un portazo. Le rompía los nervios esa costumbre que sus padres tenían de meterse en su vida. Ella era mayor de edad y muy dueña de sus actos. La sarta de disparates que mamá argumentaba eran propios de razonamientos arcaicos, sin valor de puro viejos... Maldita la hora en que se lo presentó a Juan José. Por casualidad coincidieron en una confitería de Villa Morra y de allí, doña Isabel lo había encontrado algunas veces más rondando el barrio. Le faltaba la suficiente intimidad para juzgarlo y sin embargo, metía la cuchara dale que dale... Aunque lo peor de todo era la amenaza de advertírselo a su padre. Ahí sí que la cosa tomaría un cariz peliagudo. Si mamá era puritana y anticuada, papá se le atrasaba por siglo y medio. También, a más de violento, don Heriberto se mostraba muy difícil de entrar en razón. Cuando algo se le metía en la cabeza... «Agarrate, Diana, que a testarudo nadie le gana». Por eso, lo mejor era evitar cualquier roce que lo pusiera en acción. Claro, su mayor problema representaba el aspecto económico. Como no le alcanzaba el sueldo para tomarse la libertad de vivir lejos de sus padres, ¡se los tenía que aguantar con todas sus chocheras! Y en el Banco no le daban el ascenso. Ya iban para cuatro los años de antigüedad, y su puesto de cajera se mantenía inamovible. Solamente los hombres prosperaban allí. Hasta el ascensorista pasó a ser auxiliar de cuentas corrientes en carrera meteórica. Menos mal que Juan José disponía de buenos ingresos y pronto se iban a casar. Por supuesto, calladitos y sin comentarios... A Juanjo le encantaban los idilios misteriosos y a Diana le convenía que así fuese, ya que de enterarse, su padre armaría un escándalo descomunal. Don Heriberto creía todavía en los príncipes azules y confiado, aguardaba uno a la medida de su hija menor. En tanto, a sus espaldas, la pareja andaba a la búsqueda de algún departamento o chalet para alquilar. Sólo que a Diana no le resultaba muy claro el gusto de su novio. Los dos se pasaban visitando casas, casitas y caserones sin acertar con la idea que Juan José tenía del asunto. O quedaban muy lejos del centro o muy cerca de mamá o muy grandes para dos o muy chicos para el precio. En fin, no se ponían de acuerdo y por causa de eso, la boda se aplazaba indefinidamente... Si no estuviese convencida de las buenas intenciones de su prometido, Diana pensaría que se la estaban dando largas a propósito. Pero si algo impremeditado había en Juan José, era su tremenda indecisión. ¿El motivo? Un percance interior que no saltaba a la luz... Otra cosa que se presentaba bastante oscura respecto a Juanjo, parecía ser la cuestión esa de los tres hijos varones que tenía por ahí... Juan José juraba que las madres eran ricachonas y medio viejas. Que nunca pidieron colaboración para el mantenimiento de las criaturas. Y que muy por el contrario, con la paternidad se había beneficiado él. Es más, también aseguraba que fueron hijos por encargo, sin que el amor hubiese tomado parte. Algo así, como que lo vieron a Juan José hecho un toro semental de raza pura, y lo contrataron para preñar a dos hembras decadentes, aunque en celo y con mucha plata. Desde luego, cada una por su lado y en el turno previsto. Esto, de seguro, los padres de Diana no lo entenderían, ya que ella, a duras penas, lo había ido asimilando a lo largo y a lo ancho de su noviazgo. Hoy, mal que le pese, las dos ex de Juan José, continuaban siendo una espinilla dolorosa para la emancipada Diana. Sobre todo, en los momentos en que las tenía delante. Y eso ocurría más a menudo de lo necesario. De un tiempo a esta parte, ambas mujeres los invitaban a comer inevitablemente los domingos al mediodía. Se reunían en un restaurant copetudo a la una en punto. Jamás faltaba ninguno de los personajes del sainete: Los niños gemelos, el nene de ocho años, sus respectivas madres rollizas y enjoyadas, y ellos: Diana y Juan José. Esta mañana por ejemplo, Diana iba un poco retrasada. Había tomado la precaución de almorzar en su casa antes de partir hacia el singular encuentro. Es que se le revolvía el estómago cada vez que tragaba en presencia de aquellas damas paquetonas y jactanciosas que le recomendaban, como a una pobre idiota, que se casara rapidito con Juan José. Un muchacho buenísimo y acomodado. Candidato especial para las que no tenían dónde caerse muertas. Las dos ricachonas aportarían el dinero preciso. No había problema, ellas eran empresarias, estancieras o cosa por el estilo. A Juan José te lo vamos a entregar forradito y satisfecho, prometían indefectiblemente. Todos envidiarán nuestra suerte, debida quizá, a las dotes reproductivas de Juan José, pensaba atormentada Diana, mientras se dirigía a la famosa cita dominguera, sudando y trotando bajo el sol. Ya sólo faltaba doblar la esquina y en breves instantes, irremediablemente fluctuaría en el cotorreo de esas dos mujeres mayores que a toda costa tratarían de convencerla a que cargara con el bulto. Por lo visto, las dos pretendían sacárselo de encima lo más pronto posible al mentado Juanjo. Si mamá la viera en ese trance, se pondría más triste aún. Su madre sufría horrores por su culpa. La depresión la iba minando y hasta se la notaba desmejorada físicamente. Los ojos llorosos de doña Isabel se habían alzado para detenerla hacía menos de una hora, allá en la mesa familiar, pero calló acobardada. Tenía comprobado sobradamente que la lucha era inútil. Sin embargo se equivocó. La súplica silenciosa se había adueñado del tiempo reflexivo de su hija y allí quedó socavando... socavando... ¡Ganaste mamá!, exclamó Diana en un arrebato criterioso y repentino. Ya no me quiero casar con Juan José y su corte sofocante de viejas en apuro. Entonces, dio media vuelta y, buscando la sombra de los naranjos en flor, deshizo el camino y le puso la cruz al gigoló. El reino de Manuela «El Colibrí» era un boliche de mala muerte. Dudé antes de entrar. Sin ninguna confianza me abrí paso entre los flecos de la cortina plástica. El tufo alcoholizado me dio en las narices. Aspiré hondo y me interné en medio de dos hileras de mesas escasamente iluminadas. Manteles de cuadros mugrientos jugaban a las escondidas con un rayo de sol empecinado. ¿Es éste el reino de Manuela?, me pregunté al cabo de la desilusión. Sin más trámites, decidí averiguarlo. Me respondieron que Manuela estaba ocupada. La voy a esperar, anuncié con voz resuelta al hombrecillo de barba puntiaguda y pinta de sátiro que se apoyaba en el mostrador. Soy el Dr. Morales, aclaré. Me sentía orgulloso con el doctorado. No era para menos: Traía yo mi título de allende los mares y tras no pocos sacrificios. Elegí la silla mejor equilibrada y me senté. Como de la galera, surgió ante mí la moza de senos robustos. Le pedí un café. No servimos café, dijo llena de sonrisas. Puede ser un whisky o cualquier otra bebida, agregó. Acepté el whisky y de paso, quise saber de Manuela. Está trabajando, me contestó. Luego, hizo un gesto que para ella debió de haber sido muy elocuente y que sin embargo, a mí me dejó en las nubes. La miré retirarse. Movía las caderas con exageración. El petiso del mostrador le guiñó un ojo. Los dos rieron de falsete. Me puse nervioso. De nuevo vacilaba... y descargué mis tensiones tamborileando fuertemente los dedos contra un inmundo cenicero de propaganda: Siete letras azules escribían «Cinzano» sobre el fondo de lata niquelada. Picaduras de cigarro se metieron entre mis uñas pulcras. Aparté la mano. La servilleta de papel iba y venía frotando las impurezas. De pronto, resplandecieron algunos focos pelados que se descolgaban del techo. Finalizada la operación alumbrado, el petiso regresó a su puesto de vigía y se dedicó a hojear una revista con cara de aburrido. Yo también traté de hallar un pasatiempo y me entretuve leyendo mensajes de amor en las paredes. Casi todos estaban plagados de groseras alusiones. Me sentía cada vez más incómodo. ¿Dónde diablos había ido yo a parar? ¿Con qué clase de gente se relacionaba Manuela? Intentando definirla, traje a mi memoria aquella media mañana luminosa y febril en la que nos conocimos. Fue en el centro, una semana atrás. Completamente abstraído, salía yo del Banco de Asunción y ella, de las tiendas de Martel. Tropezamos en plena calle Palma. Le ofrecí mil disculpas. Manuela las admitió con timidez. Era una linda pelirroja, joven, de modales graciosos. Vestía pantalones de jean ajustados y blusa de seda blanca. La observé de pies a cabeza y la encontré encantadora. La invité sin pensarlo dos veces. Quizá, con el propósito de aliviarle el golpazo que se llevara por culpa de mi despiste. Tengo un compromiso, se excusó sin molestarse conmigo. Al contrario, me pasó una tarjetita de color de rosa y me pidió amablemente que la visitara en otro momento. Taconeando se alejó... Permanecí en suspenso un buen rato. Cuando reaccioné de Manuela ya no quedaba ni rastro. Entonces, acomodé en mi portafolios la transferencia de Roma y me dirigí al Episcopado. Sólo por la noche volví a recordarla. Fue en ocasión de revisar los bolsillos de mi saco antes de guardarlo. Allí me topé con la tarjeta. Bar «El Colibrí», Anexo Alojamiento, leí debajo del nombre de Manuela. Y más abajo aún: Montevideo y Playa. Es por los alrededores del puerto, pensé un poco sorprendido, considerando que Manuela tenía el aire de una señorita de barrio residencial. De todos modos, como ella me impresionó gratamente, hice la promesa de ir a saludarla un día cualquiera. No es importante el lugar sino la persona, había reconocido en aquella oportunidad. Y ahora estoy aquí, tratando de compaginar el asunto... Es cierto que no hay borrachines a la vista. Aunque claro, todavía es temprano. Apenas está empezando a oscurecer y evidentemente, es éste un local nocturno. ¿Será Manuela, hija del barbudo? No. No creo que de ese tipo asqueroso haya nacido alguien tan ideal como Manuela. El tintineo de los hielos interrumpió mis cavilaciones. La muchacha exuberante plantó el vaso de whisky en mi mesa y se sentó a mi lado. ¿No te da lo mismo que yo te acompañe?, indagó coquetuela y descarada. Manuelita tiene para rato con el sargento Benítez. A ese gordo no se lo contenta fácilmente, opinó muy en conocimiento del tema... De golpe y porrazo cayó el telón. El fin de las conjeturas me llegó precipitado. Tanto, que no lo asimilé sino hasta después de cerrar la boca de estúpido que le puse a la mujerzuela. En eso, escuché un vozarrón y estruendosas carcajadas provenientes de lo alto de la escalera. Alcé la mirada y aguardé a que se hicieran visibles los que causaban tamaño alboroto. Primero, apareció Manuela luciendo una falda roja de mínima hechura. Sus pícaros ojos se encendieron de alegría al descubrirme y de inmediato avanzó hacia mí. Sin medir las consecuencias, me levanté yo a recibirla. El militar había quedado con la palabra en la boca y los brazos vacíos. Enfurecido, exigía atenciones. El petiso no bajaba la guardia y logró controlar la situación. Acudió en su ayuda la vigorosa camarera y juntos, haciendo gala de oficio y experiencia, lo sacaron a la calle sin mayores problemas. Manuela y yo respiramos agradecidos. Enseguida, ella me tomó de las manos y me condujo hasta su pieza... Nos sentamos en la cama de sábanas revueltas. De pliegue en pliegue se contaban historias de otros placeres... Aborté la náusea en mi garganta y el cielo de yeso carcomido se derrumbó a mis pies. Manuela, ajena a todas mis angustias, me desprendía el cuellito almidonado, desabotonaba mi camisa, deslizaba mis pantalones... El aroma a lavanda en desodorante ambiental trataba de confundirme sin éxito. Con desesperación buscaba yo el incienso de mis letanías. El reino fragante de mi Dios... Manuela besaba mis labios, mi pecho, mi vientre... Sus cabellos colorados me incendiaban la piel. La frescura penumbrosa de mi celda era olvido, era distancia... Cada vez más ancha... Más honda... Me entregué. Manuela hizo lo suyo y yo también. Después, ella me dijo: Espero no haberlo defraudado, padre Morales. La dama de los anillos La ventolera cerró de un golpazo la puerta. El corazón me bajó a los talones y allí se puso a palpitar como loco. Por esas cosas de la vida, tenía yo delante el retrato de cuerpo entero de la bisabuela de Zoraida. El aire juvenil en sus galas de «Dama Antigua» me había desconcertado y sin embargo, ya conocía su historia... Recostada al descuido en la poltrona rococó, ella se miraba las manos de finísimos dedos cubiertos de anillos. De un vistazo conté quince. Iban encaramados los unos a los otros. El cálculo lo hice al vuelo. Más bien por lógica. Claro, únicamente el meñique derecho lucía una cinta ancha de oro macizo y limpio. En los demás, centelleaban las pedrerías sobre ambos guantes de terciopelo negro. Al fin lograba yo contemplarla a gusto, con sus bucles de niña vieja, su infinidad de anillos, sus encajes, su secreto... Una vez asentado el asombro, tomé verdadera conciencia del propósito que me llevara hasta la Dama de los Anillos: Pretendía yo enumerar seriamente las sortijas. Misión imposible, por la mescolanza de líneas y colores en el lienzo, o por el nerviosismo propio del caso. Me sentí impotente. Si hasta la fecha no me invitaron a este cuarto, no vislumbraba otra oportunidad con mayores perspectivas. La estancia en cuestión, se situaba en el ala prohibida. Hoy tampoco permitían el paso. Sólo, que me tomé la libertad en ausencia de los dueños de casa. La mucama me había escoltado hasta la salita de estudios y era de suponer que allí aguardaría yo el regreso de Zoraida. En cambio, reconocí que parecía ser ese, el momento propicio para visitar la zona indebida. De manera que aquí estaba, con el Jesús en la boca, pero disfrutando a más y mejor de la situación. ¡A mi juego me llamaron si de cálculos se trataba! El número de anillos y su escondido paradero, era un desafío tentador... Mi alumna Zoraida solía hablarme, aunque poco, de aquella colección de anillos que la juvenil bisabuela había formado a lo largo de su corta existencia. Incluso, en una vaga e incierta promesa, se ofreció a enseñarme el cuadro en cuanto quedáramos a solas, quizá alguna siesta... La veda también corre para mí, me informó a modo de excusa. Entonces, ¿cuándo otra ocasión semejante? Ahora, ni siquiera estaba Zoraida. De seguro aquella coyuntura no volvería a presentarse. Y yo, que no acertaba con el resultado de mis cuentas... En eso, la misma ráfaga fría que minutos atrás cerrara la puerta, me tocó en la nuca. Despacio me volví. Quería saber quién había llegado a hacerme compañía. Para mi sorpresa, a nadie encontré. ¿De dónde podía venir la brisa en una habitación cerrada? La bocaza negra del hogar de piedra y ornamentos herrumbrosos me sopló la respuesta: Un remolino de cenizas giraba de refilón sobre el piso de la chimenea. Me acerqué. Ya casi en la garganta, brasas diminutas, lanzaban todavía chispas ligeras. Alguien estuvo aquí, deduje y pensé en las palabras de Zoraida. Ella afirmaba que tras la muerte de su bisabuela, este lugar había sido clausurado definitivamente. Ni siquiera la servidumbre accede a su limpieza, se quejaba. Y debía de ser cierto. El polvo acumulado en el fastuoso mobiliario y su perfecto acuerdo con los adornos magníficos debajo de las telarañas, así lo indicaban. Esta demostración sepulta de opulencia, me recordaba a las tumbas de otras épocas. Aquellas, en las que se enterraba a los muertos junto con sus riquezas. Para completar la idea de mausoleo, había flores frescas en los conos del piano, en el aguamanil del tocador, en los jarrones de porcelana. Y en consecuencia, un penetrante aroma de jazmines de El Cabo dando vueltas en torno... Evoqué a Zoraida en esa fragancia: Durante las siestas de mucho calor, ella prefería el parque. Nos instalábamos para la clase al lado del jazminero, a la sombra de una pérgola florida. Desde allí se veían los ventanales de este cuarto. Zoraida, a menudo, se ponía a mirarlos con tristeza y enseguida, tras un leve suspiro, retornaba a la rutina de nuestra lección de matemáticas. Desde el primer momento comprendí que Zoraida trataba de no evidenciar su apego al ala prohibida. Era notorio que de mí se cuidaba. Raras veces permanecía absorta más de lo prudente. En circunstancias como esas, yo despejaba sin tregua ecuaciones interminables... ¡Jamás osé interrumpir sus coloquios espirituales con la bisabuela! Ese es el Santuario de la Dama de los Anillos, me contó una tarde Zoraida, entre avergonzada y orgullosa, después de haberla yo pescado en trance. No se sabe exactamente el número de anillos, agregó. Ahí fue donde me impuse la tarea de averiguar la cantidad correcta de sortijas, como si ese fuera el ejercicio más importante que tuviésemos en carpeta. Mientras, mi alumna, suelta al fin de la lengua, seguía narrando: Ella, mi bisabuela murió a la mañana siguiente de acabar el retrato. Se extinguió sin remedio cumplido el compromiso. La habían estado pintando a lo extenso de dos años. Diariamente posaba sin protestar. Apenas un ratito, porque sufría de males incurables que la iban debilitando... Dicen que en el último tiempo, una aureola iridiscente circundaba su transparencia, como si la muerte ya se la hubiera llevado y su figura frágil fuese un espectro de paso... Sólo sus manos, mariposas negras ricamente enjoyadas, le daban consistencia real a la hora insobornable de la sesión de pintura. Por lo demás, la bisabuela se esfumaba... Y para colmo, también sus anillos se habían hecho humo al término de su vida. Con el asunto del dolor y los lamentos se armó un alboroto singular y los funerales acabaron por convertirse en un vertedero de lágrimas. A la postre, se olvidaron de la bisabuela y todos lloraban por los anillos y su inesperada desaparición. Inútiles fueron los trámites y las investigaciones al respecto. Nada se descubrió y por ende, la cifra misteriosa permanecía cautiva en los vericuetos del pasado... La voz de Zoraida se me escapaba entre las sortijas y los encajes... Hice un esfuerzo. Desde el fondo de mis pensamientos, con su perfume exuberante, enlazó las dos escenas el jazmín de El Cabo. Pero empezaba a marearme... Caminé hasta una de las ventanas. La abriría para respirar el aire puro. Corrí las pesadas cortinas de damasco y me topé con tapias en lugar de cristales. Me ahogaba... Busqué a la Dama de los Anillos intentando urgente explicación. Me pareció que la velada sonrisa de sus labios se iba pronunciando... Tanto, que al segundo creí entreverle los dientes. Un hilillo de sudor helado se me resbalaba hacia el suelo, seguido de algunos escalofríos y la necesidad imperiosa de abandonar el Santuario. A pesar de ello, con tremendo impulso, caí en el mismo sillón Luis XV que usara la bisabuela de Zoraida para el retrato. Me hundí profundamente entre los almohadones y sentí que un objeto duro y conciso se movía en medio de las plumas. La curiosidad pudo más que el miedo y metí a los empujones la mano en una orilla descosida. Saqué el cofrecito. Conté los anillos. Eran quince en total. No me equivoqué. Los números siempre habían sido mi fuerte. La madre Flora La otra tarde, me dijeron que la astróloga había venido del Brasil a fines del año pasado. «Se afincó en Lambaré y adivina en serio. Hay que verla en su ambiente, motuda y regordeta. ¡Es todo un show!» habían ponderado mis amigas con la boca llena, entre taza y taza de té. Aburrida, yo me desentendí de las historias y elogios que a más y mejor se despachaban sobre la madre Flora. Recuerdo que hasta me burlé de lo exageradas que se ponían contando milagros a tutiplén, sin descuidar, por supuesto, los scones de queso calentitos y apetitosos, horneados en casa especialmente para ellas. De modo que pronto la comida se acabó y los comentarios alucinados también, pero quedó flotando en el comedor, con el aroma del pan caliente, una mezcla rara de sortilegio y vacío... Todas nos miramos unidas en el silencio. «Pasó un ángel», opinó Mariana y se levantó. Fue la primera en retirarse. Las demás hicieron lo mismo. Las despedí en la puerta. Regresé a la mesa y mientras recogía las migajas del festín, noté que había olvidado por completo los datos de dónde y cómo dar con Flora. «¡Aunque no pienso necesitarla jamás!», afirmé orgullosa. Sin embargo ahora, inevitablemente voy hacia ella. Con un telefonazo resolví el enigma de su paradero: «Cruzando el arroyo vive la madre Flora. Sobre la calle Bruno Guggiari, te vas a encontrar con una murallita de piedra, un portón de hierro, un gato negro y un árbol de mango grandote que tapa toda la casa». Al dedillo me lo recitó Mariana. Por lo visto, habituada a explicar la dirección de la madre Flora. Es increíble cómo la gente se rebusca para hacerle trampas al destino. Y bueno, traveseando en los baches de la Avda. Gral. Santos, cabizbaja y acorralada, también yo me dirijo hacia la madre Flora. No me queda otro remedio. Si quiero enterarme de con quién me engaña mi marido, debo consultárselo a Flora. «Ella lee en los astros y en la borra del café. A veces, en los casos difíciles, utiliza el Tarot. Flora es una eminencia en su especie», juran sus fanáticas y yo me muero de ganas porque eso sea la pura verdad. Para salir de dudas, sólo cuento con ella. Sospecho que Roberto tiene una amante. Al fin y al cabo, el trabajo fuera de hora y los viajes imprevistos, no pueden significar otra cosa. Con tal motivo, antes de emprender la marcha, me tuve que poner una exuberante peluca enrulada, alguna ropa vieja y horrendos anteojos de sol. Salí disfrazada rumbo a Lambaré. No me atrevo a ser reconocida. Soy demasiado famosa para descuidarme. Se darían un atracón de chismes conmigo. Lo cierto es que no conviene que me vean en un consultorio de esos. En cambio, hace un ratito. Mariana se rió de mis precauciones y la entusiasmó tanto mi visita a Flora, que hasta se ofreció a acompañarme de buena gana. Ni loca la aceptaría. Ella es de lo más habladora, charla con medio mundo. ¡Es la imprudencia en persona! «Tomás el 9 y te bajás en la misma esquina. Fijate bien. No vas a caminar casi nada. Atravesás el puente y ya está», me recomendó preocupadísima Mariana cuando le comenté sobre mi decisión de no llevar el auto. Ella sabe que no tengo costumbre de andar a pie. Pero mi felicidad bien vale el trote. ¡Claro que sí! Roberto ni se imagina que pronto lo voy a desenmascarar. Esta noche, a más tardar en la mesa, lo discutiremos... Si todo funciona de acuerdo con mis planes, hoy sentaré a Roberto en el banquillo de los acusados. Espero que no me salga con alguna cena de negocios o una carpeta abultada que hay que revisar a fondo. Últimamente, las excusas están a la orden del día. Le surgen compromisos a montones. Pero eso se va a terminar. Con ayuda de Flora, vendrá la solución. No pienso perder el tiempo en detectives privados, como mi cuñada, que embargó hasta el aguinaldo y ni el nombre de su rival descubrió. Para este tipo de problema, según mis amigas íntimas, la madre Flora es la opción ideal. «Te mira a la cara y adivina cualquier cosa. Lo único que te pregunta es tu signo y el de tu marido. Después, dejala tranquila que ella se arregla sola. En un santiamén te dice todo. Es cuestión de fe». Y me fío. ¡Ya lo creo! A medida que me acerco aumenta mi esperanza. Aquí está el puente. Estoy llegando. Me bajo del ómnibus. Cruzo el arroyo. Un gato negro se pasea por encima de la murallita de piedra. Empujo el portón y avanzo... La casa parece desierta, abandonada. Una lechuza enfoca sobre mí sus ojos desorbitados. Chilla agorera. El mango gigantesco la hospeda en medio de su fronda. El viento frío corretea a sus anchas bajo la copa espesa. Tres o cuatro rosales confundidos entre sí, escapan de la sombra a duras penas. Intensamente, las rosas perfuman el ámbito, pero el chillido del pájaro lastima con ramalazos de melancolía y el aire fragante me aplasta. En plena soledad me detengo. No sé a quién anunciarme. Estoy insegura. Trato de sobreponerme y continúo... Más adentro, en el patio de tierra apisonada, distingo varias butacas vacías y descoloridas. Puestas una junto a la otra, improvisan la sala de espera circular. No veo un alma a la redonda. Aunque ahora, por contraste, el detalle me inspira confianza. Me siento. Acaricio los rizos de mi cabellera rubia. Me saco los lentes por un momento, total, no hay moros en la costa. Mantengo fija la vista en la puerta verde. Suspiro. En breve seré la primer cliente. El patio solitario me beneficia, así me evito tropiezos desagradables. Desde luego, nadie tiene por qué enterarse de esta visita. Nadie más que Flora con su gordura a cuestas. «La madre Flora es tan gorda que entra a los apretones en su sillón. No sé cómo la meten, pero de allí no se mueve a lo largo de la consulta. Un pobre infeliz más feo que el demonio, le hace de secretario. Y no te asustes, también es jorobado y algo tonto», me había advertido muy oportuna Mariana. Gracias a eso no me impresiono mucho con el espectáculo que se inicia a las dos en punto de la tarde: Parsimoniosamente se abre la puerta. Un engendro me sonríe sin labios y sin dientes y tras ridícula genuflexión, me cede el paso. Entro a la pieza nauseabunda, casi a oscuras. Solamente, velas y más velas despiden humo y poca luz desde la repisa de tablones escalonados a modo de altar. En el mismo centro, la mole de carne comprimida en su silla, inclina la cabeza en señal de reverencia. Es un saludo grotesco y fuera de lugar. El protocolo no tiene cabida entre estas cuatro paredes miserables. El cuartucho está en ruinas y lo impregna un apestoso olor a orín de gato. A puerta cerrada empieza la función. Yo me instalo en el taburete que me indica la madre Flora. Ella extiende sobre la mesita de tres patas, un mapa astral ajado y carcomido en los dobleces. Me interroga en voz muy leve, casi inaudible. Yo le respondo Aries y Géminis. Ella recorre el papel con la uña de su índice derecho. Larga y sucia va la uña trajinando de punta a punta todo el mapa. Pasa y repasa sin detenerse. De repente, emite un silbido de júbilo y levanta el dedo. Me encojo temblorosa para escuchar el oráculo: «¡Ya lo tengo!» Tu esposo es un hombre sumamente ocupado, pero se da mañas con el amor. Su incuestionable pasión es una morena de refinada elegancia. Famosa estrella de la TV. ¡La amenaza es grande porque ella es polo opuesto contigo!», exclama y remata el pregón casi a los gritos. Acto seguido, la madre Flora aparta el pliego y respira fuerte. Bufando como un toro, señala con el gesto hacia el rincón de la izquierda: «Ahí está la alcancía si gustas ayudar a los huerfanitos de la Santa Infancia», vuelve a disminuir el tono hasta la gravedad. Yo he recuperado el buen humor y no me hacen mella los altibajos de esta pitonisa gordinflona. Le estampo dos besos sin asquearme de sus lunares peludos y luego, para solaz de todos los huerfanitos que a Flora le caigan en mano, pongo en el cofre billetes a granel... Abandono rápidamente el sitio. Tomo la calle. De un tirón me desprendo de algunos trapos y de la peluca rubia. Feliz de la vida, peino mis cabellos negros entre paso y paso... Si no me apresuro llegaré tarde al canal. Hoy salgo al aire a las diez y seis en punto. La bolsa de papas Eugenio descubrió a don Felipe detrás del mostrador de su almacén. Cuando el muchacho se agachó para descargar las papas, tropezó con el cuerpo inmóvil. Iba a gritar pero no le vino la voz. Estaba completamente mudo. Se enderezó poquito a poco... Por contraste, el corazón se le escapaba a los saltos. El cuadro era elocuente, Eugenio no tenía por qué dudarlo: Don Felipe se encontraba más muerto que los muertos del cecampera, con un gran manchón rojizo justo en el costado izquierdo. Las piernas tiesas. La mano agarrotada en el puño de su cuchillo carnicero. La caja de caudales abierta, vacía... ¡Nada de nada! Ni el cofrecito con las joyas de doña Teresa. No quedaba un solo billete del ahorro de toda la vida... Por lo visto, el asesino hasta se llevó el sueldo de Eugenio. Él iba a cobrar por primera vez, precisamente ese maldito día. ¡Y ahora esto! Tenía que avisarle a alguien. A doña Teresa, desde luego. No, mejor a la policía. No, el comisario le había dado una última oportunidad... Eugenio le juró que nunca más. Pero ¿quién le aseguraba que no le echarían la culpa? ¡Claro!, él sería el principal sospechoso. No. Ni a doña Tere ni al comisario. Eugenio decidió borrarse... Era preferible correr a tiempo. Echó un vistazo para sondear si algo lo comprometía. Se olvidó de las papas y sigiloso, se dispuso a huir. Era muy temprano. A esa hora todavía dormía la gente. Empezaba a clarear. Ni siquiera doña Tere andaría por ahí... No había peligro de que ella lo oyera desde la trastienda. Don Felipe se levantaba a las cuatro de la madrugada y su mujer remoloneaba hasta eso de las ocho. O más, en aquella época de invierno. Eugenio salió a la calle. Miró a ambos lados por si acaso. Nadie. Ni un perro. Ni Boby, el guardián de la patrona. Boby jamás se apartaba de doña Teresa. Eugenio pensaba que de ser posible, a él también le hubiese gustado acompañarla de seguido. A quién no le encantaría cuidar de una señora linda, simpática y para completar sus virtudes, ¡amabilísima! En cambio, don Felipe era un viejo pelado y cascarrabias. «Pobre, que en paz descanse», dijo Eugenio y se santiguó. Pedaleaba rápido, volaba entre las sombras ralas de los árboles. No se cruzó con ningún vecino. Dobló en la esquina. A esta altura ya se podía tranquilizar. Además, en ese barrio, él era casi desconocido, apenas llevaba un mes trabajando con don Felipe. Por eso no le preocuparon las dos beatas que avistó más arriba, cerca de la iglesia. El repique de las campanas las hizo trotar apresuradas y Eugenio les pasó por al lado, sin que ellas reparasen en canasto y bicicleta. Llegó a la pensión bastante sereno. Después de todo, la muerte de don Felipe y la caja robada, no eran mérito suyo. Si en otra oportunidad se encariñó con alguna pavadita ajena y se la guardó en el bolsillo, eso ya pasó a la historia y no pensaba repetir la hazaña. Entonces, con la conciencia limpia, se metió de nuevo debajo de la frazada. La casera roncaba en el otro cuarto. Eugenio se dio cincuenta vueltas en un minuto y se acordó de las papas. ¿Cómo iba a explicarle al comisario la cuestión de las papas? Las papas formoseñas que él retiraba del puerto los miércoles y viernes, a las cuatro en punto de la mañana, sin falta, aunque hiciera este frío de porquería. No. Ese no era problema. ¿Quién iría a fijarse en una bolsa de papas, estando don Felipe tendido en un charco de sangre? Eugenio se durmió como los angelitos y soñó que doña Teresa paseaba, viuda y alborotada, entre fideos y embutidos, cebollas y damajuanas... Tenía la cara de Sofía Loren... No, más bien la figura, las redondeces... Un sacudón lo sacó irremediablemente del reino de Sofía: Era la casera que con los brazos en jarra y la mirada furibunda, le censuraba la rabona. Sus rezongos le sonaron a gloria. Escuchaba los reproches como si fueran el pasaporte a la libertad. Ella sería su incondicional aliada a la hora de rendirle cuentas al comisario. Si no lo sintió en el trajín de ida y vuelta, atestiguaría a pie juntillas que Eugenio faltó al trabajo esa madrugada de intenso frío. «Es por la helada que no me fui al puerto, creo que tengo fiebre», le dijo Eugenio y se arrebujó entre las mantas resuelto a no levantarse y a fingir una gripe o algo así. A todo esto, en el almacén, empezaban a asomar los curiosos. La ambulancia se había llevado a Don Felipe a la morgue para la autopsia. Boby ladraba desorientado. Doña Tere lloraba en su pañuelito de encajes y las comadres la consolaban a más no poder. El comisario hacía preguntas impertinentes a todo el mundo mientras sacaba huellas digitales en derredor... Y le tocó el turno a la bolsa de papas. Doña Tere, en medio de sus lágrimas, se sorprendió inocentemente de la presencia de las papas e hizo hincapié en el hecho de que ellas no deberían estar allí. «Eugenio es el que las trae y hoy no vino por el almacén. Al menos, eso supongo..., agregó, ahogando un hipo demasiado llamativo como para dejarlo sin efecto. El comisario, inmediatamente ordenó enviar la bolsa de papas al departamento de análisis. Eso había que investigar a fondo. Era una bolsa sucia, terrosa, de extenuados viajes en el arduo traqueteo de la bicicleta. Los agentes la retiraron con dedos de asco. Doña Teresa, rubia y delicada, se corrió un poquito cuando la vio aproximarse, no fuera que el resto de tierra negra que derramaba, la salpicase. El comisario se fue detrás de la bolsa. Se lo notaba satisfecho. Según su experiencia, esa era la pista correcta. Por supuesto, embebido en su entusiasmo, había pasado por alto algunos detalles sugestivos... Como ser, el joven forastero atildado y confianzudo, que daba palmaditas animosas a doña Tere. ¿De dónde pudo haber salido a tan temprana hora, ese extraño personaje? «Es el primo chileno, un caradura de otros lares», comentó en voz baja la vecina de enfrente y continuó: «Yo lo conozco de verlo con doña Tere. La visitaba en ausencia de don Felipe, y claro, el pobre viejo ya se murió. Así que ahora tiene vía libre. Vaya a saber cómo se enteró tan pronto». «Estas cosas siempre suceden sin explicaciones», opinó otra mujer con tono malicioso, y la charla se fue degenerando en perjuicio de Teresa y el primo chileno. Boby se rascaba las orejas en total incertidumbre y por su parte, el extranjero se iba adueñando de la situación: Comenzó a despedir a la gente y a agradecer hasta otro día las buenas intenciones. «La señora necesita reponerse para el velatorio», dijo, y la sacó de circulación a doña Tere por la puertita de la trastienda. Algunos agentes rezagados bajaron la cortina metálica y clausuraron el almacén. Cumplían las órdenes que dejó el comisario antes de partir con la bolsa de papas, o sea, la prueba del delito. Según sus deducciones, aquel era asunto finiquitado: Eugenio, ratero de oficio, volvió a las andadas. Había un solo paso entre el ladrón y el asesino. Evidentemente, Eugenio lo ello. El comisario se encontraba eufórico porque el caso resultó sencillo. Ya tenía un culpable sin posibilidad de error. Y mientras, en la alcoba matrimonial de don Felipe, el primo chileno y la enjoyada Teresa, estaban terminando de acomodar los billetes en el doble fondo de la valija. Encima colocaron toda la ropa. Luego, subieron al auto de los vidrios polarizados que se guardaba en el garaje. Se marcharon... En la cocina, Boby saboreaba el hueso de la despedida. Tiempos de amor en el jardín Casi estaba sola... Pero no. ¿Acaso constantemente no le prometían algo...? Junto al frufrú de las hojas rondaban suspiros leves y besos entrecortados. Ella ahora los escuchaba con claridad, mientras en sus tallos, ufanos se encendían los lirios y las violetas aromosas se apagaban debajo de sus matas. A ella solamente le quedaban sus flores en este tiempo. Sin embargo antes, cuando su piel era tersa y sonrosada de pura juventud, ella solía atravesar el mismo jardín, sumida en sus pensamientos hondos. Sin mirarlo siquiera. Sin que ninguna flor se permitiese distraer el contenido del último libro estudiado. Mamá se ocupaba diariamente de regar las plantas, de podarlas, y eso bastaba. Pero los años pasaron al barrer, sin compasión ni demora. Y una mañana, buscando sacarle el polvo a los trastos, mamá subió por la escalera de caracol hasta el altillo, y allí, imprevistamente, dejó de palpitar... Murió de muerte feliz, dijeron sus hermanos, médicos los dos. Y se la enterró al otro día. La lloraron mucho. Sin cansancio durante ese bochornoso verano. Después, empezó el consuelo y el rescate en cada cosa... El olor revoltoso de la canela brincaba por los corredores y a su paso, íntegra emergía mamá parada frente al fogón; revolviendo en la cacerola con su cucharona de madera. Entonces ella, la niña, descubría el instante mágico en el cual la cascarita de limón se hacía rulo en el hervor. «Ya está», exclamaba mamá y retiraba el postre de sobre las brasas. Un poco más tarde y un poco más frío, el arroz con leche iba para la mesa del comedor. La canela flotaba en islas de arena encima de la espuma y ella, frente a su tazón de porcelana, sin más remedio se acordaba de la canción: «Que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar...» ¡Claro!, mamá le había enseñado costura, bordado, tejido y todas esas nimiedades. ¡Qué insufribles se vuelven los hilos cuando no caen simpáticos! Mamá también le decía: «Nena, abre la puerta y sal al jardín, los mellizos están afuera; juegan a la ronda con los chicos del barrio. Anda con tus hermanos, diviértete alguna vez». Pero no. Ella huía hasta su cuarto y se encerraba con sus libros y sus cuadernos. Y así. Así mismo ella se pasó la vida. Sólo la conmovía despejar aquel prodigioso laberinto que guardaba el pensamiento... Con los años llegó el doctorado en Filosofía. Y conferencias. Y cátedras en la universidad. Y viajes... Y en medio de todo, la voz gastada de mamá: «Te vas a quedar sola. Papá ya se fue. Yo no puedo durar mucho más... Busca un hombre. Forma pareja». Ella escapaba con urgencia a los consejos de este tipo y se refugiaba en su habitación. Allí la esperaban para reflexionar incansables, sus compañeros de siempre: Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Descartes... No, ellos nunca faltaron a la cita. Y en el gramófono, invariablemente giraba una sonata atrapada en su disco de baquelita. La música clásica de fondo ponía el clima ideal para los razonamientos largos... La música fue su amiga. Su dilecta amiga. Sí, desde aquel día memorable, cuando en el convento de «Las Carmelitas», ella escuchó por primera vez el clavicordio. Y se prendó de él. Y de sus notas sublimes. Fue durante la misa de Acción de Gracias, por sus quince años. Ella tenía puesto un vestido de color de rosa; con el cuellito redondo y las mangas abullonadas. Aún permanecía colgado en el ropero. Todavía formaba parte de su exiguo vestuario... Ella comenzó a repasar mentalmente los pocos vestidos importantes que tuvo en la vida: Jamás olvidaría el de su ceremonia de graduación. Era de terciopelo y lucía un aparatoso adorno de encaje afanosamente labrado por mamá. Después estaba el del casamiento de los mellizos. (Sus dos hermanos fueron al altar en el mismo momento). Ella no quería pensar en sus lujos de aquella noche. ¡Oh vergüenza! Fulguraba en sedas carmesí y en el escote, una orquídea negra se exhibía indecorosa. Recordaba que en la peluquería de mamá, aprisionaron su melena en complicado rodete francés. Y sobre la frente, un artístico flequillo de tirabuzones hacía gala de seductor. ¡Qué mal rato pasó en la iglesia! Parecía una descocada. Y al día siguiente, el vestido se lo regaló a la mucama. Entre sus predilectos reslataba el traje de paño gris bien oscuro; con blusa de lunares al tono. Ese lo había elegido con gusto, ella sola, para el bautizo de Anabella, su sobrinita menor. Era la madrina y se sintió muy complacida con su indumentaria. Tanto así, que hasta hoy se engalanaba con esa ropa. A pesar de la edad, su talla seguía siendo la misma. Desde luego, no irían a sumarle centímetros a sus caderas vírgenes, los inconfesables cincuenta y tantos... Y fue así, como a partir del madrinazgo de Anabella, todos los acontecimientos relevantes la vieron pasar vestida de gris. Lo usó hasta en el velatorio de mamá. Pobre mamá, le llegó la hora y se tuvo que ir. Y ella se quedó sola. A un paso apenas del jardín rumoroso. El mismo, donde mamá recibiera su primera declaración, sus primeros besos... «Hija mía, debes buscar compañero. No te olvides del amor», recomendaba mamá y tenía razón. ¡Siempre la tuvo! Tras su partida, la soledad creció en todos los rincones de la casa. Se hizo sombra y se hizo tristeza. Ni ella se percató al principio del porqué de ese hecho singular. Pero lo cierto es que por delante se fueron los libros de encuadernación estropeada. De inmediato, los que tenían páginas amarillentas. Un poco más tarde aquellos de la estantería superior. Y después los otros... La verdad es que para cuando quiso darse cuenta, ella estaba volviendo de hacer la última donación. Su biblioteca la recibió dolorosamente vacía. Ella se puso sentimental y casi empezó a llorar... Pero no. Allí quedaba un solitario y llamativo ejemplar. Su hazaña de haber sobrevivido al desalojo lo hacía diferente. Ella se acercó y lo recogió sin prisa. Luego caminó hasta la cocina y se preparó una taza de café bien cargado. Volvió, eligió un disco y lo puso a girar... La «Sonata de Amor» se paseaba por todas partes. Ella tomó asiento frente al ventanal. Traía la brisa un perfume de violetas sumido en tierra mojada... Ella se acomodó entre los almohadones y leyó el título del libro: «Consejos útiles para recuperar el tiempo perdido». Hojeó despacio, con mucho esmero. Escogía recetas: Con esta sí... Con esta no... La vieja canción llamaba a la ronda en el jardín... «Arroz con leche me quiero casar...» Sí, aunque nunca pudo aprender costura ni bordado, ahora, ella sabía cómo abrir la puerta para ir a jugar. El entierro No me pienso perder el desenlace... Estoy haciendo de plantón desde hace un buen rato. Es que quiero presenciar el ajetreo de estas máquinas sin que nada se me escape. Les juro que hasta ayer, cada vez que yo pasaba por aquí, sólo me detenía lo justo como para echar un vistazo a la casa abandonada. Un cosquilleo curioso, mezcla de miedo, de reverencia, se me colaba inevitable y entre una miradita y otra, apresuradamente trataba de descubrir alguna cosa que fuese a corroborar los sucesos extraordinarios que contaban por ahí. El caserón se había ido desvencijando con el transcurrir de los años y mientras se debilitaba su tiempo, la leyenda cobraba intensidad y se arraigaba entre la gente del vecindario. Parece mentira, pero la casa se nos volvió necesaria como el aire o el agua... Se nos impuso con su presencia arrumbada y brumosa. Sin embargo, la pobre, a duras penas subsistía agonizando entre madreselvas. Y escombros. Y arrulladoras torcazas que armaron nido en sus techos. El otro día, la siesta sofocante se me hizo cómplice y desde las honduras del patio, vi avanzar cinco sombras en fila siniestra... Pero no quise saber más y aceleré el paso. Al doblar la calle, fui a darme de sopetón con la pandilla de mis sobrinos. Ellos organizaban sistemáticamente una visita de reconocimiento que nunca se cumplía. Cuando les llegaba la hora se acobardaban y la posponían por «fuerza mayor». Y yo los disculpaba indefectiblemente. Ni por todo el oro del mundo me arriesgaría a cruzar las verjas que custodiaban esa atmósfera de fantasmas...! Es verdad que me detenía un momentito, pero sólo eso. Y por supuesto, desde la vereda de enfrente. Conste que cuando cito el oro, estoy hablando con serias posibilidades de andar en lo cierto. Y aun así, nunca me atreví siquiera a soñar con el tesoro escondido. Todos sabíamos muy bien que las ánimas de las Residentas día y noche recorrían el caserón y vigilaban sus alrededores. A veces, antes del amanecer, algún vecino madrugador (¿o codicioso?) se aventuraba en torno con pico y pala al hombro, pero después de dos o tres giros a la manzana, volvía cabizbajo sin haber osado traspasar la cerca. Indudablemente aquel hombre había visto a Valentina Escurra y a sus cuatro hermanas menores rondando los jardines. Desde luego, envueltas en sanguinosos harapos y con las cuencas carcomidas y centelleantes de tanto escudriñar los contornos: Las valerosas víctimas de la guerra grande velaban sin descanso el sitio donde aquella primera noche de marzo escondieron para siempre sus joyas, todos sus bienes... Igualmente sepultaron con nicho y demás atributos a la Virgencita de plata peruana y ojos de zafiro que alcanzaba casi medio metro de estatura. El pa'i Romero, antes de partir a Cerro León con el ejército del Mariscal, se la dejó en guardia a la madre de las Escurra. Y no regresó. Y después la madre murió. Y el padre. Y los hermanos varones. Y ellas se hicieron cargo... Valentina tomó la decisión y las cinco mujeres se aprestaron a cavar afanosamente cuando llegó la noche. El Mariscal López también había muerto: Las aguas del Aquidabán-Nigüí serpenteaban rojas de sangre entre los camalotes. No era posible evitarlo, aquello se iba terminando... A estas alturas, casi todos los paraguayos que poseían algo valioso ya lo depositaron al amparo de la tierra. Faltaban ellas: Bajo el cielo abierto y rutilante, tres pasos al sur de las siete cabrillas, comenzó la operación escondite. Trabajaban duro a pesar del tormento vivaz de sus heridas. Clara, por ejemplo, en el brazo izquierdo tenía una llaga putrefacta, donde latía el pus su canto de martirio. La pobre gemía tras cada movimiento. Con Pepa, apenas se pudo contar breves minutos. Pronto desertó en silencio. Había perdido todas sus energías. No le alcanzaba la voz ni para una queja. Los combates la fueron minando paulatinamente. Y en Piribebuy, las fiebres y la disentería apuraron su obra destructiva: ¡Por poco la volvieron finada! Pero el susto pasó y afortunadamente, estaban las cinco todavía... Rosalba, la menos golpeada, se empeñaba luchando contra el calor asfixiante y el suelo curtido, escaso de lluvias. Y airosa, desprendía los torpes jirones de su pollera enredados en cualquier parte... Aunque mirándolas bien ninguna lucía mejor condición. A todas, el typoy se les pegoteaba entre las costillas descarnadas. Flacas, rendidas, macilentas, ellas ya se olvidaron de comer. ¿A qué fin recordarlo si la despensa estaba vacía? Y las chacras agujereadas de pura exigencia. Y los campos desolados... Quedaban para el puchero algunas raíces resecas. Algunos cueros podridos. ¡Huesos, vaya uno a saber de qué o de quién! Y nada más, pero a Valentina las penurias no irían a detenerla porque sí. Como remate de la jornada trágica, alentaba a sus hermanas con pertinaz actitud, y dale que dale paleaba sin tregua. «Cavemos profundo hermanas, bien profundo el hoyo», les decía. «No sea que cualquiera encuentre nuestro entierro». Nosotras volveremos por él, ¡eso no lo duden! Y tomen como ejemplo a las cuarenta carretas del tesoro público que guardan sus sueños de grandeza en profundidades perdidas... ¡Fuerza mis heroicas guerreras!» Y Valentina se ajustaba los trapos sobre el cuerpo esquelético mediante un improvisado cinturón de ysypó. Y secaba el sudor con el dorso pelado de sus manos calientes. Y se inclinaba rotunda sobre el foso. La estampa dolorosa que componían en las penumbras moradas de aquella hora triste, las llenaba de gloria sin medallas. ¡Ellas eran el saldo patético de la derrota! Con la alborada cayó el terrón final sobre las arcas y casi al borde de algún desmayo, todas sacaron bríos de flaquezas y sonrieron satisfechas. ¡Hasta Pepa, que había regresado arrastrándose y dispuesta a colocar su granito de arena! Pero la dicha tenía que ser efímera. Los ánimos estaban tensos al filo del viento norte que campeaba en derredor... Entonces, cinco palmas derechas se escalonaron sobre el túmulo y juraron con voz emotiva y solemne proteger hasta la eternidad el patrimonio de su familia y asimismo, a la Virgencita extranjera. «¡Del más allá retornaremos cuando sea necesario!», prometieron, resueltas a llevar como estandarte solamente la palabra empeñada. Ya todo fue sacrificado en aras de las batallas y ahora, el pozo se había comido el resto. Sin embargo estaba todavía la dignidad: «¡Intacta y para siempre!», modularon en susurro desfallecido aunque pleno de ardorosa determinación. Y tras porfiado tira y afloje con las tensiones, la primera en largarse a llorar fue Amalia, la hermana menor. Roto el dique, las demás la imitaron desconsoladamente: El pacto se formalizó en un lodazal de lágrimas y manos laceradas. Luego, aquellas mujeres vestidas de guiñapos y coronadas por trenzas hirsutas, cerraron la casa lo mejor que pudieron y se adentraron en los claros del amanecer. Si les digo que ese hombre las vio no me estoy equivocando. Yo sé que él reconoció en las siluetas andrajosas a las eternas celadoras de la «plata yvyguy». Y contempló el resplandor que despedía la tierra. Y aprendió a respetar la majestuosa miseria de estas cinco guerreras. Lo mismo que mi abuelo. Y también mi bisabuelo. Y los vecinos que detallan esta historia con pelos y señales. Y yo. Por eso nos duele tanto ese tractor amarillo que desde hace unos días se pasea a sus anchas por el antiguo solar. No ha quedado vegetación en pie y mucho menos los muros decrépitos. Hoy entró a funcionar esa pala mecánica que se mete en la intimidad de la tierra violándola sin misericordia. En cualquier momento tiene que llegar al tesoro. Valentina Escurra, con su menguado ejército de escuálidas Residentas no podrá enfrentarla, ¿o sí? Estoy ante la casa derrumbada, alerta como todo el vecindario, esperando algún milagro que desbarate la tarea de las máquinas. Herederos a la suerte Paula cerró su maletín y salió de la alcoba lujosa. Aquello había terminado. No obstante, intuía que otra historia estaba por empezar... Bajó las escaleras. Al pie esperaba la familia en pleno. Todos tenían los ojos fijos en ella. La interrogante en la mirada altanera y azul los igualaba. «Se acabó», susurró débilmente; temerosa de que la hicieran culpable de la muerte de don Agustín. Se oyó un suspiro general; de alivio más bien. Entonces, Paula se tranquilizó. El hijo mayor le hizo un cheque por sus honorarios y una mucama de cofia y almidones le abrió la puerta de calle. El aire fresco del amanecer golpeó en el escote de su blusa liviana. Paula se estremeció y apuró el paso hacia la parada del autobús. Pensaba en los herederos. Seguramente ya subieron al cuarto del anciano y lo estarían observando... «Todavía no lo habrán tocado. Primero vendrá el sorteo», dedujo. Sin duda, a don Agustín también lo echarían a la suerte. Ese era el procedimiento que ellos utilizaban a diario. Y en realidad, ocurrió exactamente así. Al vaso fueron los nombres de los siete hermanos escritos en papelitos blancos. Y se distribuyeron las tareas por orden de aparición. A Susana le correspondió organizar el funeral. A Sergio, los trámites legales. A Sofía, las invitaciones en la prensa y asimismo, Rosaura, Andrés, Norberto y Diego, se comprometieron a cumplir con lo suyo. En la tediosa tarea se pasaron el día. La noche los sorprendió sin haber hablado respecto a la apertura del testamento. Claro que el abogado dijo que para eso no había prisa, que era mejor abrirlo en calma... Quizá después de las misas novenarias... Tampoco ahora, con el gentío que llenaba la casona, entrarían en tema. El asunto de la herencia era algo que siempre resultaba delicado. Habiendo mucho dinero de por medio, no se descartaba la posibilidad de que surgieran pequeños roces o en el peor de los casos, discusiones descomunales. El recurso del sorteo habitual, no encajaba en esa circunstancia, de modo que, entre Avemarías y salutaciones, dejaron correr las horas de velatorio parsimoniosamente... De súbito, a eso de las once y media, el abogado de la familia se llevó a Norberto a un extremo del vestíbulo, para lo que parecía ser una conversación privada. Se quebró la armonía y en todos los rincones titubearon herederos en suspenso. Inconscientemente, dejaron de lado la cortesía y recelosos, trataron de no perder de vista a ambos contertulios. Norberto había quedado de espaldas. Pero en la luna del gran espejo veneciano, enmarcado por pámpanos, angelotes y penachos de oro, ellos podían controlar los cambios que en el rostro del primogénito iban surgiendo a lo largo de la charla. Este, pasó de la palidez mortal del asombro al rojo escarlata del furor supremo. Y aun así, los hermanos permanecieron clavados en su sitio: Fieles a hipocresía, no irían a mover el dedo que delatase su curiosidad. ¡Jamás darían pie a comentarios vulgares! Y siguieron con los cumplidos y las amistades ilustres. Sin embargo, las visitas fueron mermando al acercarse la medianoche, y cuando las campanadas del reloj interrumpieron el duelo con sus doce repiques de algazara, ya sólo velaban los deudos. Mientras, lejos de la capilla ardiente, Norberto y el doctor Paredes, seguían de circunloquio. En ese justo momento, Paredes se empecinaba en su propuesta de que dejar pasar unos días para la lectura testamentaria, era la ponencia más acertada. Norberto se negaba con énfasis. A todo esto, libre va del compromiso de agradecer pésames y condolencias, la encopetada parentela del finado se iba acercando a los dos hombres. Formaron un círculo compacto en derredor y atónitos, presenciaban el singular debate. Don Agustín había sido abandonado sin compasión en su lecho de encajes, flores, ébano y peltre. El rosario que sus dedos amoratados enredaban, se escondía tras la patética hermosura del manojo de rosas de té, enviado por Paula. La fragancia suave de la rosa, se apagaba en el aroma exuberante de las coronas funerarias. La cruz desplegaba sus maderos sobre el féretro. Los cirios proponían la sombra efímera de sus llamas y el difunto adquiría bajo este influjo, un callado movimiento rítmico, sigiloso... El silencio se desbarataba un poco más allá, en el vestíbulo, donde Paula era el nombre que discurría en todos los labios. «¿Por qué Paula? ¿Qué tenía que hacer en una ceremonia íntima, alguien completamente ajeno a la familia?», se cuestionaban ofendidos los integrantes del clan. En Norberto, el color que arrebolaba sus mejillas se acentuó e invadió su cuello descarnado, tenso. Con notoria indignación, dio por terminada la conferencia e informó al doctor Paredes que, juntos los siete, tomarían la decisión definitiva al cabo de los funerales. «Y tenga por seguro que, como siempre, el veredicto será de la suerte», agregó en tono seco, altivo. Una vez retirado Paredes, los hermanos acorralaron a Norberto con preguntas venidas al caso. No recibieron contestación. Absorto, éste se abrió camino y marchó a sus habitaciones. Resignados los demás herederos buscaron acomodo para pasar la noche. Nadie intentó sacar conclusiones de lo acontecido. Estaban demasiado cansados . Pesaban las vigilias que soportaron. La agonía de don Agustín fue agotadora, penosa. Ellos, como buenos herederos, le habían hecho compañía durante la etapa final. Desde luego, llamados por Paula, quien recomendó que al menos, se acercaran a despedirse. Ahora, todos tratarían de dormir un poco para renovar fuerzas. Sólo uno de los tantos nietos se negó a separarse del abuelo. «Quiero pedirle perdón», sollozó. Y no hubo quien pudiera moverlo de junto a don Agustín. De tal modo, que los primeros rayos de sol lo encontraron de pie. Inclinado sobre el ataúd, acariciaba la rugosa mano que apenas ayer, rechazara sin ningún remordimiento. Mecánicamente apartó el ramillete de Paula y se pinchó con las espinas. Pensó que las rosas eran lindas y malditas. ¿Sería Paula como sus rosas? Saltaba a la vista su belleza y no parecía mala persona. Había hecho por el anciano lo que ningún miembro de la familia hiciera... Paula estudió algo de medicina. Esto, y su paciencia a toda prueba, la capacitaban para el manejo de viejos fastidiosos. Por eso y también por cómodos, los parientes dejaron a don Agustín enteramente a su cuidado. Aquella prolongada enfermedad mantuvo a Paula y al pobre anciano largas horas frente a frente. Una estrecha relación habían entablado a raíz de la cercanía. En cambio, los habitantes de la casa eran pasajeros fortuitos en la alcoba del enfermo. Signados por el azar, abrían la puerta, daban una vuelta, se iban de puntillas. Pero esa mañana soleada, de adioses y funerales, el orden de las cosas retomaría su cauce natural. Así entonces, partirían los herederos por delante, junto a la carroza, como Dios manda. Detrás, el cortejo y Paula. Paula, que pese a ser una simple desconocida, una enfermera del montón, era la invitada de honor a la ceremonia de apertura del testamento. Lo inesperado de semejante conducta, tan fuera de etiqueta en una familia de abolengo como aquella, fue el motivo de la sorpresa y más tarde, de la ira que exaltara a Norberto la noche anterior. Y hasta el momento, continuaba en la duda de si convenía o no, dar curso a la absurda imposición. Al fin tomó partido por Paula. Ella era inofensiva. ¿Qué mal podía ocasionar su asistencia? Probablemente el viejo, en reconocimiento a su dedicación, le dejó alguna chuchería de recuerdo. A estas alturas, no irían a negarle un caprichito de «última voluntad». Bastante tuvo ya con la poca importancia que le concedieron en vida. Resuelto, llamó a sorteo a sus hermanos para fijar hora y fecha de la reunión. Fueron al vaso los siete días de la semana escritos en papelitos blancos. La suerte echada, señaló el acto para esa misma mañana. El doctor Paredes fue notificado al regreso del cementerio y no demostró entusiasmo. Evidentemente se acobardaba por algo que conocía. ¿Estarían arruinados? O tal vez, ¿presentía desavenencias entre los herederos? Sí, esa debía de ser la causa que lo inclinaba a retrasar los acontecimientos. Aunque de cualquier manera, con el rostro demudado, preparó inmediatamente el documento que obraba en su poder. Ante la escrutadora mirada de los herederos y de Paula, sacó del portafolios un sobre largo y plano. «Es todo», dijo y lo abrió. Una hoja solitaria y casi desnuda asomó a la vista de los presentes. La exclamación fue unánime: «¿Sólo cuatro líneas para repartir tan inmensa fortuna?». El abogado hizo caso omiso y empezó la lectura: Queridos hijos: De inmediato, tendrán que echar a la suerte sus ambiciones. Yo no les voy a robar mucho tiempo. Solamente el preciso para comunicarles que declaro a mi esposa única heredera. Me he casado con Paula. Un presente griego Esa mañana el viento tenía un olor extraño. No sé... pero todo indicaba que la lluvia no fue solamente de agua... El suelo viscoso se pegoteaba entre mis pasos. ¡Y ese olor...! Parecía de fruta fermentada. Era dulzón... Embriagaba como la chicha de la abuelita Genoveva, y en consecuencia, di un traspié. Las moscas pasaban zumbando enloquecidas, nadie traía el ritmo bien puesto y los chiquilines del barrio se adormilaban tropezando de tanto en tanto. Iban a la escuela tomados de la mano. «De un momento a otro caerán de cabeza al piso», pensé, al notar la modorra que llevaban encima. Y me dio pena la blancura de sus guardapolvos a punto de mancharse. La situación se estaba poniendo fea. Había que salvarse ya mismo del colapso. «¿Qué cosa será lo que huele tan raro?», me cuestioné, olfateando el entorno con ínfulas de perro de policía. En eso, desaforado y confuso, don Jenaro salió a la calle: «Vengan, vengan a ver lo que tengo en el patio», gritaba bamboleándose en medio de la gente. «Fue la lluvia de anoche», decía. «La lluvia tuvo que ser. ¡Vengan, vengan pronto!». El vecindario en pleno escuchó los berridos de don Jenaro y en un santiamén se abrieron los portones y cada cual corrió como pudo. Aunque no tan rápido, ya que las piernas perdieron soltura a causa del sopor que sus dueños venían sufriendo desde muy temprano. No obstante, se armó el alboroto del siglo y al filo del griterío, tambaleando en la vereda de su casa, don Jenaro bajó los ojos avergonzado: El pobre viejo en su apuro, había aparecido vistiendo apenas calzoncillos de lienzo sujetos con un cordón desprolijo y temerario. Pero eso era lo de menos en esta circunstancia de inminentes descubrimientos. Y entonces, todos lo atropellamos sin ningún reparo y nos metimos dentro. Desde el primer momento percibimos un tufo mucho más almibarado. Ya llegando al patio, nos topamos con una cantidad insoportable de ramitas y tallos carnudos que se despanzurraban debajo de las pisadas. El líquido meloso que despedían no nos dejaba circular con la premura que el caso exigía. «Avancen, avancen que está en el fondo», nos guiaba don Jenaro, erguido a duras penas en el corredor. La respiración de repente se nos volvió difícil, el aire espeso y además alcoholizado, nos jugaba en contra. Había que luchar si nuestras pretensiones seguían siendo las de continuar la marcha. «Ojalá que no fuésemos a quedar borrachos a mitad de camino», pensé acobardado. Los sentidos no se embotaban sin embargo. Más bien, el problema venía por el lado de la agilidad. Íbamos perdiendo el control de los movimientos. Yo me sentía desestabilizado. Torpemente avanzábamos... Y llegamos hasta ella. Semejaba una sombrilla grandiosa. ¡Enorme! Si no hubiese sido por sus innumerables ramificaciones a modo de ensortijada cabellera femenina, yo diría que estábamos, simplemente, observando un inmenso paraguas que la tormenta de anoche impulsó hasta el pueblo. ¡Sabrá Dios desde dónde y con qué fines! Bueno, la verdad es que sea la cosa que fuere, la lluvia la trajo de regalo. Respetuosamente la mirábamos sin acercarnos demasiado. Todos hacíamos nuestras conjeturas y nadie osaba levantar la voz. Ella dormía... Alguien de improviso le puso nombre: «Es una medusa mitológica», murmuró despacito. «Yo sé, viene del mar, por eso hay algas por todos lados» continuó explicando a medio tono, como para no despertar a la durmiente. «¿Y ese olor que nos va entumeciendo?», le pregunté al experto, desde luego, también a bajo volumen. «No es el olor. Es algo diferente. Fuera de lo común. No se acerquen tanto..., yo sé lo que les digo. En otro tiempo, en otro pueblo y en otro amanecer igual a éste, se la encontró dormida y cuando despertó, nadie estuvo libre del maleficio. ¡Hay que evitar que abra los ojos! Eso sería la total perdición. Así, aún podemos salvarnos porque...» Nuestro informante iba a entrar en detalles, cuando la masa gelatinosa se desperezó y extendió sus tentáculos, su melena de rizos convertidos en serpientes, y vimos a los reptiles desenroscarse con astucia... «Buscará enredar nuestros tobillos y luego, paralizarnos a gusto con la mirada», atinó a predecir en el centro del alboroto el de la voz cantante. Llenos de pánico, retrocedimos dejando atrás a la medusa, mientras el murmullo tomaba cuerpo en proporciones desmesuradas. Todos querían informarse a más y mejor y se largaron a hacer preguntas sin ton ni son. El experto se puso un dedo sobre los labios y pidió silencio categórico. Al punto cerramos el pico. Era evidente que nadie andaba para bromas. Los temblequeos se intensificaron dividida la causa entre la del dolor y el miedo... La situación iba de mal en peor. Nos apresurábamos en ganar distancia, cuando don Jenaro se acercó a la comitiva armado de una lanza puntiaguda y soberana. El experto ordenó con el gesto su inmediata retirada. El asunto estaba cobrando visos de cataclismo y a pesar de todo, la figura ridícula de don Jenaro, en paños menores y llevado en andas por algunos voluntarios, me hizo ahogar la risa casi incontenible. Pero no por mucho rato la pude dominar. Pronto los nervios a flor de piel se me soltaron en estruendosas carcajadas. Desvié la vista para espantar mi imprudencia y fui a darme de frente con los ojos abiertos de la Gorgona. El sargazo machucado destilaba en el lodo su fermento dulce. La medusa despierta se retorcía entre sus culebras. Todo esto pasó hace un montón de años. Yo soy de piedra desde entonces. La última noche de reyes Aquí está otra vez el cuadro. Es un óleo borroso. Simplemente un lienzo que retrata cualquier pueblo campesino. Sin embargo, me sugiere tantas cosas. Me llena de nostalgias, de poesía... No sé quién lo pintó. Eso no tiene importancia para mí. Ni siquiera es una buena obra de arte. Pero... ¡ay!, cuánta vida aflora en sus trazos. Esa iglesia hincada en el tiempo... Esa calle de sombras remotas. Esas casas brumosas y extrañas, como vistas detrás de la lluvia. ¿El camino, es de tierra o de sueños? ¡No hay caso!, me siento poeta cuando me pongo a mirar este cuadro. Y pensar que tampoco sé el nombre del pueblo. Aunque yo quiero que sea Areguá. Necesito que sea Areguá. Y es. ¡Tiene que ser! Es un tren el que pasa invisible. Oigo su traqueteo en las vías. ¡Es Areguá! La otra, la de ayer... Esa, que se adentra en mi yo más profundo y me entrega un verano de mangos, de duendes... De noche de Reyes y revelaciones... Y sí, ¿por qué no? De amoríos malogrados, dolorosos, secretos. De heridas viejas, de silencios tercos. Hoy tengo ganas de rememorar fielmente. De revivir aquello paso a paso. Pero si continúo ideando metáforas y ritmos puntuales, no estoy muy segura de poder cumplir con mis deseos. Y este cuadro me invita. Toca para mí la melodía más antigua... ¡La más sublime! Cuando visito la galería de arte, indefectiblemente me detengo frente al lienzo y siento que estoy predestinada a su hechizo. Es una impresión inefable, como si desde el rincón donde lo colgaron, su gris de niebla, de olvido, aventase mis recuerdos. Hoy es el día señalado. Me sumerjo... Me diluyo... Y entonces, por fin consigo abordarlo: De cuerpo entero piso el verde apenas verde del pastizal. Entre chirridos quejumbrosos se me abren los portones de la casa. La casa de la hermana de mamá. Co mi valija de cuero y los ojos curiosos, recorro el sendero de guijarros que conduce a mi infancia. Mientras, detrás de los mangales el ovillo se va desliando..., y junto al gorjeo de gorriones alborotados, escucho a mi tía, sus labios se mueven con besos y palabras muy dulces. Después, aprisionada en sus brazos, me conduce hasta mi cuarto. Acomodamos mis ropas en el arcón y en la cómoda y extendemos sobre mi cama la colcha de retazos multicolores. No me pregunta por él. Las dos sabemos que está prohibido su nombre. Aunque de repente, su presencia se hace tangible entre nosotras y confusa, no sé dónde poner la mirada. Trato de enlazar mis trenzas con los jazmines que adornan el cantarito de barro. Y ella, golpea y golpea los almohadones de plumas y se escuda en la faena. Deliberadamente me esconde sus sensaciones. De todos modos, sé que espió mi llegada: Cuando el coche de papá detuvo su marcha, el visillo de una de las ventanas cayó precipitadamente. Ella sabe quién me trajo. Eso basta para avivarle su herida y como no lo podemos nombrar, respeto su silencio. Con el ánimo por el suelo, le pido agua fresca para la regadera del baño. En un santiamén satisface mi reclamo. Luego, apresurada me pasa la toalla blanca, grande, olorosa y se marcha suspirando. Afuera, la siesta brinca entre los yuyales o se zambulle en el lago. Yo dejo correr el agua y los malos pensamientos: Cánticos de amores impuros entre doncellas y sátiros cuchichean a mi oído las gotas maliciosas. Hasta que por fin se escurren y de una buena vez, aparto de mi mente el romance de mi tía. Con el humor renovado elijo un vestido rojo de motas y voladones y me asomo al corredor sorteando culantrillos. A lo lejos, las tazas tintinean en la cocina y me llega desde allí el aroma delicioso del azúcar quemado. Alegremente me acerco al festín de chipa y mate cocido. Manteles con punto cruz y encajecitos de hilo cubren la mesa tendida, donde roscas de almidón compiten con tortas de miel y bizcochuelos de anís. Sin pestañear me doy la gran panzada y oronda, salgo a jugar al jardín de las verjas renegridas. Me siento prisionera: Uno, dos, tres, cuatro... Se alarga la cuenta... Son lanzas que suben al cielo en fila de soldados de hierro. Lucen su estampa gallarda y en coloquio interminable con rosales encarnados se pasan la vida entera. ¡Qué aburrimiento! Escapo hacia los mangales en busca de diversión: Hay fiesta y algarabía en medio de la espesura. La ronda de las cigarras hace coro entre los árboles. El sol se entrega en la loma. El patio se está apagando... Las ranas, en el aljibe, lloran cuitas ajenas. Los duendes se contorsionan trepados en la parra. El momento se aproxima... Ahora estoy otra vez dentro de mi cuarto. Es noche mágica. Es enero en vacaciones. Es víspera de Reyes. Los tres vendrán en camellos con su carga de juguetes. Yo abro mi balcón aunque la tía Mercedes dice que no hace falta. Que los Reyes son magos y que traspasan paredes. Que extienda el mosquitero y que me duerma temprano. Que sólo las niñas buenas reciben lindos regalos. Todo eso ya lo sé, pero, ¿y si pasan de largo al ver postigos cerrados? No. ¡A eso no puedo arriesgarme! Me parece que ya se durmió la tía y me acodo en la baranda. Cautelosamente y en penumbras me dispongo a esperar... Al lado de mis zapatos, el jarro con agua de pozo y el pasto recién cortado, mojadito y tierno, ocupan su lugar. Mi camisón también . Ni siquiera lo saqué de la cómoda. A sus anchas se perfuma con gajos de pacholí. En el comedor, el reloj de cu-cú soltó y rescató su pajarito de madera no sé cuantas veces... He perdido la cuenta de las horas. Escucho pisadas en el corredor. Es la tía. No hay nadie más en la casa de esta tía solterona. ¿O serán los Reyes Magos? No los vi llegar. Es la tía Mercedes. Me acuesto atropelladamente y me cubro hasta el cuello. La tía, abre apenas la puerta y se mete dentro de mi pieza en puntas de pie. La distingo en el haz de luz de la vela que trae consigo. Avanza... Apoya el candelero en el mármol de la mesita y tira por la ventana el pasto y el agua, mientras sostiene con el brazo izquierdo un bulto pequeño. Después, se inclina sobre mis zapatos y cuidadosamente, muy llena de amor, coloca la muñeca de porcelana que le obsequió papá cuando era jovencita y se pusieron de novios. Al cabo, de puntillas como vino, la tía se va. Areguá se destiñe en el cuadro lentamente... Cierro los portones de la casa y dejo allí para siempre mi última noche de Reyes. Eusebio Los pasajeros vieron cómo se llevaban al soldadito con las esposas bien puestas. A cachiporra limpia lo repuntaron hasta la comisaría. Horas antes, había sido denunciado por asesinato premeditado. Lo encontraron temblando en la estación del tren. Eusebio tenía arrugadito en la mano un boleto para Yuty, su valle. Procuraba escapar. Él no entendía por qué, las cosas se le complicaron demasiado pronto. Cumplido apenas un mes de su arribo a Asunción, ya los problemas parecían irremediables. Sin embargo, Eusebio había llegado a la casa de su padrino repleto de confianza, de ilusiones... El mismo coronel fue a buscarlo en su Montero 4 x 4, y lo trajo para la conscripción envuelto en palabras halagüeñas. Es hora de honrar a la patria, exclamó a su tiempo el padrino, y le ofreció realizar las gestiones que le permitirían hacer el servicio militar en su propia casa, al lado de sus hijos que tenían más o menos la edad de él. Vas a vivir con nosotros y esa es una gran ventaja... Entre gente honorable se aprende a ser hombre de verdad. Te voy a comprar ropa nueva, zapatos, libros para estudiar eso de las estrellas que tanto te gusta... Y se sucedieron promesas que jamás alcanzarían la luz. De entrada lo vistieron de uniforme verdeolivo acartonado de puro viejo. Se quedó descalzo porque tenía los pies muy grandes. En el cuartel no consiguieron zapatones a su medida y para completar el cuadro, en un santiamén lo dejaron «akaperó bolero». También sus aspiraciones de astronauta fueron borradas de cuajo. Hay que pisar tierra, Eusebio, la luna y compañía son para los gringos, aquí se trabaja duro si se quiere comer pan blando, fue lo primero que le dijo la esposa del coronel y lo mandó a la cocina a pelar papas. Así, de golpe y porrazo, Eusebio se vio metido de lleno en los trajines domésticos del honorable hogar de su padrino. Cortado el aliento, cortaba la carne, cortaba el teléfono y cortaba las faldas de doña Ceferina. Cortaba la leche con su amargura. Y en fin, se cortaba solito y solo como sirvienta sin retiro, sin alivio, sin esperanzas... Eusebio, traé la escoba. Eusebio, llevá el plumero. Eusebio, vení a planchar. Eusebio, andate a la despensa. Eusebio... Eusebio... No había descanso y además, estaban las fechorías que Eusebio presenciaba... Él tenía que ver y callar religiosamente. No salía del asombro por la punta de barbaridades en las que todos se involucraban con tal de tocar la plata, o los dólares, como decían ellos... ¡Era para volverse loco! A este paso, hubiese preferido ser un perro y permanecer ajeno, mimado, feliz, durmiendo en la alfombra mullida del escritorio. Envidiaba tanto a los perros del coronel... Entre los tablones de su cuartucho, Eusebio aplastaba la cabeza contra su almohada de aserrín y se frotaba con fuerza los ojos para no llorar. Claro, los hombres no lloran, pero, ¿acaso él continuaba siendo un hombre? Seguramente sí, porque la novia de Javier se le incrustó en la médula y no había Cristo que de allí la moviese. Patricia era una linda chica, y muy buena por añadidura. Los fines de semana, ella le ayudaba a levantar la mesa. A lavar y a secar los platos. A servir el café en el living. Y luego, a ordenar el «sarambí» que sin falta se armaba después del almuerzo. Patricia era la única que se había dado cuenta de su existencia . Las otras novias de los cuatro hijos del coronel, no se tomaban la molestia de saludarlo siquiera. Aunque eso, a Eusebio no le importaba. Patricia era la más hermosa, la más dulce, la más comprensiva... Patricia sería su compañera ideal en aquel viaje a las estrellas que venía planeando desde tiempo atrás... Estaba convencido de que si la invitaba, ella aceptaría. Con Patricia a su lado, la aventura iba a ser un éxito... El pensamiento se le fue a las nubes... No había otra salida. Los días en casa del coronel eran desesperantes, de una tortura insoportable. Eusebio se consolaba fabricando castillos espaciales. Ya de lejos traía los sueños... Allá, en su Yuti de azahares y carretas, en medio del esplendor sideral y de los cohetes supersónicos, Eusebio se había propuesto un futuro de astronauta. Tumbado bajo el cielo luminoso, ancho, abierto a todas las rutas, él proyectaba expediciones solitarias. Y ahora, por fin la descubrió a Patricia. Ella tenía el aire de esa fantástica princesa de las galaxias que lo había enamorado sin más remedio, frente a la tele de los domingos, en el barcito de la estación. Hoy, los sueños crecían apretujados en su cuarto. Resolvió darles forma... Sí, de a poco iría atesorando piezas para el viaje. Por el momento, ya tenía escondida en los agujeros de su colchón una metralleta sofisticada, menuda. Eusebio suspiró hondo y con ternura, acarició el arma compacta que era su primer tesoro... La había tomado prestada de la colección de su padrino. Probablemente, el coronel nunca la echaría en falta. De cualquier modo, se la devolvería cuando... ¡¡Shazkk!!, silbó el látigo sobre su espalda desnuda. Le hirvieron la piel y la sangre, pero se levantó del catre sin un quejido. La gruesa estampa del coronel ocupaba por entero el cuartito miserable. Casi no sobraba espacio para Eusebio. No obstante, el recluta se cuadró a duras penas. Su padrino le ordenó vestirse de inmediato y pasó al garaje. La casilla de Eusebio era un apéndice minúsculo de la cochera. Desde allí lo amenazó con saña: Que sea la última vez que te mandás a mudar sin pedir permiso. Aquí no se duerme antes de hora y mucho menos cuando hay visitas. La próxima, te voy a enderezar a culatazos y a rebenque pelado. Con el ceño fruncido y la mirada turbia, llorosa, Eusebio mordió su boca salobre. Mudo, se abotonó el uniforme y corrió a la sala para atender a los invitados. Él había supuesto que la familia se avergonzaría de presentar a sus amistades un soldadito «pynandí», en lugar de una mucama elegante. Sólo por eso decidió acostarse más temprano que de costumbre. Se equivocó. Los patrones, muy orondos, se lucían ocupándolo en tareas femeninas que lo dejaban colorado, con muchas ganas de gritar y desahogarse. También las novias se divertían con bromas estúpidas a costillas de Eusebio y sus rubores de doncella. Por su parte, los cuatro hijos festejaban cada chiste a las carcajadas y entonces, la herida en su espalda huesuda, punzaba con insistencia... Mientras, Patricia lo ayudaba a servir las fuentes con el asado, o el vino, o el postre para las señoras gordas. Las amigas de doña Ceferina eran todas gordas como ella. Y las novias eran todas feas, salvo Patricia. ¡A Dios gracias!, pensó Eusebio. Claro, Patricia era su única aliada. Juntos, se habían pasado aquella noche cumplimentando con la gente. Eusebio, en el menor descuido, alguna que otra copa vaciaba en su garganta. Lo hacía para darse ánimos y olvidar el rencor y las humillaciones. Al cabo de tantas idas y venidas se terminaron la carne y los tragos y se acabó la fiesta. Eusebio se metió en su casilla sospechosamente alegre... Una constelación de estrellas fulgurosas lo envolvió apenas se tiró en el catre. Patricia, siempre a su lado, sonreía en la nave espacial... Usaba un traje del color de la plata, prendido al cuerpo como otra piel... En eso, aullaron los lobos lunáticos. Eusebio tomó la metralleta y se dispuso a defender a su princesa de la jauría del espacio... ¡Él era un hombre bien hombre, pese a quien pese! Abandonó la nave. Ingrávido se deslizó entre las nubes... Apuntó a los perros. Disparó al barrer. Los cuatro hijos del coronel volvían de acompañar a sus novias. Cayeron los cuatro. De refilón. Cavilaciones de alcoba La lluvia torrencial golpea en los techos. ¡Qué chasco! Hoyes mi día de supermercado, pienso a medio dormir y ya con un pie en el prosaico trajín de las cosas cotidianas. Bueno, ¡a despabilarse! Remolona, asomo la cabeza por debajo de las sábanas. Abro un ojo. Suspiro, hay que empezar a sacar cuentas y a preparar la lista: Carne no, anda por los cielos. Fideos sí, ¡qué gran solución! Crecen en la olla, abultan en el plato, son sabrosos con un buen tuco o a la manteca. ¡Hum!, pero engordan una barbaridad. ¡Qué problema conservar la línea con lo cara que está la vida! No es posible ahorrar comiendo sólo pan y cebolla porque nos hinchamos de simple harina. Y yo, que gracias a Dios aún estoy en carrera, no voy a permitirme rollitos de más. Mi novio es profesor de Cultura Física y tiene una figura que da calambre. A su lado, no puedo desentonar. Mi ex marido parecía un barrilito de cerveza, chiquito y tragón. No me costaba ningún esfuerzo lucir junto a él. En lo demás, nuestros asuntos iban de mal en peor, por eso tuvimos que divorciarnos. Los nenes quedaron conmigo. Al fin y al cabo, ¿quién confiaría el futuro de angelicales criaturas a semejante borrachín? Por suerte soy servicial y suelo hacer de todo un poco. Pero no tengo estudios ni profesión definida, excepto, una colección de autores famosos leídos y releídos. Mamá opina que es tiempo perdido, y los libros son mi perdición, ¡ciertamente! Cuando toco tierra, también me gusta la costura y de paso, la peluquería. A veces peino y a veces coso... Tendría que seguir un curso de especialización en algo, ya lo sé... Pero soy cambiante y tornadiza... Hay domingos que me levanto con ganas de hacer empanadas y me paso la mañana amasando y rellenando. Después las ofrezco entre los vecinos. Calentitas y apetitosas, ¡en dos patadas las vendo todas! Mamá dice que esas no son actividades de una «señora bien». Pero yo no le escurro el bulto al trabajo. Si hay que ponerse, me pongo. ¡Donde sea y como sea! La gente del barrio conoce mis habilidades de cocinera circunstancial y desde luego, sabe que puede contar conmigo para alguna blusita, un batón de entrecasa, ruedos y cosas así. ¡Nada complicado si es posible! Además, lavo la cabeza a domicilio, coloco ruleros y hasta me suelen pedir que le saque liendres a los chicos piojosos. Bueno, son rebusques. No me quejo. Aunque mamá insiste en que no me doy mi lugar. ¿Qué lugar?, me pregunto. Quizá ella presume con la mensualidad de misericordia o por el auto destartalado que me prestaron. «Hasta que encuentres un buen partido que te mantenga», había sentenciado papá en ocasión de concederme las dos gracias. Y sí, se tiran libremente conmigo porque me dan de comer. Y yo me los tengo que aguantar en el molde. Ahora más que nunca reconozco que me falta la especialización. Si hubiese estudiado en serio, hoy sería empleada de una oficina importante o tendría mi propia peluquería instalada en casa. Hasta intenté escribir una novela corta y no pude. Está visto que eso de leer tanto no es todo..., al menos en mi caso. Bueno, lo que sucede es que me casé muy jovencita. Tenía 16 años. No conseguí terminar ni el bachillerato. Y me fue mal en el matrimonio... Ricardo sólo me dio hijos y quebrantos a granel... Sin embargo, para ser sincera voy a reconocerle algún mérito: los tres primeros años trabajó en el negocio de su papá y vivimos cómodamente. Después, empezó con los tragos a toda hora y el padre lo sacó pitando de la tienda. ¡Claro!, en lugar de vender trapos, compraba cerveza. Y el tiempo pasó. Y a nuestros chicos les llegó la hora de ir al colegio. Los cuadernos, los uniformes, el transporte, etc., etc. Se acabó la mar en calma y se anunció el naufragio. De nada me sirvió inflar el salvavidas. Igual nos fuimos a pique... Y tuvimos que separarnos. Ahora lo tengo a Javier conmigo. ¡Es tan distinto a Ricardo! En cualquier sentido. ¡Y cómo quiere a los nenes! Da gusto verlos jugar a los cinco. En el fondo armaron una canchita y están con la pelota dale que dale mientras yo preparo la cena. Con esta tormenta el patio se habrá encharcado. Hoy no tendremos partido. Javier es muy formal, siempre viene a visitarme a la tardecita y después de cenar, se va. En mi barrio nada se esconde a las comadres, por eso todos me respetan y me dan trabajo. No obstante, parece que piensan distinto en otra parte: Mamá me persigue a sol y sombra. Quiere que me vuelva a casar lo antes posible para taparle la boca a la parentela que se pasa controlando mis idas y venidas. Todo, por si pierdo los estribos y me dedico a la buena vida y a la poca vergüenza. Eso me ofende y con mucha razón. Yo no soy como algunas... Sin ir más lejos, aquí, en la otra cuadra, está Doña Rosita. (No mi amiga, la soltera de García Lorca). Mi vecina es viuda y se divierte estrenando novios al dos por tres. No sé cómo hace para cazarlos. Está pasada de kilos y de años... No es que me interese su receta. Me intriga solamente. Yo me siento muy bien con mi Javier y no lo cambiaría por nada del mundo. Pero eso de segundas nupcias es de lo más disparatado. Le tengo terror a nuevos compromisos. Me basta con una metida de pata. ¡No se olvida fácilmente! Fueron años de ir tirando para cualquier lado por si acaso... ¡Y nada! En resumen, ¡fueron años al canasto! No. No me animo a ponerme otra vez la soga al cuello. Así vivimos de maravillas. Cada cual en su casa y en su cama. Me desperezo entre las mantas. Estoy holgazaneando acunada por el cántico del agua en las canaletas. Afortunadamente, Javier está de acuerdo conmigo y no le corre ninguna prisa con el tema del casamiento. Él es muy joven todavía y apenas gana lo justo para sus gastos. No le vamos a caer encima mis fornidos retoños y yo. Así que mamá se va a tener que resignar. Si no le gusta, es problema de ella. La quiero bien callada la boca y que no me venga con chismes de tías malpensadas y primas envidiosas. ¡Ah, primitas picaronas!, les encantaría tener a Javier al lado, aunque sólo sea para pasar el rato. No me joroben con el porte de beatas que las conozco de sobra. Cuando estos pajarracos de mal agüero se meten en mis pensamientos, se me echa a perder el día. De un manotazo al aire espanto a la parentela como a bichos fastidiosos y me arrebujo entre las cobijas. Espero que en el súper, no me depriman los precios de puro andar por las nubes. Que en el gimnasio, a Javier no se le descalabre ningún hueso. Que los chicos no discutan. Que mamá no me visite hoy. Que... ¡Que no me parta un rayo, por favor! Cosa no muy difícil parece..., ya que el diluvio se vino con todo. Entre truenos, relámpagos y tanta lluvia, ignoro cómo hacer para salir de compras. No sea que en una de esas, vaya, y se me cumpla el presentimiento. Por las dudas, me quedo tranquilita en la cama. Me cubro bien, cierro los ojos y sigo durmiendo... El piano María de la Cruz tuvo una feliz corazonada ni bien se despertó esa mañana. No es que ella fuese de las que mucho confiaban en presentimientos, pero aquella vez, todo indicaba que por fin encontraría trabajo. El sueño había sido curiosamente prometedor... En el desayuno, su marido le dijo que no se ilusionara demasiado. Que así, los fracasos duelen más. Fueron inútiles sus consejos. María de la Cruz se dejó atrapar gustosa en la inquietante proposición del sueño... Con el mejor de sus vestidos, los zapatos de cabritilla muy lustrados y una cinta oscura de terciopelo entre los rizos claros, se acercó al kiosco. Tosió un poquito, como de costumbre, y pidió el diario. Se sentó en el banco de la plaza. Sobre sus rodillas extendió el periódico. Lo hojeó despacio desde la primera página. Controló atentamente los anuncios insertos entre las noticias. Nada. Llegó a «Clasificados». Allí le aguardaría el ansiado aviso. ¡Sonrió segura! Su esperanza la animaba y leyó de arriba-abajo la columna de solicitudes. Sin embargo, sólo figuraban los pedidos de siempre. Igualmente ese día, nadie buscaba profesora de piano a domicilio. ¡No podían hacerle eso! ¿Quién se lo hacía? La vida, el destino, cualquiera de esas cosas... ¡Y Francisco, que ya no aguantaba solo con los gastos del hogar! Ella debería ayudarlo de cualquier forma. Era obligación de una buena esposa. ¿Cuánto tiempo llevaba buscando trabajo? ¿Es que ya la gente no usaba piano en casa? Pareciera ser que el problema estaba en la falta de piano. Tampoco ella lo tenía. Del que fuera suyo, hoy le quedaban apenas las teclas martillando en los nebulosos rincones de su memoria... María de la Cruz decidió que así no era posible continuar. Esta fue la última vez, murmuró aparentemente vencida. Aparente, porque algo en su interior no quería claudicar, se revelaba... Anoche, ella había soñado con lujo de detalles su contratación en aquella casona de la avenida Colombia; dos o tres cuadras más alla de la Recoleta. Llegó en tranvía. Una señora vieja y un viejo señor le abrieron la puerta. Atravesaron juntos el vestíbulo. Desde la consola, una caramelera de porcelana destapada, impregnaba de almendras el aire... Ese aroma la transportó inmediatamente a un lugar melodioso. A una sinfonía extraviada en las tinieblas de su infancia... Y el piano apareció allí, en la sala de al lado. Detrás de los dos viejos, su caja vertical fulguraba laqueada en marrón-bermellón con incrustaciones de nácar. El teclado se dormía bajo un pequeño cobertor de pañolenci tirolés. Al fondo, bajaba las escaleras una niña de corta edad. Sugerían sus bucles amarillos angelical inocencia. Venía por contraste, circunspecta, protocolar... Criteriosa, aplanaba las tablas de su delantal. La señora vieja la llamó a su lado y se la entregó: Es ésta. Esta es su alumna. Es María de la Cruz. Maricruz. Ella no les contó que ese también era su nombre. Sólo tomó a la niña de los hombros y la condujo a la banqueta larga con asiento de esterilla. Se acomodaron una al lado de la otra delante del piano. Comenzaron con Anón y las escalas. Dieron un vistazo a Beyer. Después cantaron las notas... María de la Cruz solfeaba. Con la mirada seguía el movimiento de su mano derecha. Cuando iba por el tono más alto, sus ojos tropezaron con el retrato: Era de antigua data. Una pareja tierna en el día de la boda. La novia, en traje de cola, lucía sobre la frente corona de perlas y capullos de cera. El novio, pajarita, guantes y bastón. ¿Familiares tuyos?, preguntó a Maricruz. La niña se encogió de hombros, tosió y dijo: Los sirvientes suelen afirmar que son mis padres. No sé... Tal vez sea cierto, contestó en voz baja y agregó con temor a que la escuchasen: Ellos, mis tutores y sus hijos inventan historias raras... Yo no puedo estar segura de nada. Debe de haber mala intención en esto... Tratan de confundirme... Generalmente los novios del cuadro son mis padres, aunque a veces, mis abuelos, o también mis bisabuelos... ¡Arman un lío descomunal!, protestó Maricruz. De todos modos, la novia es muy bonita, se te parece, opinó María de la Cruz. La niña se quejó: ¡Estoy aburrida de tantas mentiras! Ella se retrajo. ¿La acusaba de mentirosa por la comparación, o Maricruz se refería a los embustes de los tutores? No tuvo oportunidad de averiguarlo; la puerta del salón se abrió bruscamente y entró la señora vieja. Es hora de la medicina, anunció y destapó el jarabe de mentas y eucalipto. Maricruz lo tragó sin agua y sin protestar. Era evidente su hábito. No le dio ninguna importancia y ensayó -como si nada- un preludio de Chopin. Entonces, María de la Cruz se enteró de otra cosa: Su alumna no estaba dando la primera clase de piano. En eso, el reloj de péndulo empezó a sonar. Dentro de sus oídos repercutían las campanadas inacabables... once, doce, trece... ¡Este reloj está loco de remate!, gritó Maricruz. ¿Acaso no lo hicieron arreglar? Y persistía el campaneo... María de la Cruz, tratando de silenciarlo, daba manotazos de aquí para allá. Por fin cesó la campanilla. El despertador en la mesita de luz, calló. Ella se sentó en la cama. ¡Qué sueño más raro! Esto puede ser un buen augurio, de hoy no paso sin trabajo, pensó plena de optimismo y se puso las pantuflas y el desabillé. Había hecho mecánicamente el desayuno y demás menesteres. Trajinaba las habitaciones en medio de una urgencia asfixiante, descontrolada. Iba con el pensamiento puesto en la niña extraña. Y todo para qué. Para que en este banco de piedra inmutable, sus ilusiones se humedeciesen de lágrimas estúpidas. Volvió a revisar el diario. Minuciosamente otra vez. De nuevo en vano. Ahogó el sollozo y sacó del bolsillo su pañuelito consolador. Se enjugó la cara mientras reflexionaba: la niña rubia no vino a sus sueños de pura casualidad. Seguro que existía una explicación, tosió. La garganta se le irritaba normalmente; más aún, cuando la movía su ansiedad. Y ahora, el piano la invitaba con acelerado ritmo desde una casona imprecisa, esfumada entre las frondas de la avenida Mariscal López. ¿Cómo acudir sin entretenerse? Era cuestión de acertar el sitio justo y ganar tiempo. Maricruz ya estaría lista para iniciar la clase. Pobre niña, seguramente la necesitaba. Sufría problemas de identidad como ella. María de la Cruz tampoco tenía en claro gran parte de su infancia. Fue adoptada en la época escolar y su primer recuerdo partía de allí. Su vida anterior era un misterio sin resolver... Había quedado huérfana desde muy pequeña. Un accidente ferroviario mató al mismo tiempo a su padre y a su madre y, ¡pare de contar! Ese resultó ser el único y escaso informe que recibió en el momento de su adopción. De manera que los años infantiles se le fueron perdiendo en un hueco vacío... Solamente el piano era el nexo... Ella estaba convencida de que nació tocándolo. ¿Por qué si no, aquella peculiar disposición hacia la música? Asimismo Maricruz, de idéntica cualidad, impaciente la esperaba en algún salón con olor a confites de mazapán y jarabe para la tos. ¡No podía retrasarse más! María de la Cruz acomodó sus libros, los cuadernos de pentagrama. Dobló en cuatro el diario, lo guardó y se levantó. Utilizó la mano libre para aplastar los tablones de su falda. Luego se la llevó a la cabeza y al punto, sus cabellos dorados se le ensortijaron entre los dedos. Jamás escaparían a esa infalible costumbre de convertirse en bucles... ¡Ay!, los bucles amarillos de Maricruz, el gesto de asentar los pliegues de su delantal, la tos, el piano... María de la Cruz empezó a temblar sobresaltada. De golpe se habían fusionado la niña y ella. Las incógnitas de su pasado estaban resueltas. Además, le había descubierto las intenciones al sueño prometedor... Ahora contaba con los datos necesarios para recobrar su herencia. No la detendrían los tumbos inevitables. El piano volvería a sus manos y una vez recuperado, colocaría un aviso bien grande en los diarios: Daría clases en su piano y en su casa. Entusiasmada, María de la Cruz se puso en marcha... Alguna vez, José A patas sueltas bajo el aire caliente del ventilador, los chiquilines dormían medio desnudos. Liz entró en la habitación pisando despacio para no desbaratarles el sueño, pero José volteó su cabecita morena y tras un bostezo, le sonrió desde el moisés. Ella supo de inmediato que ese niño era el suyo y sin dudarlo siquiera, lo levantó. No había nadie dentro del cuarto, ninguna niñera o celador que se lo impidiese, y Liz no podía con sus ganas... El bebé se acurrucó en su regazo y se entregó confiado. «He venido a buscarlo», dijo prontamente y en voz alta como para anunciar su llegada. Usaba las palabras justas, bien aprendidas. Quería evitar cualquier confusión por culpa del idioma, y mientras se enteraban de su presencia, se puso a practicarlo mentalmente. Sin embargo, enseguida se distrajo y se volcó a mirar embelesada a José. Su infancia asomó en estrofas pequeñitas desde la hondura de los recuerdos... Repleta de amor, se puso a susurrarle tonadas de cuna en inglés. Y lo mecía suavemente para que no fuese a llorar... ¡Y lo adoraba! La emoción la cubría de temblores y sensaciones nuevas. ¡Claro, no era poca cosa tenerlo al fin! Liz suspiró extasiada... En eso, vio a una mujer grandota que le cortó de cuajo las impresiones. Aquella se aproximaba con ademanes de soldado y traía la cara avinagrada de puro fruncir el ceño. Sin abrir la boca, la hizo pasar al escritorio disimulado tras un biombo amarillo, de igual color a todas las paredes de la casa. Con el gesto le indicó una de las dos sillas y pesadamente se echó en la otra. El malhumor se le escapaba por los poros. Desde luego, eso no era suficiente para quebrantar la felicidad de Liz. Desabrida y ajena, la mujerona revolvía dentro de los cajones. Pronto encontró un recibo doblado en cuatro. Lo aplanó mecánicamente entre sus manazas para después engancharlo a algunos documentos cubiertos de sellos. Se los pasó sin chistar antes de recibir los dólares. El trato se cumplía al pie de la letra, tal cual fue planteado en la infinidad de cartas que fueron y vinieron tratando el tema. De modo que Liz tomó los papeles sin preguntar y le hizo efectivo el precio de José. Todo se desarrollaba dentro de un silencio perfecto. Por lo visto esas eran las reglas de la casa. La verdad sea dicha, no hacía falta pronunciar palabra. Se veía a la legua que estaban acostumbrados al arreglo en cualquier idioma. ¡Y ella que había estudiado español concienzudamente sólo para esta cita memorable! Quería empaparse de los hábitos de José y charlar sobre los detalles de su crianza. No deseaba cometer equivocaciones. «Aunque todavía me queda el manual de Puericultura», pensó buscando consuelo. Y además estaban sus hermanas. Y la vecina de al lado, Y aquella tía bonachona que siempre tenían a tiro. En fin, ahora José dormía en sus brazos y eso bastaba. Por su lado, la mujer antipática contaba el dinero sin preocuparse de otra cosa. En efecto, para este negocio no eran necesarias las explicaciones y menos las efusiones. La frialdad resultaba monstruosa. Liz estrechó instintivamente a José contra su pecho y se dispuso a abandonar esa casa horrible. Anduvo los corredores sofocantes, limitados por paredes amarillas con manchas de humedad. Peleaba contra un apestoso olor a repollo sancochado cuando el tironcito en las tripas se le hizo náusea y recordó que con el entusiasmo había pasado por alto el desayuno. «¡Pero, qué importancia puedo darle a eso!», se quejó Liz fastidiada y, sin aliento, recorrió el largo trayecto hasta la luz del día. Al cabo, aspiraron ella y José el aire puro de la mañana. Allí el bebé subió sus puñitos regordetes, se desperezó, abrió los ojos oscuros y sonrió con su boquita gloriosa y desdentada. Liz lo besaba entre mimos, apretones tiernos y... De golpe, un flash vino a profanar aquella sublime intimidad. El fogonazo y la sorpresa segaron de raíz la caricia recién estrenada. Liz quedó con los nervios a la miseria. Mientras, el fotógrafo enfocaba su cámara desde distintos ángulos y el periodista se acercaba con grabadora y otras pavadas. ¡Malditas las ganas que ella tenía de entablar diálogo con aquel desconocido y menos aún, siendo éste el momento más importante de su vida! Trató de eludirlo sin éxito: Como de la galera, surgieron dos agentes de policía cerrándole el paso. No encontró nada mejor que mantenerse inmóvil en medio de la acera y esperar el desarrollo de los acontecimientos. Por un lado, desconfiaba prudentemente de la cordialidad de los de la prensa. Y por el otro, los reverendos uniformes, pistolas y demás artefactos intimidatorios, le sugerían un vago y desacostumbrado temor. Pasmada, ni siquiera alcanzó a interpretar el sentido de lo que estaba sucediendo. Todos hablaban a la vez y cada cual exigía una respuesta. Las ideas de Liz, apenas rescatadas del fondo de ese idioma extraño, se iban enredando con tanta palabrería. Repentinamente, alguien más se integró al grupo y en un santiamén, José le fue arrancado por la fuerza. Liz reaccionó con el sacudón y de golpe se dio con una joven sumida en lágrimas: «¡Es éste. Este es mi hijo!», sollozaba a voz en cuello la recién llegada. Y lo mecía atropelladamente. Y lo estrujaba con angustiosa desesperación. Y lo acariciaba con torpeza. Parecía haber perdido el control. «¡Está trastornada, en su poder José corre peligro!», gritó Liz con todas sus fuerzas, buscando que la ayudaran a recuperarlo y sintió que las veredas se abrían e intentaban tragarla... Se iba de los pies... Así comenzó un desmayo que gracias a Dios se malogró por el camino: Confirmando sus reclamos, José había lanzado un berrido estentóreo. Como por encanto todos quedaron patitiesos. Liz se recobró al punto. Entonces pensó en Walter y en la falta que le hacía su presencia. Ahora lamentaba haber aceptado el trato de que una sola persona lo retirase a José. Su marido la esperaba en el aeropuerto. Habían calculado que aquello llevaría poco tiempo y programaron regresar a California lo más pronto posible. Para ese jueves, consiguieron hacer una conexión con el vuelo del mediodía. De manera que dos horas cortitas quedaban a cuenta y todo se estaba complicando lamentablemente. Y lo peor: ¡Sus brazos se encontraban nuevamente vacíos! Todo indicaba que eso continuaría... Como siempre. Como cuando desengañados, al cabo de sus tantos embarazos fallidos, Walter y ella resolvieron adoptar un niño extranjero. Se habían sentido alentados con las noticias que sobre esta actividad llegaban de allende los mares y se pusieron en campaña. Por correspondencia entraron en contacto con cierta gente experta en el manejo y la colocación de chicos huerfanitos o abandonados. Todo marchó sobre ruedas. En menos de lo previsto les fueron atrapando los adelantos de José. Habían seguido sus pasos desde que nació: Las fotografías retrataban un angelito moreno, saludable, conquistador... Walter y Liz se encariñaron a más no poder. José era el hijo esperado y ellos nunca sospecharon que esto podía ocurrir. Nadie los alertó sobre complicaciones o estafas. Mejor aún, los responsables brindaban toda clase de facilidades endulzándoles la vida con promesas que empezaban a esfumarse... Desde lejos, las garantías se las habían ofrecido al por mayor. Tanto así, que a José lo supieron propio desde que vino al mundo. No tenía padres. Al menos, eso fue lo primero que averiguaron para iniciar los trámites. Y ahora aquello estaba viniéndose abajo precipitadamente. Esa muchacha descabellada que sostenía a José, contaba una triste historia de robos y desencuentros: Todo se había iniciado cuando en su vientre se puso a palpitar la vida nueva. El caso empezó a complicarse con una cunita sorpresivamente vacía en el hospital. Con los pañales de lienzo abandonados en el bolsón. Con una parturienta de entrañas doloridas saliendo a la calle con el alta y sin fruto. Y sobrevino el trajinar tortuoso a la pesca de algún dato, de alguna pista que la llevase hasta el hijo robado. Días y días peregrinando y en la noche, la lucha imposible por espantar su soledad de madre. Su vigilia constante... Pero, ¿era acaso José el protagonista de ese cuento desgarrador? ¿Cómo identificar a un niño que apenas nacido se lo ha dejado de ver? José tenía tres meses rollizos y por sobre todo, ¡era suyo! ¡No, Liz no lo entregaría así porque sí! No podía enternecerse con esa historia trágica. ¡No quería! «Tengo los papeles en regla», atinó a decir en su defensa y el agente que estaba a su lado, miró con burla las hojas que ella enarbolaba como pruebas de que José le pertenecía. El suelo empezó a oscilar de nuevo... Liz clavó con impaciencia los tacones de sus zapatos elegantes y respiró a profundidad. ¡Hacía un calor de mil demonios! El sol se paseaba despiadado sobre la ciudad y sobre el hilo crudo de su chaqueta. Sin embargo muy campante, el fotógrafo continuaba con su faena y por ende, el periodista no se perdía detalle mientras su grabadora funcionaba a toda marcha. En eso, la recién llegada se escabulló con el bebé a cuestas. Aprovechando el descuido que surgió con la cuestión de los documentos, se había largado a correr desatinada... «Por favor, deténgala. Hagan algo», suplicó Liz. Uno de los agentes le dio alcance al instante. Luego, previo rescate de José, sin comentario y de malos modos las confinaron a las dos en los asientos posteriores del patrullero y partieron rumbo a la comisaría. José iba lloriqueando adelante, en manos de aquel hombre rudo y feo que lo cargaba de cualquier manera. Todo indicaba que la pobre Liz nunca más volvería a gozar de la dicha incomparable de acariciar a José. Seguramente, la pelota de rugby y el caballito de madera que fueran transportados desde la lejana niñez de Walter hasta el dormitorio azul, irían a parar de regreso al desván. El presentimiento de que esta vez también se estaba destruyendo su sueño de maternidad, crecía y la asfixiaba. La ausencia de Walter y su dificultad con el idioma la acobardaban. Se le borraron las palabras aprendidas y tuvo que guardar silencio. No así la otra madre, quien con tono exaltado se había puesto a protestar violentamente. El sargento le respondió en su misma lengua y entablaron un diálogo ágil y complicado, cada vez un poco más... Ahora sí, Liz ya no conseguía entender absolutamente nada. Claro, entre ellos se comunicaban a sus anchas y no tuvo más remedio que quedar fuera. Cuando llegaron a destino, Liz pudo darse cuenta de que en el trayecto la situación se había modificado totalmente: Ni bien pusieron pie en tierra, José fue a ocupar los brazos de la otra mujer. Y desapareció para siempre de su vista. ¡Y de su vida! Seguidamente, la encargada de la casa amarilla, esa mercachifle que le había entregado a José, pasó cerca de Liz. Iba escoltada por dos guardias, medio a rastras y conservando el aire malhumorado de hacía menos de una hora. Los tres anduvieron pasillo adelante hasta perderse... Se los tragó la misma puerta que a José con su madre. Al punto, un hombre de corbata y portafolios cruzó como una exhalación aquella sala. Iba desaforado y gesticulando en pos de la comitiva... Desapareció como todos al final del corredor. No así su voz que se dejaba escuchar a golpetazos alternos y sin ningún sentido, al menos para Liz, quien en ese entonces, ya tenía las palabras totalmente confundidas. Después de algunos minutos se le acercó el comisario preguntando si quería hacer la denuncia. No le ofreció nada más y tampoco se mostró interesado en su caso. Silbaba mirando el techo. Las paletas del ventilador se movían a toda velocidad sobre su cabeza, pero igual sudaba la gota gorda y Liz también. El calor le derritió las ilusiones y fue inevitable para ella aceptar que había perdido la partida. Era demasiado fácil entender que las cosas salieron atravesadas. Todo le daba vueltas. Comprobó la inestabilidad de la silla donde se había sentado y tuvo que apoyarse en la mesa que estaba delante y respirar a lo que aguantaban sus pulmones: Los humores de la transpiración recorrían el cuarto y el tufo insoportable hizo que la náusea subiese a su garganta. «Walter me espera en el aeropuerto», recordó Liz desde el vértigo y decidida se levantó a los tumbos negando cualquier cosa. Huyó hacia la calle como alma en pena. Nadie le puso interferencias ni algo parecido. Una vez fuera el mareo persistió. La náusea también. Era la segunda de esa mañana a más de los desmayos en tentativa. Volvió a nacer su esperanza. Se palpó con ternura el vientre y no lo sintió vacío. Liz acariciaba a su José. Al que vendría alguna vez... Las cosas de Efraín Y bueno, aunque no me lo esperaba, todo está en su lugar. Nunca pensé que a mi regreso hallaría sus cosas tal cual las dejé. Hace más de dos años que cerramos la casa y hasta el momento, nadie ha vuelto a poner los pies en ella. Por esas ocurrencias inexplicables, yo imaginé que el paso del tiempo, sin más ni más, acabaría con las cosas de Efraín. Esa loca fantasía, tal vez tomó cuerpo, porque a mis recuerdos de sucesos dolorosos se le fueron limando las aristas en filo. Sí, pudo haber sido por eso que yo me creí absolutamente segura de que acercándome a sus cosas no iría a sufrir. O quizá supuse que esas cosas materiales habían perdido consistencia, color, volumen... En mi torpe ilusión, las vi desdibujarse y desaparecer en algún arcón prodigioso. No obstante, apenas traspuse el umbral, me encontré de pronto con su pipa en la mesa de juegos, con el tablero de ajedrez demorado en su lance favorito, con su caja de tabaco herméticamente clausurada para que el aire no le modifique su sabor a chocolate amargo. Conste que este aire enrarecido se las da de amo y señor: domina el cuarto sin ningún problema. Y sí, aquí estoy yo, respirando humedad y encierro, plantada entre las cosas de Efraín. Contemplo con tristeza su copa barrigona de cognac a medio consumir, su silla, su manta a cuadros corrida hasta el piso, y el corazón me duele como antes... Me apresuro a recoger las cortinas. A abrir las ventanas. Busco que el sol se lleve el olor a rancio y mi congoja. ¡Qué absurda pretensión! Es cierto que poniendo la luz donde las sombras, estas se esfuman. Pero yo tengo que aceptar que las cosas de Efraín no son de sombras. Son de fuego, porque me arden en los ojos de sólo mirarlas. Y descaradas, están en todas partes: Su rifle Winchester, en la pared de la chimenea. La gorda de Botero, en el resalto del pilar. Su colección de gallos de plata -enfrentados en cruenta riña- sobre el aparador. Su elegante bastón de los últimos días, erguido en el paragüero. Cuando Efraín empezaba a ensayar sus pasos apenas recuperados, se fue. Y a los tropezones, yo continué la marcha... Por eso, porque debo seguir girando hasta que Dios diga basta, decidí volver. Voy a vender la casa. No me resta otra salida. Las cuentas no perdonan y los usureros tampoco. De modo que necesito examinarla para ponerle precio. Los amigos se espantaron cuando les anuncié que vendería la casa y también las cosas de Efraín. Todos consideran mis planes como un acto de agravio a su memoria. Pero ninguno de ellos conoce, por ejemplo, la suerte ingrata de mi gargantilla de esmeraldas, la urgencia de los prestamistas, las tuercas que tengo que aceitar para no perderme yo también. Y en fin, todo el apuro que estoy pasando... No. No me puedo entretener con sensiblerías. No, deliberadamente. Además, ellos ignoran los pormenores del caso. ¡No se enteraron ni de la cuarta parte! ¡Por supuesto que las cosas de Efraín están bien donde están! Ni las miro ni las toco porque me hacen daño y por los otros detalles... Allí las dejo, con la gorda en primer plano. Ella vale lo que pesa, según las propias palabras de Efraín. Si la gorda figura en el inventario, el valor de la casa se va a las nubes. ¡Es un Botero y punto! Esto se acabó. Sí, lo ideal sería olvidar todo. Desde el principio... Quiero y no logro apartarme de aquel atentado horrible donde las piernas de Efraín quedaron inútiles. A la pesca de un resguardo vinimos aquí, en las afueras de Areguá. Huimos. Este era un buen lugar para esconderse. Aislado, anodino, perfecto. A fuerza de renuncias alcanzamos cierta tranquilidad. Hacíamos una vida retirada. De sobresaltos fugaces, sin mucha importancia... El contacto con el mundo me concernía solamente a mí. Era como si Efraín ya estuviese muerto. Ni los mismos amigos sabían de su existencia. Él se recluyó en cabal conocimiento de que el mínimo desliz lo destruiría para siempre. Pesaban en su historial los oscuros movimientos perpetrados en Colombia: Un poco después de nuestra boda, Efraín tuvo la propuesta de terminar su carrera en Medellín. Fueron diez meses, nada más. Y sin embargo, marcaron definitivamente su destino. Resultó decisiva su íntima relación con un compañero de estudios, muy vinculado al Cártel colombiano. Haciendo gala de bravura, en medio de malas compañías, Efraín se jugó al premio mayor. Y en la rueda de la fortuna, consiguió dar volteretas de doble filo: Al mismo tiempo y con igual éxito, obtuvo el doctorado en Leyes por la Universidad de Antioquia y se involucró en el tráfico de drogas con la velocidad de lo impostergable. Fácil se le hizo el triunfo: Por un lado, en el pecho medalla de oro. Y oro sonante en los bolsillos, por el otro. Enseguida, retornó a Asunción. Confiaba en que la distancia puesta entre los dos países, le brindaría un nuevo punto de partida. Sus amigos lo recibieron con bombos y platillos. Dimos en retribución una fiesta aparatosa. A lo nuevo rico. «Efraín hizo grandes negocios en Colombia y trajo mucho dinero», era mi frase predilecta cuando la gente quería saber... Y fui yo la primera convencida de lo que pregonaba. Viví en la gloria, en la total ignorancia... No tuve idea de la realidad hasta el día del accidente que lo volvió paralítico. Entonces, todo cambió. De golpe me topé con la verdad. Pero Efraín era mi esposo y a él me debía. Compramos esta casa en riguroso secreto. La inscribimos a mi nombre. Llegamos aquí una siesta de lloviznas, a finales de agosto. La tierra aregüeña, húmeda, generosa, con su perfume de cántaro aguatero, se nos brindó llena de promesas... Pasaron varios años... No nos acostumbrábamos a la soledad y quisimos creer que, con los tiros que lo dejaron inválido, ya estaba saldada la cuenta. Comenzamos a sacudirnos el letargo poco a poco... Nos descuidamos. Y una noche cualquiera, se presentaron aquellos hombres barbudos. Sin comentario nos encañonaron. Solamente me permitieron recoger mi ropa y cerrar la casa. Luego, tal cual nos encontrábamos, fuimos metidos en un auto estacionado enfrente. A mí me bajaron en Luque, cerca del aeropuerto. No sé qué pasó con Efraín. Esa fue la última vez que lo vi. Ahora tengo que vender la casa para pagar mis deudas y seguir adelante... La voy a ofrecer tal cual está, incluidas las cosas de Efraín. Me queman todavía... Me lastiman con su insolencia. No así la gorda que parece desvalida. Rechoncha y con la carita de muñeca triste, no me saca la vista de encima. ¡Me llevaré el Botero! A la gorda no la puedo abandonar. Ella me mira con ojos de súplica. Intenta congraciarse conmigo. Y pensar que la gorda nunca fue mi amiga. Con Efraín era muy distinto el trato. Él le daba un cariño especial. Juro que yo, hasta le tenía celos. Efraín la cuidaba personalmente. La colgó el mismo día de nuestro arribo. Aquella tarde, mientras yo ordenaba los armarios en la planta alta, con su caja de herramientas a mano, Efraín se puso a martillar desde su sillón de ruedas. La colocó justo a su altura. Demasiado abajo para mi gusto, pero no aceptó mi ayuda entonces. Tampoco después... Ni el plumero podía yo pasarle. Esta es mi gorda de oro, la elogiaba a menudo. Y bueno, todos sabemos que un Botero está ricamente cotizado y que si lo dejo, puedo alzar otro tanto el precio de la casa. De cualquier modo, me ajusto un poco más el cinturón y me lo llevo. Será la única cosa de Efraín que guarde para mí. Ahora mismo lo retiro de su sitio y... ¿qué es esto? Hay un boquete profundo en el pilar, detrás del cuadro. A ver... A ver... Parece que le voy a dar la razón a los amigos: Me quedaré con la casa y con las cosas. Ya no necesito venderlas. Para salir del apuro, me basta y sobra con el botín descubierto. El lancero de la reina ¿Blancas o negras? ¡Blancas! Aunque de todos modos, no tengo suerte con las unas ni con las otras. Al fin, para que ganes vos, no vale la pena que me fanatice, pero yo quiero ser blanco y punto. Siempre empezás persiguiendo mis caballos. Conozco de memoria tu juego. Claro, buscás los dos caballos porque sabés que sin ellos no puedo defenderme. Así los peones no sirven para nada. Axel no era blanco ni negro. Era un alazán bermejo y se confundió con el fuego cuando el incendio... Allí se lo tragaron las lenguas voraces. La torre está en llamas y los sirvientes se fueron. ¿Escaparon de la quema o vos te los tragaste? Ahora me toca a mí. Voy a mover un alfil, así protejo a mi reina blanca. La querés, ¿verdad? Pero Eulalia nos desprecia. Aunque de niños jugábamos con ella al ajedrez, igual nos desprecia y es por culpa tuya. Ella adora a los caballos y vos te los vas tragando... Ella quiere todos los caballos. Los tuyos y los míos. Devolvémelos Octavio, así la tendremos contenta. El viejo no me importa, yo debo ocuparme de los caballos y nada más. ¿Acaso no sabés que todos los caballos que cuidamos son de la reina blanca? Axel es su preferido, y no es negro ni blanco. Me entendés, ¿verdad? ¿O estás fuera de esto? El alfil permanece en su lugar. No lo muevo, prefiero los pasos rectos del ínfimo peón. Con este lance voy a preparar la defensa para salvar a mi dama. La necesito para mí como ella a sus caballos. Yo tengo que recuperarlos. No es cuestión de colores. Son iguales los negros y los blancos. Igual el fuego todo lo calcinó. Lo puso negro como el carbón. Negro como los negros del caserío. Como yo... Como vos... Y no hubo concesiones. Ni el amo José ni Axel alazán. Todos iguales. Todos los que estaban allí. Hasta los caballos que yo tenía... ¿Por qué me los comiste, Octavio? Cambiá tu juego. Yo soy el que manda aquí. No lo olvides y háceme caso. A vos te toca. Modelo al roque que en el tablero todo se puede... Sacalo de su casilla y dale un buen susto al rey. Sacaron de las casas las cosas que pudieron. Igual, todo se lo tragó el fuego. El amo blanco descendió hasta el caserío... Es tu turno. Dale el MATE en su escaque. Sólo me juego por mi reina. No lo pienso proteger... se apagó nomás el gran señor. Justamente en el juego, perdón, en el fuego. Cosas de la vida, ¿no? Mejor dicho, de la muerte. Por eso insisto Octavio, abatilo contigo. Es tu gran oportunidad. Parece que no tenés ideales que te eleven más allá de tus narices. Sin embargo. Axel y yo galopábamos por la pradera de los sueños imposibles... Pretendíamos llegar a ser otra cosa alguna vez. Pero nunca dábamos en el blanco. El objetivo estaba muy alto. Y yo, apenas sobre la tierra y gracias a Dios. Es así, las cuadras están abajo, y arriba... Arriba están los salones y la niña Eulalia. Arriba y abajo... Los pastos ardiendo... La torre en llamas... ¿Dónde está la última torre que me quedaba? ¡La tumbaste ya! También me faltan los caballos. Pero a mi reina blanca la conservo. No dejaré que te acerques a ella. Yo no me meto con tu negra y mucho menos con el viejo. No te ocupes de defenderlos. Te juro que no me importan. Yo quiero tus caballos negros. Eulalia los quiere todos. Tu rey no me interesa... JAQUE!!! Te entré en diagonal por la retaguardia. Mirá qué malo tu enroque. Te estoy ganando. Es mi primera ventaja desde que empezamos con esto del ajedrez. Pensá tranquilo. Yo te voy a esperar... Tengo a la Santa Paciencia como abogada y patrona. Pensá, yo aguardo. Pero si vos querés, te cedo tu rey negro por mis dos caballos. Dame los caballos. A mi alazán se lo tragó la hoguera. Devolveme los caballos que te tragaste. Si no atendés a mi reclamo, cierro el tablero y... Zas!! Se acabó la partida. Te dejo sin nada si se me antoja. Haceme: caso porque me estoy cansando. Creo que no seguiré con este juego... ¡Fuego! No fumes Octavio. El incendio todo lo destruye. Pero no pongas esa cara de tormento. No voy a suspender el juego, sólo el fuego. Lo voy a extinguir. Ahora tengo mucho tiempo. Los peones me ayudarán. Están confederados los blancos y los negros. Ellos regresaron. Juntos vamos a sofocar las llamas. Vos también, Octavio. Andá a buscar el agua. No los dejes morir. El fuego se expande... No me mires así, Octavio. No me mires desde mis propios ojos. No me acuses. Todo fue involuntario. Yo tenía sueño y pensaba en Eulalia, ¡eso no lo discuto! Perdí la cuenta de todo. Bueno, de casi todo. Es cierto que sentí el olor a paja encendida. Y el cielo me pareció rojo, pero demasiado distante... No supe lo que ocurría. Te lo aseguro, Octavio. Me hallaba bien lejos del caserío. Muy sumergido en el mundo blanco. Cuando amaneció, aquello había concluido. Solamente encontré cenizas y el viento norte paseando entre cadáveres incinerados y escombros por los rincones. Y qué querés Octavio, yo descuidé la guardia y me tuve que entregar. No me quedaba otra cosa. ¿En qué quedamos, Octavio? ¿Me hacés el MATE o vamos a seguir jugando?... y el viejo negro no estaba muerto aún. No del todo. Agonizaba entre las brasas apagadas y repetía mi nombre: Octaviooo... Octaviooo... Lástima, era un negro viejo. Lo dejé. No quiero tu rey negro. Es tuyo, te lo cedo. Me guardo la reina blanca. Yo quiero ser blanco, Octavio. Como la niña Eulalia. ¿Me escuchás? Vos ganaste. Quedate tranquilo y entregame los caballos para ponerla contenta. Y por favor Octavio, encendé las velas que la noche está llegando y la luna del espejo se tragará tu imagen. No desaparezcas, haceme caso. No te vayas Octavio. Prendé las velas. Es la única forma de no apagar tu existencia... ¿Me escuchás? ¡Vos ganaste! Pero quedate aquí, conmigo. Estoy solo en la celda, Octavio. Como siempre... ¿Te das cuenta? Solo, pagando el descuido... Solo, frente al tablero y mi espejo. Un domingo diferente Es misa de once. Chisporrotean los cirios en sus candelabros soltando a gotas la cera olorosa. Me repugna ese humor pálido que resbala interminable... Además, el perfume del incienso, de las flores mustias, del agua de colonia barata que despide mi compañero de banco, arremete en olas tortuosas contra mi postrada humanidad. Estoy empezando a descomponerme. No desayuné con la esperanza de hallar un confesionario y un cura dispuesto a escuchar mis pecados. Traigo la sana intención de comulgar. Veremos si así levanto el ánimo. Sin embargo, me temo que hoy no va a ser posible. Se alborota el gentío hasta en los rincones de la iglesia y el asunto a tratar, contempla exclusivamente la bendición de las palmas. Es Domingo de Ramos. El sacerdote gira hacia sus fieles y da inicio a la sagrada tarea. Con las trenzas del caranday en alto y el cántico en los labios, la multitud ansiosa se abalanza hacia el altar. Mi vecino fragante se pone de pie y toma el mismo rumbo. Respiro más o menos aliviada y pienso que ya que estoy aquí, lo mejor será oír la misa completa y aguantar el estómago vacío en ofrenda Divina. Total, con la comilona que tengo por delante me voy a desquitar en forma. Los almuerzos dominicales en mi familia política, son inexorables. Caen uno tras otro sin perdón ni demora. A partir del mediodía, entramos en la órbita donde todos los domingos se vuelven iguales a fuerza de costumbre. Admito que es un caso perdido. Ya no tiene remedio. Entonces, me arrodillo con devoción y ruego por los desnutridos del África. Entre Dios y María se me viene a la memoria el ayuno del Viernes Santo. Tengo que comprar el bacalao y los garbanzos para la vigilia, fijar el itinerario de las siete iglesias a recorrer y... justo ahora nos despiden en paz. Bueno, se acabó la misa y el siguiente paso es salir a flote de este maremágnum. Me lanzo a la deriva. A los empujones recobro el aire puro. En el atrio compro una palma supuestamente bendita y me dirijo al auto. Es mediodía. Ya no puedo escapar a mi destino. El lomo a la ciruela estará a punto y mis suegros también. Don José, solemnemente sentado a la cabecera, con cuchillo y tenedor en manos, habrá dicho sus oraciones y entonado sus quejas sobre mi lamentable puntualidad. Ni un gesto, ni una sonrisa mitigarán sus palabras. Y mientras, el vino tinto en mi copa, irá tomando su «temperatura ambiente» como me gusta a mí. ¡No volará ni una mosca! Y los niños, aseados y circunspectos, se pondrán al cuello las servilletas blancas con bordados en punto cruz y aroma de pacholí. Cada cual ocupará su sitio consabido. Y mi pobre y querido Julio, tendrá que explicar por enésima vez que mis deberes de buena cristiana en misa de once son impostergables. A lo que don José responderá que el día es largo y hay otras horas para honrar a Dios, todo igual. Siempre igual. Esta rutina dominguera no ofrece expectativas. Estoy cansada de tanta ceremonia sin sentido. Si somos seis pelagatos a la mesa, ¿para quién la etiqueta de manteles almidonados, copas de cristal, fuentes de plata? Altanera, doña Celia mantiene sus tradiciones. Y desde luego, tampoco hay variantes en el menú: La carne mechada, la torta de chocolate, el vino de la bodega familiar, etc, etc. Y para colmo, Julio y su manía de hijo con buena letra: Aunque caiga el mundo abajo, a la casa de su madre. Esa es la consigna y en conclusión, todo el santísimo día se lo pasa de arrumacos con doña Celia y a mí que me parta un rayo. ¡Me da en las narices! Ya el sábado por la noche comienzo a ponerme nerviosa. Amanezco hecha un desastre. Y no hay trazas de cambiar mi suerte. ¡Ni confesarme pude! Con lo cargada que tengo la conciencia a causa de los turbios pensamientos. Y cómo no, si estoy hasta la coronilla de mis domingos en serie. Parece adrede. Ni siquiera paz de espíritu pude alcanzar por medio de la Hostia Consagrada. La resignación es mi única alternativa. En cambio, Marisa no se entrega. ¡Claro que no! Mi cuñada se presenta solamente cuando se le antoja, y todos le hacen la fiesta y le dan de comer en la boca. Eso se llama ser independiente y no «el nene de mamá» como su hermano Julio. Me juego la cabeza a que Marisa, esta mañana, se habrá quedado dormida hasta las doce; y todos tan contentos. A eso de la una. Pepe, que es un pan de Dios, pasará por la rotisería de la esquina y, ¡listo el pollo! El almuerzo estará resuelto. Pepe debería dar lecciones de arte culinario a mi marido. ¡Ay!, cuando pienso en los privilegios de Marisa me ataca la rebeldía. Entonces, rodeo la manzana y llego tarde a propósito. Es mi revancha. Me bajo del auto con ganas de armar camorra, pero la casa tiene el aire abandonado y tristón. ¿Estará sucediendo algo diferente? Las ventanas cerradas no me dejan mirar adentro. Empujo el portoncito. No cede. Hay silencio y quietud en torno. Taconeo a lo largo y a lo ancho de la calle. La curiosidad me lleva de aquí para allá. ¿Dónde se metieron? No veo el Ford de Julio ni la camioneta de mis suegros. Empiezo a preocuparme. Algo raro pasa. Esto escapa a la infalible sucesión de los domingos nuestros de cada semana. Y la verdad es que nadie me tuvo en cuenta... ¡Me dejaron de plantón! ¿Qué hago aquí, a pleno sol, con la palma bendita enarbolada y sin perro que ladre? Me da un vuelco el estómago. Es mi apetito en domingo al mediodía. Reclama impaciente el sustento prometido: Para cuándo el lomo relleno y el puré de manzanitas verdes, hum... El vino añejo. La torta de chocolate con nueces y cognac. El cafecito de sobremesa. Y por supuesto, don José refunfuñando... Me envuelve la nostalgia. Suspiro afligida. No me puedo imaginar un domingo distinto. Intranquila, de nuevo arremeto al portón. ¡Ingresaré de cualquier modo! Necesito... ¿qué necesito? Necesito la sombra segura de mis domingos. ¿Adónde diablos se fue la gente? ¿Acaso se olvidaron de mí? A mis espaldas, la frenada brusca y un bocinazo me alertan. Antes de reaccionar ya los tengo a mi lado. Se bajan a las risotadas. Me besan y saludan en ruidoso parloteo. Yo no me esfuerzo en abrir la boca. Estoy frenética. Estas no son horas de llegar, y encima, ¡riendo! Los recibo furibunda. Todos traen palmas de diversos tamaños y formatos. Como yo, se fueron a misa de Ramos, ¡es evidente! Julio me hace un guiño cómplice y me abraza cariñoso. Pasamos al comedor. Mi suegra suelta los hilos del paquete y sobre la mesa, coloca dos pollitos al espiedo, en bandeja de cartón y muertos de frío. Marisa me enseña las frutas que trae para el postre. Pepe destapa una botella de cerveza de dudosa frescura. Los chiquilines se pelean a los gritos por las cuatro patas de pollo. Don José ríe... ríe... Yo me siento mal, muy mal. Salgo al patio... Lloro en la servilleta de papel. Piel de novia Recuerdo a la tía Fernanda en traje de novia. La juventud de su piel bruñida en chorros de luna desborda mi retina y me veo a la distancia. De pie tras la ventana mirándola con embeleso infantil. A través del tiempo, oigo la voz inclemente de mi hermana mayor repicando con cruel insistencia: Es una vieja loca, loca, loca... ¡Loca de atar!, remataba mi madre sin piedad. Ni tan vieja ni tan loca, pensaba yo en aquellos días y lo sigo pensando... Más bien, ella me parecía un caso digno de compasión. Fernanda era la tía de mi padre y vivía sola en la casita del fondo. Yo la visitaba a diario, apenas llegaba de la escuela. Invariablemente la encontraba frente al fogón, aventando los carbones o probando el punto de las ciruelas. Por las tardes, ella cocinaba compota de ciruelas contra el estreñimiento. ¡Y cómo no, si comía queso y bizcocho a toda hora! Esta es mi perdición, murmuraba entre bocado y bocado. Yo me sentaba en el taburete de esterilla, en un rinconcito de la cocina y desde allí, la estudiaba atentamente: Aunque feúcha y tristona, Fernanda era muy coqueta. Cubría sus canas con tintura para conseguir pelirrojas encendidas, al tono justo de su boquita de corazón y de sus uñas puntiagudas. No sé cómo te atreves, en cualquier momento te clavará las garras, machacaban mis hermanas con malicia. Sin embargo, los minutos se sucedían apacibles, repetidos en los mínimos detalles. Hacendosa, Fernanda vertía el contenido del cacharro en la dulcera y luego, se chupaba los dedos almibarados. Yo le desataba el blanco delantal de la cintura y lo ponía a solear en el balcón. Nunca supe si las manchas moradas que lo salpicaban eran de fruta o venían impresas en la tela. Igual que una paloma herida, el delantal desplegaba sus almidones en la baranda y allí lo olvidábamos. Entonces, la tía se colocaba los brazaletes, las sortijas, unas gotitas de «Chanel» detrás de las orejas y después, perfumada y paqueta, servía dos tazas de cocoa caliente y me invitaba a merendar en el comedor. Florecían azucenas del campo en el centro de la mesa y a la cabecera, humeaba apetitoso mi tazón de chocolate. Cada sorbo que me entibiaba la garganta, iba acompañado de bizcochitos «Canale», crocantes, azucarados. Yo metía la mano en el tarro grandote que ni por casualidad ella me lo acercaba más de una vez. Y me las tenía que ingeniar para atrapar tres o cuatro. La tía Fernanda cuidaba sus bizcochos con celo. Llegaban desde Buenos Aires hasta el puerto de Asunción. De allí los retiraba mi padre cuando recibíamos el anuncio de su arribo. Otra cosa que jamás descubrí era quién se los enviaba. Mis hermanas sospechaban que algo tenía que ver el novio sacerdote. El mismo que la abandonara a un paso de la boda. Claro, la tía estuvo comprometida larguísimos años y de golpe, la dejaron plantada. El prometido rompió el noviazgo y marchó al Seminario. Muy de repente se le había manifestado la vocación y en menos que canta un gallo, entró de cura. Fernanda se indispuso con la Iglesia por semejante injuria y de ahí en más, no volvió a decir sus oraciones ni a pisar la casa de Dios. Este desaire a la Divina Providencia, dio pie a las malas lenguas y la tildaron de loca. A partir de aquel percance, en la tremenda soledad de sus noches, ella solía encontrar consuelo vistiéndose de novia: Con sus galas antiguas y el ramo de ilusiones perdidas, recorría el jardín tarareando la marcha nupcial a la luz de la luna. Pero no por eso íbamos a decir que ella estaba loca. Enloquecida de sufrimiento, quizá. Eso sí. Eso podía ser... La tía Fernanda no era feliz. Saltaba a la vista. Algunas tardes me recibía con los ojos chiquitos y colorados. Aquello indicaba que se había pasado en vela hasta el amanecer. Llorando sin tregua soñaba despierta con Sebastián, el novio ingrato. Yo conocí gran parte de esa historia. Ella se desahogaba conmigo y sus anécdotas me emocionaban tremendamente. Mamá y mis hermanas sugerían que me fuese a la plaza, a jugar a la pelota o a las escondidas con niños de mi edad. Pero yo no cambiaba a Fernanda por ninguna pandilla de mocosos vagabundos. Mucho menos, sabiendo que ella me esperaba... De sobra tenía la pobre, con el plantón de Sebastián y las prendas del ajuar que se apolillaban en los estantes del ropero. Sí, yo era el único amigo que le quedaba a la tía Fernanda. Los vecinos le hacían el vacío y la familia, ni la hora le daba. Tampoco mi padre interrumpía sus ocupaciones para escuchar retazos de su desventurado romance. Cada episodio, iba con su cuota de tormento incluida, según la opinión de la gente. Aunque yo no me sentía afectado. En honor a la verdad, disfrutaba a lo grande de la merienda y los cuentos en casa de Fernanda. Si una o dos horas de mi extenso trajín, las perdía prisionero en los vericuetos de su pasado, ¿qué daño podían hacerme? Siempre fui consciente de que ella exageraba en todo, hasta en el crecimiento desmesurado de sus uñas. Creo que no se las cortaba. Apenas limaba sus puntas y se las pintaba con «Cutex» rojo sangre. Sus modales estrafalarios me causaban a veces pena, a veces gracia, pero no compartía las risotadas burlonas que estremecían a mis hermanas cuando la veíamos regresar del cine o de la feria; con el sombrero de pajarillos encajetado hasta las cejas o arrastrando la cesta marinera rebosante de ciruelas. Usaba túnicas de color turquí, fabricadas a mano por ella misma. Dos tijeretazos y una hebra larga de buen hilo «Cadena», se jactaba Fernanda respecto a la confección de sus vestidos. No sé para qué más gastos, si tengo collares de siete vueltas y guantes de terciopelo, decía, convencida de la normalidad de su razonamiento. Y yo aceptaba sus palabras amablemente, sin discusión. Por supuesto, mi ingenuidad no era tal, y me daba cuenta de que ella se despistaba con frecuencia... ¡Pero la quería tanto! ¿Cómo herirla con réplicas?, si estaba clarito que ella valoraba mi comprensión y llena de gratitud me regalaba sus confidencias. Aunque una tarde la encontré distinta, callada. Sin almidones en su delantal ni cacharros en el fogón. Desde la oscuridad de sus pensamientos me miró sorprendida. Supe que ella se había extraviado en algún lugar remoto... Y se acabaron mis visitas vespertinas. Y comenzó el tiempo de rezongos impacientes de mi madre. Y de enfermeras alborotadas yendo y viniendo por el patio. Se cortó la provista de bizcochos y cortaron al ras las uñas de Fernanda. Y desde su casita, suplantando victoriosamente al aroma habitual de compota de ciruelas, nos llegó, irresistible, un olor denso a orines superpuestos. Y se contrataron lavanderas para las sábanas que ella mojaba, pescadores para el caldo de surubí, sacerdotes para reconciliarla con la Iglesia, y desde luego, un galeno de barbas y gafas para recetarle sus medicinas. Y en medio de tantas complicaciones, las cosas terminaron simplemente: Cerraba las ventanas de mi cuarto aquella noche, cuando la vi flotando sobre el campo de azucenas. Se fue en un rayo de luna. Todavía hoy, cuando me pongo a rememorar, veo a la tía Fernanda rutilante en su traje blanco. Y me asombro de su juventud, de la tersura de su piel de novia... Pero sé que ocurre por la infinita misericordia de mis recuerdos. El pañuelo Cruzó el patio del fondo y salió al camino principal. Por allí pasaba -llueva o truene- don Juan con su carro lechero. De lunes a viernes, Elvira aprovechaba la oportunidad y se colaba rumbo a la escuela. Esa mañana mientras esperaba, se refugió como de costumbre en el bosquecito de guayabos. Se sentó sobre una piedra grandota y se entretuvo dibujando firuletes en la tierra. El olor de la guayaba la rondaba en cosquilleos dulzones y apetecibles. Dejó los libros en el suelo, tomó la fruta y le clavó los dientes. Masticó ensimismada... Elvira enseñaba el cuarto grado que era el último en actividad. Después, nadie continuaba. La directora había decidido suspender el quinto y el sexto por falta de alumnos. No es que Elvira fuese mala maestra, sino que simplemente los del pueblo, con leer y sumar se daban por satisfechos. Necesitamos manos en la chacra y no haraganes en la escuela, pregonaban los entendidos. Obedientes, los chiquilines cambiaban cuadernos por azadas. Elvira trataba de entusiasmar a sus alumnos con láminas ilustradas a todo color y relatos fascinantes sobre geografía o historia del Paraguay, pero no había caso. En el cuarto grado, tras mucho procurar, aprendían a leer en castellano y se iban. Rodolfo, maestro de tercero y novio suyo, trataba de convencerla a que renunciara a la escuela ella también. Desde luego, casamiento de por medio, Rodolfo tenía dos aspiraciones primordiales: Hacerla su esposa y conseguir un buen trabajo en Asunción. Si yo sigo aquí es por vos, le repetía sin descanso. Pero los padres de Elvira, viejecitos y achacosos, dependían de sus cuidados. Además, así como a Rodolfo, amaba a su pueblo y en lo posible, luchaba por mejorar el panorama cultural. De manera que allí se quedaría. Por eso, creía firmemente que si Rodolfo no dejaba de soñar con la ciudad, el romance terminaría mal. Anoche se lo dijo con franqueza. Rodolfo se puso nervioso ante las palabras desafiantes de Elvira. Discutieron. El abrazo se hizo insoportable porque Rodolfo descargó su irritación en los hombros frágiles de Elvira. Ella se sacudió entre temerosa y fastidiada y una vez libre, le cerró la puerta en las narices. No volvió a abrir ni cuando Rodolfo comenzó a dar voces y golpazos escandalosos que asustaron al vecindario. Era cosa de no creer. En los diez meses que llevaban de noviazgo, la relación había marchado viento en popa. Tanto así, que cuando Elvira escuchó el traqueteo del carro lechero, todavía no alcanzaba a entender cómo fue que se liaron en esa disputa acalorada... Al filo de sus deliberaciones, relincharon los caballos. Don Juan se acercaba. En breve rodearía el tabacal y ella lo tendría a su disposición. Trató de alisar el ceño que los recuerdos desagradables arrugaban, recogió sus libros y se puso de pie para ir a su encuentro. En eso, una sobra se plantó a sus espaldas. Elvira quiso avanzar y en menos de un segundo fue a parar de nuevo al suelo, tendida cuan larga era entre las guayabas maduras. El grito se le murió en la garganta y quedó muda de asombro o de espanto. Sin más trámites, la pasión brutal del recién llegado se descargó en su cuerpo: Dos manazas lascivas la recorrieron de arriba-abajo. Despiadadamente la iban sometiendo . Sus ojos, ciegos a la fuerza, se hallaban vendados con un trapo nauseabundo que olía a caña y sudor. El pañuelo apestoso le torturaba el olfato y un remolino de asco la envolvió en sus vapores. Se aturdía... De golpe, la herida profunda que la partió en dos, apagó irremediablemente sus sentidos. Y Elvira se desmayó. Se perdió en el túnel oscuro que violaba sus entrañas... Cuando despertó, estaba tirada en un charquito de sangre pegajosa, espesa, en vías de secarse. Las guayabas machucadas fermentaban al intenso calor de la mañana. Ella no tenía la menor idea del tiempo transcurrido. Se incorporó desorientada. Las piernas le temblaban, la sostenían apenas. Abandonó el bosquecito. El agresor se había llevado el pañuelo maloliente que la cegara y pudo notar que el sol brillaba bien alto. Era mediodía. Papá y mamá estarían sentados a la mesa. Aguardándola seguramente. Con esa facha resultaba imposible presentarse en casa. La ropa manchada y la cantidad de moretones la delatarían. No, ellos no la verían así. Suficiente quebranto soportaban con la ausencia obligada de sus tres hermanos. Y para colmo, ahora también ella se había metido en problemas... Le faltaba un apoyo. Alguien que la acompañase a la comisaría. Claro, tenía que hacer la denuncia. Identificar al culpable. Encerrarlo... ¿Quién pudo haber sido el canalla, el maldito animal? Un enemigo de sus hermanos, quizá. O alguno de los borrachines que amanecían en el bar de la estación. O cualquiera de los forasteros que vinieron contratados para la cosecha del tabaco. Había tantos rodando por ahí... ¡Don Juan! Sí, a lo mejor Don Juan vio algo. Aunque de ser a sí, la hubiese defendido. Don Juan no era ni viejo ni cobarde y más de una vez, ella le había descubierto una miradita cariñosa... Se lo voy a preguntar, resolvió. Don Juan es un santo varón, padre de doce hijos. Él, hasta me puede llevar en su carro a la comisaría. Pero estará bastante ocupado con el reparto de la leche y el montón de criaturas. No, a Don Juan no lo quiero molestar, suspiró Elvira resignadamente. No encontraba a quien pedir ayuda. De sus hermanos, ni qué hablar. Los tres purgaban penas diferentes recluidos en prisión. Cada uno por su lado se las ingeniaba para portarse peor. Y papá, anciano y enfermizo, ya no ofrecía ningún amparo y encima, ni siquiera debía sospechar lo sucedido. ¿Y de Rodolfo, qué? Tampoco le gustaría que él lo supiera. Se avergonzaba... Además, la noche anterior aparentemente acabaron peleados. Y ahora, ¡justo esto! Le angustiaba que otro hombre la hubiese tomado antes que Rodolfo. Él no se lo perdonaría... Entonces, ¿a quién recurrir? Supuso que a pesar de todo, Rodolfo continuaba siendo su novio. Se decidió. Dejaría de lado sus aprensiones e iría a la casa de Rodolfo. ¡Claro que temía su reacción!, pero iba a correr el riesgo. Si en esta circunstancia no contaba con él, se las tendría que arreglar sola. Ya está, se dijo, voy y le explico lo poco que sé... Estoy como atontada, murmuró en medio de una horrorosa confusión y arrastrando los pies, cruzó el arenal que la separaba de la vivienda de Rodolfo. Llegó en una nube de tierra colorada como las manchas de su vergüenza. Se armó de valor y desatrancó el portón. Sigilosamente se dirigió hacia la arboleda del patio. Buscaba la hamaca donde Rodolfo solía dormir su siesta. La encontró vacía. Aumentó su impotencia. ¿A quién otro caer con esa historia? Sólo a Rodolfo. Aunque, ¿no sería Rodolfo el primero en despreciarla? De cualquier modo, se arriesgaría. Me va a ser difícil ubicarlo, admitió. En la escuela, Rodolfo daba clases por las mañanas únicamente... ¡La escuela! Elvira se acordó de sus alumnos de la tarde. La estarían esperando. Ella no podía presentarse así. Es cierto que ya se había liberado del guardapolvo sucio, de sus libros pisoteados, pero quedaban los moretones y su cara despavorida. Aún no lograba calmarse. Sacarse el asco de encima. ¡Ay!, si en este momento, por la gracia de Dios, llegaran en su auxilio Don Juan y el carro lechero. Ella no iba a parar hasta toparse con el miserable. Lo reconocería por su pestilencia. Eso pensaba Elvira cuando oyó crujir las bisagras del portoncito. Se escondió tras los árboles y observó con atención: ¿Regresaba Rodolfo? No, el viento jugaba a sus anchas con la hoja de barrotes livianos. Decepcionada, Elvira metió los dedos a modo de peine entre sus cabellos alborotados y sin perder más tiempo, entró en la casa de Rodolfo por el pasillito lateral. Presentía que su novio andaba cerca... Sin embargo se equivocó. No había un alma en su pieza de alquiler. El catre de Rodolfo estaba cerrado contra la pared y en el ropero de puertas abiertas, las perchas colgaban desnudas. ¡Y eso no era todo! Elvira miraba estupefacta el pañuelo mugroso caído en el piso. Lo levantó: El olor violento a caña y sudor se mezclaba con tufaradas de guayaba podrida. Las alas del guerrero Y fue justo frente al espejo del portal sin nadie. Más aún, dentro mismo del espejo... Allí la conocí. Por primera vez le vi el rostro sutil y los ojos de almendra. Profundos, muy profundos. ¡Sin fin! Pero no alcancé a verle nada más. De golpe, cayó roja la noche -llaga inmensa- y en el salón, los siete candelabros de bronce se apagaron. Una ráfaga de viento destemplado se tragó las llamas y al instante, las tinieblas del parque se instalaron en la casa. Pero intuí su belleza translúcida y perfecta a pesar del corto tiempo aparecida... Y desertó mi calma en aras del misterio. Entonces, bajé al jardín para recuperar mi antorcha y mis palomas. Allí, pude asistir sombrío y desolado al desfile sin verde y sin tambores de los héroes imposibles de la patria. De la legión de víctimas sin nombre. De los soldados que marchaban rotosos, sin rumbo. De los parias perdidos en la niebla y que lívidos de frío, los encontré ensartados como un collar de municiones y violetas. Cauteloso y audaz -con mis fugaces alas apenas recobradas- me dispuse a protegerlos del hielo de la muerte. Y los obligué a buscar amparo en los altares de la iglesia para alcanzar la paz al calor de las ardientes candilejas. Luego, permanecí atento por si acaso el enemigo andaba cerca. Y pusiéronse a sonar las campanas para el «Avemaría». Erguido y solemne en mi uniforme de oficial de guerra, atravesé los interminables corredores de piedra y bruma y me introduje serenamente en la capilla. Todos estaban allí. Todos. Hasta la hija del sacristán y el niño idiota que ella cuidaba. Todos. Hasta los muertos en la última contienda. También las viejas de la oscuridad del «Ángelus». Todos. ¡Pero no estaban los santos! Y en el altar mayor, únicamente vi palomas y soldados desnudos. Y un montón de cirios. Miles de cirios encendidos! Y cada uno de los presentes llevaba su sombra prendida a su costado. Menos los que ya murieron. Estos, por el contrario, eran sombra sin hombre. Solamente sombra... Y la volví a ver. Su delgado perfil se recortó nítido en el ventanico ojival del confesionario. Caí de rodillas ante ese rostro inexplicable y la pesada caja de madera crujió por sus cuatro costados. Todos se dieron vuelta a mirar. ¡Hasta los querubines que volaban estampados en el cielo de yeso! El niño idiota empezó a gritar y tuvieron que sacarlo afuera. Los soldados notaron sólo allí su desnudez y con vergüenza, se cubrieron rápidamente con los lirios del campo. Yo inicié mi confesión pero nadie escuchaba. Ella se fue. Oculta entre palomas subió hacia el campanario. Las vi pasar tras las vidrieras superiores en una estela de brillo inusitado. La aguda letanía del Misterio rebotaba en las paredes de cemento y quebrábanse en añicos los vitrales. Las esquirlas de colores transparentes chorreaban como gotas de llanto sobre el alma. Y los muertos oraban desde el polvo. Y las viejas se escondían detrás de los reclinatorios rojo intenso, a borbotones manchados con la sangre de las heridas abiertas en la guerra. El olor de la pólvora invadió mi último resto de sosiego. Entonces, el niño idiota volvió y se puso a recoger las balas que rodaban esparcidas por el piso. Sus manos se cargaron de dolor y ardieron destruidas para siempre. Sentí sobre mi nuca un soplo frío... Reaccioné con la angustia de todos mis tormentos. Atónito, me encontré ante la cuenca sin fondo de sus ojos de almendra. Y esta vez, ¡la vi toda! Vi su cuerpo espigado como una vara de narciso. Pálido y fino. ¡Increíblemente hermoso! Vi su pelo destrenzado flotando en derredor. Vi el canto-encantador en sus labios callados... Y sonaron los cañones. Y el fragor de la batalla se derrumbó en mis oídos. Quedé embelesado mirándola. Un ejército de fantasmas bajaba de los altares con rumbo a las trincheras. Iba en busca de más soldados para adornar la capilla. Los otros se fueron marchitando muy deprisa. ¡Se pudrieron! Y al niño idiota que perdió sus manos sin remedio, le brotaron dos rosas encarnadas en la punta de sus brazos. Las sombras de los muertos se alistaron en fila de espectros derrotados Ni se incrustaron en los muros hasta desaparecer. Ella se retiró por la puerta principal, no sin antes apagar de un soplo helado todas las velas que ardían por ahí... Salí en pos de la hechicera, pero era tan hondo el camino que ella me mostraba, tan helado el viento que esparcía a su entorno, que no tuve el coraje de seguirla. Y regresé a la casa después de controlar si el centinela tenía los ojos bien abiertos. Adentro encontré a los hombres de mi tropa durmiendo en la ceniza del hogar extinto, como leños apilados de uno en uno para iniciar más tarde el fuego. Corrí a cerrar todas las ventanas de la estancia, de modo que pudiesen descansar en paz cuando la hora maldita, sin tener que escuchar las pitadas tenebrosas del tren de la carga funeraria. De la carroza que pasaba cada día a recoger cadáveres, dejando en el andén los ángeles caídos. Aquellos que perdieron sus alas y fusiles y usaban llagas solamente. Luego, escapé hasta el balcón de los jazmines, para fumar la última pipa de la guerra. Y el niño idiota se reía. Se reía convulsivo en un rincón lejano, detrás de los cipreses y las tumbas que estaban en el patio de la iglesia. El sonido sin compás de su carcajada loca retumbaba en mis oídos y tuve que salir a detenerlo. Cuerpo a cuerpo luchamos hasta que al fin su boca vomitó un quejido y el enemigo se fundió al contacto del lucero. Y el rugir de los motores que surcaban el cielo sanguinoso se convirtió en campanas y trinos de palomas. Entonces, ella regresó. Y allí, sobre el campo del reciente combate, desde el final de su mirada, contempló mi cuerpo derrumbado entre los muertos. Me puse de pie y acomodé en mi pecho mis cinco medallas del triunfo y esa flor escarlata que sangraba sus pétalos de acero clavada en mi cintura. Ella sonrió desde su puesto altivo y concertó sus pasos con los míos. Pero mis botas se hundieron en el lodo y capturado en la trampa e indefenso, la vi seguir andando sin mirar atrás. Salí despacio del fondo de la tierra. ¡Nadie había! Sólo sombras. Las sombras disgregadas en el tiempo... Y el niño idiota que destrozaba entre sus manos mi estandarte, estaba allí, divagando su miseria, su ignorancia. Pero yo, sabedor de tantas claves y secretos, me propuse firmemente rescatar el símbolo. Grité y mi pelotón de soldados espectrales se levantó al sonido de mi voz. Inconmovible ante el brutal momento, di la orden de ataque y pulsé el gatillo. Así, pude escuchar en la mañana los clarines de victoria. No obstante, los muertos bien muertos de a poco se pudrían tendidos bajo el sol. Los ángeles sin gesta y deshonrados purgaban su congoja en el atrio de la iglesia. El niño idiota pensaba y no entendía... Bailaba entre los santos que salieron a cerrar las llagas. A guardar las lanzas. A esconder los clavos. Un torbellino de alas y palomas la precedió apenas un instante después de las trompetas. Sus ojos de almendras tan repletos de fondos infinitos me buscaron allí donde mis hombres izaron la bandera. El aire muy frío me indicó su presencia. El tren aullaba enloquecido y todas las palomas se fueron de repente. Los santos huyeron espantados hacia adentro y cerraron con estruendo los portones. Los despojos que gemían tirados por ahí, ajustaron sus heridas y sus plomos y emprendieron también la retirada. Mantuve la calma y me quedé esperando su perfume de nardos, sus ojos desmedidos... ¡Me enfrenté de pleno a esa visión soberbia! Y firme, le propuse descender hasta mi suelo, hollar la misma tierra de mis muertos. Un azote de ráfaga aterida lanzó su aliento cuando nos cruzamos. Y me tumbó a la luz de su misterio atávico. Y se acabó el deliterio. Y comenzó el rescate. El miedo antiguo de mi propia muerte fue sorteando obstáculos y destapando fosas. El niño idiota descubrió mis alas y asimiló por fin la causa del dolor y de su estigma. Pero ninguna guerra ha transcurrido impune y un blanco cementerio de palomas surgió a lo largo de ese tiempo. Era un tendal de sueños y alas hacia el viento... Allí los muertos soltaban sus fantasmas para alcanzar el reposo merecido. Pasé revista a las bajas de mi escuadra y estaban todos ausentes. Todos muertos. Estaban todos menos yo. Y me llamaban... _______________________________________ Facilitado por la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Súmese como voluntario o donante , para promover el crecimiento y la difusión de la Biblioteca Virtual Universal. Si se advierte algún tipo de error, o desea realizar alguna sugerencia le solicitamos visite el siguiente enlace.