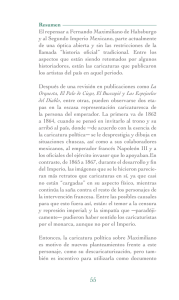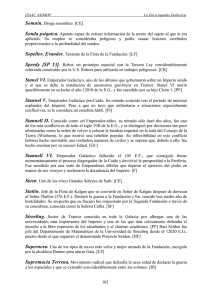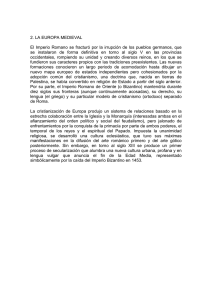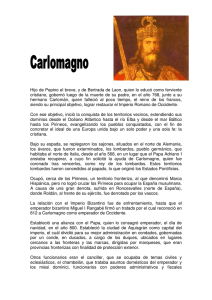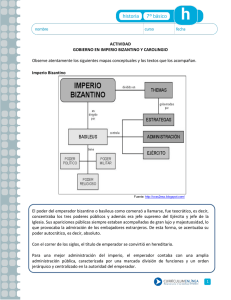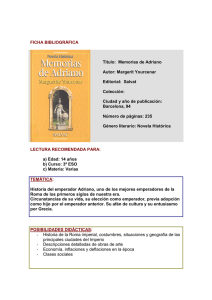aproximación al espíritu imperial bizantino
Anuncio

Del libro: Herrera, Héctor, Dimensiones de la Cultura Bizantina. Arte, Poder y Legado Histórico, Coed. de la Universidad de Chile y la Universidad Gabriela Mistral, 1998, Santiago. APROXIMACIÓN AL ESPÍRITU IMPERIAL BIZANTINO* F ascinante ha sido para muchos de los contemporáneos sentirse formando parte de un Imperio; fascinante ha sido para sus herederos históricos intentar su restauración o animarse con sus evocaciones; e igualmente fascinante es para los historiadores -más allá del estudio pormenorizado e indispensable de cada uno de los múltiples aspectos y de los innumerables acontecimientos que conforman su majestuosa o, a veces penosa existencia- reflexionar acerca del significado de los imperios, del sentido de su acontecer o de su justificación histórica. El Imperio Bizantino fue la manifestación milenaria de una voluntad de existir frente a todas las adversidades que tan larga historia puede presentar, gracias a la clara conciencia de sus irrenunciables tareas, cuyo cumplimiento constituyó su estímulo y su compromiso. En efecto, una primera nota, tantas veces señalada, son los más de mil años que los historiadores pueden estudiar, sea que opten por iniciar dicha historia con la fundación de Constantinopla, la Nueva Roma (330), o con la división del Imperio, a la muerte de Teodosio el Grande (395), y que se prolonga hasta su fatídico fin a manos del Sultán Mehmet II en 1453*. El Imperio Bizantino va adquiriendo su configuración histórica en la época del Bajo Imperio Romano, en gran medida como consecuencia de la renovada diferenciación y distanciamiento que se produce entre las provincias orientales y las occidentales del Imperio*; proceso que culminará paradójicamente en tiempos de Justiniano el Grande (527-565), ya que, si bien este emperador consiguió reunir por última vez todo el Mediterráneo bajo su mando, con él se acentúa el predominio de la tradición helenística en la Parte oriental del imperio, centrada alrededor de Constantinopla, y las partes occidentales pronto caerán nuevamente en manos de los bárbaros*. El Imperio Bizantino comienza la larga etapa que ha sido denominada la Edad Media Griega, etapa en que se reconcentrará sobre sí mismo, acosado por los pueblos de las estepas, por la migración de los eslavos y por las conquistas árabes, que durante generaciones lo pondrán a prueba, para emerger poderoso durante la dinastía Macedonia (867-1057). La Nueva Roma, a mitad de camino entre Oriente y Occidente, asumirá las influencias de ambos mundos, vivificándolas gracias a la posibilidad de su conexión directa con el pasado clásico, e imponiéndoles el sello de su fe cristiana. Es a partir de este complejo proceso que adquiere sentido su personalidad histórica, en la que su conciencia imperial perfilará un estilo, que es la garantía de su identidad a lo largo de los siglos. La milenaria historia del Imperio Bizantino posee un eje espiritual, sólido y constante, desde el cual pueden medirse cada una de las distintas manifestaciones de su acción política como una acción destinada a la ordenación y conservación de su mundo. Comprender su historia es, pues, aproximarse a ese eje espiritual que explica su mundo, que, en este caso -como en el de todos los auténticos imperios-, es el mundo entendido como ecúmene; todo imperio se representa su mundo en esta dimensión universal, dentro de la cual cabe todo lo valioso y digno que distingue al hombre de las bestias, y más allá de la cual se extiende el confuso mundo * [Originalmente en: Revista de Historia Universal, (Nº 5) I, 1986, Santiago de Chile, pp. 37-54. (Los ateriscos remiten a la “Orientación Bibliográfica”, que encontrará el lector al final del presente capítulo)]. de los bárbaros, considerados como radicalmente distintos e incapaces de gozar de los beneficios del imperio, por lo menos, hasta que éste no contemple entre sus misiones la conversión de los bárbaros*. Los fundamentos de esta concepción ecuménica -que los bizantinos sienten como una de las mas preciadas tradiciones que los ligan a Roma- encuentran en el Cercano Oriente su origen; y de allí, a través de los reinos helenísticos se había incorporado al patrimonio de la filosofía política romana ofreciendo toda una estructura conceptual a la realidad histórica, conquistada durante la República, y a punto de aniquilarse en las guerras civiles del s. I. a.C. De hecho, el Imperio romano, en cuanto territorio, es producto de la expansión romana, y sólo mucho más tarde irá imponiéndose la idea de Roma como centro de un imperio universal. La idea de Imperio es la adecuación a nivel terrestre del mundo celestial; es el intento por hacer realidad en medio del caótico acontecer mundano, la imagen del definitivo orden cósmico. La sustentación del orden imperial no consiste en las fuerzas de que se disponga para hacer efectiva una política de dominio terrenal; tales fuerzas son los medios necesarios que permiten dar realidad histórica a esta construcción que es, en su origen y en su fin, mística. Todavía hoy designamos la bóveda celeste con la palabra firmamento con el sentido de firme, sólido, tanto en la versión de los Setenta como en la Vulgata-, con lo que afirmamos que ése es el nivel de lo estable, sobre éste otro, inseguro e incierto, del acontecer histórico. Es por esta razón que un verdadero imperio no se comprende tan sólo como expresión de una filosofía política, sino que supone también una teología política, ya que, en último término, la instauración del orden imperial es un anticipo de la revelación y triunfo del Bien. Todo imperio tiene un centro, real y místico a la vez; es su capital -la caput mundi- el centro administrativo y el eje que comunica con el mundo de los cielos; sólo así las tierras se organizan verdaderamente y comparece un territorio imperial, ordenado alrededor de su centro, para el caso del Imperio Bizantino, es Constantinopla, la Nueva Roma*. La Polis por antonomasia (recordemos que Istambul viene del griego eis tin pólin, respuesta natural de los habitantes del Asia Menor, al preguntárseles a dónde iban, en el caso de dirigirse hacia Constantinopla), más que contar con la poderosa muralla que la defendía desde los tiempos de Teodosio II (408-450) frente a los ataques de los bárbaros, ponía su mayor esperanza en la protección sobrenatural de Dios y particularmente de la Virgen Madre de Dios, de quien se veneraban preciadas reliquias en diversas iglesias de la Ciudad*. La Ciudad entera -además de la belleza de sus monumentos, que hacían de ella una de las ciudades más admiradas de todo el mundo- era, por sobre todo, un santuario, recorrido en el curso del año por solemnes procesiones en las que participaba el Emperador, la corte y el pueblo, para pedir la intercesión de los santos e implorar las bendiciones de Dios. Frente a los más fieros enemigos, las sagradas reliquias operaban milagros, y estando la Capital a salvo, el Imperio subsistía, presto para reiniciar su tarea providencial, en cuanto las circunstancias se mostrasen más propicias. Si la capital tenía tal significado era porque en ella residía el emperador. Lamentablemente no queda casi nada de lo que en su momento fue el Sacrum Palatium; más que una gran construcción hecha para que en ella transcurra placentera y magnífica la vida del emperador y sus cortesanos, el Palacio Imperial era un impresionante conjunto de edificios que se extendían por unos 400.000 metros cuadrados, entre el Hipódromo y el mar, y Santa Sofía en la otra dirección; a los aposentos propiamente imperiales, se agregaban iglesias, capillas, salas de recepción, cuarteles, talleres, bodegas, patios, jardines... Muchos fueron los emperadores que, a lo largo de los siglos, se empeñaron en construir nuevos edificios o en remozar los antiguos, con todo el esplendor en que eran maestros los artistas bizantinos. Uno de los edificios más espectaculares era el Chrysotriklinos, un amplio octógono con cúpula y ábside en el lado oriente, donde se encontraba el trono del emperador; pero no era la única sala del trono, ya que en el palacio de la Magnaura, próximo a Santa Sofía, había otra. En estas salas, era donde se cumplían algunas de las ceremonias más significativas de la complejísima liturgia imperial, que se entremezclaba con la divina liturgia, oficiada en Santa Sofía y en las otras iglesias. Aquí era donde el emperador cobraba toda su dimensión sobrenatural, sacrosanta, sacerdotal. Otras veces, concurría al Hipódromo, y entonces también su presencia deslumbraba al pueblo de la Capital. De hecho, muchos emperadores, a partir del s. IV, conscientes de la importancia que para la vida del Imperio tenía su persona y su participación directa en el ceremonial palatino, permanecieron durante todo su gobierno en la Ciudad; para ellos, más decisivo que comandar los ejércitos imperiales, en lejanas y arriesgadas campañas, era mantener el contacto con la Divinidad y con su pueblo, hacer de canal para recibir las bendiciones y las gracias divinas, y para eso era menester cumplir con un protocolo de ceremonias eclesiásticas y áulicas. Justamente uno de los emperadores que entendió así su papel, fue el erudito Constantino VII Porphyrogénito (913-959), a quien debemos, entre muchos escritos, una minuciosa descripción del ceremonial de la corte bizantina, cuyo estudio ha permitido la reconstrucción ideal del Gran Palacio, a la vez que ofrece una vía valiosísima para adentramos en la psicología de algunos sectores de la sociedad bizantina: la pompa que se toma todo el tiempo que sea necesario; el fasto que se despliega con una suntuosidad increíble (en el curso de una misma ceremonia, en el tránsito de un lugar a otro, se imponía cambios de ropaje, para lo cual había roperos especiales en los sitios adecuados); la piedad que se expresa en las repetidas invocaciones a Dios, a la Virgen y a los santos; la confianza ciega en la virtud del emperador que se manifiesta también en interminables aclamaciones, que conservan añejos textos latinos; todo nos habla de una mentalidad, en la cual lo sobrenatural y sus exigencias ocupaban uno de los sectores preferentes*. Para Roma y posteriormente para Bizancio, esta concepción del emperador como un ser sobrehumano es una influencia oriental, recibida en el contacto con los reinos helenísticos. El emperador deja de ser un magistrado -con poderes excepcionales, por cierto, pero magistrado al fin- para encarnar toda una dimensión mística del poder. Así, el logos divino se encarna en el rey, y por eso su palabra tendrá fuerza de ley, y sus acciones serán prenda de salvación, de beneficencia, de filantropía, de piedad, ofrecida a todos los hombres. Eusebio de Cesárea es quien, en su discurso para las Tricennalia de Constantino y en su Vita del mismo emperador, hace la transposición de estos conceptos al pensamiento cristiano, sentando las bases de la que será la milenaria concepción del Imperio Bizantino. El ceremonial palaciego -cada vez más profuso, a medida que aumenta el número de cortesanos, que forman la Casa imperial-, acepta la proskynesis, esto es, la profunda inclinación, postrado de hinojos, como señal de adoración de la Majestad imperial, radiante de luz divina, que hace enceguecedora su contemplación; ritual calcado de la etiqueta de la corte del Gran Rey persa, al igual que tantos otros atributos de la autoridad imperial; entre ellos, la corona el más importante. Basta con observar las representaciones del emperador, en los dípticos de marfil en las ilustraciones de los manuscritos, o en los muros de las iglesias, donde las imágenes aparecen junto a Cristo, o a la Virgen, en todo la magnificencia del suntuoso ropaje de ceremonia, luciendo espléndidas coronas, para comprobar cuán lejos está el emperador bizantino de sus antecesores romanos de la época de Augusto. El arte cuida ahora de realzar la dimensión sobrenatural de este hombre, que al ser elegido por Dios para gobernar, adquiere de inmediato, sin contar su procedencia -por humilde que ella sea- ni los medios usados para acceder al trono, un carácter sagrado; de allí, el hieratismo de su representación, la aureola que nimba su testa coronada, la veneración rendida de sus súbditos, la sumisión de los bárbaros vencidos y tantos otros temas que ponen de relieve la Majestad del emperador siempre victorioso*. Cosmos, imperio, capital, palacio, emperador; todo íntimamente relacionado, desde el macrocosmos al microcosmos, que concentra y garantiza el orden universal; por eso, en tanto haya emperador, y los sagrados espacios sean animados por su presencia, habrá imperio. El orden universal que rige el mundo cósmico tiene en la paz su expresión más justa. La paz, a su vez, es la fuente que alimenta a la humanidad, derramando sus bienes sobre la tierra; el símbolo de la cornucopia (el Cuerno de la abundancia) es uno de los atributos típicos de la majestad imperial, que, gracias a ella se hace aún más necesaria para el mundo. Así, el emperador encarna no sólo el poder soberano, que su designación oficial -autócrata- manifiesta; sólo a partir de Heraclio (610-641), y después de la victoria definitiva sobre el Imperio persa, aparece en el protocolo de los diplomas la denominación de basileus, y lentamente se va imponiendo en las monedas, en las que se mantenían leyendas y fórmulas latinas; ya, a comienzos del s. IX, el título permanente es Basileus Romaion. Además, la sabiduría y la paz son sus atributos naturales: la sabiduría que consiste en el conocimiento y amor de Dios; y que explica que todo emperador sea pius (pistos); y la paz, que hace felices a los pueblos, y que tiene en el emperador su origen; así es también oficialmente felix. Sabiduría (sophia) y paz (eirene), como dones divinos, son veneradas por el emperador en las dos iglesias contiguas al Sacrum Palatium: la Gran Iglesia, Santa Sofía (Hagia Sophia), y la vecina, Santa Irene (Hagia Eirene), ambas obras de la pasión constructiva de Justiniano el Grande. Únicamente en un mundo ordenado y en paz habrá relaciones jurídicas normales entre los hombres, y podrá gozarse en la verdadera libertad (eleuthería). En esta perspectiva, misión del imperio es restituir la libertad a los pueblos que la han perdido, al caer bajo un gobierno tiránico, como el que ejercen los reyes germanos; igualmente se justifica la expansión sobre los bárbaros, que viven en un estado carente de normas jurídicas, a quienes el imperio lleva la libertad, junto con su incorporación a la constelación de pueblos que giran ordenadamente alrededor del emperador; y así como no podría decirse que los astros están sometidos en el cielo porque están sujetos a un orden, que explica su movimiento armonioso y perfecto, así tampoco puede sostenerse que los pueblos están sometidos en el imperio; muy por el contrario, su condición de súbditos es garantía de su libertad. Y ya que es tarea del imperio hacer realidad el orden, la paz, la libertad, la felicidad en esta tierra, como primicia de la plenitud que constituye la realidad del Reino de los Cielos, nadie debería quedar al margen de esta misión; por eso, las fronteras del imperio son consideradas como límites transitorios, establecidos por las circunstancias históricas; dimensionan la situación de un momento, pero no la naturaleza del imperio, que de suyo es universal. Los bárbaros, las potencias enemigas, el mal mismo (pensado teológicamente) cercan, atentan y, a veces, reducen el ejercicio del poder imperial, pero lo que no menoscaban es la eminente autoridad del emperador, que se proyecta sobre todo el mundo. Expresión de esta autoridad imperial son las diversas relaciones que el emperador mantiene con los jefes de pueblos ubicados más allá de las fronteras reales del Imperio, fomentando lazos de amistad y generando vínculos de parentesco espiritual, hasta formar una verdadera familia de príncipes y pueblos que tenía al emperador por su padre; por cierto que, muchas veces, estos vínculos eran puramente teóricos y sólo servían para satisfacer la convicción ecuménica de Bizancio; en estos casos, el empleo de la ficción jurídica, herencia de Roma, venía en ayuda de esta pretensión al dominio universal*. La conversión de Constantino al cristianismo -religión también de sentido universal- contribuyó a reforzar el espíritu imperial romano y bizantino. Los cristianos de los primeros siglos tenían clara conciencia de su deber de honrar al emperador, puesto por Dios sobre la tierra para gobernar un imperio también querido por Dios; de tal manera que era lícito aceptar todas las expresiones del culto imperial -expresiones tendientes a fortificar la unidad dentro del Imperio y, por lo tanto, de inequívoco sentido político- a excepción del culto que sólo se debe a Dios, la latría, para no caer en la idolatría; y este culto se manifiesta en el sacrificio oficial y público, la superstitio. Vaciado, pues, el antiguo culto imperial pagano de la superstitio, se mantiene como parte integrante de las ceremonias de la Corte. Constantino asumió su responsabilidad de emperador cristiano, precisando su papel, en una frase célebre, recogida por Eusebio en su Vita Constantini (IV, 24); dirigiéndose a los obispos, les dice: “A vosotros os tocan las cosas del interior de la iglesia (ton eíso tes eclesías); yo he sido instituido por Dios obispo de los exteriores (ton ektós... epískopos)”; y, tanto él como sus sucesores, en mayor o menor grado, actuaron en consecuencia*. Emperadores poderosos, verdaderos teólogos algunos, frente a patriarcas obsecuentes, en muchos casos, pasaron a ejercer un papel preponderante en la administración de la iglesia, dando pie a que se hable corrientemente de un verdadero Césaropapismo bizantino; posición extrema -por cierto- ya que siempre se tendió a una interdependencia, concordia, armonía, symphonía, ceremonialmente expresada en la recíproca proskynesis entre el emperador y el patriarca, que se fue instituyendo para manifestar que el emperador, en cuanto fiel, quedaba sujeto a la autoridad religiosa, la que se dejaba sentir con todo rigor cuando era necesario; en suma, el emperador aunque gozaba de privilegios canónicos y litúrgicos, que lo colocaban por sobre el resto de los fieles, en cuanto ungido del Señor, fue siempre un laico preocupado de atender a la Iglesia y al Imperio para cumplir lo mejor posible con su papel. No debe olvidarse tampoco el profundo espíritu religioso de la mayoría de los emperadores bizantinos, que se evidencia -entre muchas otras medidas- en la fundación de monasterios, donde varios pasaron los últimos años de su vida*. La convicción de que era Dios quien elegía al emperador para que gobernase su pueblo podía acarrear funestas consecuencias; en tanto el emperador gozaba del favor popular y estaba en condiciones de someter cualquier sublevación que se armase, significaba que seguía contando con el favor de Dios; pero, en el momento mismo en que los sediciosos podían deponer al emperador y su jefe conseguía hacerse proclamar y coronar como nuevo emperador, automáticamente se entendía que la victoria obtenida era suficiente prueba de legitimidad; Dios había abandonado al predecesor y acordaba su gracia al triunfador. Este pensamiento, hacía aceptables tantos de los cruentos cambios en el trono, y explica la tendencia a formar dinastías, asegurando la sucesión con la previa coronación de un co-emperador, oficio que frecuentemente cumplía el mismo emperador. Esta tendencia a reemplazar la elección por la sucesión hereditaria se intensifica bajo la dinastía Macedonia; el prestigio de haber nacido en la sala de pórfiro -los Porphyrogénitos- en el Sagrado Palacio, acompañaba al príncipe a lo largo de su vida, y era una señal de legitimidad que se fue imponiendo, como una costumbre más, en un imperio que nunca tuvo una constitución escrita, aunque sí un gran respeto por la tradición, y una frondosa legislación, que tenía en el mismo emperador su fuente, y que alcanzaba a todos los asuntos del estado, entre ellos a la Iglesia. Para conseguir buenos resultados en tan vasto campo era indispensable disponer de una administración eficiente y, en efecto, el Imperio contaba con funcionarios de carrera, conocedores de su oficio, formados muchos de ellos en la Universidad de Constantinopla; sólo así se comprende que la grandiosa fábrica continuase funcionando, en medio de todas las peripecias y desastres. Una meticulosa jerarquía señalaba a cada funcionario su rango de designación, establecía su promoción, la que podía conducir hasta los ministerios, directamente ligados a la persona del emperador; los rangos superiores tenían sus títulos, que podían ser aún más pomposamente incrementados por la gracia imperial; de todos ellos, el de patricio era el más honroso, y mantenía vivo el recuerdo de los orígenes romanos del Imperio, tal como el de cónsul (hypatos); muchos de estos títulos, desligados de los cargos, eran concedidos como meros honores, tanto a los cortesanos como a dignatarios extranjeros, contribuyendo a destacar la imagen del Basileus como emperador universal. La dignidad implicaba generalmente un pago, y cuando esto beneficiaba a un extranjero se entendía que no era un tributo a un jefe bárbaro para asegurar la paz, sino una muestra de la subordinación del bárbaro, el cual quedaba ubicado en uno de los rangos de la administración imperial. Esta poderosa concepción imperial fue la que animó a los bizantinos, ayudándolos a superar todos los obstáculos a lo largo de un milenio; en esta perspectiva, los tratados obligados a concluir con los bárbaros son graciosas manifestaciones de la Majestad imperial; las guerras no son campañas en que el botín sea un estímulo sino cumplimiento de la tarea pacificadora y liberadora del Imperio; los crímenes y los errores, signo de la acción de la Providencia para llamar a los hombres a penitencia; en suma, toda acción del Imperio tiene su lado positivo, y se justifica como una medida más para consolidar una obra que tiene por fin la imitación (mimesis) de su modelo perfecto: el Reino de los Cielos. * * * Orientación Bibliográfica* La obra de Samuel N. Eisenstadt, Los sistemas políticos de los Imperios. La ascensión y la caída de las sociedades burocráticas históricas, Revista de Occidente, Madrid, 1966 (N. York, 1963), 641 pp., entrega una completísima revisión de múltiples aspectos de la organización imperial bizantina en comparación con algunos de los otros veintiséis imperios estudiados. Como excelentes aproximaciones pueden mencionarse: el clásico estudio de uno de los maestros de los estudios bizantinos en Francia, Charles Diehl, Byzance. Grandeur et décadence, Paris, Flammarion, 1961 (1919), 332 pp., obra de la cual hay una edición inglesa con introducción y bibliografía por Peter Charanis, New Brunswick, Rutgers University Press, 1957, XVIII + 366 pp.; la bibliografía comentada ocupa de la p. 301 a la p. 357; el tomo editado por Norman H. Baynes y H. St. L.B. Moss, Byzantium. An introduction to East Roman Civilization, Oxford, At the Clarendon Press, 1962 (1948), XXI + 436 pp., con un apéndice bibliográfico entre pp. 392 y 421, mapas y 48 láms.; del mismo Baynes, The Byzantine Empire, London, Oxford U. P., 1958 (1925), 256 pp. (hay edición en español en F.C.E., 1957 (1949), México); Steven Runciman, La Civilización bizantina, Madrid, Pegaso, 1942 (London, 1933), 285 pp.; Louis Bréhier, Le Monde byzantin, I, Vie et Mort de Byzance (602 pp. + 12 láms. y mapas), II, Les Institutions de l’Empire byzantin (631 pp.), y III, La Civilisation byzantine (627 pp. + 24 láms), Paris, Albin Michel, 1948-1950 (hay edición en español en UTEHA, México); Joan M. Hussey, Le Monde de Byzance, Paris, Payot, 1958, (London, 1957), 230 pp.; The Cambridge Medieval History, IV. The Byzantine Empire: Part 1, Byzantium and its Neighbours (XL + 1168 pp.), Part II, Government, Church, and Civilization (XLII + 517 pp., c. 42 láms), edited by J.M. Hussey, Cambridge At the U.P., 1967. Son treinta capítulos encargados a los más connotados especialistas a la fecha, con una bibliografía especializada que toma las pp. 803-1041, en la Parte I, y las pp. 377-476, en la II; esta obra reemplaza totalmente el vol. IV, de la primera edición de la CMH, 1923; H.W. Haussig, Histoire de la Civilisation Byzantine, Paris, Tallandier, 1971 (Stuttgart, 1959), 462 pp., c. 169 láms.; Alain Ducellier, Le Drame de Byzance. Idéal et échec d’une société chrétienne, Poitiers, Hachette, 1976, 318 pp. Para la exposición de la historia misma con sus innumerables acontecimientos, nos limitaremos a citar, además del tomo ya indicado de Bréhier, las obras de: Alexander A. Vasiliev, Historia del Imperio Bizantino, dos tomos, Barcelona, Iberia -J. Gil, 1946, (Paris, 1932), 462 y 423 pp., c. 303 láms.; ahora contamos con una edición inglesa revisada y ampliada por el autor, The University of Wisconsin Press, 1964 (1952), 846 pp.; la bibliografía va de la p. 735 a p. 799; George Ostrogorsky, History of the Byzantine State, Rutgers University Press, 1957 (München, 1952), 548 pp, c. 12 mapas y 41 láms.; la obra de Fotios Malleros, El Imperio Bizantino. Historia, Cultura, Derecho, Santiago de Chile, Ed. Jurídica, 1951, 561 pp. [contamos con una reedición ampliada del año 1987], tiene, entre otros méritos, el valor de dar a conocer los resultados de los bizantinistas griegos contemporáneos, lamentablemente poco conocidos por el impedimento del idioma; Dimitri Obolensky, The byzantine Commonwealth. Eastern Europe, 500-1453, London, Cardinal, 1974 (1971), 552 pp., c. 34 láms y 10 mapas, quien en el epílogo discute la tradición de Moscú, como la “Tercera Roma” (pp. 466-473) [v. tb. Ducellier, A., Bizancio y el Mundo Ortodoxo, Trad. de P. Bádenas de la Peña, Mondadori, 1992 (1986), Mdrid]. La época de transición entre el Imperio Romano y el Imperio Bizantino ha sido estudiada por importantes historiadores, que proponen distintas denominaciones e hitos para estos siglos; baste con mencionar una de las más recientes y completas: A.H.M. Jones, The Later Roman Empire 283-601. A social economic, and administrative survey, 2 vols., Norman, The University of Oklahoma Press, 1964 (Oxford, 1964), 1518 pp., c. 7 mapas; el mismo autor resumió su monumental obra, bajo el título, The decline of the Ancient World, N. York, Holt, Rinehart and Winston, 1966 (London, 1966), 414 pp.; para la última época del Imperio, puede consultarse: Gérard Walter, La Ruina de Bizancio, 1204-1453, México, Grijalbo, 1963 (Paris, 1958), 342 pp. [tb. Nicol, D.M., The Last Centuries of Byzantium. 1261-1453, Cambridge U.P., Second Ed., Reprinted 1994 (1972), Cambridge; Norwich, J.L., Byzantium. The Decline and Fall, Viking, 1995, London]. La bibliografía sobre Justiniano y su época es muy abundante; recordemos: J.B. Bury, History of the Later Roman Empire from the death of Theodosius I to the death of Justinian, New York, Dover, 1958 (London, 1923), 2 vols., 471 y 494 pp.; Ernest Stein, Histoire du Bas-Empire, II. De la disparition de l'empire d'Occident à la mort de Justinien (476-565), ed. póstuma por J. -R. Palanque, Bruges, Desclée de Brouwer, 1949, 900 pp.; Berthold Rubin, Das Zeitalter Iustinians, Berlin, Walter de Gruyter, 1960, I, XIV + 539 pp., c. 11 mapas y l6 láms.; esta obra que, sin duda, marcará un hito significativo en los estudios sobre Justiniano, y que descansa sobre una exhaustiva investigación -155 pp. reúnen las notas y excursi- al parecer no ha sido completada; John W. Barker, Justinian and the Later Roman Empire, Madison, The University of Wisconsin Press, 1966, XVIII + 318 pp., 11 láms. La fuente más importante para le época de Justiniano es Procopio de Cesárea, la edición con traducción inglesa de H.B. Dewing, en 7 vols., de los cuales los cinco primeros * La presentación está en relación directa al texto; así cuando hay un asterisco se entenderá que en esta bibliografía hay alguna referencia al asunto tratado. contienen La Historia de las Guerras, el sexto, La Historia Arcana, y el último, Los Edificios, y el índice general de la obra (pp. 399-542), está publicada por The Loeb Classical Library, London-Cambridge, Mass., 1961 (1914-1940). En el volumen ed. por Lynn White, Jr., The Transformation of the Roman World. Gibbon's Problem after Two Centuries, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1966, VIII + 321 pp., esp. los artículos de Speros Vryonis, “Hellas resurgent” (pp. 92-118) y de Miriam Lichheim, “Autonomy versus unity in the Christian East”, (pp. 119146). Obra particularmente importante para estudiar los fundamentos de la concepción ecuménica bizantina, es la completísima investigación de Francis Dvornik, Early Christian and Byzantine political philosophy. Origins and background, Washington, D.C., The Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, 1966, 2 vols., XXVI + 975 pp.; la bibliografía toma de la p. 851 a la p. 939, y los temas de sus capítulos son: I. Oriental Ideas on Kingships; Egypt, Mesopotamia; II. Aryan Hittites and Near Easter Semites; III. Iranian Kingship; IV. From Mycenae to Isocrates; V. Hellenistic Political Philosophy; VI. Jewish Political Philosophy and the Messianic Idea; VII. The Kingdom of God; VIII. The Hellenization of Roman Political Theory; IX. Jewish and Christian Reactions to Roman Hellenism; X. Christian Hellenism; XI. Political Speculation from Constantine to Justinian; XI. Imperium and Sacerdotium. Varias de las conferencias y comunicaciones presentadas al VIII Congreso Internacional de Historia de las Religiones, tenido en Roma, en Abril de 1955, son valiosas contribuciones para el tema que nos ocupa, y han sido publicadas en un tomo, The Sacral Kingship, Leyden, E.J. Brill, 1959, XVI + 748 pp. esp. las reunidas en la Section VII. Christianity, pp. 435-610; el volumen de L. Cerfaux et J. Tondriau, Un concurrent du Christianisme: Le Culte des Souverains dans la Civilisation Gréco-romaine, Tournai, Desclée, 1957, 535 pp. ofrece cantidad de valiosas referencias; bibliografía entre pp. 9 y 73; un trabajo posterior que sólo alcanza hasta Constantino, es el de J. Rufus Fears, Princeps a Diis electus: the divine election of the Emperor as a political concept at Rome, Roma, Papers and Monographs of the American Academy in Rome, Vol. XXVI, 1977, XXIII + 351 pp., c. 8 láms. El tomo Social and political thought in Byzantium from Justinian I to the last Palaeologus. Passages from Byzantine writers and documents, translated with an Introduction and notes by Ernest Barker, Oxford, At the Clarendon Press, 1957, XVI + 239 pp., Introduction, pp. 1-53, ofrece una riquísima selección de textos, que tienen que ver directamente con el tema del espíritu imperial. Una buena descripción de la Nueva Roma, es el libro, bellamente ilustrado, de David Talbot Rice, Constantinople. From Byzantium to Istambul, New York, Stein and Day, 1965, 214 pp., c. 86 láms., 13 grabados y 3 planos; v. tb., Glanville Downey, Constantinople in the Age of Justinian, Norman, University of Oklahoma Press, 1960, XIII + 181. Un artículo de Norman H. Baynes, “The Supernatural Defenders of Constantinople”, Analecta Bollandiana, 67, 1949, pp. 165-77, ahora en Byzantine Studies and Other Essays, London, University of London, The Athlone Press, 1960 (1965), pp. 248-260, y los riquísimos trabajos de Jean Ebersolt, Sanctuaires de Byzance, I. Les anciens sanctuaires de Constantinople, II. La dispersion des trésors des sanctuaires, Paris, 1921, 161 pp., ahora en Constantinople. Recueil d'études d'archéologie et d'histoire, Paris, A. Maisonneuve, 1951, ilustran suficientemente sobre la cantidad de reliquias veneradas en Constantinopla. La obra de Constantino VII Porphyrogénito, De cerimoniis aulae byzantinae, en Migne, Patrologia Graeca, t. CXII, cc. 73-1463, Paris, 1897 (texto griego con traducción latina); Texte, traduction et commentaire par A. Vogt, Le Livre des Cérémonies, 2 vols. Paris, Société d’Édition Les Belles Lettres, 1935-1940 (comprende los caps. 1-83, del libro II); sobre Constantino VII y su obra, puede consultarse el último capítulo del libro de Paul Lemerle, Le premier humanisme byzantin. Notes et remarques sur enseignement et culture à Byzance des origines au X e siècle, Paris, Bibliothèque Byzantine, Etudes, 6, P.U.F., 1971, pp. 267-300; un trabajo de Otto Treitinger, Die oströmische Kaiser und Reichsidee nach ihrer Gestaltun in höfischen Zeremoniell, Darmstadt, Hermann Gentner, 1956 (1938), XVIII + 246 pp. publicado junto con su artículo, “Vom oströmischen Staats und Reichsgedanken” (pp. 249-279), utiliza ampliamente el Libro de las Ceremonias, y es de gran valor para todos estos asuntos. Estrechamente ligado a este tema es el trabajo de Agostino Pertusi, “Insigne del potere sovrano e delegato a Bisanzio e nei paesi di influenza bizantina”, en: Simboli e simbologia nell'Alto Medioevo, XXIII Settimana di Studio, 1975, Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, 2 tomos, Spoleto, 1976, II pp. 481-563. Aunque publicado en 1936 el estudio de André Grabar, L’empereur dans l'art byzantin. Recherches sur l’art officiel de l'Empire d'Orient, Paris, Les Belles Lettres, VIII + 296 pp., c. 40 láms. (ahora en Variorum Reprints, London, 1971), sigue siendo una obra clave en este tema. Estas relaciones de amistad y de parentesco espiritual han sido estudiadas por Franz Dölger en importantes artículos, tales como: “Die “Familie der Könige” in Mittelalter” (1940), “Die mittelalterliche “Familie der Fürsten und Völker” und der Bulgarenherrscher” (1943), o “Der Bulgarenherrscher als geistlicher Sohn des byzantinischen Kaisers” (1939), ahora recogidos en Byzanz und die europäische Staatenwelt. Ausgewählte Vorträge un Aufsätze, Speyer am Rheim, Buch-Kunstverlag Ettal, 1953, 382 pp., c. 2 láms. La importancia de la ficción en la teoría del poder imperial, la hemos subrayado en Las Relaciones Internacionales del Imperio Bizantino durante la época de las Grandes Invasiones, Santiago, Centro de Estudios Bizantinos y Neohelénicos, U. de Chile, 1972, 236 pp., c. 3 láms y 2 mapas, v., esp. pp. 3041. Sobre la conversión de Constantino y sus efectos v. Pierre Battifol, La paix constantinienne et le catholicisme, Paris, Lecoffre, 1929 (1914), VIII + 531 pp.; Louis Bréhier et Pierre Battifol, Les Survivances du culte impérial romain. A propos des rites shintoístes, Paris, Picard, 1920, 75 pp.; Deno John Geanakoplos, Byzantine East and Latin West: two Worlds of Christendom in Middle Ages and Renaissance. Studies in Ecclesiastical and Cultural History, New York, Harper Torchbooks, 1966 (Oxford, 1966), X + 206 pp. cap. II, Church and State in Byzantine Empire: A reconsideration of the problem of Caesaropapism, pp. 55-83, asunto sobre el cual ya había planteado sus dudas, varios años antes, Wilheln Ensslin, “The Emperor and the Imperial Administration”, en Baynes and Moss, Byzantium, (ya cit.), pp. 268-307. “Les empereurs de Byzance et l’attrait du monastère”, (1951, 18 pp.), es el título de uno de los artículos de Rodolphe Guilland, Études Byzantines, Paris, P.U.F., 1959, 325 pp., de los cuales, otro igualmente importante es “Le droit divin à Byzance” (1947, pp. 207-232).