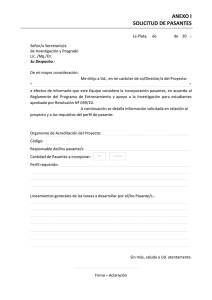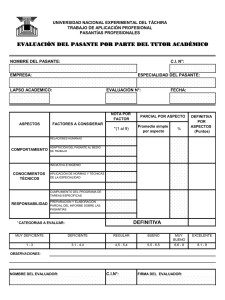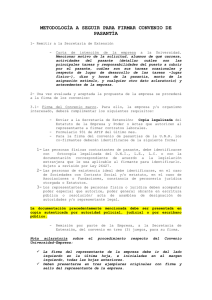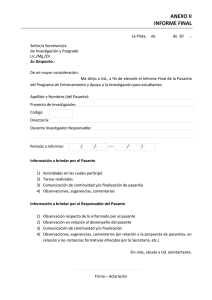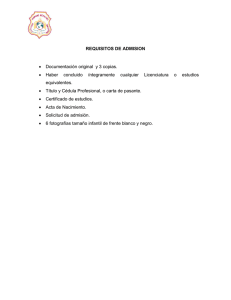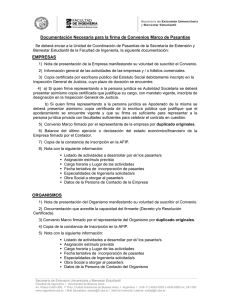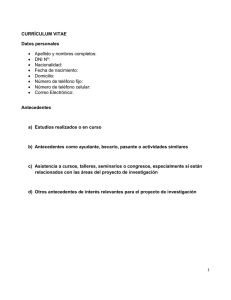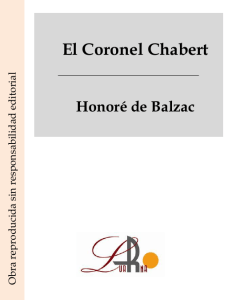El Coronel Chabert - Editorial Funambulista
Anuncio

Primera edición: junio de 2011 Título original: Le Colonel Chabert (1835) © de la traducción: Max Lacruz, 2011 © de esta edición: Editorial Funambulista, 2011 c/Alberto Aguilera, 8. 28015 Madrid www.funambulista.net ISBN: 978-84-96601-34-5 Depósito legal: M-23094-2011 Maqutación de interiores y cubierta: Gian Luca Luisi Motivo de la cubierta: Les gens de justice (1845-1848), Honoré Daumier Producción gráfica: MFC Artes Gráficas Impreso en España Reservados todos los derechos. No se permite reproducir, almacenar en sistemas de recuperación de la información ni transmitir parte alguna de esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado —electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, etc.— sin el permiso previo por escrito de los titulares del copyright. El Coronel Chabert A la Condesa Ida de Bocarmé, née Du Chasteler —¡Vaya, ya tenemos aquí otra vez al viejo carrique...!1 Esta exclamación la lanzaba un pasante que pertenecía a la clase de los que se llaman en los bufetes mandaderos, que mordía en este momento con apetito voraz un trozo de pan. El tal pasante tomó un poco de miga para hacer 1. Carrique o carrick: levitón o gabán provisto de valoncillas y sobrecuellos usado por los cocheros en Francia hacia 1800 (se entiende que la prenda estaba pasada de moda en el momento en que transcurre la acción de la novela); su uso procede de carrick, sustantivo inglés que designaba un tipo de carruaje descubierto. 11 una bolita, la cual, bien dirigida y lanzada por el postigo de la ventana de ángulo en que se apoyaba, rebotó casi hasta la altura de dicha ventana, después de haber rebotado en el sombrero de un desconocido que cruzaba el patio de una casa situada en la rue Vivienne, donde vivía el procurador Derville. —Vamos, Simmonin, no haga usted tonterías a la gente, o le pondré de patitas en la calle. Por pobre que sea un cliente, no deja de ser un hombre, ¡qué diablos...! —dijo el primer pasante interrumpiendo la suma de una minuta de costas y honorarios. El mandadero es, generalmente, como lo era Simmonin, un muchacho de trece a catorce años, que se encuentra en todos los bufetes, siempre atado muy de corto por el primer pasante, quien lo utiliza para sus recados y notas galantes cuando aquél va a llevar diligencias a los ujieres y placets a los juzgados. Tiene algo del 12 pilluelo de París por sus costumbres, y del fullero por su destino. Este muchacho es casi siempre despiadado, desenfrenado, indisciplinado, camandulero, cantamañanas, codicioso y gandul. Sin embargo, casi todos los aprendices de pasante tienen una anciana madre que vive en una buhardilla y con la cual reparten los treinta o cuarenta francos que ganan al mes. —Si es un hombre, ¿por qué le llama usted viejo carrique? —preguntó Simmonin con la actitud de un escolar que coge al maestro en un renuncio. Y reanudó su operación de comer el pan y el queso, apoyando el hombro en el larguero de la ventana, pues permanecía de pie, como los caballos de las carrozas de rúa, con una pierna cruzada y apoyada contra la otra, sobre la punta del zapato. —¿Cómo podríamos tomarle el pelo al primo éste? —dijo en voz baja el tercer pasante, 13 llamado Godeschal, deteniéndose en medio del razonamiento que iba destilando en un escrito de demanda, que el cuarto escribano estaba pasando a limpio y compulsando y cuyas copias estaban siendo redactadas por dos neófitos recién llegados de provincias. Y al poco siguió con su improvisación—: ...Mas en su noble y benévola complacencia, Su Majestad Luis Dieciocho (Dieciocho me lo pone usted con letras, Desroches, ¿eh?, sí, el sabelotodo que está con la copia autorizada...), en el momento en que volvió a tomar las riendas de su reino, comprendió... (¿qué habrá comprendido semejante farsante?) la elevada misión a que estaba llamada Su Majestad por ¡la divina Providencia!... ... (signos de admiración para «la divina Providencia», y luego seis puntos suspensivos: en los juzgados son, creo, bastante religiosos para consentírnoslos), y su primer pensamiento fue, como lo prueba la fecha de la 14 real orden adjunta, reparar los infortunios causados por los espantosos y tristes desastres de nuestros tiempos revolucionarios, restituyendo a sus fieles y numerosos servidores (esto de «numerosos» es una mención que ha de halagar al tribunal) todos los bienes no vendidos que se encontraren, ya bajo el dominio del Estado, ya bajo el dominio ordinario o extraordinario de la Corona, ya, por último, que se encontraren entre las dotaciones de los bienes públicos, pues nosotros estamos o pretendemos estar facultados para sostener que tal es el espíritu y el sentido de la famosa y tan leal real orden dictada en... —Esperen... —dijo Godeschal a los tres pasantes—... que esta maldita frase ha llenado el final de la página. Pues bien ­—añadió, humedeciendo con la lengua el dedo a fin de poder volver la gruesa hoja del papel timbrado—, si quieren ustedes gastarle una broma, díganle que nuestro principal no puede recibir a sus clientes 15 más que entre las dos y tres de la madrugada. Veremos si acude a esa hora el viejo malandrín... Y Godeschal retomó la frase empezada. —Dictada en... ¿Estamos? —preguntó. —¡Sí! —gritaron los tres copistas. Todo se hacía al mismo tiempo: el escrito, la charla y la conspiración. —Dictada en... ¡eh! ¡amigo Boucard! ¿qué fecha lleva la real orden? ¡Pesia a tal! ¡Hay que poner los puntos sobre las íes...! Así se llenan las páginas... —Pesia a tal... —repitió uno de los copistas antes de que Boucard, el primer pasante, hubiera respondido. —¡Cómo! ¿Ha escrito usted Pesia a tal ? —exclamó Godeschal mirando a uno de los recién llegados con aire severo a la par que burlón. —Vaya si lo ha puesto —dijo Desroches, el cuarto pasante, inclinándose sobre la copia de su vecino—, y ha escrito Pesiatal en una sola pa- 16 labra; ah, y también ha puesto hay que poner los puntos sobre las íes... Todos los presentes soltaron una sonora carcajada. —¡Cómo! Señor Huré, ¿toma Pesia a tal por un término jurídico, y me dice que es usted normando, del mismo pueblo de Mortagne? —exclamó Simmonin. —Bórreme usted bien eso —dijo el primer pasante—. Si el juez encargado de tasar las costas viese cosa semejante, diría que todo esto se nos da una higa, y nuestro principal se disgustaría. ¡Vamos, señor Huré, no vuelva usted a cometer semejantes tonterías! Un normando de Mortagne no debe escribir nunca descuidadamente una demanda, que es, por decirlo así, el abecé del gremio de los escribanos y curiales. —Dictada en... ¿En? —preguntó Godeschal—. Pero, hombre, Boucard, dígame usted cuándo... 17 —En junio de 1814 —respondió el primer pasante sin dejar su trabajo. Un golpe dado a la puerta del estudio interrumpió la frase del prolijo escrito. Cinco pasantes con buenos dientes, ojos vivos y burlones y crespudas cabezas, fijaron sus miradas en la puerta después de haber gritado al unísono con voz de chantre: —¡¡Adelante!! Boucard permaneció con la cabeza sumida en un montón de actas, llamadas broza en jerga de abogados, y continuó con la minuta de honorarios que le ocupaba. El bufete era una gran estancia provista de la clásica estufa que adorna todos los antros de la triquiñuela curial. Los tubos de la estufa atravesaban diagonalmente la habitación e iban a unirse a una chimenea condenada, sobre cuyo mármol se veían diversos pedazos de pan, triángulitos de queso de Brie, costillas de lomo fresco, vasos, bo- 18 tellas y la jícara de chocolate del primer pasante. El olor de estos comestibles se amalgamaba tan bien con el tufo que despedía la estufa calentada desmedidamente y con el peculiar olor de los despachos y los papelotes, que la hediondez de un zorro no se hubiera ni notado. La tarima estaba ya cubierta por el barro y la nieve que habían llevado a ella los pasantes. Cerca de la ventana se veía el escritorio a cilindro que usaba el pasante principal, al cual estaba adosada la mesita destinada al segundo pasante. Éste, a la sazón, que serían las ocho o las nueve de la mañana, estaba haciendo los juzgados. El estudio tenía por todo adorno esos grandes cartelones amarillos que anuncian embargos de inmuebles, ventas, subastas en expropiaciones entre adultos y menores, adjudicaciones definitivas o previas, ¡toda la gloria, en fin, de los bufetes! Detrás del primer pasante había una enorme estantería que cubría la pared de arriba abajo, cada uno de cuyos compartimientos 19 estaba lleno de legajos, de los cuales pendía un número infinito de etiquetas y de cabos de hilo rojo, que daban un aspecto especial a todos aquellos expedientes en curso. Las baldas inferiores de la estantería estaban llenas de cajas de cartón, amarillas por el uso, ribeteadas de papel azul, y en las cuales se leían los nombres de los clientes importantes, cuyos sustanciosos litigios se cocían en aquel momento. Los sucios cristales de la ventana de ángulo dejaban pasar poca luz. Por otra parte, en París existen pocos bufetes donde se pueda escribir sin el auxilio de una lámpara en el mes de febrero antes de las diez, pues todos ellos son objeto de una desidia bastante comprensible: todo el mundo va allí, pero siempre de paso, y ningún interés personal hay en esos lugares tan triviales; ni el procurador, ni los clientes, ni los pasantes se preocupan de la elegancia de un lugar que para los unos es una clase, para los otros un tránsito y para el jefe un mero laboratorio. El grasiento mo- 20 biliario se trasmite de procurador en procurador, con un celo tan escrupuloso, que ciertos estudios poseen aún cajas con saldos pendientes, moldes para tiras de compaginación, cartapacios que provienen de los fiscales del Chlet —abreviatura de la palabra Châtelet—, jurisdicción que representaba en el antiguo orden de cosas al actual Tribunal de primera instancia. Este estudio oscuro, lleno de polvo, tenía, pues, como todos los demás, algo de repugnante para los litigantes, y constituía una de las más horribles monstruosidades parisienses. Ciertamente, si las húmedas sacristías donde las plegarias se pesan y se pagan como si fueran especias, y si los almacenes de ropa usada, donde sobrenadan harapos que marchitan todas las ilusiones de la vida, mostrándonos el sitio adonde van a parar nuestras fiestas; si estas dos cloacas de la poesía no existiesen, una oficina de procurador sería, repito, el más horrible de los establecimientos sociales. Pues así ocurre en las casas de 21 juego, en los tribunales, en las administraciones de lotería y en los lugares de mala nota. ¿Por qué? Sin duda porque en estos sitios, el drama, desarrollándose en el alma del hombre, contribuye a hacerle los accesorios indiferentes, lo que podría servir también para explicar la sencillez que gastan los grandes pensadores y los grandes ambiciosos. —¿Dónde está mi cortaplumas? —¡Estoy almorzando...! —Veta a la porra, ¡ya he hecho un borrón en el escrito...! —¡Chitón, señores! Estas diversas exclamaciones fueron lanzadas en el momento en que el anciano cliente cerraba la puerta con esa especie de humildad que caracteriza los movimientos del hombre desdichado. El desconocido procuró sonreír, pero los músculos de su rostro permanecieron inmóviles cuando buscó en vano algunos síntomas de afa- 22 bilidad en los rostros inexorablemente apáticos de los seis pasantes. Acostumbrado, sin duda, al trato con los hombres, se dirigió muy cortésmente al mandadero, esperando que aquel sufrelotodo le respondería con amabilidad. —Señor, ¿se puede ver al jefe? El malicioso mandadero respondió al pobre hombre dándose golpecitos en la oreja con los dedos de la mano izquierda, como queriendo decir: «Soy sordo». —¿Qué desea usted, caballero? —preguntó Godeschal, el cual, al mismo tiempo que hacía esta pregunta, se llevaba a la boca un pedazo de pan con el que se hubiera podido cargar un cañón de cuatro libras, blandía su cuchillo y se cruzaba de piernas, poniendo a la altura de sus ojos el pie que tenía en el aire. —Señor mío, vengo aquí por quinta vez... —le respondió el hombre, paciente—. Deseo hablar al principal, al señor Derville. 23 —¿Para algún asunto...? —Sí, pero sólo puedo explicárselo a él. —Nuestro principal está durmiendo; si desea usted consultarle alguna cuestión delicada le advierto que sólo trabaja seriamente a medianoche. Pero si quiere usted decirnos lo que desea, podríamos, igual de bien que él, decirle... El desconocido permaneció impasible y se puso a mirar modestamente en torno suyo, como el perro que, habiéndose introducido en una cocina extraña, teme recibir en ella algún zapatazo. Como por mor de su propio oficio los pasantes no tienen nunca miedo a los ladrones, no sospecharon, pues, del hombre del carrique, y le dejaron observar el local, donde buscaba en vano un sitio para descansar, pues estaba visiblemente fatigado. Por cálculo, los procuradores dejan pocas sillas en sus oficinas. El cliente vulgar, cansado de esperar de pie, se marcha gruñendo, pero no hace perder un tiempo que, 24 según decía un viejo procurador, es tiempo que no tarifa. —Caballero —respondió—, ya he tenido el honor de advertirle que no podía explicar mi asunto más que al señor Derville. Esperaré, pues, a que se despierte. Boucard había acabado de hacer la suma, y sintió el olor de su chocolate; dejó la poltrona de anea, se encaminó a la chimenea, examinó de arriba abajo al anciano, contempló su levita tipo carrique y acabó haciendo una mueca indescriptible. Probablemente pensó que, por mucho que se lo estrujase, sería imposible sacarle un céntimo a aquel hombre, e intervino en la conversación brevemente con el propósito de librar a su principal de un mal cliente. —Caballero, le dicen a usted la verdad. Nuestro principal no trabaja más que por la noche. Si el asunto que usted trae es grave, le aconsejo que vuelva a la una de la madrugada. 25 El litigante miró al pasante principal con aire estúpido y permaneció inmóvil durante un momento. Acostumbrados a todos los cambios de fisonomía y a los singulares caprichos producidos por la indecisión o por la preocupación que caracterizan a los pleitistas, los pasantes continuaron comiendo, haciendo tanto ruido con sus mandíbulas como el que deben de hacer los caballos en el comedero, y no se preocuparon más del viejo. —Esta bien, señor, vendré esta noche —dijo por fin el anciano, el cual, con la tenacidad propia de las personas desgraciadas, quería coger en falta a la humanidad. El único epigrama permitido a la miseria es el de obligar a la justicia y a la benevolencia a denegaciones injustas. Cuando los desgraciados se han convencido de que la sociedad miente, vuelven más vivamente al seno de Dios. —¡Menudo chalao...! —dijo Simmonin sin esperar a que el anciano hubiese cerrado la puerta. 26 —Tiene trazas de ser un muerto viviente —dijo el último de los pasantes. —No, no, será algún Coronel que reclame atrasos... —dijo el primer pasante. —Pues yo creo que es algún antiguo conserje —dijo Godeschal. —¿Cuánto apostamos a que es noble? —exclamó Boucard. —Yo apuesto a que ha sido portero —replicó Godeschal—, pues los porteros son los únicos seres dotados por la naturaleza de carriques raídos, grasientos y deshilachados por abajo, como lo está el levitón de este buen hombre. ¿No se han fijado ustedes en sus botas de suelas gastadas y en la corbata que le sirve de camisa? Éste duerme debajo de un puente... —Muy bien podría ser noble pero haber acabado de portero —dijo el cuarto pasante—. Eso se ha visto más de una vez... 27 —No —siguió Boucard en medio de la risa general—, sostengo que fue cervecero en 1789 pero Coronel bajo la República. —¡Ajá...! Y yo apuesto un espectáculo, para todo el mundo, a que no ha sido militar —dijo Godeschal. —Aceptada la apuesta —replicó Boucard. —¡Caballero, caballero! —gritó el aprendiz abriendo la ventana. —¿Pero qué haces, Simmonin? —preguntó Boucard. —Le llamo para preguntarle si es Coronel o portero; él seguramente lo sabrá... Todos los pasantes se pusieron a reír. El anciano subía ya la escalera. Godeschal dijo: —¿Y qué vamos a decirle ahora? —Déjenlo de mi cuenta... —respondió Boucard. El pobre hombre entró tímidamente, bajando la mirada, sin duda para no revelar su 28 hambre mirando con demasiada avidez los comestibles. —Caballero —le dijo Boucard—, ¿quiere usted tener la amabilidad de decirnos su nombre, a fin de que el principal sepa si...? —Chabert. —¿El Coronel muerto en Eylau? —preguntó Huré, el cual, como no hubiese dicho nada aún, deseaba añadir alguna nueva burla a todas las demás. —El mismo, señor —respondió aquel desgraciado con sencillez anticuada. (Y se retiró). —¡Toma del frasco Carrasco! —¡Mala casta! —¡Quita o...! —¡Oh! ­—¡Ah! —¡Vaya! —¡Jo! ¡El viejo guasón! —¡Tararí...! 29 —¡Tocado... y hundido! —Señor Desroches, irá usted al espectáculo de gorra —dijo Huré al cuarto pasante, dándole en el hombro un puñetazo capaz de matar a un rinoceronte. Aquello fue un torrente de risas, de gritos y de exclamaciones para cuya descripción se podrían emplear todas las onomatopeyas del idioma. —¿A qué teatro iremos? —¡A la Ópera! —exclamó el primer pasante. —Ante todo —terció Godeschal—, he de advertirle que aquí no se ha hablado de teatro, y, por lo tanto, si quiero, puedo llevarles a ustedes a donde Madame Saqui.2 —Donde Madame Saqui no es un espectáculo —dijo Desroches. 2. Famosa bailarina y acróbata (1786-1866), que regentaba un teatro de mimo y funambulismo en el Boulevard du Temple. 30 —¿Y qué es un espectáculo? —dijo Godeschal—. Establezcamos, in limine, el objeto fáctico de la apuesta. Yo he apostado la entrada a un espectáculo. Ahora bien, ¿qué cosa sea un espectáculo? Es algo a lo que se asiste... —Pero, según eso, usted podría cumplir con la apuesta haciéndonos asistir a ver cómo corre el agua bajo el Pont-Neuf —exclamó Simmonin interrumpiéndole. —...algo a lo se que asiste previo pago... —acabó de decir Godeschal. —Pero previo pago se asiste a muchas cosas que no son un espectáculo —dijo Desroches—, y, por ende, la definición no es exacta. —¡Pero, atiendan bien, señores! —Usted desvaría, querido —dijo Boucard. —¿No es acaso el Museo Curtius un espectáculo? —preguntó Godeschal. —No —respondió el primer pasante—, es un gabinete con figuras de cera. 31 —Apuesto cien francos contra cinco céntimos —dijo Godeschal— a que el Gabinete Curtius encierra un conjunto de cosas al que puede llamársele espectáculo. Allí se pagan, por ver una cosa, diferentes precios, según los diferentes lugares que desee uno ocupar. —Tururú... —dijo Simmonin. —Tú, ten cuidado, ¡no te vaya yo a dar un cachete! —dijo Godeschal. Los pasantes se encogieron de hombros. —Y después de todo, aún no está probado que ese viejo monicaco no se haya burlado de nosotros —dijo Godeschal cesando en sus argumentos, ahogados por la risa de los demás pasantes—. Oficialmente, el Coronel Chabert está bien muerto, y su mujer se ha vuelto a casar con el Conde de Ferraud, Consejero de Estado. ¡La Condesa de Ferraud es por cierto clienta de nuestro despacho...! —Se suspende la vista hasta mañana —dijo 32 Boucard—. A trabajar, señores... Menuda zalagarda... ¡Borrón y cuenta nueva! Que si no, se nos va aquí el tiempo sin hacer nada. Acábenme ustedes la demanda, tiene que presentarse antes de la audiencia en la Sala Cuarta; que el asunto se ventila hoy. ¡Vamos, a escape...! —Si ese señor fuese el Coronel Chabert, ¿acaso no hubiera puesto la punta de su zapato en el trasero de ese desvergonzado Simmonin cuando se ha atrevido a hacerse el sordo? —dijo Huré considerando esta observación como más concluyente que la de Godeschal. —Puesto que aún no está decidida la apuesta —dijo Boucard—, convengamos en apostar un palco de segunda en la Comédie Française para ver al gran Talma en el Nerón. Simmonin tendrá una entrada de pie para el gallinero. Y, dicho esto, el primer pasante se sentó a su mesa, y todo el mundo lo imitó. 33 —Fechado en junio de mil ochocientos catorce (ojo, las cifras en letras —dijo Godeschal—, ¿estamos?). —Sí —respondieron los dos copistas y el copista principal cuyas plumas empezaron a arañar el papel timbrado, haciendo en el estudio el ruido de cien abejorros encerrados por escolares en cucuruchos de papel. —Y esperamos que las señorías que componen el tribunal... —dijo el improvisador—. ¡Alto! tengo que volver a leer la frase; porque ya no me entiendo ni a mí mismo. —Cuarenta y seis... ¡Bueno...! Esto le tiene que ocurrir a usted con frecuencia... y si a esto le sumo otras tres, cuarenta y nueve líneas... —dijo Boucard. —Y esperamos —siguió Godeschal después de haberlo leído todo— que las señorías que componen el tribunal no han de ser menos que el augusto autor de la real orden, y que harán justicia a 34 las miserables pretensiones de la administración de la gran cancillería de la Legión de honor, aplicando la jurisprudencia en el sentido lato que nosotros establecemos aquí... —Señor Godeschal, ¿quiere usted un vaso de agua? —dijo el aprendiz. —¡Qué chistoso está hoy Simmonin...! —dijo Boucard—. Mira, agarra esas piernas que Dios te ha dado, toma este paquete y cabalga raudo a los Inválidos.3 —...que nosotros establecemos aquí —retomó Godeschal—. Y añadid: en representación de la señora (señora con todas sus letras) vizcondesa de Grandlieu... —¡Cómo! —exclamó el primer pasante—, ¿se permite usted escribir demandas en el proceso «Vizcondesa de Grandlieu contra Legión de honor», asunto que corre por cuenta de esta 3. Edificio de París, ordenado por Luis XIV, dedicado a los inválidos de guerra. En él está la tumba de Napoleón. 35 pasantía y que ha de cobrarse a tanto alzado? ¡Ah! es usted un grandísimo memo. Hágame el favor de poner esas copias y el original a un lado, y resérvese para cuando se trate el asunto «Navarreins contra Hospicios». Es tarde ya, y tengo que completar algunos placet con todos sus considerandos, y luego me llegaré a los juzgados... Esta escena representa uno de los mil placeres que, más tarde, le hacen a uno decir, pensando en la juventud: ¡Qué hermosos tiempos aquéllos! Hacia la una de la noche, el supuesto Coronel Chabert fue a llamar a la puerta del señor Derville, procurador del Tribunal de primera instancia en el departamento del Sena. El portero le respondió que el señor Derville no había vuelto aún. El anciano alegó la cita que tenía, y subió a casa del célebre jurisconsulto, el cual, a pesar de sus pocos años, pasaba por ser una de las cabezas mejor amuebladas de los juzgados 36 de la capital. Después de haber llamado, el desconfiado solicitante no quedó poco asombrado al ver al primer pasante ocupado en colocar en la mesa del comedor de su principal los numerosos legajos de los asuntos que habían de verse al día siguiente, por orden de importancia. El pasante, no menos asombrado, saludó al Coronel rogándole que se sentase, lo cual hizo éste al punto. —Caballero, en verdad que creí que se burlaban ustedes de mí al indicarme una hora tan tardía para una consulta —dijo el anciano con la falsa alegría del hombre arruinado que se esfuerza por sonreír. —Los pasantes se burlaban y al mismo tiempo decían la verdad —dijo el primer pasante continuando su trabajo—. El señor Derville ha escogido esta hora para examinar las causas, resumir las alegaciones, determinar la conducta que deba seguirse y disponer las defensas. Su prodigiosa inteligencia está más libre en este 37 momento, único en el que obtiene el silencio y la tranquilidad necesarios para la concepción de buenas ideas. Desde que es procurador, usted es el tercer ejemplo de una consulta dada a esta hora nocturna. Cuando llegue, el señor Derville repasará cada asunto, lo leerá todo, empleará acaso cuatro o cinco horas en su labor, y después me llamará y me indicara sus intenciones. Por la mañana, de diez a dos, da audiencia a los clientes, y el resto del tiempo lo emplea en sus citas. Por la noche acude a los salones mundanos para no perder sus buenas relaciones. De modo que no le queda más que la noche para estudiar a fondo los casos, rebuscar en los arcanos del Código y elaborar los planes de batalla. No quiere perder ninguna causa, ama su oficio y no acepta, como sus colegas, cualquier clase de asunto. He ahí su vida, que es extraordinariamente activa. Pero es verdad que gana mucho dinero. 38 Mientras oía esta explicación, el anciano permaneció silencioso, y su extraño rostro adoptó una expresión tan desprovista de inteligencia, que el pasante, después de haberlo mirado, no se ocupó más de él. Algunos instantes después, Derville entraba en la casa, vestido con traje de baile; el primer pasante le abrió la puerta y se puso a acabar la clasificación de los legajos. El joven procurador permaneció durante un momento estupefacto al entrever en medio del claroscuro de su despacho al singular cliente que le esperaba. El Coronel Chabert estaba tan inmóvil como puede estarlo una figura de cera en el Gabinete Curtius adonde Godeschal había querido llevar a sus colegas. Aquella inmovilidad sin duda no hubiera sido motivo de asombro si no contribuyese a completar el espectáculo sobrenatural que ofrecía el conjunto del personaje. El veterano de guerra era enjuto y flaco. Su frente, voluntariamente escondida bajo los cabellos de 39 su peluca, le daba un no sé qué de misterioso. Sus ojos lucían cubiertos por una gasa transparente y parecían algo así como nácar sucio cuyos azulados reflejos tornasolaban al resplandor de las velas. Su rostro, pálido y lívido y que era —si se me permite usar una expresión al uso— afilado como un cuchillo, parecía muerto. Su cuello estaba cubierto por una mísera corbata de seda negra. La sombra ocultaba tan bien el cuerpo a partir de la línea parduzca que describía aquel andrajo, que un hombre de imaginación hubiera podido tomar aquella vieja cabeza por alguna silueta debida a la casualidad o por un retrato de Rembrandt sin marco. Las alas del sombrero que cubría la cabeza del anciano proyectaban un surco negro sobre la parte superior de su rostro. Aquel extraño efecto, aunque natural, hacía resaltar por la brusquedad del contraste las arrugas blancas, las frías sinuosidades y la falta de colorido de aquella fisonomía cadavérica. Fi- 40 nalmente, la ausencia de todo movimiento en el cuerpo y de todo color en la mirada, armonizaba perfectamente con cierta expresión de triste demencia, y con los degradantes síntomas por los cuales se caracteriza el idiotismo, llegando a dar a aquel rostro un toque funesto, que ninguna palabra humana podría expresar. Pero un observador, y sobre todo un procurador, hubiera encontrado además en aquel hombre destrozado los síntomas de un dolor profundo, los indicios de una miseria que había degradado el rostro, como las gotas de agua caídas del cielo acaban por desfigurar a la larga una hermosa escultura de mármol. Un médico, un escritor, un magistrado, hubiesen presentido todo un drama en presencia de aquel sublime horror cuyo menor mérito era parecerse a esos caprichos que los pintores se entretienen en dibujar en la parte baja de sus piedras litográficas, mientras charlan con sus amigos. 41 Al ver al procurador, el desconocido se estremeció e hizo un movimiento convulsivo semejante al que se le escapa a los poetas cuando un ruido inesperado viene a turbar un fecundo sueño en medio del silencio y de la noche. El anciano se apresuró a descubrirse y se levantó para saludar al joven, y como el cuero que rodeaba el interior de su sombrero estaba sin duda muy grasiento, la peluca quedó pegada a él, sin que el interesado se apercibiese de ello, y dejó ver su calvo cráneo horriblemente herido por una cicatriz transversal que, desde el occipucio, iba a morir al ojo derecho, formando en toda su trayectoria un costurón con mucho relieve. Tan asombrosa era la visión de aquel cráneo hendido, que el levantamiento repentino de aquella peluca sucia, que el pobre hombre llevaba para ocultar su herida, no dio a los dos curiales deseo alguno de reír. El primer pensamiento que sugería la presencia 42 de aquella herida era: «¡Por ahí ha huido la inteligencia!». «Si no es el Coronel Chabert, debe de ser algún viejo soldado», pensó Boucard. —Caballero —le dijo Derville—, ¿a quién tengo el honor de hablar? —Al Coronel Chabert. —¿A cuál Chabert? —Al que murió en Eylau —respondió el anciano. Al oír esta singular frase, el procurador y su pasante se dirigieron una mirada que significaba: «¡Es un loco!». —Caballero —dijo el Coronel—, desearía confiar a usted solo el secreto de mi situación. Una cosa digna de notar es la intrepidez propia de los procuradores. Sea por la costumbre de recibir a un gran numero de personas, sea por la profunda convicción que tienen de la protección que les conceden las leyes, o bien por 43 la confianza en su oficio, es lo cierto que van a todas partes sin temer nada, como los sacerdotes y los médicos. Derville hizo una seña a Boucard, que salió. —Caballero —dijo el procurador—, durante el día no me importa gran cosa perder el tiempo, pero en medio de la noche los minutos son para mí cosa preciosa; así que sea breve y conciso y vaya usted al grano y sin rodeos. Yo mismo le pediré a usted los datos que me parezcan necesarios. Le escucho. Después de haberle hecho tomar asiento a su singular cliente, el joven Derville se sentó delante de la mesa; y al mismo tiempo que prestaba atención a las palabras del difunto Coronel, ojeaba expedientes. —Caballero —dijo el difunto—, tal vez sepa usted que yo mandaba un regimiento de caballería en Eylau. Contribuí con mucho al éxito de la célebre carga que hizo Murat, carga 44 que decidió la victoria. Desgraciadamente para mí, mi muerte es un hecho histórico, consignado en Victoires et Conquêtes,4 donde se hace un detallado relato del mismo. Nosotros partimos en dos las tres líneas rusas que, como se cerraron inmediatamente, nos obligaron a atravesarlas en sentido contrario. En el momento en que íbamos a reunirnos con el Emperador, después de haber dispersado a los rusos, me encontré con una tropa de caballería enemiga y me precipité sobre esos cabezones. Dos oficiales rusos, dos verdaderos gigantes, me atacaron a la vez. Uno de ellos me pegó un sablazo que hasta partió en dos un gorro de seda negra que tenía en la cabeza, abriéndome profundamente el cráneo. Yo caí del caballo. Murat vino en mi auxilio pero me pisoteó con su caballo, con toda su gente, que eran mil quinientos hombres poco más o 4. Obra publicada de 1817 a 1823 en que se recogen los principales acontecimientos militares bajo la Revolución y el Imperio. 45 menos. ¡Mi muerte fue anunciada al Emperador, el cual, por prudencia (y porque me quería un poco, nuestro jefe), quiso saber si no había alguna probabilidad de salvar al hombre a quien debía aquel vigoroso ataque, y envió, para que me reconociesen y trasladasen a los servicios de ambulancia, a dos cirujanos, diciéndoles, sin duda con alguna indiferencia, porque tendría mucho que hacer: «Vayan ustedes a ver si vive aún por casualidad mi pobre Chabert». Aquellos malditos medicuchos, que acababan de verme pisoteado por los caballos de dos regimientos, no se tomaron la molestia de tomarme el pulso, dijeron que yo estaba bien muerto, y mi acta de defunción fue pues probablemente extendida, siguiendo las reglas establecidas por la doctrina militar. Al oír a su cliente expresarse con una lucidez perfecta y contar hechos tan verosímiles, aunque extraños, el joven procurador dejó sus 46 legajos, colocó el codo izquierdo sobre la mesa y la mano en la mejilla, y miró al Coronel de hito en hito. —Caballero, ¿sabe usted —le dijo interrumpiéndole—, que soy el procurador de la Condesa de Ferraud, viuda del Coronel Chabert? —¡Mi mujer! Sí, señor. Y por eso, después de cien pasos infructuosos dados en casa de abogados y curiales, que me han tomado por un loco, me he decidido a venir a verle. Más tarde le hablaré a usted de mis desgracias. Ahora, déjeme usted contar los hechos, o, mejor dicho, explicarle, más que el modo en que ocurrieron, el modo en que debieron de ocurrir. Ciertas circunstancias, que sólo conocerá el Padre eterno, me obligan a exponerlas como meras hipótesis. A mi entender, caballero, las heridas que recibí debieron probablemente de producir un tétanos o una crisis análoga a una enfermedad que se llama, creo, catalepsia. De otro modo, ¿cómo 47 se entiende que yo fuera sido despojado de mis trajes, como acostumbra hacerse en la guerra, y que fuera arrojado a las fosas de los soldados por las gentes encargadas de enterrar a los muertos? Antes de proseguir, permítame que le explique aquí un detalle que yo no pude comprender hasta después de ocurrir el acontecimiento que bien puede llamarse mi muerte. En 1814 encontré en Stuttgart a un antiguo sargento mayor de mi regimiento. Este buen hombre, el único que ha querido reconocerme y de quien hablaré a usted en seguida, me explicó el fenómeno de mi conservación, diciéndome que mi caballo había recibido un cañonazo en uno de los flancos en el momento en que yo mismo fui herido. El animal y el jinete cayeron, pues, como si fueran recortables de cartón. Al caer, bien hacia el lado derecho, o bien hacia el izquierdo, quedé sin duda cubierto por el cuerpo de mi caballo, el cual me libró de ser aplastado por los otros ca- 48 ballos y de ser herido por los cañonazos. Cuando volví en mí, señor, yo estaba en una posición y en una atmósfera de la que no podría darle idea aunque le estuviese hablando hasta mañana. El poco aire que respiraba era mefítico. Quise moverme y me encontré sin espacio para ello; al abrir los ojos no vi nada. La escasez del aire fue el accidente más amenazador y que más me iluminó acerca de mi situación: comprendí que en el lugar en que estaba no se renovaba el aire, y que iba a morir. Este pensamiento me quitó el sentimiento del dolor inexpresable por el cual había sido despertado. Mis oídos zumbaron violentamente, y oí, o creí oír (pues no me atrevo a afirmar nada) gemidos lanzados por el montón de cadáveres en medio del cual yacía. Aunque la memoria de aquellos momentos sea muy tenebrosa, aunque mis recuerdos sean muy confusos, a pesar de las impresiones de los sufrimientos todavía más profundos que yo debía de 49 experimentar y que han embrollado mis ideas... ¡hay noches en que creo aún oír aquellos ahogados suspiros...! Pero hubo aún allí algo más horrible que los gritos, y fue un silencio que yo no he encontrado nunca en ninguna parte; el verdadero silencio de la tumba. En fin, levantando las manos, palpando los muertos, descubrí un vacío entre mi cabeza y la masa humana de cadáveres que me cubría, y así pude medir el espacio que me había quedado para respirar, espacio debido a una casualidad cuya causa me era desconocida. Al parecer, gracias a la indiferencia o a la precipitación con que se nos había arrojado unos sobre otros, dos muertos se habían cruzado encima de mí formando un ángulo semejante al que forman dos cartas colocadas una contra la otra por un niño para conformar los cimientos de un castillo de naipes. Buscando con prontitud, pues no había tiempo que perder, tuve la fortuna de encontrar un brazo suelto, el brazo 50 de un Hércules, un magnífico hueso al que debí mi salvación. Sin aquel inesperado auxilio, ¡hubiese perecido! Con una rabia que usted puede concebir, empecé a trabajar y a quitarme de encima los cadáveres que me separaban de la capa de tierra que, sin duda, habían arrojado sobre nosotros, y digo nosotros, como si hubiera habido allí otros vivos aparte de mí... Caballero, ya comprenderá usted que no me anduve con chiquitas, pues me ve aquí; pero yo mismo no comprendo hoy cómo pude atravesar aquel montón de carne que ponía una barrera entre la vida y yo. Me dirá usted que disponía de tres brazos. Es verdad: aquella palanca de que yo me servía con habilidad me procuraba cada vez un poco de aire entre los cadáveres que desplazaba, y me permitía dosificar la respiración. Por fin, llegué a ver el día, pero a través de la nieve, señor... En aquel momento me percaté de que tenía la cabeza abierta. Por fortuna, mi sangre, la de mis 51 camaradas, o la de mi caballo acaso, ¿quién sabe?, al coagularse, me había recubierto de una especie de costra natural. A pesar de esto, cuando mi cráneo estuvo en contacto con la nieve, me desmayé. Sin embargo, el poco calor que me quedaba fundió la nieve en torno mío, y cuando recobré el conocimiento me encontré en el centro de una pequeña abertura por la cual grité todo lo que pude. Pero en aquel momento el sol empezaba a levantarse y tenía muy pocas probabilidades de ser oído. ¿Habría ya gente en los campos? Apoyando los pies como un resorte encima de los cadáveres, que tenían buenos riñones, me levanté cuanto pude; fácilmente comprenderá usted que no era aquel momento oportuno para pensar: ¡Respeto por el valor en la desgracia...! 5 En una palabra, caballero, después de haber experimentado el dolor, o, mejor dicho, 5. Frase célebre de Napoleón en homenaje a los caídos en los combates. 52 la rabia de ver que durante mucho tiempo, ¡oh! sí, ¡mucho tiempo!, aquellos malditos alemanes se escapaban al oír una voz donde no veían hombre alguno, fui por fin auxiliado por una mujer, bastante atrevida o bastante curiosa para aproximarse a mi cabeza, que parecía haber brotado de tierra como un hongo. Aquella mujer fue a buscar a su marido, y ambos me transportaron a su pobre casucha. Al parecer, tuve una recaída de catalepsia (permítame usted que emplee este término para describirle mi estado del cual no tengo idea alguna, pero que, por lo que me dijeron mis salvadores, deduzco que debía ser efecto de esta enfermedad). Permanecí durante seis meses entre la vida y la muerte, sin hablar, o desvariando cuando hablaba. Por fin, mis salvadores lograron que fuese admitido en el hospital de Heilsberg. Ya comprenderá usted, caballero, que yo había salido del vientre de la fosa tan desnudo como del de mi madre; de 53 manera que, seis meses después, cuando, durante una hermosa mañana, me acordé de que había sido el Coronel Chabert, y, al recobrar la razón, quise que mis guardianes me tratasen con más respeto del que se dispensa a un pobre diablo, todos mis camaradas de pabellón se echaron a reír. Afortunadamente para mí, el cirujano, por amor propio, había respondido de mi curación, y se había interesado de un modo natural por su enfermo. Cuando le hablé, de una manera hilada, de mi antigua existencia, aquel buen hombre, llamado Sparchmann, hizo constar, en las formas jurídicas exigidas por el derecho del país, la manera milagrosa en que yo había salido de la fosa de los muertos, el día y la hora en que yo había sido encontrado por mi salvadora y por su marido y el tipo y la posición exacta de mis heridas, uniendo a estas diferentes declaraciones una descripción de mi persona. ¡Ahora bien, caballero, yo no tengo en mi poder ni esos importantes 54 documentos ni la declaración que presté ante un notario de Heilsberg, encaminados a probar mi identidad! Desde el día en que fui arrojado de aquella ciudad por los acontecimientos de la guerra, he ido errando constantemente como un vagabundo, mendigando mi sustento, siendo tratado de loco cuando contaba mi desventura, y sin haber encontrado ni ganado un céntimo para procurarme los documentos que podían probar mis asertos y darme entrada de nuevo en la vida social. Frecuentemente, mis dolores me retenían durante semestres enteros en las aldeas donde se prodigaban cuidados al francés enfermo, pero en donde se reían en las narices del hombre tan pronto como pretendía ser el Coronel Chabert. Durante mucho tiempo, estas risas y dudas me enfurecieron de un modo que me perjudicó grandemente y contribuyó a que me encerrasen como loco en Stuttgart. A decir verdad, y después de haber oído mi relato, ¡no me 55 negará usted que había razones suficientes para mandar encerrar a cualquier hombre! Después de dos años de detención que me vi obligado a sufrir, y después de haber oído mil veces que mis guardianes decían: «¡He ahí un desdichado que cree ser el Coronel Chabert!» a gentes que les contestaban: «¡Pobre hombre!», quedé convencido de la imposibilidad de mi propia aventura; me volví triste, resignado y tranquilo, y renuncié a llamarme Coronel Chabert, a fin de poder salir de la prisión y de volver a Francia. ¡Oh! caballero, ¡volver a ver París! era un delirio que... no... Y al interrumpirse, el Coronel Chabert cayó en una especie de profunda meditación que Derville respetó. —Por fin, señor, un día —retomó el hilo el cliente—, un hermoso día de primavera, me pusieron en libertad y me dieron diez táleros, dado que yo hablaba con gran sensatez de cuanto se me preguntaba y ya no me hacía llamar 56 Coronel Chabert, y a fe que en aquella época, y aún hoy, hay momentos en que mi propio nombre me es desagradable. Quisiera no ser yo mismo. El convencimiento de mis derechos me mata. Si mi enfermedad me hubiese quitado todo recuerdo de mi existencia pasada, habría sido feliz, habría sentado plaza de soldado con un nombre cualquiera, y, ¿quién sabe?, acaso hubiese llegado a ser mariscal de campo en Austria o en Rusia. —Señor —dijo el procurador—, ofusca usted todas mis ideas. Escuchándole a usted creo estar soñando. Por favor, detengámonos un momento. —Usted es la única persona que me ha escuchado pacientemente —dijo el Coronel con aire melancólico—. Ningún hombre de leyes ha querido adelantarme diez napoleones a fin de hacer venir de Alemania los papeles necesarios para empezar a pleitear. 57