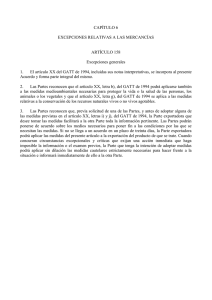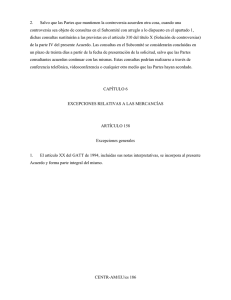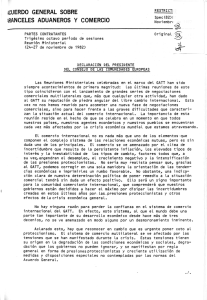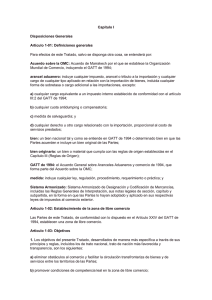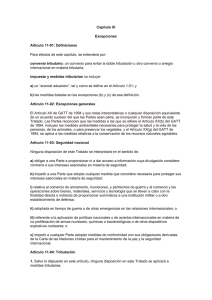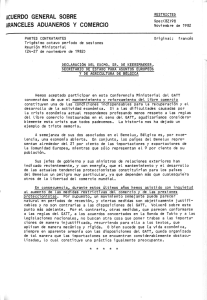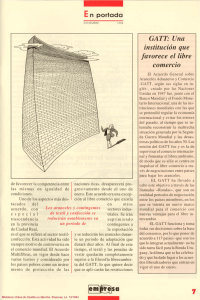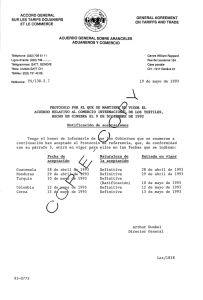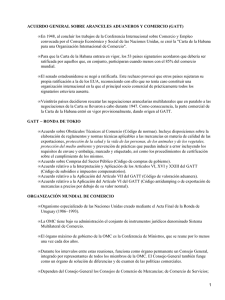LOS PAISES DE MENOR DESARROLLO ECONOMICO RELATIVO
Anuncio
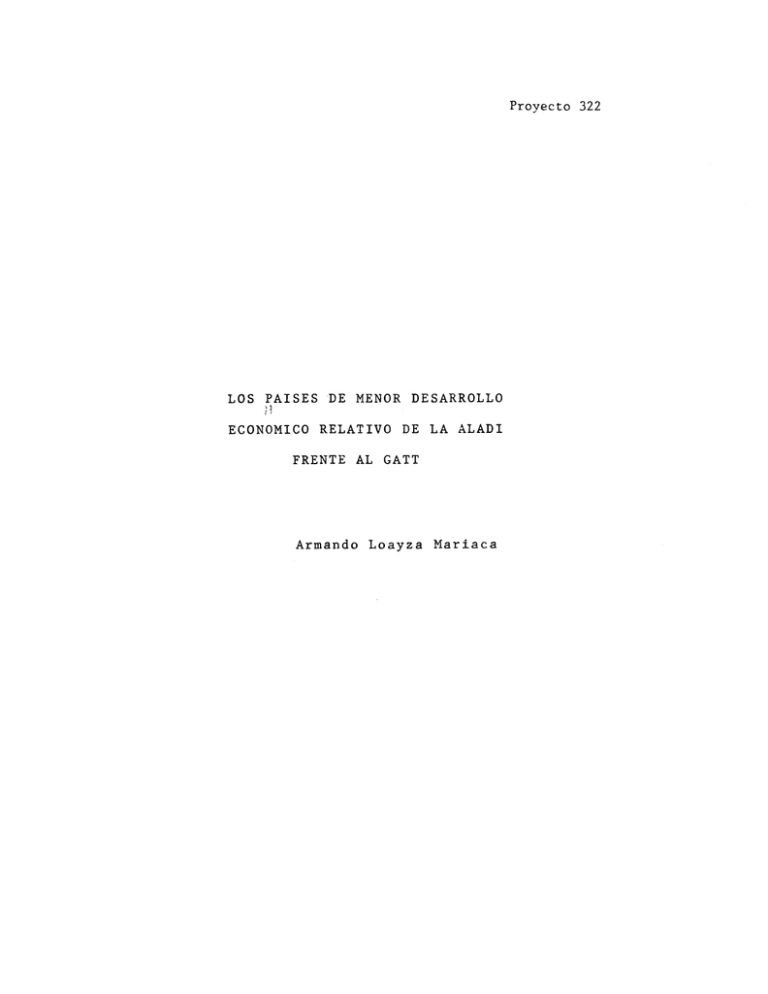
LOS PAISES DE MENOR DESARROLLO J! ECONOMICO RELATIVO DE LA ALADI FRENTE AL GATT Armando Loayza Mariaca D ír e c t o b Julio 1984 En los años recientes y, particularmente, luego de la Ronda de Tokio que concluyo en 1979, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduane^ros y Comercio (GATT) parece estar evolucionando, en cuanto a su estructura principista y sus modalidades de negociación, en el sentido de atender más favorablemente los intereses y la situación de los países en desarrollo. Es probable que este hecho haya influido en la actitud de los tres países de menor desarrollo económico relativo de la ALADI, Bolivia, Ecuador y Paraguay, al interesarse en su eventual adhesión al GATT. Los tres países, en efecto, aparte de haber participado en algunas actividades del Acuerdo abiertas a los países no miembros han demostrado un creciente interés en el funcionamiento del organismo mediante la observación a través de sus misiones diplomáticas permanentes en Ginebra y a través de la realización de estudios al nivel de sus organismos nacionales competentes. Dentro de ese interés, algunos de dichos países manifestaron al INTAL su deseo de recibir colaboración para el estudio de cuestiones relativas a su eventual adhesión al GATT. De modo especial, fueron mencionadas ciertas cuestiones de orden jurídico e institucional. Al manifestar esta inquietud, quedó entendido, por supuesto, que el posible apoyo del INTAL no podría tener más pretensión que contribuir al esclarecimiento de algunas de tales cuestiones y, de esa manera, brindar un elemento de juicio adicional para facilitar las correspondientes decisiones que, en última instancia, son del resorte de los respectivos gobiernos como intérpretes del interés de sus países. En respuesta a la mencionada solicitud el INTAL encomendó la preparación del presente estudio que examina determinadas materias de índole jurídico-institucional susceptibles de ser tomadas en cuenta antes de decidir una eventual adhesión al GATT. En su primera parte, el estudio presenta una síntesis de los principales elementos del ordenamiento jurídico del Acuerdo General, prestando especial atención a los alcances de su reciente evolución, especialmente en lo relativo a las disposiciones y medidas referentes a la participación de los países en desarrollo. En su seguda parte, examina cuestiones vinculadas a la compatibilidad de los compromisos que supone la adhesión al GATT con C ASILLA DE CORREO 39 - SUCURSAL 1 1401 BUENOS AIRES - AR G E NTINA DIREC. C A O L E C5 R Á F I C A I N T A M B A N C aquellas que Bolivia, Ecuador y Paraguay tienen adquiridos en su condición de miembros de la ALADI y los dos primeros también del Acuerdo de Cartagena. En esta tercera parte, expone algunas apreciaciones sobre las posibilidades que ofrece el sistema jurídico e institucional del GATT para atender las necesidades del comercio internacional de los tres países mencionados, particularmente el comercio de aquellos productos básicos que son de su especial interés, incluyendo el examen de las posibilidades que ofrece el mecanismo de solución de diferencias del Acuerdo General para plantear temas específicos que tengan relevancia para superar los obstáculos que enfrenta dicho comercio. En su parte final, el estudio, luego de reseñar las principales actividades que los tres países están desarrollando con relación al GATT, examina las modalidades y los procedimientos de adhesión al Acuerdo General. Aparte del interés específico antes referido, el presente trabajo se ha inspirado en la convicción del INTAL de que es conveniente y útil dedicar una parte de sus esfuerzos a proyectos de investigación sobre problemas más generales de las relaciones económicas internacionales de los países latinoamericanos, debido a que los mismos, en un buen porcentaje, repercuten en las políticas nacionales referentes a la integración regional. Las acciones orientadas al sistema económico internacional, en efecto, se consideran íntimamente ligadas, en términos de complementariedad, con aquellas dirigidas a la integración económica entre los países de la región. Por otra parte, tanto desde el punto de vista conceptual como operativo, las instituciones reguladoras del comercio internacional y los esquemas de integración económica regional están interrelacionados al influirj cada una en su respectivo ámbito, tanto la evolución de las relaciones económicas internacionales como las políticas nacionales. INDICE SUMARIO Y CONCLUSIONES I ^ Introducción general a la estructura jurídica e .institucional del G A T T .... .......... .......... ......... 1 A. Características del Acuerdo G e n e r a l ................. 2 B. Objetivos y principios g e n e r a l e s ..................... 3 1. 2. 3. Objetivos g e n er al es ................................ Objetivos i n s t r u m en t al es ........................... P r i n c i p i o s ........................................... 3 3 7 i) De no discriminación: La Cláusula de la N a ­ ción Más Favorecida y el Trato N a c i o n a l ..... 7 ii) R e c i p r o c i d a d ...................................... 11 iii) El uso del arancel a d u a n e r o .................... 11 iv) Prohibición del uso de restricciones c u a n ­ titativas ......................................... 11 C. Los acuerdos sobre medidas no a r a n c e l a r i a s ........... 13 1. 2. 3. Antecedentes y aspectos generales de la Ronda de T o k i o ........................................... Los acuerdos sobre medidas no arancelarias.... 13 15 a) b) c) d) e) £) 16 20 21 24 25 26 Subvenciones y derechos co mp e n s a t o r i o s .... Obstáculos técnicos al c o m e r c i o ............. Compras del Sector P ú b l i c o .................. Valoración A d u a n e r a ........................... Licencias de i m p o r t a c i ó n .................... D ú m p i n g ....... ................................. Naturaleza jurídica de los acuerdos en reía ción con el Acuerdo G e n e r a l ............'........ 28 a) Su relativa i n d e p e n d e n c i a .................... 29 b) La Cláusula de la Nación Más Favorecida y los A c u e r d o s ................................... 30 c) Los mecanismos institucionales de los a­ cuerdos y su interrelación con los del Acuer do G e n e r a l .................................... 36 D. El tratamiento diferenciado en favor de los países en d e s a r r o l l o .......................................... 37 1. 2. La Parte IV del Acuerdo G e n e r a l ............... La Cláusula de H a b i l i t a c i ó n .................... II. Compatibilidad entre el ordenamiento jurídico del GATT y los compromisos adquiridos por Bolivia, Ecuador y Pa raguay en tratados multilaterales de integración econo m i c a ......................................................... A. .La Cláusula de-Habilitación y los tratados comercia les o de integración entre países en d e s a r r o l l o .... B. La Cláusula de la Nación Más Favorecida en el Trata do de Montevideo 1980 .................................. C. Los compromisos dentro del Acuerdo de Cartagena ... 1. Naturaleza y alcances del artículo 68 del A c u ^ do de C a r t a g e n a ......................... ......... Consultas y trámites en la Comisión del A c u e r ­ do de C a r t a g e n a ................................... 2. D. Los compromisos dentro de acuerdos bilaterales de c o m e r c i o ................................................. III.El sistema jurídico e institucional del GATT y el co mercio de Bolivia, Ecuador y P a r a g u a y .............. . 1. El sistema de solución de controversias del GATT... a) Naturaleza y al c a n c e s ............................ b) Mecanismos institucionales y procedimientos... 37 41 45 45 47 48 48 51 53 59 59 60 63 2. El comercio de productos básicos de Bolivia, Ecua dor y P a r a g u a y ...................................- ..... 70 a) La importancia relativa del comercio de produc . tos para los tres p a í s e s . . . . . . . ................ 70 b) La regulación del comercio i n t e r n a c i o n a l •de productos b á s i c o s ................................ 72 i) La participación de los tres países en los convenios internacionales sobre productos b á s i c o s ........................................ 72 ii) Los esfuerzos dentro de la U N C T A D .......... 74 c) La defensa de las reglas para el comercio de productos básicos a través del sistema del GATT. i) ii) iii) iv) TV. Bolivia, Impugnación de prácticas ilícitas en el c o ­ mercio internacional.....'................... Subvenciones a la e x p o r t a c i ó n .............. Restricciones cuantitativas y acuerdos pre ferenciales dis cr im i na to ri os ............... Productos textiles, minerales y metales... Ecuador y Paraguay frente al G A T T ............ 77 78 79 81 82 87 1. 2. 3. V. B o l i v i a ................................... ........ E c u a d o r ........................................... P a r a g u a y ...................... ................... 87 90 92 Modalidades jurídico-institucionales de adhesión al ,G A T T ............. ......... , : ...... .......... ..... 95 1. 2. Adhesión por la vía de la p r e s e n t a c i ó n ....... Adhesión por la vía de la n e g o c i a c i ó n ........ 95 96 a) Condiciones y p r o c e d i m i e n t o s ............... b) Adhesión al Acuerdo General y a los A c u e r ­ dos sobre Medidas no A r a n c e l a r i a s ......... c) Efectos jurídicos de la a d h e s i ó n .......... 97 Bi b l i o g r a f í a .............................................. 98 100 103 SUMARIO Y CONCLUSIONES 1 La realización del presente estudio acerca del GATT supuso, inicialmente, una recapitulación somera de los antecedentes que dieron lugar a la concertación del A cuerd o General. Esa recapitulación se debió emprender desde la perspectiva de los países en desarrollo de Ame rica-Latina. ■ 2 En la Introducción general se desea poner de manifiesto que varios países latinoamericanos que participaron en los trabajos y reuniones para el establecimiento de la fallida Organización Internacional de Comercio (OIC) pr opugnaron que si se pretendía lograr una amplia p a r ­ ti ci pación de los países en desarrollo, la nueva estruc turación del comercio internacional debía tomar en cuen ta la situación económica y comercial estructuralmente diferenciada del mundo en desarrollo. 3 A ú n es materia de discusión si el establecimiento de la parte IV sobre Comercio y Desarrollo que se produjo en 1965, y la Cláusula de Habilitación aprobada al término de la Ronda de Tokio constituyen dispositivos institu cionales idóneos para promover la adecuada participa ción de los países en desarrollo en el GATT. En este e ^ tu di o se describen dichas normas como ejemplos del m o ­ derno Derecho Económico Internacional, en cüyo diseño y negociación, los países en desarrollo desempeñaron un papel protagónico. t El análisis de la Parte IV del Acuerdo General revela,a pesar de su tenue carácter compromisorio , la puesta en ma r c h a de un sistema de acción colectiva en favor de los países en desarrollo que, en el plano normativo ,re pres e n t a el reconocimiento del principio de la no r e c i ­ proc i d a d , y en el institucional, el establecimiento del Comité de Comercio y desarrollo. 4 La Decisi ón de las Partes Contratantes de instituir, m e ­ diante una Cláusula de Habilitación , un nuevo marco ju­ rí di co que posibilité la adecuada participación de los países en desarrollo en el GATT, adoptada en 1979,es ana lizada en este trabajo desde dos puntos de vista: el r e ­ lativo al trato especial y diferenciado, y la incidencia de ese tratamiento en los numerosos Acuerdos sobre M e d i ­ das N o Arancelarias aprobados al finalizar la Ronda de Tokio. . El tratamiento especial y diferenciado que se otorga en el GATT a los países en desarrollo significa, en primer lugar, la legalización de los Sistemas Generalizadosde Preferencias (SGP), así como también el reconocimien to de los sistemas regionales y subregionales de inte gración económica entre países en desarrollo. En este estudio sólo' s e 'coménta breveménte la delicada cuestión de la "gradualidad" o graduación en él trata miento especial y diferenciado. Conviene destacar aquí que si bien la diferenciación de categorías o grados en el nivel de desarrollo puede introducir un elemento di visionista entre países en desarrollo - tal como lo h a ­ bían denunciado en el GATT muchos países en desarrolloobjetivamente existen algunas diferencias económicas es tructurales que fueron reconocidas en el Tratado de Mon tevideo de 1980 y en el Acuerdo d e ‘C a r t a g e n a . Ningún país de menor desarrollo relativo integrante de la ALADI podría , aspirar en el GATT a un tratamiento es^ pecial como "menos adelantado", conforme a sus indicado­ res ec o n ó m i c o s . En la Parte c de este trabajo se hace referencia a los nuevos Acuerdos sobre Medidas No Arancelarias, por m e ­ dio de los cuales se pretende introducir un conjunto de disciplinas multilaterales en un área m u y amplia de la política comercial. Debido a la autonomía de sus disposi tivos institucionales resulta sencillo explicar la vincu lación de esos Acuerdos con el GATT. En los hechos, un país en desarrollo puede adherir a cualesquiera de tales Acuerdos sin ser m i e mbr o del GATT. La negociación de las condiciones que ocasionará esa adhesión es de extrema im portancia para aquellos países . Se puede concluir, e n ­ tonces, que la eventual adhesión de un país en desarrollo a un Acuerdo sobre Medidas No Arancelarias implicaría aceptar, en el área o sector que regula el Acue rdo en cues tión (por ejemplo, las subvenciones y derechos compensa t o r i o s ) , las normas o disciplinas del sistema multilate ral de comercio del GATT. En este estudio se examina de manera resumida lo que sfe denomina el núcleo básico de las obligaciones que r e p r e ­ senta la adhesión al GATT. Para ello, se hace referencia a los principios y objetivos más importantes que dan for ma al Acuerdo General, y se destaca el de la no discrim^ nación^ el del ts^ato nacional y el de la interdicción del uso de restricciones cuantitativas y otras formas de p ro­ tección. 8 Tomando en cuenta, las circunstancias cambiantes del co mercio internacional, se analizan también las obligacio nes sobre política comercial no arancelaria (subvencionencompras del Estado y obstáculos técnicos al c o m e r c i o .D e n ­ tro de este examen se destacan las modalidades gue r evi s­ te el trato especial y diferenciado que los Acuerdos so bre M edidas No Arancelarias otorgan en favor de los pal ses en desarrollo. 9 Debido a su especial connotación jurídica y a la g r a v i t a ­ ción que el tema tiene para los países en desarrollo, se plantea la cuestión de la condicionalidad del trato de la • nación más favorecida que aquellos Acuerdos postulan, a título de excepción de la cláusula de más favor. Ese in tentó merece un severo cuestionamiento de nuestra parte ya que su aceptación sin restricciones puede erosionar el sistema m ult ilateral del GATT, convalidar una suerte de compartamentalización o sectorialización en el trat ami en ­ to de los problemas del comercio internacional. En todo caso se postula que los países en desarrollo o b ­ serven cuidadosamente la aplicación de esta cláusula y el desarrollo jurisprudencial que se pueda generar en ese campo p^ra articular una posición de defensa individual o concertáda. 10 El examen de la compatibilidad jurídica entre las normas básicas del GATT y los acuerdos bilaterales y multilátera les en que participan los países de menor d esa rrollo reía tivo de la ALADI - Bolivia, Ecuador y Paraguay-, ofrece la oportunidad de produndizar en los alcances del trata miento especial y diferenciado que el GATT acuerda a p a í ­ ses en desarrollo. A partir de la vigencia de la Cláusula de Habilitación es posible entender que los sistemas regionales y subregiona les de integración económica de América Latina ( y otros continentes) no deberán adecuar sus objetivos y e s t r u c t u ­ ras a las rígidas normas sobre constitución de zonas de libre comercio y uniones aduaneras pautadas en el artícu­ lo XXI V del GATT. 11 En el contexto de las nuevas normas del GATT sobre t r a t a ­ mi ento especial y diferenciado en favor de países en de sarrollo, el Tr at ado de Mon te vid eo 1980, que establece un área de preferencias e c o n ó m i c a s , y pone en march a una pre ferencia arancelaria regional, permite a los países m i e m ­ bros^ -pero especialmente a los de menor desarrollo econó mico relativo-, concertar bilateral y multilateralmente una serie de acuerdos económicos y comerciales muy flexi bles y operativos. 12 En la ALADI, la Cláusula de Más Favor p osibilitaría que a Bolivia, Ecuador y Paraguay celebrasen acuerdos con países o grupos de países extrarregionales, inclusive in dustrializados , sin lesionar la economía jurídica del Tratado de Montevideo 1980. El artículo 44 de dicho ins- • trumento establece la extensión automática de las conce-' siones efectuadas a terceros Estados. 13 El Acuerdo de Cartagena, en el que Bolivia y Ecuador r e ­ ciben el trato de países de menor des arrollo económico ^relativo, establece una normativa y una hermenéutica para los casos en que los países miembros decidan establecer individualmente vinculaciones y acuerdos comerciales con Estados de fuera de la subregión. Ellas parecen derivarse de la naturaleza de la comunidad económica que establece el Acuerdo, así como de la vigencia, implícita en él, del principio de la no discriminación como presupuesto juríd^ co a través del cual se ha de considerar cualquier cues tión relativa a vinculaciones o concertaciones con ter ce ­ ros países. La Comisión del Acuerdo de Cartagena es el órgano que, de acuerdo con el artículo 6 8 de aquel instrumento, debe en tender en todo lo relativo a eventuales concesiones arance larias que los países miembros otorguen, bilateralmente o en el seno de un mecanismo multilateral como el GATT, a terceros Estados. La consulta que los países miembros del Acuerdo deben efectuar a la Comisión antes de asumir com promisos comerciales que pudiesen o no afectar los niveles de gravámenes arancelarios andinos, tendría un carácter preceptivo , a pesar de que Bolivia y Ecuador no hubiesen empezado a aplicar el Arancel Externo Común. El tratamiento que aquel alto órgano del Acuerdo acordó con motivo de la adhesión de Colombia al GATT, constituye un valioso precedente en esta materia. 14 En lo que se refiere a los acuerdos comerciales bi la ter a­ les que hubiesen suscripto Bolivia, Ecuador y Paraguay,su compatibilidad jurídica con las normas del GATT se debe a preciar desde un punto de vista casuístico. Sin embargo , el análisis de los alcances que en cada caso se haya aco r­ dado a la Cláusula de Más Favor (cuando ella hubiese sido establecida) permitiría esclarecer la compatibilidad de los respectivos compromisos con los que se adquieren al ad ­ herir al GATT. 15 El desarrollo institucional del GATT como foro para llevar a cabo negociaciones comerciales multilaterales y como e n ­ tidad intergubernamental promotora de normas del Derecho Internacional del comercio hizo posible que se establezca en su sano un sistema para la solución de d i f e r e n c i a s ,que es analizado brevemente en este trabajo a partir de e s t u ­ dios anteriores efectuados por el INTAL. Dicho sistemaba pesar de su empirismo y de. la pretendida despolitización de sus pronunciamientos , establece normas y p r o c e d i m i e n ­ tos que autorizan a tipificarlo como jurisdiccional, hecho que algunos comentaristas han pretendido cuestionar. 16 La descripción del mecanismo de consultas y buenos oficios del GATT que se ha consolidado recientemente, procura d e s ­ tacar ciertos procedimientos especiales acordados en favor ae los países en desarrollo, los que,utilizados a d e c u a d a ­ mente, podrían contribuir a compensar las debilidades que esos Estados presentan en una controversia comercial, a la hora de emprender negociaciones y consultas con una par te contratante desarrollada. 17 Los procedimientos de consulta, buenos oficios y concilla ción del GATT se han institucionalizado también en el á m ­ bito de los Códigos sobre Medidas No Arancelarias. Es posi, ble que en la esfera de competencia de dichos instrumentos especialmente en materias tan importantes como las s u b v e n ­ ciones y los derechos compensatorios , se generen contro versias comerciales que tengan como actores a los países en desarrollo. Para que tenga éxito la impugnación legal que ejerciten aquellos países con el propósito de evitar la generalización de prácticas restrictivas p r o t e c c i o n i s ­ tas contra sus importaciones resulta indispensable un plan teamiento cuidadoso y el uso adecuado de los recursos p r o ­ cesales establecidos en los diversos Códigos sobre Medidas No Arancelarias. 18 En este estudio se presentan^ de acuerdo con una m e t o d o l o ­ gía ya estructurada por el INTAL, ciertas prácticas comer ciales ilícitas que causan perjuicios al comercio interna cional de productos básicos provenientes de países en de sarrollo. A los fines de presentar el m a r c o jurídico internacional para el comercio de productos b á s i c o s , se resumen los o b ­ jetivos y principios básicos de la estrategia para la ree £ tructuración del comercio de mat erias primas que los paí ses en desarrollo han definido en diversos foros de comer ció y desarrollo, como la Co nferencia de las Naciones U n i ­ das sobre Comercio y Desarrollo. Tales principios, en cuya definición y concertación los países de América Latina han desempeñado un papel decisi vo , se inscriben en el Nuevo Orden Económico Internacio nal (NOEI) postulado en el ámbito de las Naciones Unidas. En lo que se refiere al comercio de productos básicos ,se hace mención al establecimiento de acuerdos y arreglos in ternacionales para la estabilización de.materias primas en los que participan o podrían participar Bolivia, E c u a ­ dor y Paraguay . 19 Las debilidades que presentan aquella estrategia global sobre comercio de productos básicos y los convenios inter nacionales de estabilización pueden ser paliadas mediante una acción decidida, tanto individual cuanto concertada ,que los países en desarrollo emprendan en el GATT para la defensa de su comercio de materias primas. La elevada dependencia que todavía presentan los ingresos de exportación de Bolivia, Ecuador y Paraguay, del c o m e r ­ cio de algunos productos básicos tradicionales, hace nece sario el estudio de nuevas estrategias y me dios jurídicos para proteger ese comercio. El sistema de solución de d i ­ ferencias del GATT presenta, en ese sentido, algunas al ternativas válidas. 20 Por esa razón, en este trabajo se mencionan las medidas restrictivas aplicadas a algunos productos agropecuarios provenientes de países en desarrollo de zonas templadas, que se originan en políticas de apoyo económico y subven­ ción que los países y grupos de países desarrollados pu sieron en práctica en contravención de normas básicas del GATT. Dichas m edidas causan graves perjuicios a los paí ses en desarrollo exportadores y pueden ser impugnadas en el marco del GATT. Si se toma en cuenta el potencial agro pecuario del Paraguay, la argumentación y la hermenéutica jurídicas ya desarrolladas en el GATT en esa m a t eri a po drían ser útiles para dicho país. 21 La liberación de reservas no comerciales de m inerales c o ­ mo el estaño, efectuada por algunos países industrializa^v. dos / q u e perturba los mercados de esos productos y causa graves perjuicios a los países en desarrollo productores - por ejemplo, Bolivia- podría ser considerada por un Gru po Especial del GATT, que, eventualmente, estaría capac i­ tado para evaluar el daño económico que dichas c ol o c a c i o ­ nes causan a países en desarrollo altamente dependientes de los ingresos de exportación de esos minerales y de t e r ­ minar su legalidad a la luz de las normas básicas del Acuerdo General. Un precedente positivo para un país en desarrollo p r o d u c ­ tor de minerales, emanado del m ecanismo jurisdiccional del GATT, tendría, seguramente, efectos jurídicos y p o l í ­ ticos no desdeñables sobre la opinión pública de los p a í ­ ses industrializados. 22 El estudio detenido de todos los casos planteados en.el GATT por los países en desarrollo que han solicitado la constitución de Grupos Especiales es indispensable para determinar su fundamentación jurídica y técnica. Este estudio facilitaría la tarea de afirmar ciertos, c r i ­ terios jurídicos y líneas generales de i m p u g n a c i ó n , 'sus­ ceptibles de ser utilizadas por otros países en d e s a r r o ­ llo que invoquen el sistema de solución de controversias DEL GATT a los fines de obtener la restauración de legí­ timos derechos comerciales afectados por políticas o prácticas de comercio que contradicen la letra y el e s p ^ ritu de las normas del GATT. 23 En este trabajo se describe la participación de Bolivia, Ecuador y Paraguay en las actividades del GATT, y a l g u ­ nos estudios realizados - o en vías de concreción - por organismos gubernamentales de esos países. Los organismos nacionales de Bolivia, Ecuador y Paraguay sobre comercio e integración, encargados del estudio y evaluación de las decisiones y trabajos emanados de los órganos del GATT, no ocultan ciertas reservas y la p r e o ­ cupación que les inspiran las prácticas neoproteccionistas que aplican algunos países industrializados, a p a r ­ tándose abiertamente de las normas del G A T T . Según aquellas autoridades gubernamentales, las d i f e r e n ­ cias comerciales que no se resuelven conforme a los m e c a ­ nismos de arreglo de controversias, también restan c r e d i ­ bilidad al sistema multilateral de comercio del GATT. 24 El costo comercial en concesiones arancelarias- así c o ­ mo también el que se puede derivar de compromisos sobre ma nejo de políticas e instrumentos de política c o m e r c i a l - ,que podría significar para Bolivia, Ecuador y Paraguay una eventual vinculación con el GATT, preocupa a sus o r g a n i s ­ mos gubernamentales sobre comercio e integración, los que consideran también que en el GATT las Partes Contra-tantes tal vez no estén preparadas para efectuar una eva luación precisa de la situación estructural, económica y social, que en el contexto regional y subregional latinea mericano ha d eterminado el establecimiento del tratam ie n­ to especial a los países de menor desarrollo económico re lativo, según el Tratado de Montevideo 19 80 y el Acuerdo de Cartagena. 25 Con respecto al análisis de las modalidades jurídico-institucionales de adhesión al GATT , en este estudio se d e £ criben los procedimientos de adhesión provisional y -defi­ nitiva . Esta última forma de adhesión representa la r e a ­ lización de una negociación entre el Estado adherente y las Partes Contratantes para la suscripción de un Protoco lo de Adhesión en el que se define el núcleo obligacional más importante, así. como las eventuales concesiones aran­ celarias o de otro tipo que deberla ofrecer el Estado ad ­ herente . El proceso de adhesión al GATT por la vía de la negocia ción, genera temores a veces excesivos en los países en desarrollo, ya que las Partes Contratantes desarrolladas están obligadas a ofrecer a los países en desarrollo inte resados en adherir al GATT ciertas condiciones favorables, congruentes con el tratamiento especial y diferenciado. 26 En la hipótesis de una eventual vinculación o adhesión de algún o algunos países de menor desarrollo económico reía tivo de la ALADI al GATT, éstos deberían requerir a las Partes Contratantes del GATT que consideren la situación de menor desarrollo relativó que los caracteriza en el contexto regional latinoamericano. Los países de menor desarrollo relativo de la ALADI no de berían otorgar, ante una posible negociación de adhesión al GATT, concesiones comerciales que no tengan otro carác ter que el mera men te simbólico. No deberían aceptar ningún compromiso que afecte el m a n e ­ jo autónomo de su política comercial . Tampoco cabría r e ­ querir a esos países la limitación de la legislación in terna o regional y subregional de fomento a sus indus trias , inclusive la relativa a la transformación de sus producciones primarias. 27 Cualquier definición que un país de menor desarrollo reía tivo de la ALADI o del Acuerdo de Cartagena adopte respec to de un eventual acrecentamiento de su vinculación con el GATT, se ha de basar, por cierto,en un cuidadoso análi sis político y económico. Esta tarea , que pertenece al ámbito soberano de los E s t a ­ dos, supone un delicado e jercicio en el cual las estrate gias de desarrollo económico y las políticas de industria lización y de comercio exterior de aquellos países se d e ­ berían confrontar con los componentes esenciales del sis­ tema multilateral de comercio que el GATT representa. Sin embargo, ese ejercicio no tendría que plantear una suerte de dilema irreductible entre desarrollo nacional in dependiente dentro de una estrategia regional o subregio nal , y multilateralismo. Ello resultaría excesivo pues , según lo confirman los casos de Perú y Colombia en el mar co del Grupo Andj.no, el de Uruguay o Chile en la ALADI, o el de Nicaragua en el Mercado Común Centroamericano, la calidad de parte contratante del GATT de esos países lati noamericanos se compatibiliza, jurídica y económicamente, con la aplicación de una política económica y de comercio exterior autónoma y su adhesión a los tratados de integra­ ción económica regional y subregional. 28 Si bien en el GATT no aparecen ciertos postulados, sustan-l ciales que los países en d esa rrollo lograron plasmar d e n ­ tro del Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI), no es «menos cierto que el Acuerdo General ha debido reconocer e instrumentar la necesidad de otorgar un trato especial y diferenciado en favor de aquéllos. Los países en desarrollo, cuyo creciente protagonismo en la reestructuración de las relaciones económicas interna­ cionales no se puede desconocer, tampoco pueden ignorar que los países industrializados, a pesar de su recurren cia ilegítima a medidas comerciales restrictivas, han r e ^ terado que los principales compromisos comerciales, jurí­ dicamente válidos conforme al Derec ho Económico Internacio nal, los han asxamido en el m a r c o del GATT. I. Introducción general a la estructura jurídica e i n s t i t u ' cional del G A T T . El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) a pesar de que en su origen fué el fruto de un instru mentó provisional y simplificado , no sujeto a aprobación _ parlamentaria , se ha transformado, por un proceso evolutivo, en una organización internacional que regula aproximadamente el ochenta por ciento de los intercambios comerciales inter­ nacionales, y que ha"establécido procedimientos m u l t i l a t e r a ­ les de negociación, un mecanismo eficaz de conciliación ,pro cedimientos originales de control de las políticas com e r c i a ­ les, así como de las uniones aduaneras y zonas de libre co mercio que establecen sus partes contratantes, y ha e l a b o r a ­ do un derecho y una jurisprudencia de comercio internacional" _l/'Se podría agregar que el GATT ha establecido p ro g r e s i v a ­ mente una estructura orgánica a través de la cual "desarrolla fines comunes a los miembros de la Organización " _2/ como parece exigirlo el ordenamiento jurídico internacional. _1/ Flory, Thiébaut Le GATT, Droit International et ce M o n d i a l , Paris, 1968. Commer _2/ Sereni. M a n ue l^Diritto Internazionale , M i l á n , 1960,v Diez de Velazco, Institución de Derecho Internacional P ú b l i ­ co, Madrid, 1978. "■Debido, pues, a que el GATT fue aprobado como un acuerdo s o ­ bre negociaciones arancelarias entre 23 Estados, anexo a la Carta de la Or gan ización Internacional de Comercio (OIC) que finalmente no entró en vigencia, la personería jurídica del org a­ nismo debió ser reafirmada posteriormente por las Partes Contra tantas. En definitiva, tal como J.Jackson y otros autores lo puntualiza ron, ^ / el empirismo y la flexibilidad anglosajones plasmaron un instrumento de regulación de los intercambios internaciona­ les que no incidía, como la Carta de La Habana, en los proble mas económicos y comerciales del mundo en desarrollo. A Características del Acuerdo G en era l El Acuerdo General, cuyo estatus de Tratado simplificado difícilmente hacía prever que se convirtiese en una organiza ción (convocación universalista) para la regulación de los in tercambios comerciales, ha debido sufrir un proceso de adecúa ción progresiva en el tiempo, que le permite cumplir esa forma normativa y constituirse en un foro o instancia internacional de negociación comercial multilateral. Entre 1947 y 1979, el intenso interrelacionamiento c o m e r ­ cial que se produjo en los últimos 35 años posibilitó la re ali ­ zación de varias rondas da negociaciones multilaterales en el marc o del GATT, de las que han surgido, además de un numeroso conjunto de concesiones arancelarias diversos acuerdos y con sensos para la regulación del comercio internacional. A esta doble función del GATT como organización para la regulación y foro para la negociación de los intercambios co merciales-, se añade una tercera característica, que es la de constituir una instancia jurisdiccional (término que preferí mos al de Tribunal, según explicaremos en la Parte III ) para la solución de las controversias o diferencias internacionales que surjan entre las Partes Contratantes. El Acuerdo posee 38 artículos repartidos en cuatro Partes. _3 / Jackson, John, World Trade and the L aw of the G A T T , Bobbs Mernl Co., Nueva York, 19 69. En la primera se establece la Cláusula de Nación Más Fa ■acrecida, en la segunda se describe una serie de normas de política comercial de orden generalmente no arancelario, el principio del trato nacional en m ateria tributaria, la liber tad de tránsito, el dúmping y los derechos antidúmping, las reglas sobre valoración aduanera, la prohibición de las res_ tricciones cuantitativas, las subvenciones y los derechos com pensatorios, las compras estatales y* la ayuda del Estado para favorecer el desarrollo económico (Art. X V I I I ) . En esta p a r ­ te también se describe el sistema de solución de diferencias. La Parte III establece lo relativo a las uniones ad u a ­ neras y zonas de libre comercio. La Parte IV es la referida a los países en desarrollo en el m a r c o del GATT. B Objetivos y principios generales 1 Objetivos generales En el preámbulo del GATT se enuncian sus objetivos de lograr "niveles de vida más altos", y la "consecución del pleno empleo", la utilización "completa de los recursos m u n ­ diales" y "el acrecentamiento de la producción y los inter cambios". Dicho preámbulo está inspirado en la filosofía;eco nómica liberal , que fue la base de su conce Sin embargo, según la teoría de la i n t é r p r e t a c i ^ de los Tra t a d o s , el preámbulo no posee la m i s m a fuerza legal que lá^ parte dispositiva. £ / Esta prevalece sobre aquélla, razón por la cual se puede sostener que las reformas y enmiendas al Acuerdo han superado el espíritu de su preámbulo. 2 Objetivos instrumentales i) La reducción de los derechos arancelarios como "mecanis­ mo para la liberación y expansión del comercio internacional" 5 / se hace efectiva por el método de la negociación t a r i f a ­ ria. 4 / Jiménez de Aréchaga, Eduardo, Derec ho Constitucional de las Naciones U n i d a s , Montevideo, 1960. 5 / Flory, T, o b . citada. Las rebajas arancelarias se acuerdan, conforme al artí culo XXVII, sobre "la base de la reciprocidad y la ventaja mütua". Si bien estas concesiones pueden tener un origen b i l a t e ­ ral, luego se ¡multilateralizan por el juego de la Cláusula de Más Favor. Según eljj'urista Paul Reuter, ello conduce a una ne cesaría generalizaci'on de las ventajas concedidas 6_ /. ii) Las negociaciones comerciales multilaterales. En el plano programático el principio central del GATT - que es la no discriminación - se establece mediante normas e instrumentos que buscan evitar que se ponga barreras al comer * cío, y por un dispositivo normativo e instrumental destinado a promover y acrecentar los intercambios dentro del sistema de comercio que tiene como fundamento al Ac uer do General. El levantamiento progresivo de las barreras arancelarias y otros obstáculos no arancelarios al comercio internacional ha convertido al GATT en un preeminente foro multilateral en el que, después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1947 y 1979, se han desarrollado siete rondas de negociación m u l t ila ­ teral . De 1973 a 1979 se desarrollaron en la sede del GATT las Negociaciones Comerciales Multilaterales o Ronda de Tokio, en las cuales participaron 99 países, entre los que se contaban 29 países en desarrollo que no eran miembros del Acuerdo G e ­ neral. Es conveniente recordar también que en 19 71 un grupo de 16 países en desarrollo celebró, con el patrocinio del GATT, una ronda de negociaciones m u l t i l a t e r a l e s A l finalizar la r o n­ da se suscribió un Protocolo relativo a un sistema de comercio preferencial entre esos países, en el que se documentó un con­ junto de concesiones arancelarias y no arancelarias entre sus signatarios. 6 / Reuter, Paul, Derecho Internacional, París, 1972 Para la realización de esas rondas multilaterales de ne gociación comercial, cada vez más amplias y complejas, se ~ han debido acordar en el GATT métodos y procedimientos de r e ­ ducción _arancelaria , los que, a partir de una base bilateral, se convi^rtieron en elaboradas fórmulas de reducción a rance­ laria global como,por ejemplo, las utilizadas durante las Rondas Kennedy (19 6 4 - 19 67) y la Ronda de Tokio. A simple título ilustrativo, cabe apuntar que según i n ­ formación presentada por algunos funcionarios del GATT, duran te la Ronda de Tokio el total del comercio afectado por con cesiones y consolidaciones de derechos arancelarios alcanzó a 155.000 millones de dólares, de los cuales 130,000 estaban representados por productos manufacturados y el resto por pro ductos agrícolas. Los países en desarrollo, por su parte, a ­ ceptaron compromisos arancelarios por un valor de 4.000 mi llones de dólares. Concluidas las negociaciones comerciales multilátera les, la UNCTAD cuestionó la efectividad de las concesiones otorgadas por los países industrializados a los países en d e ­ sarrollo 1_ / ya que ellas no habían sido suficientemente sig­ nificativas en aquellos sectores en los que éstos alcanzaron una creciente competitividad. En el marco del GATT se busca que los derechos arance larios de las Partes Contratantes que g ravan su comercio de exportación sean estables y previsibles. Cuando se describan las modalidades de adhesión al GATT, se explicará cómo éstas suponen una negociación arancelaria particular entre el Estado solicitante y las Partes Contra tantes, de la que se deriva un grupo de concesiones arance larias recíprocas (que se inscriben en una lista especial y . se protocolizan como anexo al A cuerdo G e n e r a l ) . Sin embargo, es conveniente aclarar que éstas son independientes de las concesiones arancelarias acordadas entre las Partes Contratan tes en las diversas rondas de negociación, las que se hacen automáticamente extensivas a la nueva Parte Contratante. 7 / Actas de Seminario sobre el GATT, Bs.As., abril de 1983. iii) La consolidación de las concesiones arancelarias. Las concesiones comerciales se p ro tocolizan como un anexo a la lista de concesiones que un Estado parte en una negocia ción multilateral (o un Estado que no ha n egociado su adhesión con las Partes Contratantes) ofrece como contrapartida a las concesiones que recibe de sus otros socios en el Acuerdo Gene ­ ral. Desde un punto de vista jurídico, la consolidación arance laria implica ia obligación de mantener el tipo de nivel acor dado, y esto otorga una estabilidad básica a los intercambios comerciales multilaterales. Conforme al Acuerdo General, la consolidación tiene valí dez trianual (art. X X V I I I ) ; sin embargo, en circunstancias que el GATT describe como "especiales", la misma puede ser modifi cada o retirada. Para ello se debe dar lugar a un proceso de negociación con las Partes Contratantes eventualmente perjudicadas con ese retiro de concesiones, que puede conducir al otorgamiento de compensaciones adecuadas. Los comentaristas del Acue rdo General explican de qué m a ­ nera los países en desarrollo renegociaron sus listas de con cesiones protocolizadas, bajo condiciones especiales, ya sea por motivos de desarrollo económico, por problemas de balanza de pagos o me diante el uso de las excepciones o "waivers", to das interpretadas y aceptadas con tolerancia y flexibilidad. En este punto se debe reiterar que, conformé al artículo XVIII, la Parte IV del GATT y la cláusula de habilitación, las Partes Contratantes desarrolladas no esperan (para el caso de concesiones arancelarias y de otro tipo) reciprocidad de los países en desarrollo. Destacaremos también que la estabilidad de las concesio­ nes está protegida por el mecanismo de consultas y arreglo de diferencias de los artículos XXII y XXIII, que determinan pro cedimientos de examen de las diferencias (en este caso relati vas al retiro de concesiones) que, pasando por la consulta y la conciliación, pueden culminar en el establecimiento de un grupo especial (Panels) , que examina la legalidad de una sitúa ción controvertida, así como las formas de arreglo prácticas y adecuadas a una diferencia comercial. 3. Principios: i) De no discriminación: - La Cláusula de la Nación Más Favorecida en el trato n a c i o n a l. ~ Thiébaut Flory señala que la evolución ■. jurldico-institucional del GATT se debe encarar, básicamente, cómo un proceso de progresiva adecuación y atenuación del princ ipi o de no d i s ­ criminación. Por ello, la supremacía que generalmente se le o ­ torga debe ser acompañada, casi simultáneamente, por una des cripción de las excepciones y atenuantes a su aplicación. Esta evolución expresa la lenta adecuación del GATT a las cambian tes realidades de la economía y el comercio mundiales, desde la primera negociación de Ginebra hasta la reciente Reunión Mi nisterial de noviembre de 1982, en la que el énfasis de la D e ­ claración Ministerial parece recaer en la tarea de preserva ción del "sistema multilateral de comercio cuyo fundamento es el GATT", ^ / ante la amenaza de un peligroso proteccionismo. La no discriminación implica que un E s tad o (una parte Contratante) se obliga a otorgar el mism o tratamiento comer cial a todos los Estados con los que efectúa intercambios o ne gociaciones comerciales conforme a las reglas del Acuerdo G e ­ neral . La aplicación del principio de la no discriminación se hace efectiva en el Acuerdo General por medio de la Cláusula de la Nació n Más Favorecida (NMF) , institución del Derecho In­ ternacional ampliamente estudiada y cuya codificación fue has ta objeto de una propuesta por la Comisión de Derecho Inter na­ cional de las Naciones Unidas. ^ / Esta cláusula es uno de los instrumentos centrales del sistema del GATT, que ha tenido un alcance mu lti lateral muy característico, y que se ha t ra sla da­ do a otros organismos de integración económica regionales. ^ / Declar aci ón Ministerial, 9^ / _ A n u a r i o de la Comisión de Derecho Internacional, A/CN 4/213 . ~ GATT L/ 5424, Ginebra, 1982, La estipulación de que toda Parte Contratante que co n c e ­ da al comercio de otro país una ventaja, favor, privilegio o inmunidad en materia de derechos aduaneros y demás cargas que gravan las importaciones o exportaciones, o en materia de tran^ ferencias internacionales de fondos efectuadas en concepto de pago de importaciones o ex po r t a c i o n e s , debe conceder incondi cionalmente ese mismo trato a las demás Partes Contratantes, consagra una m odalidad automática e incondicional 10/ de hacer ef ectivo ese trato de nación más favorecida a todas las Partes Contratantes y a recibirlo de la misma manera incondicional y automática, de las otras Partes Contratantes. N o obstante sus excepciones cíficas y éstas interpretativas, tenda buscar una vinculación con ner presente que el principio de sula de la Nación Más Favorecida ciales del GATT. y atenuantes, aquéllas e sp e ­ un país en desarrollo que pre el Acuerdo General debería te­ la no discriminación y la Cláu continúan siendo normas esen - La aplicación global de la Cláusula de la Nación Más Fa v o ­ recida supondría que un Estado no miembro, al adherir al GATT, adquiere el derecho a que el conjunto de concesiones arráncela rías y no arancelarias que todas las Partes Contratantes se h u ­ bieran concedido entre sí (en las diferentes Rondas de N e g o c i a ­ ciones) se extiendan incondicional y automáticamente al nuevo Estado miembro; quien en compensación se compromete a otorgar, según el principio de más favor, algunas concesiones, a título de reciprocidad, que beneficiarían a las Partes Contratantes del Acuerdo General. Desde el punto de vista histórico, y como se ha estuf^iado extensamente, 11/ la institución jurídica de más favor fu© con siderada un instrumento idóneo para promover la igualdad c o m e r ­ cial y evitar cualquier tipo de discriminación. 10 / A L A L C ,"Estudio sobre la Cláusula de la Nación Más F avo re ­ cida", Derecho de la Integración, N°15, INTAL, Buenos Aires. 11 / White, Wyndnam, dial, GATT, Ginebra, El GATT y la evolución del comercio mun1962, Posteriormente, la doctrina latinoamericana la c o n s i d e ­ ró representativa de concepciones librecambistas que no se compadecían con las desigualdades que se verificaban en el comercio internacional 12/y que afectaban adversamente la posi ción de los países en aesarrollo situados, según la concep ción de Presbich, en la periferia de las relaciones e c o n ó m ^ cas internacionales. El principio de no discriminación y la Cláusula de Más Favor han sufrido varias excepciones y a t e n u a n t e s t a n ­ to que la técnica casuística ( del derecho común anglosajón) que ha introducido, por la vía de una considerable jurispru dencia, excenciones a todos sus principios, se debe reputar como característica del Acuerdo General. Ello ha llevado a expresar que el GATT vive, básicamente, de las excepciones que hace a sus propias normas, 13/ Esta característica de la adaptabilidad del GATT por la vía de las excepciones, le ha permitido sobrevivir a las profundas transformaciones que se produjeron en el comercio y la economía internacionales en las últimas décadas. Cabría enumerar, entonces, cipio fundamental del GATT. ciertas excepciones al prin a) Las establecidas en los párrafos 2, 3 y 4 del artículo I del A c u e rd o General, por lo que, básicamente, se autori zan los antiguos sistemas preferenciales de origen colonial del Reino Unido y Francia. b) Excepciones del artículo XXI V a la aplicación irrestric ta de la Cláusula de Nación Más Favorecida, que permiten el funcionamiento de uniones aduaneras y zonas de libre c o m e r ­ cio. 12/ Flory, T, ob. citada 13/ Flory, T, ob. citada, c) El artículo XXV, que estatuye el instituto de las excen ciones (o "waivers") y que ha sido el instrumento preferido para autorizar desde la aplicación de medidas restrictivas y recargos hasta la aprobación del Sistema Generalizado de P r e ­ ferencias (SGP). d) El Sistema Mul ti lat er al de Salvaguardias del artículo XIX, que ha sido establecido como un mecanismo de aplicación ,excep-i cional al que las Partes" Contratantes podrán recurrir cuando se compruebe una grave perturbación productiva interna o r i gin a­ da en el comercio de importación. e) La Cláusula de Habilitación, que regula el tratamiento e s ­ pecial y diferenciado en favor de los países en desarrollo. Con arreglo al artículo III del Acuerdo General, las P a r ­ tes Contratantes reconocen que los impuestos y otras cargas in­ teriores, así como las leyes, reglamentos y prescripciones que afecten la venta, la oferta para la venta, la compra, el tra ns­ porte, la distribución o el uso de productos en el mercado in terior y las reglamentacioes cuantitativas, etc. "no deberán aplicarse a los productos importados o nacionales de manera que se proteja la pro ducción nacional". La Cláusula del Trat o Nacional constituye una prolongación de la Cláusula de la Nación Más Favorecida. 14/ Ello implica que los "productos del territorio de toda parte contratante importados en el territorio de cualquier otra parte contratante no deberán recibir un trato menos favorable que el concedido a los productos similares de origen nacional". Por cierto, un Estado que adhiera al GATT se compromete a otorgar el tratamiento nacional al comercio de importación. De esa manera, los productos extranjeros que ingresen en su territo rio se encuentran en condiciones de igualdad con los nacionales. 14 / Flory, T., ob. citada. ii) Reciprocidad Es otro principio básico del GATT que tuvo excepciones importantes. Se ha explicado ya que el fundamento de la c o n ­ cesión que una parte contratante hace a las demás está en If que éstas le hacen a su vez. En la citada Cláusula de H a ­ bilitación se estableció, como se explicará más adelante, que los países desarrollados no ejsperan recibir ,un trato r e c í pr o­ co equivalente en sus relaciones y negociaciones comerciales con los países en vías de desarrollo. iii) El uso del arancel aduanero El uso del instrumento arancelario está privilegiado en el Acuerdo General, por ello las negociaciones tarifarias han sido la técnica principal utilizada para ampliar los com promisos en las relaciones c o m e r c i a l e s . Ese privilegio contrasta con la clara prohibición o i n ­ terdicción de las restricciones cuantitativas. iv) Prohibición del uso de restricciones cuantitativas El artículo XI establece: " Ni ng una parte contratante impondrá ni mantendrá aparte de los derechos de aduana, im puestos u otras cargas, prohibiciones ni restricciones a la importación de un producto del territorio de otra parte con tratante o a la exportación de un pr oducto destinado al te rritorio de otra parte contratante, ya sean aplicados m e d i a n ­ te contingentes licencias de importación o de exportación o por medio de otras medidas". Una interdicción tan rotunda no ha impedido que en el propio Acuerdo General se establezcan con precisión algunas excepciones relativas a situaciones especiales del sector agrícola, problemas de balanza de pago y razones de desarro­ llo económico ( art. X V I I I ) . Cabe añadir que el mecanismo de las salvaguardias pautado en el artítulo XIX, sirvió t am ­ bién para justificar, no pocas veces, diversas restricciones cuantitativas, las que se habrían generalizado peligrosa mente en el último lustro. 15/ 2J>7 El proteccionismo, las relaciones comerciales y el a j u s ­ te estructural, UNCTAD V I , Belgrado, j u n i o , 1983. En el GATT se ha autorizado el uso de restricciones cuantitativas globales para la protección del sector a g r í c o l a , lo cual, junto a otras medidas excepcionales, ha determinado que una parte sustancial del comercio agrícola internacional escape de hecho a la disciplina multilateral del A cuerdo G e ­ neral. Con arreglo a los artículos XII y XVIII B, las Partes Contratantes pueden ser autorizadas a establecer ¡cestric ci ones cuantitativas a la importación para superar d es equilibrios de balanza de pago. « Este supuesto está cuidadosamente reglamentado por un m e ­ canismo institucional: el Comité de Restricciones a la Importa ción, y un procedimiento tendiente a que la Parte Contratante involucrada en la adopción de tales medidas restrictivas of re ^ ca una circunstanciada justificación de ellas las que, una vez aprobadas por un tiempo determinado, se deben sujetar a estre cha vigilancia y control periódico. Para los países en desarrollo se ha establecido un p r o c e ­ dimiento simplificado que justifica la adopción de medidas r e s ­ trictivas cuantitativas. Como contrapartida a la obligación general de no i n t r od u­ cir restricciones cuantitativas, establecida en el Acuerdo G e ­ neral, las Partes Contratantes tienen el derecho de esperar que sus exportaciones no sean objeto, en,terceros mercados, de t r a ­ bas cuantitativas que pertu rbe n las corrientes comerciales ga rantizadas por las reglas del sistema multilateral de comercio internacional. En el caso de que sean excepcionalmente a u t o r i z a d a s , las me didas cuantitativas no se deberán aplicar de manera discrimina toria. La cuestión relativa a las restricciones cuantitativas generó en el seno del GATT numerosos contenciosos, que f ue­ ron procesados (en la actualidad se consideran diversas con troversias en esa materia) conforme lo preceptúa, en los ~ artículos XXII y XXIII, el mecanismo de solución de diferen­ cias del Acuerdo General. C Los acuerdos sobre medidas no arancelarias 1 .Antecedentes y aspectos generales de la Ronda de T o ­ kio. Durante la Ronda de Tokio, que fue la más "compleja y de mayor envergadura" 16/ realizada en el ámbito del GATT, el esfuerzo negociador más considerable fue el dedicado a las medidas no arancelarias, cuyo tratamiento multilateral, según la UNCTAD, se debió esencialmente a: 1° la dificultad para elevar los niveles arancelarios; 2° el desmoronamiento del sistema moneta ri o interna cional; 3°la pérdida de ventajas relativas por las Partes C o n ­ tratantes iniciales y su adquisición por nuevos Estados,en­ tre ellos ciertos países en desarrollo. Este último factor fue v inculado por los estudiosos de la economía internacio­ nal con el fenómeno del " n e o p r o t e c c i o n i s m o " . 17/ 16/ Concha, Andrés, y Morales, F ern ando,"El GATT y las n e ­ gociaciones comerciales multilaterales de la Ronda de Tokio' Integración Latinoamericana, N°69, junio de 1982. 1^7/ Las negociaciones para la reformulación de la Cláusula de Salvaguardia del art. XIX en la que no se llevó a conve nio, ilustran sobre criterios selectivos de protección, los que ya se han empezado a aplicar, por ejemplo, para exporta­ ciones de textiles y artículos de cuero provenientes de p a í ­ ses en desarrollo. En el ámbito arancelario cabe señalar que durante las Ne gociaciones Comerciales Multilaterales se acordó efectuar una reducción arancelaria global que oscila entre 30 y 35 por cien to de los niveles promedios de las tarifas aduaneras de los países industrializados. Algunos analistas de la Ronda de To kio señalaron que si bien ese "corte arancelario" se puede con siderar apreciable para el mun do desarrollado no lo fue para el Tercer Mundo, ya que las reducciones no.alcanzaron a. ciertos sec­ tores industriales, como el textil, del calzado, el vestido, etc., que son importantes para los países en desarrollo. La "progresividad arancelaria" por medio de la cual los países desarrollados establecen una protección arancelaria e s ­ pecial, se*gún la may or elaboración de los productos industria­ les, tampoco pareció disminuir de manera significativa para los países en desarrollo. Se puede estimar, asimismo, que la reducción global aran ce ­ laria produjo una disminución de los márgenes preferenciales de los diferentes esquemas del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) establecido en la UNCTAD y aprobado por el GATT mediante un "waiver" en favor de los países en desarrollo. En 1978, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el documento "Progreso económico y social de América Latina", estimó gue los resultados generales de la Ronda de Tokio fueron poco favorables para la región latinoamericana y del C a r i b e , 18/ añadiendo que la insistencia de los países industrializados para establecer en el GATT un sistema de salvaguardias selecti­ vo "encierra el peligro de convertirlas (a las salvaguardias) en instrumento de protección discriminatoria, perjudicial a sus exportaciones (de los países en desarrollo) dirigidas a los pal ses industriales". _18 / BID, Progreso econômico y social en Amërica Latiha, me 1978, Washington, 1979. Infor­ Los acuerdos sobre medidas no arancelarias Varios países industrializados pusieron énfasis, duran­ te la Ronda de Tokio, en un trato m ult i l a t e r a l de las medí das no arancelarias para introducir una racionalización en la política comercial, y evitar el uso indiscriminado de res­ tricciones proteccionistas. La adhesión de un conjunto de acuerdos sobre medidas no arancelarias cuando concluyó la Ronda de Tokio, supuso una conciliación, no siempre fácil entre la idea de "reducirlas o eliminarlas y, cuando ello no proceda, reducir o eliminar sus efectos restrictivos y someter tales medidas a una disci plina internacional más eficaz". 19/ En noviembre de 1979, las Partes Contratantes del GATT aprobaron formalmente los siguientes acuerdos sobre medidas no arancelarias (a los que, durante las Neg ociaciones Com er ­ ciales Multilaterales, se les llamaba us ual me nte Códigos): - Subvenciones y derechos compensatorios; Obstáculos técnicos al comercio (n ormas); Compras del sector público; Va lo ración aduanera; Licencias de importación; Dúmping. También se negociaron acuerdos mult ila te ral es sobre: a) carne de bovino; b) productos lácteos; c) comercio de aeronaves civiles. 19/ Las negociaciones comerciales m u l t i l a t e r a l e s . Informe del Director General del GATT, Ginebra, 19 79. No se pudo perfeccionar un acuerdo sobre el sistema de salvaguardias, con lo cual quedó sin resolver una i mpo r­ tante cuestión de las relaciones comerciales. El análisis detallado de cada uno de los acuerdos sobre medidas no arancelarias fue efectuado por organizaciones y estudiosos de las relaciones comerciales ^0/ , por J.o cual no habremos de reproducirlo. Nosotros haremos referencia a a l g u ­ nas implicaciones que dichos acuerdos tuvieron en los países de menor desarrollo relativo. Sin embargo nos parece útil d e £ tacar ciertos aspectos jurídico-institucionales que informan esos nuevos instrumentos internacionales. a) Subvenciones y derechos compensatorios Una de las modalidades reglamentarias más importantes de las políticas comerciales que el GATT prevé es, sin duda lo re lativo a las subvenciones y derechos compensatorios (arts. XVI y VI, respectivamente, del A c u er do General). En el transcurso de las Negociaciones Comerciales M u l t i ­ laterales, la negociación de un Acu er do sobre subvenciones fue una de las más cruciales y decisivas. Por otra parte- y dada la importancia de la institución de los subsidios en la p o l í t i ­ ca comercial contemporánea-, de su aplicación se han generado situaciones controvertidas que pusieron a prueba el sistema de solución de diferencias del GATT. Si bien el Acuerdo General optó por un expediente p r a g ­ mático al no definir la subvención (en el nivel de expertos y en el Acuerdo sobre Subvenciones §e llegó a mayores p r e c i s i o ­ nes) , existe" un enfoque común" ^1/ sobre su noción y reglamen tación y acerca del correctivo jurídico de los derechos compen satorios que los Gobiernos tienen la facultad de adoptar para limitar los alcances perjudiciales de una práctica (la de los ^0/ Análisis de los resultados de las negociaciones com er cia ­ les m u l t i l a t e r a l e s . Proyecto de Asi ste nci a Técnica. P N U D / U N C T A D , Ginebra, 1979. 21/ I N T A L , Bases para la cooperación internacional de p r o d u c ­ tos a g r o p e c u a r i o s , Buenos Aires, 1982. subsidios) que la escuela liberal considera perturbadora de los intercambios comerciales internacionales. Según el artículo XVI (Sección A) "toda forma de protec ción de los ingresos o de sostén de los precios, que tenga ~ directa o indirectamente por efecto aumentar las expo rta ci o­ nes de un pro ducto cualquiera del territorio de dicha parte contratante o reducir las importaciones de e se producto" d e ­ be ser considerada una subvención. (El Código sobre Subven ciones pr esenta una lista indicativa de medidas consideradas subvenciones). Dentro de la economía jurídica del GATT se reglamenta con rigor el uso de les subvenciones a la exportación, y con cierta flexibilidad las subvenciones en general. En realidad, no se prohíbe el uso.de subvenciones, pero se pretende una reglamentación precisa, como lo estipula el Ac ue rdo Relativo a la Interpretación y Aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII o C ódi go sobre Subvenciones, en cuyo texto figuran ñor mas y procedimientos de gran complejidad y tecnicismo. Durante la Ronda de Tokio, los países en desarrollo pro pugnaron que se reconozca su derecho a otorgar subvenciones a la exportación y que las contramedidas (o derechos comp en­ satorios) que los países desarrollados pudieran aplicar even tualmente a sus productos sólo se hagan efectivas en último extremo y bajo garantías jurídicas estrictas. La apreciación de si esos objetivos se alcanzaron con la aprobación del Acuerdo sobre Subvenciones y Derechos C o m ­ pensatorios no es sencilla; sin embargo, la Junta de Comer cío y D e s a rro llo de la UNCTAD estimó que desde el punto de vista del "equilibrio general de derechos y obligaciones, el Acuerdo aparentemente deja bastante que desear ^2/ desde la perspectiva de los países en desarrollo. £2/ Junta de Comercio y Desarrollo, General, TD/B778, Ginebra, 1980. Informe del Secretario En su Parte III, el precitado A c u er do consagra disposicio nes especiales para los países en desarrollo, por las que se reconoce "que las subvenciones son parte integrante de los pro gramas de desarrollo económico" de esos países; de ello se si gue que "no se impedirá que los países en desarrollo signata rios adopten medidas y políticas de asistencia a sus p r o du cci o­ nes, incluidas las del sector exportador (art. 14, párrafos 1 y 2 del Acüerdo sobre Subvenciones y Derechos C o m p e n s a t o r i o s ) . Teóricamente, entonces, los países en desarrollo estarían eximidos de la prohibición general de otorgar subvenciones a los productos que no sean primarios (siempre que no causen un dañ o o perjuicio grave comparable a los intereses de otro sig­ natario) . En este punto no se puede dejar de menci on ar que el nuevo Acuerdo, al excluir los minerales de la calificación de produc tos primarios (nota 29 del artículo 9 del Acue rdo sobre Subven ciones)estaría gravando con una reglamentación más estricta, si m i l a r a la establecida para los productos industriales, a aque­ llas producciones tradicionales y de gran importancia para la economía de países en desarrollo como Bolivia, altamente depen diente de la exportación de productos minerales. De acuerdo con los principios del A c u erd o General, reite­ rados en el Código sobre Subvenciones, quedó establecido que sólo podrán imponer sus derechos compensatorios (el mecanismo de imposición es semejante al de los derechos antidúmping) una vez que se hubiera demostrado med iante pruebas irrefutables que los productos subvencionados provenientes de países en desarro­ llo han causado un "perjuicio grave". El derecho compensatorio percibido no podrá exceder del, m a r g e n de dúmping relativo a dicho producto,(art. VI, párrafo 2 del Acu er do G e n e r a l ) . La imposición de derechos compensatorios sólo se hará e fectiva una vez agotados la investigación y el procedimiento de co nsulta previa, conciliación y solución de diferencias, pauta­ do en el Acuerdo General o en el Código sobre Subvenciones para los Estados que hubieran decidido adherir al mismo. Los esfuerzos de los países en desarrollo para e s t a b l e ­ cer "limitaciones estrictas a las subvenciones de los paí ses desarrollados respecto de los productos que compiten con sus propias exportaciones (como, por ejemplo, en el sector a ­ grícola) en los mercados de los países desarrollados o en los mercados de terceros países", no tuvieron resultados s a ­ tisfactorios. Sin embargo, según detallados estudios efectuados por el Instituto para la Integración de América Latina (INTAL) ^3/, existen en el propio Acuerdo General y en el Código sobre Subvenciones los elementos jurídicos y procesales necesarios para cuestionar las prácticas de comercio desleales que ejer cen algunos países o grupos de países industrializados en el campo de las producciones agronecuarias de zonas temnladas. En el contexto del Acuerdo de Cartagena, tanto la Comi sión, asesorada por un grupo de alto nivel, cuanto el ó r g a ­ no técnico - la j u n t a - , efectuaron una atenta consideración de las Negociaciones Comerciales Multilaterales y de los C ó ­ digos, en especial el que concierne a las subvenciones ^4/. Este interesante análisis se hizo a la luz de la P r o p u e s ­ ta 96 sobre Arancel Externo Común. En el marco de la ALALC, la resolución 65 (II), a p r o b a ­ da en noviembre de 196? regula prácticas de competencia de£ leal, 23/ Documento citado en nota 21. 1_M Leiva, Patricio, Una contribución nara el examen del Grupo Andino sobre las NCH, JUNAC, Lima, 1980. En el âmbito regional, sin embargo, la entrada en vigencia del Tratado de Montevideo 1980 deja dudas sobre la videncia de tal Resolución. El tratamiento multilateral de los subsidios y los dere chos compensatorios se puede estimar como un ejemplo de la e x ­ pansión normativa y jurisdiccional del GATT en la esfera de r£ gulación y control de las políticas comerciales de exportación, Los países en desarrollo que no son miembros del GATT po drían seguir las deliberaciones y trabajos del Comité de Sub venciones y Medidas Compensatorias en e*i que, seguramente, se perfilará una jurisprudencia en esta importante materia, ya i n ­ sinuada en diversas reclamaciones que se han procesado por el sistema de solución de diferencias del organismo b) Obstáculos técnicos al comercio El Acuerdo General busca la manera de reducir o eliminar ciertas formas indirectas de protección capaces de restarle fluidez a los intercambios. For ello, sobre la base de un t r a ­ bajo previo efectuado en el marco de ciertas organizaciones intergubernamentales de normalización, durante las Ne g o c i a c i o ­ nes Comerciales Multilaterales se perfeccionó un Acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio. Desde un punto de vista jurídico, en el GATT se considera que la legislación sobre normas, la reglamentación y las c e r ­ tificaciones técnicas son una potestad-reconocida a los Esta dos a los efectos de proteger su seguridad, la salud, la higiene y el m e d i o 'a m b i e n t e . Del nuevo Acuerdo surge la obligación de no elaborar, aprobar ni aplicar reglamentos técnicos o normas que creen ob^ táculos al comercio internacional. Para ello se establecen ciertos nrocedimientos tificación, consulta y publicación. sobre no - También se arbitran métodos para facilitar cualquier proceso probatorio de normas, reglamentos y sistemas de c e r ­ tificación. ' La nueva' 'reglamentación estipula también un "trato e s ­ pecial y diferenciado" en favor de los países en desarrollo (Art. 12 del A c u e r d o ] , en el que básicamente se reconoce que aunque puedan existir normas internacionales, los países en desarrollo, dadas sus condiciones tecnológicas y s o c io e co nó ­ micas particulares, adopten determinados reglamentos técnicos o normas con inclusión de métodos de prueba, encaminados a preservar la tecnología y los métodos y nrocesos de p r o d u c ­ ción autóctonos y compatibles con sus necesidades de desarrolio". En el mismo A r t . 12, párrafo 4, las T’artes Contratantes "reconocen” que no se debe esperar que los países en desarro lio utilicen normas internacionales inadecuadas a sus n e c e s i ­ dades en materia de desarrollo, finanzas y comercio, como b a ­ se de sus reglamentos técnicos o normas, incluidos los méto dos de prueba. El trato especial establece un sistema de asistencia t é c ­ nica a los países en desarrollo para superar ciertas insufi ciencias institucionales y de infraestructura, "en lo relati_ vo a la elaboración y aplicación de reglamentos técnicos, ñor mas, métodos de prueíja y sistema de certificación". La Junta de Comercio y Desarrollo de la UNCTAD, al reco nocer que el Código de Normas ofrece ventajas a los países en desarrollo, estima, no obstante, que para que ellos aprovechen adecuadamente dichas ventajas necesitarán mucha asistencia téc nica e, inclusive, financiera. ' c) Compras del Sector P ú b l i c o . Dentro del conjunto de obligaciones y derechos estipula dos en el GATT, cabe consignar también el área del Comercio del Estado, en la que se ha desarrollado un apreciable esfuer zo de regulación multilateral que en 1979 culminó con la apio bación ,del Acuejrdo sobre Compras del Sector PúbT.ico, al tér mino de la Ronda de Tokio. La base de este desarrollo jurídico institucional está da da por el artículo XVII, según el cual si cada parte contra tante "funda o man tiene una empresa del Estado" o si se c o n c e ­ de a una empresa, de hecho o de derecho, privilegios e x c l u s i ­ vos o especiales, dicha empresa se deberá ajustar en sus c o m ­ pras y ventas relacionadas con importaciones o exportaciones, al principio general de no discriminación prescripto en el presente Acuerdo. La intervención reguladora del GATT, destinada a reducir las restricciones y distorsiones del comercio, se orienta a evitar cualquier forma de discriminación cuando se trate de a d ­ quisiciones gubernamentales entre los proveedores nacionales y extranjeros. El nuevo Acuerdo sobre Compras del Sector Público fue concebido con la idea de ofrecer a ese comercio de Estado c a ­ da día más considerable, una cierta transparencia legislativa y procesal, lo cual se vería apoyado con el establecimiento de un sistema de notificación, consulta y solución de diferen cias eficaz. Es evidente que la nueva legislación internacional no cons^ guió eliminar la discriminación, casi institucionalizada en las leyes internas, para favorecer a los proveedores naciona les . El acuerdo se aplica a los contratos de adquisición de p r o ­ ductos (de un mínimo de 150.000 DEG * y a los servicios que de ellos se puedan derivar para un gruño de entidades estatales y paraestatales que se inscriban a requerimiento de los si g n a t a ­ rios en un anexo al instrumento. Derechos Especiales de Giro. Conforme a los principios se-nalados, los procedimientos, buscan una adecuada transparencia, en esr.ecial en las l i c i ­ taciones, en las cuales se procura eliminar o limitar toda previsión preferencial de efectos discriminatorios. El Comité de Compras del Sector Público, como en el c a ­ so de los otros Acuerdos, es una instancia de vigilancia y también cuasi jurisdiccional, pues entiende en todo el p r o c e ­ so de solución de diferencias. Durante la negociación del Acuerdo sobre Compras del Se£ tor Público, los países en desarrollo propugn^aron ciertas disposiciones que les garantizaran un trato preferencial p a ­ ra sus abastecedores, tratamiento que simultáneamente debía autorizarlos para que continúaran aplicando concesiones pr £ ferenciales a sus propios proveedores nacionales, subregiona les o regionales. Un sistema internacional más abierto p e r ­ mitiría a esos países "competir eficazmente en los mercados del sector público de los países desarrollados". 25/ En su art. III, el Acuerdo sobre Compras del Sector Pú blico estableció un tratamiento especial y diferenciado en el que se consigna la intención de las Partes de tener " d e ­ bidamente en cuenta las necesidades de desarrollo fi na n ci e­ ras y comerciales de los países en desarrollo". Esta e s t i p u ­ lación pragmática puede llevar a que se concedan ciertas e x ­ cepciones convenidas en favor de empresas o productos de los países en desarrollo. Con la aplicación del Acuerdo en el marco del Comité de Compras del Sector Público se podrá comprobar si el trata miento especial posibilita una creciente concurrencia de pro veedores y productos de los países en desarrollo en el m e r ­ cado de países industrializados. Además el Acuerdo autoriza a proteger transitoriamente las entidades del Estado (inclusive a las paraestatales) de los países en desarrollo que, por motivos de desarrollo e in tegración económica, reciban, al igual que sus producciones, un tratamiento preferencial. 25/ Citado en el N°22. d) Valoración Aduanera El Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General, más conocido como la Valoración en Aduana, posee varias características técnicas bastante complejas, a las que no habremos de referirnos pues ellas son materia de estudio para- los exnertos de las Administraciones Aduaneras. Sin embargo, es conveniente mencionar que su negocia ción y su concertación supusieron el esfuerzo de coordina ción más importante que los países en desarrollo efectuaron durante las Negociaciones Comerciales Multilaterales; comp fruto de ese esfuerzo se logró que los países desarrollados aceptaran la vigencia, junto a la del Código de Valoración, de un Protocolo específico para los países en desarrollo, en el que se establecen ciertas disposiciones especiales en su favor, destinados a salvaguardar su posición y a f a c i l i ­ tar su adaptación gradual a las nuevas normas sobre v a l o r a ­ ción aduanera que instituye el Acuerdo. El Acuerdo, conforme lo postularon los países desarrolla dos, estaba concebido para reforzar la norma del Acuerdo G£ neral, según la cual la valoración aduanera no debe consti tuir un elemento restrictivo de los intercambios comerciales. No obstante, el sistema de valoración positiva que se propu£ naba (y que finalmente fue aceptado} estaba en contradicción con el del Valor de Bruselas, al que adherían la mayoría de los países en desarrollo, especialmente los de América L a t i ­ na. La aceptación por la CEE del sistema positivo, o r i g i n a l ­ mente propuesto por Estados Unidos, determinó la imposibilidad política de sostener su modificación. La fórmula en favor de los países en desarrollo postula que esos países podrán retrasar la aplicación del Acuerdo por un período de diez años, a partir de la fecha de la s u s ­ cripción del Código. El Protocolo especial para los países en desarrollo c o n s a ­ gra otros elementos técnicos que flexibilizan la aplicación del sistema de valoración positivo. Resulta interesante a n o ­ tar que en casos especiales se puede prever excepciones i n d i ­ viduales para un país determinado, siempre que las demás P a r ­ tes del Acuerdo den su consentimiento a esas reservas. El Comité de Valoración en Aduana supervisa la aplicación del Acuerdo y facilita la realización de consultas entre los signatarios. El Consejo de Cooperación Aduanera ofreció el concurso de un^Comité Técnico que habrá de facilitar, especia]^ mente a los países en desarrollo, una progresiva adaptación de sus sistemas de valoración aduanera el nuevo sistema ins ti tu i­ do por el Acuerdo. En el caso de los países miembros de la ALADI y del A c u e r ­ do de Cartagena es necesario que sus Secretarías efectúen un detenido estudio del Código de Va l or ac ió n Aduanera del GATT , para presentar criterios que faciliten la compatibilización de las normas sobre valoración de aduana establecidas en los ámbitos regional y subregional, con las multilaterales p o s ­ tuladas en el marco del GATT. e) Licencias de im p o r t a c i ó n : En los tramos finales de la Ronda de Tokio se alcanzó a perfeccionar un Acuerdo sobre Procedimientos para el,Trámite de Licencias de Importación. Si bi e n la naturaleza del instru manto es básicamente procesal, durante la negociación, los países en desarrollo efectuaron la defensa de sus sistemas de otorgamiento de licencias de im portación (considerados por mu chos de esos países como un medio de control de importaciones bastante práctico y s e n c i l l o ) . La idea central de los países desarrollados de lograr la eliminación de aquellos arbitrios que restarán transparencia al flujo del comercio o pudieran representar modalidades de restricción comercial, no coincidió, naturalmente, con la t e ­ sis que los países en desarrollo sostuvieron durante el p r o c e ­ so de negociación. Sin embargo el Acuerdo final p re se nt a aspectos de t r a n s a c ­ ción aceptables desde la perspe cti va de los países desde la perspectiva de los países en desarrollo. )^or otra parte, el nuevo Acuerdo no se puede considerar esencialmente innovador de las normas que sobre la materia estipula el Acuerdo G e n e ­ ral. Estas parecen inspiradas en el concepto general de que los procedimientos para el trámite de licencias de importación, sean o no automáticas, no han de tener efectos restrictivos para los intercambios comerciales . ¿o Los adherentes al Código contraen la obligación de o f r e ­ cer una amplia y oportuna publicidad de sus reglamentaciones sobre licencias de importación, las que, conforme al Acuerdo General, se deberán aplicar de acuerdo con el principio de la Nación Más Favorecida, vale decir, sin ningún tipo de d i s c r i ­ minación , Según el Acuerdo, las licencias de importación a u t o m á t i ­ cas deben tener procedimientos transparentes y su ad mi ni st ra ­ ción no se debe efectuar de manera que suponga crear o b s t á c u ­ los al comercio. Sin embargo, se autoriza la vigencia de tales re g l a m e n t a ­ ciones [especialmente cuando ellas facilitan la recopilación de estadísticas de comercio exterior) hasta tanto subsistan las "circunstancias qué originaron su implantación". En lo referente a los procedimientos para el trámite de licencias no automáticas, se establece también la ó,bligación de prestar pronta y oportuna información, teniendo en cuenta, además, que conforme a este tipo de licencias se administran contingentes de productos. El Comité de Licencias de Importación que el Acuerdo e s ­ tablece deberá facilitar la realización de consultas y la s o ­ lución de diferencias de acuerdo con las normas del Acuerdo General. Ello supone que el Código no crea su propio sistema autónomo de solución de diferencias, como sucede en los otros acuerdos sobre medidas no arancelarias. f) Dúmp i n g . En el artículo VI del Acuerdo General, las Partes C o n t r a ­ tantes reconocen que el dúmping constituye una práctica co mercial inconveniente o desleal, debido a que, por medio de ella se "permite la introducción de los productos de un país en él mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal". Según el GATT, esa importación es condenable cuando " c a u ­ sa o amenaza causar un perjuicio importante a una p r o d u c ­ ción existente de una parte contratante o si retrasa sensible mente la creación de una producción nacional". Durante la Ronda Kennedy (1963 - 1967) se elaboró un C ó ­ digo Antidúmping, considerado como interpretativo del a r t í ­ culo VI del Acuerdo General. Los países en desarrollo no a d ­ hirieron a ese Código, porque consideraron que en materia de dúmping y derechos antidúmping su vincula ci ón jurídica se de_ bía referir directamente al Acuerdo General. En el transcurso de la Ronda de Tokio, y á pesar de la solicitud expresa de los países en desarrollo, lamentablemen te no se conformó un grupo de negociac ión especial para el dúmping, sin embargo, los países desarrollados presentaron, al término de las Negociaciones Comerciales Multilaterales, una versión de Acuerdo que, según los países en desarrollo, no recogía sus demandas básicas. Por esa razón estos p r o p u ­ sieron algunas enmiendas que po sibilitaron una né'gociación final antes de la aprobación del Nuevo Acuerdo Antidúmping. Desde el punto de vista del Derecho Internacional es i n ­ teresante destacar que el Código Ant id úmp ing desarrolla n o r ­ mas y procedimientos aplicables a empresas privadas. Un elemento básico del dúmping es la demostración de que esa práctica es "la causa principal" de u n "perjuicio imp or ­ tante o de una amenaza de perjuicio importante a una p r o d u c ­ ción nacional". El nuevo Código parece mas severo, tanto que en él ya no cabría la necesidad de demostrar efectivamente que la i mp or ­ tación cuestionada constituye la causa principal del p e r j u i ­ cio causado o eventualmente causable. Este, por otra parte, se debe estudiar junto con otros factores que suscitan el dúmping. Es tradicional que se haya considerado conveniente y equitativa la presentación de pruebas que demuestren ra z o n a ­ blemente una perturbación de los planes para el es tab lec i­ miento de una producción. Estos criterios tampoco parecen reflejarse en el nuevo Acuerdo que preceptúa, sin embargo, que los países desar ro ­ llados deberán tener en cuenta la situación especial de los países en desarrollo cuando determinen la adopción de me didas antidúmping. Desde un punto de vista institucional, el Comité antidúmping es el encargado de la vigilancia y aplicación del A c u e r ­ do, para lo cual se apoya en el sistema general de solución de diferencias del GATT, vale decir; fase consultiva b i l a t e ­ ral, una segunda de conciliación conferida al Comité y una ter cera sobre la base del dictamen técnico y de las recomendacio nes de un grupo especial (P a ne l) . Si ia versión de un Acuerdo' Antidúmping aprobado en la Ron da Kennedy origino ciertas resistencias, en los países en d e ­ sarrollo, la nueva, aprobada al final de la Ronda de T o k i o , p u e ­ de incrementar esa resistencia salvo, claro está, que en la práctica los países industrializados, al recoger el espíritu 'dej. Acuerdo General en la materia, acuerden un tratamiento e s ­ pecial a los países en desarrollo consistente en reconocer que sus condiciones económicas especiales influyen en los precios del mercado interno. Esos precios no proporcionan, además, una base comercialmente realista para los cálculos referentes al dúmping. Se estima también que el hecho de que el precio de ex portación sea inferior al precio interno comparable, no j u s t i ­ ficaría en sí una investigación para determinar si existe el dúmping. Conforme al Acuerdo General y al nuevo Código Antidúmping, se autoriza a que la parte afectada aplique derechos a n ti dú m­ ping. Los derechos antidúmping, de acuerdo con un conocido d i c ­ tamen de un grupo de expertos del GATT, ^6/ no deben tener efectos p r o t e c c i o n i s t a s . En el supuesto de que algún o algunos países en desarrollo no adhieran al nuevo Acuerdo Antidúmping cabe esperar, co n f o r ­ me al principio de la no discriminación, que se les aplicará las normas básicas del Acuerdo General, debido a la incondi cionalidad y automaticidad de la Cláusula de la Nación Más F a ­ vorecida . 3 Naturaleza jurídica de los acuerdos en relación con el Acuerdo General . Cabe precisar aquí que los Acuerdos sobre medidas No A r a n ­ celarias, aprobados por las l^^artes Contratantes del GATT en 26/ IBDD, Sup, 9, pág. 205. su XXXV Período de Sesiones, han sido considerados como p a r ­ te de la estructura normativa del Acuerdo General. Ello se debe entender como que dichos acuerdos buscan desarrollar normas sobre Medidas No Arancelarias, previstas en el propio Acuerdo General, a las que se da una interpretación más c l a ­ ra y eficaz. De cualquier manera, no parece haber duda acerca de que dichos instrumentos poseen los elementos básicos para ser calificados como T r a t a d o s , ^ ? / conforme al moderno Derecho de los Tratados, codificado en la Convención de Viena de 1969. a) Su relativa independencia La calificación de instrumentos internacionales op t a t i ­ vos autónomos que parece surgió de la lectura de los Có d i ­ gos sobre medidas no arancelarias del GATT, mereció una e s ­ pecial precisión de las Partes Contratantes sectoriales, reafirmaron su intención de "asegurar la unidad y co he re n ­ cia del sistema del GATT. Cabria pr eguntarse si tal d ec lar a­ ción implica que la independencia de los nuevos acuerdos e s ­ tá limitada por el control y supervisión de los órganos del Acuerdo General. A nuestro entender, en el contexto y la letra de los a ­ cuerdos sobre medidas no arancelarias, y al considerar 1-as competencias que se atribuyeron a los órganos ejecutivos (los Comités) de aquellos instrumentos, se podrá tener una idea más aproximada sobre los alcances de la autonomía fren te al GATT. Estos nuevos instrumentos, a pesar de p er te ne cer al s i s ­ tema del GATT, aceptan la participación de países no miem bros del Acuerdo General. Para que tal adhesión se haga e ­ fectiva se debe producir un arreglo entre el país interesa­ do no miembro y los signatarios que están representados en el Comité, en el que se fij aráíi,para cada caso" las condicio nes que, respecto de la aplicación efectiva de los derechos u obligaciones dimanentes del mismo, convenga dicho gobier^7/ Jiménez de Aréchaga, Eduardo, De recho Int er n a cional P ú b l i c o , TIontevideo, 1960, sostiene que tratado es *'Toda con ­ cordancia de voluntades entre dos o más sujetos de Derecho I n te r n a c i o n a l ,des tinada a producir efectos jurídicos, es d e ­ cir, a crear, modificar o extinguir un derecho". no y los signatarios" ^8/ . El comproiniso entre los si g n a t a ­ rios y el país interesado implicaría que éste se comprometiese a conducir u orientar su política comercial en el área r e g u l a ­ da por el Código, por los principios del GATT. b) La Cláusula de la Nación Más Favorecida y los Ac u e r d o s Durante el XXXV Período de Sesiones efectuado e n - n o v i e m b r e de 1979, ^9/ las Partes Contratantes aprobaron una Decisión que transcribimos en lo pertinente, relativa al problema de la condicionalidad de los Acuerdos sobre Medidas No Arancelarias, planteado por varias delegaciones de países en desarrollo miem bros y no miembros del GATT, al finalizar la Ronda de Tokio. " 1 Las Partes Contratantes reafirman su intención de asegurar la unidad y coherencia del sistema del GATT, y con ese fin v i g i ­ larán el funcionamiento del sistema en su conjunto y adoptarán las medidas que sean adecuadas. " 2 Las Partes Contratantes toman nota de que como resultado de las negociaciones Comerciales Multilaterales se han concertado varios Acuerdos referentes a determinadas medidas no arancelar rias y al comercio de la carne de bovino y los productos lác teos. Asimismo toman nota de que dichos Acuerdos entrarán en vigor entre las partes en los mismos a partir del l°de enero de 1980 o del l°de enero de 1981, según los casos, y para otras partes en la fecha en que se adhieran a ellos. " 3 Las Partes Contratantes toman nota de que los derechos y b£ neficios' que el Acuerdo General otorga a las partes c o n tr at an ­ tes que no sean partes en estos Acuerdos, con inclusión de los dimanentes del artículo primero, no se vean afectados por los Acuerdos. ^8/ Parte V I I ,a r t .19,párrafo c del Acuerdo Relativo a la A p l i c a ­ ción de los artículos VI,XVI y XXIII del GATT (Subvenciones y Derechos Co mp e n s a t o r i o s ) ,G i n e b r a , 1979. 29/ Negociaciones Comerciales Multilaterales, Junta de Comerüio y desarrollo, U N C T A D - T D / B / 913, Ginebra, 1982. " 4 En el contexto de los párrafos 1 y 3 s u p r a . las Partes Contratantes recibirán la debida inforinación acerca de las no vedades registradas en relación con el funcionamiento de ca-” da uno de los Acuerdos, y a este fin los Comités o Consejos correspondientes presentarán regularmente informes a las P a r ­ tes Contratantes. Las Partes Contratantes podrán solicitar in formes adicionales sobre cualquier aspecto de las tareas de ” los diversos Comités o Consejos. '' 5 Asimismo, las Partes Contratantes entienden que las p a r ­ tes contratantes interesadas que no sean signatarios podrán se guir las sesiones de los Comités o Consejos que elaboran p r o ­ cedimientos satisfactorios para tal participación". Las Partes Contratantes posiblemente pretendieron encon trar una solución, o un principio de solución, respecto de la aplicación y funcionamiento de los Acuerdos sobre Medidas No Arancelarias al aproiar la decisión transcripta; sin embargo, dicha solución estuvo lejos de ser alcanzada. La aplicación de la condicionalidad de la Cláusula de la Nación Más Favorecida parece centrarse en la idea de que las concesiones, las ventajas, los privilegios u otras pr e s t a c i o ­ nes acordadas deben favorecer a las Partes Contratantes, de tal manera que esas ventajas no se hagan extensivas a otras partes no pactantes. Salvo, claro está, que éstas acepten t o ­ mar parte del Acuerdo y ofrezcan compensaciones adecuadas. Cabe señalar que, en la mayoría de los casos, de la a t e n ­ ta lectura de los nueve Acuerdos se puede deducir que ellos se habrán de aplicar y surtirán efectos entre sus "signatarios". Efectivamente, lo establecidos en tales lo cual parece que se cional de la Cláusula esencial de los derechos y obligaciones Códigos se aplica a los adherentes, con impone el concepto de aplicación co n d i ­ de Más Favor. Desde el punto de vista institucional, hay que destacar que los Acuerdos establecieron una estructura orgánica basada en los Comités o Consejos de "signatarios", a los que se les confirió una suma de competencias de administración y de s o l u ­ ción de diferencias para ser aplicadas únicamente a las Partes Contratantes que hayan decidido adherir al Código o Códigos en cuestión. Al finalizar la Ronda de Tokio un numeroso grupo de países en desarrollo se preguntaban si resultaba procedente, conforme al Acuerdo General y especialmente al principio básico de no discriminación y a la Cláusula de Más ?avor del artículo I, que los derechos, ventajas o beneficios que surgen de los Acuer dos sobre Medidas No Arancelarias se apliquen solamente a los Estados que suscriban tales instrumentos. De ello se concluía que aquellos países que no suscribie ran esos códigos no podrían disfrutar de sus derechos y ventaj as . Este era la posición de la mayoría de los países de sa rro ­ llados, lo cual aparentemente significaba la aceptación del cri^ terio de la aplicación "condicional de la Cláusula de Nación Más Favorecida" (N MF ). La juridicidad de esa interpretación se centraba en dos 1^ neas arguméntales básicas, a saber: 1° El artículo I, que establece el tratamiento de nación más favorecida, sólo se refiere a aquellas cuestiones comprendidas en el ámbito de validez normativo del GATT y no a otros o dere chos "nuevos" y ventajas que vayan "más allá" de lo preceptuado en el Acuerdo G e n e r a l . 2° No existe principio o norma alguna en el Acuerdo General que prohíba o impida que algunas Partes Contratantes puedan acor dar o convenir libremente una interpretación particular de uno o varios artículos específicos del Acuerdo General, para su aplj^ cación a las relaciones comerciales de esas partes pactantes. Ello excluiría la posibilidad de que esa interpretación c on v e n i ­ da y los derechos y obligaciones que emanen de su aplicación', se extiendan automática e incondicionalmente a otras partes que no sean "adherentes" o "signatarias" de un Acuerdo sobre medi das no arancelarias. Es conveniente destacar que el artículo 1 del Acuerdo G e n e ­ ral no hace distinción alguna entre derechos y obligaciones p r e ­ existentes y nuevos. La aplicación de ’’cualquier ventaja, favor, privilegio o inmu nidad concedido "respecto de " todos los reglamentos y f o r m a ­ lidades relativas a las importaciones y exportaciones", se concede "inmediata e incondicionalmente", sin sujeción a r e c i ­ procidad alguna. Casi todo el contenido material de los Acuerdos sobre Me^ didas No Arancelarias aparentemente está comprendido en el vasto campo que abarca la Cláusula de Más Favor, de jello se . desprende que cualquier derecho, ventaja o beneficio acordado en los Acuerdos o Códigos, se debe aplicar "in con d ic io na lm en ­ te", con arreglo a la letra y el espíritu de la Cláusula de Nación Más Favorecida. Si en algún caso se pr etendiera no otorgar un alcance in condicional a alguna obligación o ventaja de las pautadas en los Acuerdos, cabría demostrar fehacientemente que esos d e ­ rechos no están comprendidos en el ámbito de la Cláusula de Más Favor. En este sentido es interesante evocar una opinión v e r t i ­ da por la Secretaría del GATT en mayo de 1972 , cuando fu,e con sultada sobre la aplicación de un Código de Normalización: ^0/ Las Partes Contratantes, en virtud del artículo I, t i e ­ nen la obligación de o t o r g a r ,"inmediata e incondicionalmente, cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedida a los productos de otro país en cumplimiento de las normas obl^ gatorias a todo producto similar" de todas las Partes Con tratantes". Esta obligación se aplicaría a las Partes Con tratantes, ya sea que éstas acepten o no las disposiciones de los Códigos, pues los antecedentes de la redacción del a r ­ tículo I dan a entender que en el contexto de dicho artículo, la palabra "incondicionalmente" significa "sin reciprocidad". 30/ UNCTAD, E/CONF/P/6, Ginebra, 1964. En lo que se refiere al segundo argumento, y si se tienen en cuenta las dificultades que presenta la modificación de las normas del Acuerdo General, resulta difícil concebir una s u e r ­ te de interpretación convenida" entre un grupo, así sea ^e i m ­ portantes naciones comerciales acerca de una norma del GATT. La modificación de normas en el marco del GATT supone la expresa aprobación de las Partes Contratantes, ^ara ello, o p ^ ra otorgar valor a una "nota interpretativa", conforme al a r ­ ticulo XXXIV (que incorpora la nota en el disriositivo legal del GATT se requiere el acuerdo de dos tercios de los miembros . Una vez aprobadas las enmiendas es muy difícil que éstas tengan efectos discriminatorios o no recíprocos. Normalmente, las enmiendas deben tener un efecto incondicional de acuerdo con la Cláusula de Más Favor. Algunos países desarrollados, al comprobar los i nco nv eni en­ tes que supondría obtener la aprobación de enmiendas, a l e g a ­ ron que un grupo limitado de Partes Contratantes puede dar pa ra sus relaciones recíprocas, una interpretación es cl a r e c e d o r a , a una norma del GATT (por ejemplo, en cuanto a dúmping, s u b ­ sidios o compras gubernamentales) lo cual no constituiría una enmienda sino simplemente un criterio para facilitar o dar m a ­ yor transparencia a esa norma. Este criterio parece mu y elaborado y poco convincente; sin embargo, ha logrado imponerse debido a la ilimitada resisten cia que encontró. .Esto hizo posible que alguna legislación na cional estableciera bajo tal cobertura jurídica, un inequívoco sentido "condicional" _31/ a diversas obligaciones derivadas de los Acuerdos sobre Medidas No Arancelarias. Es difícil concebir que con el criterio de crear nuevas obligaciones o de mejorar la aplicación de éstas se pueda ne gar o menoscabar el derecho perfecto de las Partes Co n t r a t a n ­ tes a recibir cualquier ventaja o beneficio que surja del Acuer do G e n e r a l . 31/ O b . cit. en nota 30 Más difícil aún resulta aceptar que determinados efectos negativos de esas "nuevas ob l ig ac io ne s” alcancen directa o in directamente a Partes Contratantes cuya ad hesión al GATT les asegura un goce automático e incondicional de cualquier v e n t a ­ ja, favor o privilegio acordado en ese marco jurídico. A este respecto resulta pertinente mencionar que en no viembre de 1968 se solicitó al Director General del GATT que dictaminara si las ”Partes en el Acuerdo General tenían, con forme al artículo primero del Acuerdo, la obligación legal de aplicar las disposiciones del Código Antidúmping establ£ cido durante la Ronda Kennedy] en su comercio con todas las Partes Contratantes del GATT, o si sólo tenían esa obligación en su comercio con las Partes Contratantes del Acuerdo G e n e ­ ral que también eran Partes en el Código. El Director General desarrolló la tesis de la aplicación incondicional de la Cláusula de la Nación 1‘lás Favorecida, d e s ­ tacando que ”si una parte contratante sólo aplicaba un c o n j u n ­ to de normas mejoradas para la interpretación y aplicación de un artículo del Acuerdo General en su comercio con Partes Contratantes que se comprometieran a aplicar las mismas n o r ­ mas, ello introduciría un elemento condicional en las o b l i g a ­ ciones de Nación Más Favorecida que, conforme al artículo p r^ mero del Acuerdo General, eran claramente incondicionales” . 32/ La práctica reciente de ciertos Comités a Consejos de los Acuerdos sobre Medidas No Arancelarias del GATT, parece i n d i ­ car que ciertas cuestiones esenciales del comercio se p l a n t e a ­ rán discutirán y decidirán Cpor lo menos en este decenio] en grupos más o menos limitados, en cuyo seno se puede elaborar una jurisprudencia sobre ciertas áreas de la política comer cial que afecte los intereses de los países en desarrollo. Algunos países en desarrollo miembros del GATT, con e x p e ­ riencia en la práctica y procedimientos de ese organismo, d e ­ cidieron que para salvaguardar con mayor efectividad sus de- 32/ Citado en nota 30. rechos comerciales en el marco del Acuerdo General, lo más adecuado y prudente era adherir sólo a aquellos Acuerdos sobre Medidas No Arancelarias que estimen apropiados, y participar como Observadores en aquellos otros que presentan un interés menor; de esta manera, evitarían quedar marginados de la co rriente principal de las relaciones comerciales i n t e r n a ci on a­ les en el próximo decenio. Por otra parte, esta actitud les permite oponerse o i m ­ pugnar jurídicamente, en el seno de los Comités de los Acuerdos, ciertas prácticas comerciales de los países d e s a r r o l l a ­ dos que reputen contrarias a las normas del GATT y que lesio nen sus intereses. c) Los mecanismos institucionales de los acuerdos y su i n terreTación con los del Acxierdo Tleneral. En las reuniones fj.nales previas a la conclusión de la Ronda de Tokio, muchos países en desarrollo expresaron su preocupación acerca de la interrelación entre los nuevos a cuerdos sobre medidas no arancelarias y el GATT. Se requirió una completa "transparencia" susceptible de garantizar que la aplicación de los Acuerdos por parte de sus Comités y C o n s e ­ jos no estuviera de sprovista del adecuado control y supervi sión de las Partes Contratantes del GATT. A esa preocupación se debió, en parte, que éstas decidieran aprobar la decisión que transcribimos en el apartado anterior, al considerar el tema de la con dicionalidad de los Acuerdos, Las Partes Contratantes han asegurado que no se deberá temer que los Comités de los Acuerdos funcionen de manera ai^ lada, sin tener en cuenta el marco global del GATT. Esto p e r ­ mite esperar que los órganos del Acuerdo General habrán de ejercer una permanente y eficaz supervisión del fu nci o na mi en ­ to de los Comités a fin de procurar que la interpretación y aplicación de las normas de todo el sistema de comercio i n ­ ternacional que se fundamenta en el GATT se realice a r mo ni o sa ­ mente . Los Comités o Consejos de los Acuerdos son los órganos representativos permanentes de cada uno de los Acuerdos s o ­ bre Medidas No Arancelarias, y como tales poseen amplias com petencias generales para la adecuada aplicación de las n o r ­ mas sustanciales previstas en los Acuerdos. Conforme al Derecho Internacional de los Tratados es p o ­ sible considerar que los Consejos o Comisión de aquellos Acuerdos constituyen un órgano jurídico representativo de los Estados miembros, encargado de aplicar y administrar el T r a ­ tado. En casi todos los Acuerdos, los Comités tienen sólo la obligación de prestar "inform es” a las Partes Contratantes. Se desenvuelven con plena autonomía en su ámbito de aplicación (por ejemplo, subvenciones y derechos comnensato rios) . Es interesante comprobar que los Comités de Signatarios de los Acuerdos tienen-además/ de sus naturales competencias de evaluación, las de un órgano cuasi jurisdiccional que d e ­ sempeña un papel activo en la conciliación de las diferencias, promoviendo, si a ello hubiere lugar, la integración de Comi­ tés especiales (Paneles), los que elevan su informe al Comi té para que éste promueva formas de arreglo y efectúe re c o ­ mendaciones a las partes. El Comité de Signatarios puede au ­ torizar, inclusive, el uso de medidas de retorsión a la p a r ­ te afectada, una vez que se hubiera agotado la instancia de conciliación. E n realidad, el sistema de solución de diferen­ cias del GATT-, que ha llamado la atención de los estudiosos por la flexibilidad y eficacia que demuestran sus p ri n c i p a ­ les órganos-, parece haber sido delegado en lo que se re f ie ­ re a las materias codificadas en los Acuerdos sobre medidas No Arancelarias, en los*Comités de Signatarios D El tratamiento diferenciado en favor de los países en desarrollo. 1 La Parte IV del Acuerdo Ge ne ra l Como explica Alberto Rioseco33/ el GATT se guía por una concepción ”librecambista"en las relaciones comerciales. E s ­ ta concepción fue cuestionada en cierto modo, por los países latinoamericanos que participaron en la Negociación de la Carta de Organización Internacional de Comercio ( O I C ) , al pro poner la introducción de enmiendas en el capítulo sobre Po- 337 R i o s e c o , A l b e r t o ,"Evolución jurídica e institucional del GATT", Integración L a t i n o a m e r i c a n a ,N°6 7, abril de 1982, INTAL, Buenos Aires. lítica Comercial de este instrumento, con el fin de establecer correctivos a la aplicación irrestricta de la teoría de la ven taja comparativa defendida por Estados Unidos y otros países desarrollados. En aquella oportunidad, los naíses l a t i n o a m e r i ­ canos constituían una mayoría importante entre las d e l e g a c i o ­ nes de países en desarrollo, y fueron ellos los que cu e s t i o n a ­ ron con más vigor las iniciativas de los países ind ust ria li za­ dos, especialmente las de Estados Unidos, logrando que en la Carta de La Habana se aceptaran ciertas normas que suponían un relativo alejamiento de las doctrinas liberales en el comercio in t er na ci on al . El representante mexicano, J.Torres B o d e t , al señala?r los efectos asimétricos que se derivaban de una aplicación incon dicional de la Cláusula de la Nación ^lás Favorecida, M / expre só que al aplicar "la igualdad a desiguales se está condenando a vegetar a los pueblos menos favorecidos". Esta idea fue un anticipo de lo que posteriormente se llamó doctrina l at i n o a m e ­ ricana o de la CEPAL con respecto a la política comercial para el desarrollo. La postura latinoamericana permitió que la Carta de la Or ganización Internacional de Comercio aceptara: l'J atenuantes a excepciones a la aplicación irrestricta de la Cláusula de la Nación Más Favorecida; 2] el establecimiento de "acuerdos gubernamentales sobre p r o ­ ductos básicos que incluirán mecanismos de intervención en el mercado para preservar niveles adecuados de los precios de esas materias primas". En 1963 las Partes Contratantes -del GATT definieron un Pr £ grama de Acción que básicamente consistía en: Ij el establecimiento de un "statu quo" en el sentido de que no se debían crear nuevas barreras arancelarias al comercio de productos de interés para los países en desarrollo (se preveía también una supresión de obstáculos cu an t it at iv os ]; 2J la eliminación de medidas tropicales; 34/ Joauanneau, Daniel, arancelarias para los productos Le G A T T , París, 1980. 3'J la puesta en marcha de un plan de acceso gradual de las manufacturas y semimanufacturas de los países en desarrollo a los mercados de los países desarrollados. El plan tenía elementos viables, pero su tono p r o g r a m á ­ tico y la ausencia de mecanismos efectivos para su ejecución no alcanzaron a colmar las expectativas que se habían g e n e r a ­ do .al respecto. Por otra parte, los países en desarrollo e n ­ contraron en la recién instalada UNCTAD, el foro más a d e c u a ­ do para plantear sus reivindidaciones sobre Comercio y D e s a ­ rrollo, las que se plasmaron en una Declaración de Principios. 35/ ' El informe presentado en 1958, por un grupo de e c o n o m i s ­ tas presidido por G.Haberler para el estudio de la situación de las relaciones comerciales, el Programa de Acción de 1963 y la inauguración de los trabajos de la Conferencia de las N£ ciones Unidas sobre Comercio y D e s a r r o l l o ( U N C T A D ) , se c o n s i ­ deran antecedentes importantes de la '^arte IV del GATT. La Parte IV, que se titula "Comercio y Desarrollo", e n ­ tró en vigencia en junio de 1966 como componente del texto del Acuerdo General. Las Partes Contratantes consideraron que la misma otorga una base legal y contractual a su acción en materia de Desarrollo Económico. Algunos comentaristas estimaron que la vigencia de la Par te IV importaría consagrar en el GATT una dualidad de ñor mas. Las adoptadas en la nueva enmienda sobre Comercio y Des£ rrollo regularían las relaciones entre países en desarrollo y desarrollados, mientras que. las normas preexistentes del GATT regularían las relaciones entre estos últimos 36/ , Thiébaut Flory destaca, con acierto, que la Parte IV tie ne un triple alcance j u r í d i c o :"Una acción concertada en favor 35/ Véase Rioseco, o b . cit. Asimismo, véase Las Declaracio nes de CECLA y los trabajos de CEPAL y de la UNCTAD. 36/ Virally, V.H. ,Vers un droit m e n t ,AFDI, 1965. international de developp,. del comercio de los países menos desarrollados, la institución de un procedimiento de arreglo de diferencias adaptado a esos países y el reconocimiento jurídico del principio de la no r e ­ ciprocidad". _37/ . En lo que se refiere al primer aspecto, las Partes C o n t r a ­ tantes organizan una acción individual y' otra colectiva. Al reconocer el tono programático, y no pocas veces e l í p ­ tico, de la Parte IV, se plantearon dudas acerca de su valor efectivamente compromisorio^^S/ , y- se llegó a la conclusión de que la disposición tiene un alcance esencialmente moral y po l^ tico, desde que se reconoce la necesidad de arbitrar, dentro del sistema de comercio multilateral que regula el GATT,los m e ­ dios idóneos para corregir los desequilibrios que t ra di cio na l­ mente han afectado de manera adversa a los países en d es arr o­ llo. La acción individual postulada reconoce que el comercio internacional se debe encarar "como instrumento de un progreso económico y social", y en ella se propugna un proceso de re ducción gradual de aranceles en favor de los países en desarro lio, reiterándose, además, el compromiso del "statu quo". En ese contexto, los países industrializados también se comprometieron ^9/ a manten er márgenes de preferencia para los productos de interés para los países en desarrollo (art. XXVII, párrafo 3). La acción colectiva de la Parte IV renueva la idea de acuerdos internacionales sobre materias primas, acerca de la que poco se ha adelantado en el GATT en los dos últimos d e c e ­ nio . 37/ T. Flory, o b . citada. 38/ Loaiza, La Parte IV del GATT, y los países en desarrollo, Trabajo de Seminario, GATT, Ginebra, 1971. 39/ Los compromisos se harían efectivos excepto en el caso 3e que lo impidan razones imperiosas que, eventualmente, po drán incluir razones de carácter jurídico", art. XXXVII, p á ­ rrafo I. Así, por ejemplo, en la Ronda de Tokio se aprobó un arreglo consultivo y otro informativo para la carne de bovino y los productos lácteos, respectivamente. En otros foros y en la UNCTAD se negociaron' los principales Acuerdos sobre P r o d u c ­ tos Básicos de interés para los países en desarrollo. El campo en el que ha tenido más éxito uno de los p o £ tulados de la acción colectiva del GATT es-el .de la promo-ción comercial, pues con ese objeto se ha erigido un C e n ­ tro de Comercio Internacional UN CTAÜ-GATT que efectúa e s t u ­ dios de mercado para los productos de exportación de países en desarrollo y también otorga asistencia técnica. El seguh'do aspecto relevante la Parte IV es el r e l a ­ tivo a la creación de un mecanismo de consultas entre países en desarrollo y desarrollados. En esta tarea de vigilancia y discusión de los problemas del comercio de las Partes C o n ­ tratantes poco desarrolladas (art. XXXVIII,c) el Comité de Co mercio y Desarrollo desempeñó un papel muy importante. El principio de la no reciprocidad, que es el tercer el£ mentó destacable de la Parte IV, constituyó un aporte importan te al moderno Derecho Internacional Cart. XXXVI, párrafo 8). 2 La Cláusula de Habilitación La Declaración Ministerial de Tokio, de setiembre de 1973, expresó "la importancia de aplicar medidas diferenciadas a los países en desarrollo, según modalidades que les proporcionen un trato especial y más favorable en los sectores de n e g o c i a ­ ción donde sea posibl e" '40/. Cuando concluyeron las Negociaciones Comerciales M u l t i l a ­ terales, en abril de 1979, se aprobó la denominada Cláusula de Habilitación (Enable C l a u s e ) , que instrumenta todo lo r e l a ­ tivo al tratamiento especial y diferenciado en favor de los p a ^ ses en desarrollo. 40/ Las negociaciones comerciales multilaterales de la'^T^onda íe Tokio - Informe complementario, Ginebra, 19.80. Este acuerdo fue perfeccionado en noviembre de 1979, cuan do las Partes Contratantes acordaron darle plena vigencia. -E-llo supuso, según la Secretaría de ese organismo, el r e f o r z a ­ miento del sistema de comercio internacional regulado por el GATT. La decisión sobre el tratamieñto especial y diferenciado reitera dé mañera clara el principio de la no reciprocidad, y luego lo incorpora al Acuerdo General, de modo positivo y no derogatorio. Conforme a este principio, los países desarrolla dos no deberán reclamar de los países en desarrollo concesio nes incompatibles con las necesidades de su "desarrollo, de sus finanzas y de su comercio" '41/ . El tratamiento especial y diferenciado se extiende a: 1° las preferencias arancelarias previstas en los diversos esquemas del Sistema Generalizado de Preferencias (^SGP) ; 2° el tratamiento especial que se establezca en los d i v e r ­ sos Acuerdos sobre ?!edidas No Arancelarias aprobados en la Ronda de Tokio; 3° las preferencias arancelarias que recíprocamente se c o n ­ cedan los países en desarrollo; 4° el trato especial para los países menos adelantados. Respecto de la cuestión reseñada en el punto 1, cabe s e ­ ñalar que la legalización del SGP permitió encontrar una s o ­ lución jurídica satisfactoria a la urgencia de ese sistema, que anteriormente se asentaba sobre fundamentos voluntaristas y p r e c a r i o s . En lo relativo al punto 3, corresponde destacar que la autorización de un t-r-ato preferencial recíproco entre p a í ­ ses en desarrollo equivale a superar el sistema de control que se había ejercitado sobre los sistemas regionales y sub regionales de integración económica entre países en desarro^11o. Se debe interpretar, 41/ entonces, Nota del artículo XXXVI, BISP, que los países Supl.4, GATT, en desa- Ginebra. rrollo bien pueden establecer entre ellos sistemas e in str u­ mentos de integración económica regional (como es el caso de la A L A D I ) , sobre bases económicas e institucionales distintas de una unión aduanera o de una zona de libre comercio. En la Parte II, al describir la co mpa tibilidad entre el ordenamiento jurídico del GATT y los compromisos adquiridos por Bolivia, Ecuador y Paraguay como miembros de la A s o c i a ­ ción Latinoamericana de Integración ( A L A D I ) , analizaremos la cuestión relativa a la aplicación de la Cláusula de H a b i l i t a ­ ción y los Acuerdos de Integración Económica regional y s u b ­ regional entre países en desarrollo. Se debe mencionar también que en la Cláusula de H a b i l i t a ­ ción punto 3 del tratamiento especial y diferencial, se ha previsto el establecimiento de acuerdos multilaterales de p r e ­ ferencias comerciales entre países en desarrollo. El sistema de Cooperación Económica entre Países en D e s a ­ rrollo (CEPD) , instituido en las Conferencias Ministeriales del Grupo de los 77, de Arusha (1976), México (1976) y C a r a ­ cas (1981) , recomendó el desarrollo de un acuerdo marco de pre^ ferencias comerciales entre países en desarrollo de Africa, Asia y Améri ca Latina. Este tipo de instrumentos contaría con el apoyo del GATT, conforme lo estipula la Cláusula de Habi litación. El Protocolo Relativo a las Negociaciones Comerciales e n ­ tre Países en Desarrollo (PTN)- suscripto en 1971, con el p a ­ trocinio del GATT, por 16 países en desarrollo, inclusive a l ­ gunos no miembros del GATT-, se debe considerar también como un acuerdo preferencial entre países en desarrollo, que la c^ tada disposición habilitante del GATT ha establecido como p a r ­ te del Tratamiento Especial y Diferenciado en favor de tales países. Cuando se aprobó la Cláusula de Habilitación, muchos pa^ ses en desarrollo criticaron ”la graduación ” que en ella se establecía. Según este concepto, los países desarrollados o ­ torgantes de preferencias comerciales u otras ventajas e s p e ­ ciales a los países en desarrollo, se reservan el derecho de establecer categorías o grados entre los países en desarrollo, según su nivel de desarrollo económico relativo. 44 En ese contexto,los denominados países en d es a r r o l l o " m e ■ nos adelantados", conforme a una clasificación del Consejo E ­ conómico y Social de las Naciones Unidas (en América Latina sólo Haití está calificado en esa categoría) se harán a c r e e ­ dores a un tratamiento comercial más favorable. II Compatibilidad entre el ordenamiento jurídico del GATT y los compromisos adquiridos por Bolivia, Ecuador y Paraguay ei> tratados multilaterales de integración e c o n ó m i c a . A. La cláusula de habilitación y los tratados comercia les o de integración entre países en d e s a r r o l l o . La relación preexistente de algunos países latinoamerica nos con el GATT, así como también las normas de excepción de este organismo para la constitución de unidades económicas y regionales, tuvieron una influencia decisiva en la redacción del Tratado de Montevideo 1960, cuyo objetivo se centraba en la creación gradual de una zona de libre comercio. Las negociaciones sobre compatibilización de las normas del Tratado de Roma y de la Convención de Estocolmo, celebra­ das en el seno del GATT, contribuyeron a precisar no pocos conceptos acerca de la aplicación del artículo XXIV del Acuer do General, referente al establecimiento de uniones aduaneras y zonas de libre comercio, entendidas como esquemas regiona les de comercio y autorizadas a funcionar como excepción a la Regla de No Discriminación y a la Cláusula de Más Favor. El tratado de Montevideo 1960 fue examinado durante la XVIII Sesión de las Partes Contratantes, órgano que, si bien apoyó el instrumento, no dejó de reiterar la tuición que el GATT consideraba prudente ejercer sobre las uniones aduaneras y zonas de libre comercio. En noviembre de 19 79, las Partes Contratantes aprobaron una decisión que, bajo la cobertura de la Cláusula de H a b i l ^ tación , determina un nuevo relacionamiento de los esquemas de integración económica entre países en desarrollo y el GATT. En la citada cláusula se establece que el tratamiento e ^ pecial y diferenciado se aplicará a "los Acuerdos regionales o generales concluidos entre Partes Contratantes en desarro lio, con el fin de reducir o eliminar mutuamente los arance les" El párrafo transcripto ha sido interpretado como un re conocimiento explícito de cualquier tipo de "áreas de prefe rencias especiales" que pudieran establecer los países en d e ­ sarrollo. Ello supondría que, desde el punto de vista del d e ­ recho económico internacional, un sistema de integración e c o ­ nómica regional como el estatuido en el Tratado de Mo ntevideo 1980 (basado en una preferencia arancelaria regional y en a cuerdos de alcance regional y parcial) simplemente debería ser notificado a las Partes Contratantes del GATT. De acuerdo con lo pautado en la Cláusula de Habilitación, los países de la ALADI, miembros a su vez del GATT, notificaron a las P a r ­ tes Contratantes la entrada en vigencia del Tratado de M o n t e ­ video 1980. El acto notific at ori o posee un valor procesal distinto del de la discusión y compatibilización establecido para las uniones aduaneras y zonas de libre comercio, conforme al a r ­ tículo XXIV del A c u erd o General. La notificación con arreglo al procedimiento de aplica ción de la Cláusula de Habilitación, no implica que los paí ses desarrollados acepten incondicionalmente los objetivos y méritos de un Tratado, como el de Montevideo 1980, sino sim plemente la comprobación de una situación prevista en aquélla, Se podría pensar que si en el futuro el Tratado de Monte video 1980 deviniese, después de un proceso creciente de c o n ­ vergencia multilateral, en una zona de libre comercio o en una unión aduanera (como estadios previos a la creación de un Mercado Común L a t i n o a m e r i c a n o ) , entonces sí cabría que aque líos países latinoamericanos , miembros al mi smo tiempo de la ALADI y el GATT, presentasen a las Partes Contratantes una so licitud de compatibilización con arreglo al artículo XXIV del Acuerdo General. La no reciprocidad activa consagrada en la Cláusula de Ha bilitación permite que los países desarrollados confieran un tratamiento especial y diferenciado a los países en desarrollo, mediante concesiones especiales (como el Sistema Generalizado de P r e f e r e n c i a s ) , o simplemente tomen nota de que un grupo r e ­ gional de esos países ha decidido establecer un sistema de c o ­ mercio preferencial. B. La Cláusula de la Nación Más Favorecida en el Tratado de Montevideo 19 8 0 . El artículo 44 del Tratado de Montevideo 1980 establece que: "Las ventajas, favores^ franquicias, inmunidades y p r i v i ­ legios que los países miembros apliquen a productos originarios de o destinados a cualquier otro país miembro o no miembro, por decisiones o acuerdos que no estén previstos en el presente Tratado o en el Acuerdo de Cartagena, serán inmediata o inc on­ dicionalmente extendidos a los restantes países miembros". La citada disposición posee, esencialmente, las mismas c a ­ racterísticas de incondicionalidad y automaticidad en la e x t e n ­ sión de las concesiones comerciales que la doctrina ha c o m e n t a ­ do como distintivas de la cláusula de más favor en su versión incondicional. Al analizar el Tratado de Montevideo, la vigencia de la Cláusula de la Nación Más Favorecida y los denominados, por ese instrumento, acuerdos de alcance parcial, ciertos comentaristas, han señalado que, para tales mecanismos dicha cláusula tendría efectos condicionales. Ello supondría que en el marco de la ■ ALADI, y para el caso de los acuerdos de alcance parcial, la ex tensión automática de las concesiones u otros beneficios no se haría efectiva en favor de los otros miembros de ALADI que no hu hieran participado originalmente en un acuerdo parcial. ^ Sin embargo, a los efectos del presente estudio nos intere sa considerar en especial los efectos "hacia afuera", A nuestro entender, y conforme al artículo 44 del Tratado de Montevideo 1980, los países miembros que suscriban convenios comerciales que no tengan la naturaleza de un acuerdo de "alean ce parcial", con países en de sarrollo de fuera de la r e g i ó n , d e ­ berán extender inmediata e incondicionalmente las concesiones o ventajas comerciales contenidas en tales instrumentos, en favor de los otros países miembros de la ALADI. Si así no fuese , e s ­ timamos que se estaría vu lnerando el Principio de la no d i s c r i ­ minación, implícito en el artículo 44 del Tratado de Montevideo 1980. La concertación de acuerdos por países miembros de ALADI y países en desarrollo de fuera de la región , se puede enmar car perfectamente en la"cooperación horizontal " o entre p a í ­ ses en desarrollo postulada a partir de me diaáóS del decenio de 1970 por el Grupo de los 77 (Conferencia subre la C o op er a­ ción Económica entre países en Desarrollo, Mé xic o ,1976). No debería ser distinta la interpretación sobre los efec tos automáticos e iñcdndicibnales de las concesiones comercia les , en el caso de que un país mi emb ro de la ALADI decidiese participar individualmente de un sistema global de preferen cias entre países en d esa rrollo de Africa, Asia y América L a ­ tina, recomendado en el ma r c o del sistema de Cooperación E c o ­ nómica entre Países en Des ar rol lo (CEPD). Cabe imaginar, a s i­ mismo, la participación de un país miembro de la ALADI en el Protocolo relativo a las Negociaciones Comerciales entre Paí ses en Desarrollo (PTN), me diante el cual 16 países en desarro lio acordaron, con el auspicio del GATT, un sistema autónomo preferencial de concesiones comerciales y arancelarias. En e s ­ te supuesto también tendría aplicación el artículo 44 con los efectos ya señalados. En lo que se refiere a la hipótesis de acuerdos entre países miembros de la ALADI con países industrializados m i e m ­ bros del GATT, también es aplicable el artículo 44 del T r a t a ­ do de Montevideo 1980. Surge entonces que las concesiones c o ­ merciales que el país m i e m b r o de la ALADI hubiese otorgado, al país desarrollado, se deberán extender en favor de los otros miembros de A L A D I . C . Los compromisos d entro del Acuerdo de Cartagena 1. Naturaleza y alcances del articuló de Cartagena 68 del Acuerdo Como ya hemos visto, en el contexto del Tratado de Monte video 1980, la nueva aplicación de la Cláusula de Nación Más favorecida impide que los países miembros efectúen a terceros concesiones más favorables que las otorgadas a sus socios de la ALADI. De esta manera, se hace efectivo el principio de la igual dad comercial o de la N o Discriminación, básico en los p rin ci ­ pales Tratados constitutivos de organizaciones de integración económica regional y subregional. El Acuerdo de Cart age na postula el establecimiento de una unión aduanera, y para ello ha instituido, en la esfera co mer ­ cial y en la de los intercambios, un programa de liberación y un arancel externo común. Esto s i g n i f i c a r í a^ ese nc ial men t e, la aplicación gradual de una política comercial coordinada y, más adelante, conjunta entre los países andinos. En la aplicación de esa política comercial, la Comisión u órgano comunitario superior del Acuerdo de Cartagena asume una posición relevante dentro -de la economía jurídica del ins^ trumento multilateral andino de integración. En efecto, de acuerdo con el artículo 6 8 se atribuyen a la Comisión ciertas potestades específicas en aquellos casos en que los países miembros otorguen concesiones arancelarias a terceros países, sean ^stos de la región latinoamericana o ex t r a r r e g i o n a l e s . Si bien la citada disposición (ubicada en el Capítulo VI sobre Arancel Externo Común del Acuerdo de Cartagena) estable ce que " los países miembros se comprometen a no alterar u n i ­ lateralmente los gravámenes que se establezcan en las diversas etapas del arancel externo", igualmente se "comprometen a cele b r a r . las consultas necesarias en el seno de la Comisión antes de adquirir compromisos de carácter arancelario con países aje nos a la subregión". Ello, no obstante su aplicación, conforme lo señala Alberto Zelada Castedo ■42/ en un exhaustivo estudio realizado a ese respecto, ha provocado numerosas dudas, que ,aconsejarían una "interpretación auténtica" del artículo 6 8 por parte de la Comisión o una interpretación jurisdiccional a car go del Tribunal Andino de Justicia. Para nuestro caso cabe preguntar si es posible , con arre glo a lo pautado en el artículo 6 8 del Acuerdo de Cartagena, que un país miembro del mismo otorgue concesiones arancelarias a una o más Partes Contratantes del G A T T , como resultado de una hipotética negociación de adhesión a ese organismo,:Si ello fuese viable desde el punto de vista jurídico, cabría pregun tar, además, si tales concesiones tendrían efectos extensivos automáticos en favor de los otros países miembros del Acuerdo de Cartagena. Por último sería interesante determinar a qué p roc ed imi en­ to se debería sujetar la autorización de esas concesiones ev e n ­ tuales en cumplimiento de lo establecido en el precitado artícu lo 6 8 del Acuerdo de Cartagena. £2/ Zelada Castedo, Alberto "La regla del "Standstill" y el principio de la no discriminación en el Acuerdo de Cartagena Integración Latinoamericana, N°90, mayo de 19 84. En el documento "Análisis jurídico sobre las concesiones arancelarias de los países miembros en la ALALC y en la ALADI" ^3/ la Junta efectuó ciertas consideraciones sobre la regla del "standstill" del artículo 54 y sobre la regla consagrada en el artículo 6 8 del Acuerdo de Cartagena ■ La Junta, al fundamentar la autonomía jurídica del Acuerdo de Cartagena, reconoce que "surgen problemas en cuanto a las nuevas concesiones que eventualmente s e ■incorpqren a los acue r­ dos de alcance parcial, así como a los que se celebren para la convergencia y cooperación con otros países y áreas de int egr a­ ción económica de América Latina o para la cooperación con o tras áreas de integración económica'.' El problema jurídico que preocupa a la Junta es el de com­ patibilizar el sistema jurídico del Acuerdo de Cartagena, de f i ­ nido como una "unión económica sui generis", con la posibilidad de extender las concesiones estipuladas en acuerdos parciales q, agregamos nosotros-, con eventuales concesiones otorgadas en~ el marco del GATT, en ocasión de la posible suscripción de un Protocolo de Adhesión a ese organismo de comercio por parte de ún país mie mbr o del Acuerdo de Cartagena que n o sea Parte Contratante del GATT (Solivia, Ecuador y V e n e z u e l a ) . De acuerdo con el dictamen de la Junta y con las conside­ raciones formuladas por Alberto Zelada Castedo en su precitado estudio, el tema puede dar lugar a un hondo debate jurídico-institucional que escapa al propósito de este estudio. Sin embargo, el órgano técnico del Grupo Andino, al analizar el contenido obligacional del artículo 6 8 , señala que éste impone dos compro­ misos : a) El primero - el de no alterar unilateralmente graváme nes externos - se refiere a situaciones en que existe ya la o ­ bligación arancelaria, sea en determinada etapa o una vez con cluldo el proceso de adopción del Arancel Externo Mínimo Común o del Arancel Externo Común. b) El segundo - el de la consulta en el seno de la Comisión - obliga en todos los casos en que los países miembros intentan contraer compromisos con t e r c e r o s , aun cuando se encuentren e x ­ ceptuados del Arancel Externo y a pesar de que tales compromisos no afecten el nivel mínimo común o se den dentro de la franja convenida. £3 / Jun./di bre de 1981. 581, Junta del Acuerdo de Cartagena 17 de setiem­ De esta manera se responden los interrogantes que formula mos acerca del artículo 6 8 del A c u e r d o de Cartagena. Otra aclaración que cabría efectuar acerca del Arancel Ex t e m o Mínimo Común y el Arancel Externo Común (AEC) es que a quel instrumento, si bien ha sido aprobado, no obliga a Boli Via y Ecuador . El AEC no ha entrado en vigencia aún £4/ y ello- p u e d e llevarnos a pensar que Bolivia y Ecuador poseen un amplio ma rgen para celebrar concertaciones u acuerdos comercia les bilaterales con países o grupos de países extrasubregionales, sujetándose, claro está, a las normas y procedimientos e^ tablecidos en el Acuerdo de Cartagena, especialmente el artícu lo 6 8 . 2■ Consultas y trámites en la Comisión del Acuerdo de Car ta ­ gena. El o los países que decidan contraer compromisos comercia les con terceros Estados deberán acudir ante la Comisión del Acuerdo, la que, en principio, se expedirla mediante un acto jurídico denominado Decisión, que posee efectos vinculantes en tre los países miembros. Cabe señalar que una autorización emanada de la Comisión se debería otorgar de acuerdo con la regla general de votación, o sea "con el voto afirmativo de los dos tercios de los Países miembros " (art. 1 1 ). Sin embargo, si la Comisión decidiera aprobar una regla mentación especial para el trámite de aprobación de cualquier acuerdo comercial bilateral con terceros, con efectos sobre el Arancel Externo Común, se debería sujetar al mi smo régimen de aprobación de este instrumento, o sea el de "los dos tercios de votos afirmativos y sin que haya voto negativo" (art. 1 1 , párrafo a) del Acuerdo de C a r t a g e n a ) . ^ En relación con los comentarios efectuados precedentemen te, resulta ilustrativo mencionar ciertas actuaciones procesa das en el seno de la Comisión del A cuerdo de Cartagena, acer­ ca de la adhesión definitiva de Colombia al GATT, que se p r o ­ dujo al término de las Negociaciones Comerciales M ultilatera­ les, en 19 79. Durante la reunión del Grupo de Alto Nivel que la Comi sión creó para definir una posición andina en esas negociacio _44/ JUNAC, Lima, diciembre de 198 3,Sector C o m e r c i a l ,Estrate­ gias. nes multilaterales, efectuada entre el 20 y el 24 de n ov iem ­ bre de 1978, el representante titular de Colombia informó a ese cuerpo que su país había hecho conocer a las Partes C o n ­ tratantes del GATT £5/ su deseo de celebrar " Negociaciones A rancelarias para su accesión en virtud del artículo XXXIII dentro de las actuales Negociaciones Comerciales M u l t i l a t e r a ­ les; entendiéndose que tanto las concesiones otorgadas por Co lombia como su accesión definitiva constituirían su c ont r i b u ­ ción-a la presente Ronda de Negociaciones". Cabe anotar, además, que el representante colombiano, al tiempo que deslindaba la cuestión de la participación c o n j u n ­ ta del Grupo Andino en la Ronda de Tokio, del proceso de ad hesión de su país al GATT, aclaró que este procedimiento de naturaleza bilateral "corresponde a cada país individualmen •» te", y que las eventuales contraprestaciones arancelarias que dicha accesión pudiera originar serían consideradas por Colom bia "teniendo en cuenta plenamente sus compromisos a nivel subregional y, de todas maneras, ad referéndum de las c on su l­ tas que, en su momento, deberá efectuar en el seno de la Comi sión, a tenor del artículo 6 8 del Acuerdo de Cartagena" 46/ Durante su vigésimoséptimo período de sesiones celebrado en julio de 1979, la Comisión del Ac ue rdo de Cartagena co ns i­ deró, entre otros, el tema "Autorización a Colombia para otor gar concesiones arancelarias en el GATT" ^7/ , para lo cual tomó "conocimiento del Informe del Grupo de Trabajo (Papel de T r a b a j o , COM X X V I l / 2 ) , analizó las consideraciones del Grupo y acordó autorizar a Colombia a consolidar en el GATT los aranceles de los ítem sobre los cuales se había efectuado la consulta ante la Comisión, antes de adquirir compromisos aran celarios en el seno del GATT, en cumplimiento de los r e q uer i­ mientos del artículo 6 8 del Acuerdo de Cartagena", Para otorgar dicha autorización, la Comisión tuvo en cuenta especialmente el hecho de que los niveles arancelarios ofrecidos por Colombia no vulneraban los niveles del Arancel Externo Común ni del Arancel Externo Míni mo Común pactados , así como la disposición permanentemente demostrada por C o l o m ­ bia, y que ahora reiteraba en relación con estas negociacio nes, de hacer privar siempre los compromisos andinos, de mane ra tal que se obligaba a renegociar dichas concesiones si pos_ _45/ Comisión del Acuerdo de Cartagena, Vig ésimo sexto p e r í o ­ do de sesiones, Lima, noviembre de 19 78. _46/ Documento citado en nota 45 ^7/ Comisión del Acuerdo de C a r t a g e n a ,Vigésimo séptimo p e r í o ­ do de sesiones, Lima, julio de 1979. teriormente la Comisión decidiera adoptar niveles más elevados, tomar cualquier otro tipo de medida para garantizar una adecúa da protección comunitaria o lo requiriese una eventual negocia ción conjunta andina en el GATT. ' El tratamiento que la Comisión del Acuer do de Cartagena a cordó, desde su fase informativa hasta la aprobatoria en el ca so de la adhesión definitiva dé Colombia, al GATT se debe c o n­ siderar mu y importante, pues reafirma la preeminencia jurídica del compromiso, contenido en el artículo 6 8 , de no otorgar con cesiones o ventajas arancelarias susceptibles de vulnerar el Arancel Externo Mínimo Común y el Arancel Externo Común. Priva rían, pues, los "compromisos andinos". También se define precisamente el alcance de la consulta previa con arreglo a la ya citada disposición del Acuerdo. La constitución de un Grupo de Trabajo encargado de e l e­ var un informe a la Comisión parece también un me d i o idóneo pa ra que ésta pueda apreciar en todos sus alcances técnicos los compromisos comerciales que se contraen con Partes Contratan tes del GATT. En el caso de Colombia, las 36 concesiones sobre productos m e t a l m e c á n i c o s , automotrices y petroquímicos fueron convalidadas por la Comisión. En ausencia de una reglamentación específica sobre el o torgamiento de una autorización a los países miembros, a tenor del artículo 6 8 del Acuerdo de Cartagena, la Comisión, al c on­ siderar el caso de la adhesión de Colombia al GATT, parece h a ­ ber establecido un precedente importante, capaz de encaminar cualquier solicitud futura que se presente ante ese órgano, re lativa a una eventual autorización andina para ofrecer conce siones en un Protocolo de Adhesión al GATT. D. mercio. Los compromisos dentro de acuerdos bilaterales de co La decisión de establecer y desarrollar relaciones c om er­ ciales de acuerdo con una estrategia económica y una política comercial, pertenece, por cierto, a la esfera de competencia soberana de los Estados . Conforme a ellas, los países de menor desarrollo relativo de la ALADI, han llevado a cabo una serie de concertaciones bilaterales y multilaterales, las que , a de ­ más de crear una estructura jurídica desde el punto de vista del Derecho Económico Internacional, representan ciertas autolimitaciones a su soberanía en el campo de la política comer cial. Como se ha visto, la participación de Solivia, Ecuador y Paraguay en el Tratado de M ont evideo 19 80, los ha vinculado con un área de p r e f e r e n c i a s , lo que supone una serie de obliga ciones y compromisos relativos al manejo de su política come r­ cial. En el caso del A c u erd o de Cartagena, del que son miembros Solivia y Ecuador,, la constitución gradual de una unión aduane ra dotada de un arancel externo común , origina una serie de restricciones en lo relativo a la celebración de acuerdos con terceros Estados e x t r a s u b r e g i o n a l e s . En uno y otro caso se pretende introducir una disciplina comercial para los países miembros, compatible con los objeti vos básicos establecidos en el Tratado de Montevideo y el A cuerdo de Cartagena. Sin embargo, esa disciplina comercial multilateral no ha cercenado totalmente la potestad estatal de aquellos países para celebrar entendimientos y acuerdos comerciales bilatera les con otros terceros Estados o grupos de países en desarro lio o desarrollados. Con arreglo al artículo 6 8 del Acuerdo de Cartagena, que ya hemos comentado, los países de menor desarrollo relativo del Acuerdo de Cartagena parecen obligados a efectuar un pro ceso de compatibilización y convalidación jurídicas en el seno de la Comisión, en el caso de que, como emergencia de acuerdos bilaterales con terceros Estados, hayan acordado otorgar a é s ­ tos ciertas ventajas comerciales. Lo que aquí interesa es confrontar esa bilateralidad con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Para ello resulta útil reiterar (aun teniendo en cuenta que la c ue£ tión está relacionada directamente con el procedimiento de a d ­ hesión al GATT, que se tratará en la Sección V) que ésta tiene como característica especial el hecho de que aun cuando sea perfeccionada formalmente en un Protocolo de Adhesión, en el mismo se pueden documentar diversas concesiones arancelarias que el país adherente ofrece a una o más Partes Contratantes del GATT (las que, normalmente, se lo han requerido como con trapartida comercial al conjunto de concesiones establecidas en las diversas rondas de negociación, desde 1947). El Protocolo de Adhesión comporta, pues, diversas concer taciones bilaterales, las que se multilateralizan por efecto de la Cláusula de la Nación Más Favorecida, artículo 1 del Acuer do General. convenida en el En este punto cabe que nos preguntemos qué sucedería o, mejor dicho, cómo se compatibilizarían concertaciones b i l a ­ terales recogidas o protocolizadas de manera unitaria, con los tratados o acuerdos comerciales bilaterales que un nuevo miembro del GATT celebró con anterioridád a su adhesión a ese organismo de regulación del comercio internacional. En el caso de acuerdos bilaterales sujetos a la m o d a l ^ dad condicional de la Cláusula de más Favor, es posible con siderar que la reciprocidad y la extensividad de las c o n c e ­ siones sólo se hacen efectivas para los pactantes y no para los terceros. En el supuesto de una acuerdo bilateral con Cláusula de la Nación más Favorecida incondicional (bastante más c o ­ mún a partir de 1930) , se impondría un proceso de consulta entre las partes del instrumento bilateral, pues, teórica mente, la extensividad chocaría con las prestaciones, tam bién incondicionales y extensivas, de los acuerdos pactados en el mar co del GATT con arreglo al artículo I del Acuerdo General (Cláusula de la Nación más F a v o r e c i d a ) . La compatibilización no entraña dificultades institucio nales y jurídicas insalvables para los países en desarrollo que adhieran al GATT . Además estas dificultades se pueden minimizar si la contraparte bilateral es un país d e s ar rol la ­ do miem bro del GATT. Los países de Europa Oriental que tienen economía cen tralmente planificada, y que por lo general han establecido con los países latinoamericanos-, inclusive B o l i v i a ,Ecuador (especialmente ) y Paraguay-, algunos convenios comerciales con cláusula de más favor, demostraron comprensión por las situaciones emergentes de la adhesión de un país en desarro lio al GATT. Por otra parte, la vinculación de los países de economía centralmente planificada con el GATT motiv ó un interesante desarrollo en las dos últimas décadas. Se a r b i ­ traron para ello ciertas fórmulas de relación comercial com patibles con la estructura económica de esos países. Por su relación con la bilateralidad y el GATT, cabe mencionar el hecho de que una Comisión de la Cámara de Re presentantes de los Estados Unidos, al estudiar la a p l i c a ­ ción del nuevo Acuerdo sobre Subvenciones y Derechos Compen satorios negociado durante la Ronda de Tokio, estimó que. por ejemplo, conforme al tratado comercial entre Paraguay y Estados Unidos de 1859, en el que se establece la incondicio nalidad de la Cláusula de Más Favor, Paraguay se podría c o n ­ siderar como un país b ene ficiario de todas las ventajas que emanan del citado acuerdo sobre medidas no arancelarias. E s ­ to hasta el punto de que cualquier producto paraguayo, cuya comercialización en el m e r c a d o estadounidense produjera pro blemas a la industria establecida, solamente sería pasible de la aplicación de contramedidas y derechos compensatorios si se comprobase conforme al procedimiento establecido en el Acuerdo sobre Subvenciones y Derechos Compensatorios del GATT, que ha causado un perjuicio grave. 48/ A diferencia de Paraguay, Bolivia suscribió, en 1058,un acuerdo comercial con los Estados Unidos; sin embargo, como en dicho Acuerdo se establece un trato condicional de la Cláusula de Más Favor, Bolivia no se puede considerar benefi ciaria del tratamiento especial en favor de los países en de sarrollo, estipulado en el Acuerdo sobre Subvenciones y Dere chos Compensatorios del GATT. De ello se podría deducir que si un producto boliv ia no causase o amenazase causar una per turbación a la industria de Estados Unidos, las autoridades norteamericanas podrían disponer la imposición de derechos compensatorios a la producción boliviana, sin la previa d e m o £ tración de un perjuicio grave exigida por el Código sobre Sub venciones. Sin embargo Bolivia, al término de las Negociaciones C o ­ merciales Multilaterales del GATT (Ronda de Tokio), en 1979, definió con Estados Unidos las bases de un compromiso comer cial por el que, esencialmente, y a pesar de no ser mie mb ro del GATT, se hacía acreedora a los beneficios y ventajas de la oferta arancelaria global presentada por Estados Unidos en la negociación multilateral, a cambio de la consolidación de varios productos del arancel de importaciones de Bolivia. Esta prestación bolivi an a se condicionó a los resultados de algunas consultas que debería efectuar con sus socios del A cuerdo de Cartagena, en el seno de la Comisión de ese orga nismo. La multilateralización institucionalizada del comercio que ha significado el GATT desde su establecimiento, en 1947, no impidió la concreción de acuerdos bilaterales de comercio entre Partes Contratantes del organismo y otros E s t a d o s . 48 / Trade Agreements Act., 1979,H.R. R e p .317,Cámara de Re presentantes, Washington D.C., 1980. En el caso de los países de Améri ca Latina, la vigencia de áreas de integración económica regional y subregional e n ­ tre esos países, actualmente reconocidas por la Cláusula de Habilitación del GATT, así como también las amplias competen cias de concertación económica y comercial internacionales que aquéllos mantienen aun sin transferir en dichos sistemas de integración económica, deja un m ar ge n relativamente amplio para la concertación de acuerdos bilaterales de comercio, los cuales pueden ser objeto de un proc es o de compatibilización, que puede extenderse al GATT en el caso de que un país latino americano de menor desarrollo rel ativo decida adherir al Acuer do General. III. El sistema jurídico e institucional delGATT y el c o m e r ­ cio dé Bolivia/ Ecuador y P a r a g u a y . 1. El sistema de solución de controversias del G A T T . La paulatina transformación del GATT, a partir de su crea ción en 1947, en un mar co de negociación y de regulación del comercio internacional, ha supuesto que su estructura i n s t i t u ­ cional _49/ , las Partes Contratantes, el Consejo, los Comités, los Grupos de Trabajo, los Grupos especiales o Paneles y ahora los Comités de Signatarios de los Acuerdos sobre Medidas No A ­ rancelarias desarrollan un derecho jurisprudencial básicamente consuetudinario para el comercio multilateral internacional. Diversos especialistas 50/ estudiaron detalladamente ese "corpus juris" del GATT, inclusive el INTAL, que en el trabajo "El GATT y la regulación del comercio internacional de p r o d u c ­ tos básicos", efectúa un aprecia&le análisis del sistema j u r i £ 49/ En el trabajo de investigación del Dr.Natal Elkin sobre el GATT y los países de América Latina se describe d e t a l l a d a ­ mente la extructura institucional del G A T T ,incluyendo los r e ­ cientes avances en esa área, a partir de la Ronda de Tokio. 50/ Halperin, M.J; Jara,Puga ,M., "e 1 GATT y la regulación del comercio internacional de productos básicos*,INTAL, Buenos Aires, 1983 diccional del GATT. 5^1/ Ello nos impone limitar nuestro estudio, en lo que se re fiere al perfil jurídico del mecan ism o de solución de diferen cias del GATT, a la pr esentació n de sus principales supuestos, de manera tal que ésta puede ser útil para la aplicación del sistema jurisdiccional por parte de los países en desarrollo que, eventualmente, decidan adherir al Acue rdo General', o a uno o más de sus Acuerdos especiales , sobre Medidas No A r a n ­ celarias que poseen su propio mecanismo de solución de dife rencias, aunque coordinado con el del GATT. a) Naturaleza y alcances Se ha dicho que el "GATT aparece simultáneamente como tri bunal y como órgano legislativo" que juzga la regularidad de las políticas comerciales de los Estados y que, en su faz le gislativa "elabora toda una reglamentación relativa al comer ció internacional". Gl ob alm ent e es posible compartir esa idea sin embargo, y conforme a la moderna doctrina del Derecho In ternacional que estudia los sistemas de solución de diferen cias y los mecanismos jurisdiccionales internacionales para la solución de controversias, el mecanismo de solución de d ^ ferencias del GATT posee características m uy singulares. De ello, se deriva tal vez su adaptabilidad a las cam; biantes circunstancias del comercio internacional. En primer término rencias y contraversias las partes hacen valer tas , como lo estipula se debe puntualizar que en las dife a cargo de los mecanismos del GATT , frente a la otra, pretensiones op u e^ la doctrina internacional. ^2/ Las diferencias tienen en el GATT un contenido es pe cí­ ficamente comercial, aunque también poseen un inevitable ma tiz político, que las distingue de las que considera la Car ta de las Naciones Unidas con el calificativo "de arreglo pacífico de controversias". Por ello se ha di cho que una de las virtudes del GATT ha sido la de "despolitizar" las diferencias, ya que sus ór ganos procuraron otorgar a esas di f e r e n c i a s ,el carácter de ^1 / Flory, T.^ob. citada. 52/ Sereni, P, diritto I n t e r n a z i o n a l e , Milán, 1965. situaciones controvertidas acerca de cuestiones de hecho, reía tivas a la interpretación o aplicación de las normas básicas de política comercial establecidas en el Acuerdo General. La pretendida despolitización y concentración en la b ú s ­ queda de las cuestiones factuales que han caracterizado los informes de los Grupos de T r a baj o y Especiales del GATT, no im pide considerar que esas diferencias representan , como lo.exi ge la Corte Internacional de Justicia, ^3/ " un desacuerdo de derecho o de hecho, una contradicción de tesis jurídicas o de intereses entre dos personas". En los diferendos que se han ventilado en el ámbito del GATT, existe una cierta p rep onderancia del factor factual o de hecho propia de una controversia comercial. No obstante, las Decisiones que los Grupos Especiales han recomendado a las Par tes Contratantes se apoyan en el Derecho Internacional del Co mercio. Los dictámenes de los órganos del GATT recomiendan el cum plimiento de determinada norma o la restauración de una obliga ción jurídica pautada en el A c u e r d o General. En segundo lugar, cabe señalar que el espíritu y la opera tiva del sistema de solución de controversias del GATT tienen , por lo menos en su fase consultiva, un "estilo .dipl omá ti co" ^/ el que inicialmente procuró distanciarse de la j uri di c i d a d ,que ha estado y está presente en casi toda la jurisprudencia del GATT, 55/ como lo destaca Robert E.Hudec. La fraseología de los informes de los Grupos Especiales o Paneles tiene y por ciertos un conocido tono conciliador (a veces diplomáticamente e l í p t i c o ) , que busca reducir cualquier aspecto condenatorio. y / C.P.J.I., Serie A, N°2, p. 11. 54/ En el estudio sobre el mec a n i s m o de solución de dife ren ­ cias del GATT, que ya citamos, de M.Halperin y A.Jara Puga,se hace una reseña explicativa del "estilo diplomático" de dicho mecanismo. 55/ H u d e c , Robert. E. "El sistema legal del GATT* de Ta Integración, INTAL, 19 71 , Derecho El matiz diplomático de los arreglos de marco del GATT se puede tipificar conforme a Miaja de la Muela ^ 6 / enuncia como propios plomáticos para la solución de controversias diferencias en el los criterios que de los medios d i ­ internacionales. Se ha de recordar que, tanto la institución de buenos ofi cios cuanto la medi aci ón de la que están impregnados el proce dimiento establecido en el GATT y los Códigos sobre Medidas No Arancelarias, son consideradas en el Derecho Internacional c o ­ mo "iíiedios diplomáticos" ^7/ de solución de diferencias inter na c i o n a l e s , En tercer término se puede mencionar que el mecani sm o de solución de diferencias del GATT, si bien no posee todas las no tas distintivas del arbitraje o del arreglo judicial, caracte rizado este último por la Corte Internacional de Justicia, se lo puede considerar como un sistema jurisdiccional (sin un ó r ­ gano permanente preestablecido) que ha generado un derecho jurisdiccional reconocido. El sistema del GATT, a pesar de su informalidad, le p e r ­ mite resolver (y lo ha hecho generalmente con mucha eficacia ) las diferencias que le someten las Partes Contratantes^ co nf or ­ me a las normas jurídicas básicas del Acuerdo G e n e r a l . Por ello es que se afirma la jurisdiccionalidad del mecanismo a pesar de no contar con un Tribunal que se pronuncie por medio de una sen tencia de efectos obligatorios para las partes en disputa. La f lexibilidad/^ agilidad del sistema de solución de d i f e ­ rencias del GATT, así como su estilo fái^lomático , han posibÍT litado el desarrollo, a partir de los artículos XXII y XXIII del Acuerdo General, de un sistema jurisdiccional y contencioso muy especial. La cuarta cuestión que cabe destacar cuando se analiza el mecanismo de solución de diferencias del GATT, desde un punto de vista global, es la técnica jurídica que ha supuesto la crea ción de ese vasto derecho jurisdiccional del comercio interna cional, de estrecha vinculación con los procedimientos de con tratación y elaboración del derecho anglosajón (common l a w ) . La técnica empírica de estudiar, en cada caso, la manera de encontrar o justificar la excepción de las normas jurídicas básicas (la No Discriminación, la Cláusula de Nación Más Favore cida, y del Tratamiento Nacional; las excepciones en favor de 56/ Miaja de la-Muela/ A. Cursos y ■conf-erencias de la Escuela de Funcionarios I n t e r n a c i o n a l e s Madrid / 1*556 . ^7/ Diez de Velazco, Manuel, Instituciones de Derecho Internacio nal Público, tomo I, Madrid, 1980. las zonas de libre comercio y uniones a d u a n e r a s , las salvaguar dias, etc.),que hemos descripto en la Parte b, como un conjun~ to jurídico obligacional del GATT, ha llevado a sus principar­ les órganos ( especialmente a los Grupos de Trabajo y los G ru­ pos Especiales) a la progresiva cuantificación de un derecho j u r i sp rud enc ia l. Flory ^ 8 / , al reconocer esa tarea de creación de nuevas’ normas del derecho comercial internacional por la vía supleto­ ria y promovida en el GATT, encuentra su fundamento en la cláu sula "rehus sic standibus" del Derec ho de los Tratados, lo que equivaldría a convalidar la creación de una normativa debido a la excepcional de las circunstancias, en un campo siempre cam biante como es el del comercio internacional b) Mecanismos institucionales y p r o c e d i m i e n t o s . Bajo el epígrafe de Consultas (artículo XXII) y Protección de las Concesiones y las Ventajas (artículo XXIII) se ha desa ­ rrollado lo sustancial del sistema de solución de diferencias del GATT. Por cierto , como lo de stacan M. Ha lperin y A. Jara Pu ga 59/ , el entendimiento relativo a notificaciones, consultas, solución de diferencias y vigilancia, aprobado al finalizar la Ronda de Tokio, permitió la codificación del sistema, al que se deben añadir las normas sobre solución de controversias de los Acuerdos sobre Medidas No Arancelarias, aprobadas también al fi nal de aquellas negociaciones comerciales multilaterales. En el artículo XXII se presenta el principio de la consul­ ta ^0/ como una obligación básica de las Partes Contratantes, las cuales deberán examinar "con comprensión las representacio­ nes que pueda dirigirle cualquiera otra Parte Contratante, y de berá prestarse a la celebración de consultas sobre dichas repre sentaciones, cuando éstas se refieran a una cuestión relativa a la aplicación del presente Acuerdo". La idea central del siste­ ma es ofrecer "una mayor transparencia, de manera que pueda par ticipar en las consultas toda parte contratante que estime te ner un interés comercial sustancial en el asunto que se trata" 61/ El sistema consultivo se puede considerar esencialmente b £ lateral, aunque no cerrado a otras partes participantes en esa compleja relación comercial que se desarrolla en el GATT a raíz 5 8 / Flpry, O b . citada 59/ Flory, O b . citada 60/ El sistema consultivo fue perf ecc io nad o por tomada por las Partes C-Q^tratantes, 7 IB 55-24 y 61/ Obra citada. una Decisión 25. de negociaciones y concesiones que generan una interpretación de compromisos e intereses comerciales. La transparencia (vocablo muy repetido en la práctica del GATT) informa el p rocedimiento consultivo del mismo; ello implica que la o las partes que han solicitado una consulta a otra deben formalizarla por me di o de una notificación , que debe tener amplia circulación entre todas las pa rtes contra tantes. Las representaciones o solicitudes de consulta se deben efectuar por escrito (con arreglo al artículo XXIIl)/lo que les otorga una mayor formalidad. En realidad , los Paneles o Grupos Especiales han esta blecido una considerable jurisprudencia en relación con el me noscabo de los objetivos, el no cumplimiento de las obligacio nes o la aplicación de medidas contrarias al Acuerdo General. Según el artículo XXII se puede entender que se efectúan solicitudes de consultas en casos en los que no se ha a fe ct a­ do necesariamente una ventaja comercial tal que haya p r o d u c i ­ do un daño o perjuicio perfectamente comprobables. Conforme al artículo XXIII, las consultas se desarrollan con la idea de demostrar que se ha producido un menoscabo, anulación o apartamiento de compromisos, que produjeron un daño comercial concreto. Por ejemplo, los países en desarrollo que estimaran que una política o una medida comercial de un país industrializa do puede afectar adversamente ( aunque su efecto no sea aún efectivamente cuantificable) ciertas corrientes comerciales establecidas o con posibilidades de que se hagan efectivas en el mediano plazo, podrían recurrir al mecanismo co nsulti­ vo previsto en el artículo XXII. En cambio, hacerlo bajo la cobertura del artículo XXIII importaría preparar una p r e s e n ­ tación documentada para demostrar un daño tangible. En el primer caso se buscaría obtener explicaciones o aclaraciones que puedan conducir a un entendimiento diplomático. En el artículo XXXVII, párrafo 2, de la Parte IV del GATT sobre Comercio y Desarrollo, se instituyó un mecanismo de consulta para los casos en los que se considere " que no se cumple" con los compromisos sobre reducción y supresión de aranceles y de abstención de incrementar derechos de adua na a las exportaciones provenientes de los países en desarro lio. El meca nis mo prevé especialmente que a solicitud de "cua]^ quier parte interesada y sin perjuicio de las consultas bilate rales que, eventualmente, puedan emprenderse, las Partes Con­ tratantes realizarán consultas sobre la cuestión indicada con la parte contratante concernida y con todas las partes c ontra­ tantes interesadas, con objeto de llegar a soluciones satisfac torias para todas las partes contratantes concernidas" (articu lo XXXVII-, párrafo 2 bi) . Por otra parte, el Entendimiento surgido de la Ronda de Tokio estableció que durante la fase consultiva (entendemos que de los artículos XXII, XXIII y XXVII se debe prestar una a tención especial a los problemas e intereses particulares de los países en d e s a r r o l l o . H a l p e r i n y A. Jara Puga ^2/ inter pretan esta disposición en el sentido de que "aunque en las consultas mismas no participen directamente", esos países sin intereses particulares deben ser tenidos en cuenta especialmen te. La fase de la conciliación del mecanismo de solución de diferencias del GATT empieza a funcionar si se comprueba que el procedimiento de consultas no permitió que las partes invo­ lucradas en la fase consultiva llegasen a una solución satis factoría. Creemos importante destacar que en la etapa conciliatoria (que también guarda estrecha vinculación con la conciliación de los medios diplomáticos de solución de controversias previs^ tos en el Derecho I n t e r n a c i o n a l ) , las Partes Contratantes de sempeñan un papel importante, pues ellas son encargadas de e-‘ fectuar "rápidamente una encuesta sobre toda cuestión que se les someta al respecto y, según el caso, formularán recom end a­ ciones a las partes contratantes que, a su juicio, se hallen interesadas" (art. XXIII, párrafo 2). Una Decisión de las Partes Contratantes, aprobada en 1966, estableció un procedimiento de conciliación para los países en desarrollo. La razón invocada para aplicar el nuevo procedi miento se basaba en la equidad, ya que, una vez reconocidas las diferencias económicas y comerciales que separan a los paí ses en desarrollo de las Partes Contratantes industrializadas, resultaba ilusorio pensar que aquellos podrían ejercitar las medidas de retorsión que el propio artículo XXIII autoriza a una Parte Contratante afectada si el mecan is mo de consultas y conciliación no ha tenido éxito. De acuerdo con la Decisión de 1966, si una parte contra­ tante en desarrollo estima que sus derechos o ventajas han su frido menoscabo podrá llevar su diferencia a conocimiento del Director General del GATT, quien después de consultar a las partes interesadas y .a "toda.organización internacional que estime conveniente" ofrecerá sus buenos oficios a fin de lle­ gar a una solución. En una segunda fase, las Partes Contratantes o el Conse jo podrán crear un grupo de expertos para que examine el pr o­ blema y presente las recomendaciones más apropiadas. En su dictamen , el deberá tener en cuenta la especial situación económica y comercial de la Parte Contratante en desarrollo. En una tercera etapa, el grupo elevará su informe al Con sejo o a las Partes Contratantes, para que en ese nivel se or iginen las recomendaciones que correspondan a las partes de la controversia. Si después de 120 días de publicadas las r e ­ comendaciones no se hubiera dado cumplimiento a é s t a s , las Par tes Contratantes podrán autorizar a la parte afectada a que aplique medidas de retorsión, sin excluir otras sanciones de na turaleza coercitiva. Se ha observado que el procedimiento es lento y quizá com plicado. Tal vez por ese motivo sólo Chile recurrió^ en noviem bre de 19 77, a los buenos oficios del Director General del GATT, en ocasión de una disputa con la CEE. Sin embarjo, los países en desarrollo no deberían obviarlo totalmente ya que dicho pro cedimiento constituye una vía procesal y un medio diplomático que se pueden utilizar , en última instancia, pjra hacer valer sus derechos en un organismo multilateral de comercio de la gr avitación del GATT. La intervención del Director General para interpretar sus buenos oficios, se ha ampliado conforme a una decisión de la Reu nió n Ministerial del GATT de noviembre de 19 82 ^3/, de tal m a n e r a que si una diferencia no se resuelve por medio de con sultas, "cualquiera de las partes en ella podrá, con el acuer­ do de la otra parte, solicitar los buenos oficios del Director General o de una persona o grupo de personas por él designa das". Según ese acuerdo , esta acción de buenos oficios se "de sarrollará de manera expedita y el Director General informará de su resultado al Consejo" Como se señaló en el apa rta do 2 de la Parte I, los nuevos acuerdos sobre medidas no arancelarias emanados de las Negocia ciones Comerciales Multilaterales, establecieron sus propios mecanismos para arreglo de las disputas sobre la base de los lincamientos del sistema de solución de controversias del A cuerdo General . En dichos m ec an ism os también se establece una fase consultiva y otra de conciliación. No pocos comentaristas han puesto de relieve la institu­ ción de los grupos especiales o p a n e l e s , como característica del GATT. En su funcionamiento y en los informes producidos* por esos órganos se puede encontrar lo sustancial del derecho jurisprudencial originado en el GATT, en las últimas décadas , acerca de importantes principios y normas del derecho del co ­ mercio internacional. En su seno se ha utilizado con mayor frecuencia la técni_ ca casuística de la interpretación de las excepciones a las normas del GATT. No pocas veces los paneles también llenaron en sus informes ciertas lagunas normativas. Esta tarea suple toria de normas ha permitido la precisión de conceptos como los de "dú m pi ng ", aplicación no discriminatoria de restriccio nes cuantitativas, presunción de anulación o menoscabo de v e n ­ tajas, subvención, parte equitativa del mercado, etcétera. M. Halperin y A. Jara Puga ^4/ , detallan lo relativo al establecimiento del Panel, sus funciones, su conformación, el procedimiento, la participación del Consejo y de las Partes Contratantes y la aprobación de los informes de los Grupos es^ peciales, Esto nos permitirá adecuar nuestro enfoque para des tacar ciertos elementos jurídicos y de -procedimiento que p u e ­ dan ser útiles para obtener una vi sió n de la institución. Como ya hemos dicho, el pro cedimiento establecido en el artículo XXIII prevé la realización de una encuesta o investí gación por parte de las Partes Contratantes que se encuentran avocadas a una tarea de conciliación y buenos oficios en una diferencia entre Partes Contratantes. Por ello se debe pr e ci ­ sar que la tarea de los paneles se enmarca dentro del es pí ri­ tu y la forma del procedimiento de conciliación del GATT. Ello permite afirmar que la función de los grupos especiales se continúa tipificando como parte de los medios diplomáticos de arreglo de controversias del de r e c h o internacional. El panel sería el órgano que actúa como intermediario en tre las partes en conflicto, proponiendo a veces términos de arreglo. Cuando su intervención es más activa o constructiva se estaría ante un caso de mediación, pues en los buenos ofi cios el tercero simplemente procura acercar a las partes sin efectuar proposición alguna. Los grupos especiales cuentan con la confianza de las par tes , examinan cuidadosamente las cuestiones de hecho (inclus^ ve separan de ellas algún o algunos elementos no t é c n i c o s ) , fi jan con claridad los puntos jurídicos de la diferencia y ele van un informe donde se destacan esos elementos de hecho y de derecho, tales como las comisiones de conciliación r e g l am ent a­ das en diversos tratados multilaterales y bilaterales. En el Entendimiento se describen así las funciones de los paneles: 1 . efectuar una evaluación objetiva de los hechos; 2 . aplicar las normas del Acuerdo General; 3. hacer las c om pro ba­ ciones que ayuden a las Partes Contratantes a formular recomen daciones o resolver la cuestión. Los grupos especiales, si bien procuran reducir las d i f e ­ rencias entre las partes de una controversia, ya que son parte del procedimiento de consulta y conciliación establecido por los artículos XXII y XXIII, cumplen una inequívoca función de instrucción. Las declaraciones, los alegatos, los c o n t r aa leg a­ tos, las réplicas que realizan las partes (confidencialmente) ante el grupo especial, demuestran que para la determinación precisa de los elementos de hecho y de derecho de la diferen cia, se cumple una función de instrucción de acuerdo con el De recho Procesal Internacional, o por lo menos muy semejante, si se tiene en cuenta el tipo de controversias sobre cuestiones de política comercial que se ventilan en el GATT. Como se explica con detalle en los trabajos del INTAL ya citados, la imparcialidad e independencia de los paneles se ga rantiza cuidando que sus integrantes sean neutrales y de alto nivel técnico . Sin embargo, las partes en la diferencia son consultadas por la Secretaría, y en ciertos casos pueden obje tar la propuesta de un integrante del panel (generalmente com puesto por tres m i e m b r o s ) . En el procedimiento cuasi jurisdiccional se da lugar, c o ­ mo hemos anotado, a diversas actuaciones de instrucción con las partes involucradas en la diferencia; inclusive aquellos terceros países que pongan con interés especial en la cuestión pueden presentar su opinión al Panel. Entendemos que después que el E nt endimiento de 1979 esta blecio que en todo el sistema de solución de diferencias del GATT se debía considerar los intereses de los países en d e s a ­ rrollo, éstos pueden en todo tiempo hábil del procedimiento de los grupos especiales, hacer conocer sus criterios o p r e o ­ cupaciones si estiman que en el dife ren do se pueden originar desventajas para sus derechos o su po sición comercial. Algunas veces el trabajo de los paneles, se prolonga por más de un año si se toman en cuenta la tarea de investigación, el procedimiento contradictorio y la elaboración del informe, el que, según T. Flory, ^5/ se estructura generalmente de la siguiente manera: Ira. Parte. Los elementos y hechos básicos que tienen r e ­ lación con el diferendo 2a . Parte. El examen de la conformidad de las medidas de la parte contra la cual se ha presentado la demanda con las disposiciones o normas del Acuerdo General. 3a . Parte Los eventuales perjuicios o el menoscabo hecho y jurídico que la parte demandante sufrido conforme al Acu erd o General. 4a. Las recomendaciones del Panel. Parte de ha El informe es presentado a las Partes Contratantes o al Consejo, y en el caso de los Acuerdos sobre Medidas No A r a n ­ celarias, al Comité de Signatarios, instancias en las que se efectúa su consideración. Las Partes Contratantes, de acue r­ do con el Entendimiento de 1979, luego de aprobar el informe " deberán adoptar en un plazo razonable las disposiciones adecuadas". En el caso de los países en desarrollo- se p rec ep­ túa que tales medidas se aprobarán "en una reunión convocada con carácter extraordinario. En tales casos, al considerar las disposiciones a adoptar, las partes contratantes tendrán en cuenta no solamente el alcance comercial de las medidas objeto de queja sino también sus repercusiones sobre la e c o ­ nomía de las partes contratantes en desarrollo interesadas". Una vez que se aprueba el informe, las Partes C o nt ra­ tantes (o el Consejo y el Comité de Signatarios) adoptan al gunas recomendaciones, generalmente orientadas a señalar la necesidad de suspender una me dida cuestionada o reputada con traria al Acuerdo General y a hacer efectiva, en su caso, la necesaria reparación por el m e no sca bo o el daño que se ha p o ­ dido causar, según el informe del Panel a la parte demandante. El lenguaje cuidadoso y diplomático utilizado por los Pa neles evita, generalmente, términos i n c u l p a t o r i o s , o que en el contexto del informe aparezca la idea de una condena o una sanción. Sin embargo, es correcto afirmar, con M. Halperin y A. Jara Puga, que el informe aprobado con sus recomendaciones "tiene ahora una dimensión multilateral cuyo potencial convie ne no subestimar" ^ 6 / 2. El comercio de productos básicos de Bolivia, Ecuador y Paraguay. a) ],a importancia relativa del comercio de productos b á ­ sicos para los tres p a í s e s En la Conferencia Económica Latinoamericana celebrada en Quito en enero de 1984, los Jefes de Estado y de Gobierno, y sus representantes p e r s o n a l e s , al reconocer que " América La tina y el Caribe enfrentan la más grave y profunda crisis económica y social del presente siglo, con rasgos singulares y sin precedentes", sostuvieron, entre otras cuestiones de po lítica económica internacional, que "los precios de los pro ductos básicos de exportación se deprimieron a niveles suma mente bajos, provocando para la región deterioros sucesivos de sus términos de intercambio. En este sentido- añadieron -, nos proponemos adoptar e impulsar acciones multilaterales ne cesarías para la estabilización dinámica de los precios, ase gurando el mejoramiento de los niveles de ingresos de sus ex portaciones ^7/ . La afirmación de que los países de América Latina toda­ vía obtienen alrededor de los dos tercios de sus ingresos de la exportación de sus productos básicos se ha visto confirma da por el informe que el Secretario Permanente del SELA y el Secretario Ejecutivo de CEPAL presentaron a la citada C o n f e ­ rencia de Quito, en el que se concluye que la región latino­ americana y del Caribe es aún muy dependiente de sus exporta ciones de materias primas. 6 8 / ^6/ Ob. citada £7/ Conferencia Económica Latinoamericana 6_8/ Bases para una respuesta de América L a t i n a ,S E L A - C E P A L , 1983 . (CEL) , Q u i t o , 1984. Los casos de Bolivia, Ecuador y Paraguay son particular­ mente ilustrativos. El 92,4% de las exportaciones bolivianas a los países de ALADI están constituidas por materias primas, y 94,5% de las que efectúa al resto del mundo ( 543 millones de dólares) se concentran en un grupo de minerales (barras y minerales de estaño, minerales de plata, tungsteno, antimo nio y plomo, café crudo y a z ú c a r ) . ^9/ . Cabe anotar que Bolivia, como consecuencia de su desa rrollo metalúrgico, ha aumentado apreciablemente la refina ción de sus minerales para la exportación. A pesar de sus es^ fuerzos para diversificar sus exportaciones a mercados de la región y del resto del mundo, el volumen de éstas es aún m o ­ desto. De acuerdo con Jaime Moncayo 1^/, las exportaciones e cuatorianas no tradicionales habrían alcanzado,en 1982,a 378 millones de dólares (37% excluyendo el petróleo) debido, b á ­ sicamente, a la venta de productos de mar. Sin embargo, se observa que aún tienen una importancia relativa apreciable las exportaciones tradicionales de banano, cacao, azúcar y café, cuyo valor en 1982 alcanzó a 415 millones de dólares, cifras que, porcentualmente (si se excluyen los hidrocarbu r o s ) , representa todavía 41% del.comercio de exportación. En estos rubros tradicionales se habría producido un re lativo estancamiento y un persistente deterioro de su poder adquisitivo. Moncayo concluye que " es difícil alcanzar un aumento significativo del volumen de exportaciones de los cuatro productos mencionados, tanto por las circunstancias de la producción interna, cuanto por el comportamiento de la demanda y de los precios internacionales. Sin embargo, las exportaciones de esos productos agrícolas servirían, en los próximos años, para cubrir aproximadamente una cuarta parte de las importaciones del país, y lo que es más significativo, continuarán siendo importantes e insustituibles fuentes de empleo" . 1}./ En lo que se refiere a Paraguay, cabe destacar que al­ rededor del 80% de sus exportaciones a los países de ALADI 69/ Bolivia. Estadísticas de Comercio Exterior, ALADI,Mon­ tevideo, 1981. ip/ Ecuador. Presente y futuro, Quito, 1983. y 8 6 ,3 % de las que realiza al resto del mundo, lo constituyen las fibras de algodón ( en sus tipos III, IV, V y V I , la semi lia de soja, el cedro y tablones de cedro, los aceites vegeta les especiales y el tabaco. 12/ El Paraguay tiene una apre ciable aptitud y condiciones para exportar productos cárnicos a mercados del resto del mundo. Como ya lo hemos mencionado, en lo que se refiere a los mercados de ultramar, los países de menor desarrollo relativo de la ALADI continúan dependiendo de las exportaciones de pro ductos básicos. Estas corrientes de comercio se deberían p r e ­ servar para que se mante nga la capacidad importadora de esos países y puedan hacer frente a sus compromisos financieros en una etapa excepcionalmente difícil de endeudamiento externo. b) básicos: La regulación del comercio internacional de productos i) La participación de los tres países en los conve nios internacionales sobre productos b á s i c o s . Las dificultades estructurales por las que atraviesa el mercado internacional de productos básicos llevaron a los p a ^ ses en desarrollo a buscar (a partir de los postulados de la Carta de la Habana) mecanismos reguladores de los mercados de tales productos. Con ese objeto se negociaron instrumentos in tergubernamentales para "regular la producción o lograr un control cuantitativo de la exportación o la importación de un producto y cuyo objeto será reducir la producción o el c o m e r ­ cio del producto o evitar su aumento" (Carta de la H a b a n a ) . La mayoría de los acuerdos internacionales de productos básicos en los que Bolivia, Ecuador y Paraguay participan d i ­ rectamente, o en los que han demostrado interés en participar, establecen mecanismos internacionales de regulación de m e r c a ­ do . Acuerdos de este tipo son los del Trigo, el Azúcar, el Café, el Cacao , el Caucho (el más reciente, pues fue apr o ­ bado en 1980), el Aceite de Oliva y el Estaño (el primer Con venio Internacional del Estaño, del que Bolivia es miembro fundador, se estableció en 1956) . Bolivia es miembro de los Acuerdos Internacionales del 72/ Paraguay. Estadísticas de Comercio Exterior tevideo, 1981. , ALADI,Mon ~ Estaño, el Azúcar, el Café, el T rig o y la Ayuda Alimentaria. Ecuador es miembro de los Convenios Internacionales del Ca fé y del Cacao. Paraguay participa en el Convenio Internacio nal del Azúcar. La instrumentación de un Acuerdo Internacio­ nal sobre el Algodón podría tener gran importancia para Para guay. Las continuas fluctuaciones de los_ precios y el deterio ro de los términos de intercambio, así como la "ineficiencia de los diferentes tipos de acuerdos para estabilizar en for­ ma dinámica los precios internacionales de,los productos b á ­ sicos, ha motivado a los países en desarrollo a organizarse dentro de asociaciones de productores para buscar solución a los problemas que aquejan a sus productos básicos de exporta ción". 73/ En la actualidad operan varias asociaciones de países exportadores (además de la OPEP) como las del banano, los fosfatos, la bauxita, el cobre, el hierro, el caucho natural, el té, el mercurio y el tungsteno. Bolivia participa en la A s o c i aci ón de Países Export ad o­ res de Estaño, y en la de Tungsteno, así como en GEPLACEA (Grupo de Países de América L atina y el Caribe Exportadores de Azúcar) y en la UNCTAD ha m ost r a d o interés por los traba­ jos sobre el cobre, las maderas tropicales, el hierro y el algodón. Fuera del ámbito de la UNCTAD ha seguido los estu­ dios y probables concertaciones de países productores de bis muto, zinc, plomo y antimonio. Ecuador aún no ha decidido su participación, si bien si gue con atención los trabajos y deliberaciones de la Unión de Países Exportadores de Banano (UPEB) , que seis países de América Latina han establecido par a la comercialización con junta de ese producto tropical, del que Ecuador es un impor tante exportador mundial. Este país es parte de GEPLACEA. En el ámbito de la UNCTAD, Ecuador se interesa por los trabajos del Programa Integrado de Productos Básicos, para determinar la viabilidad de establecer arreglos o acuerdos internacionales sobre veinte productos primarios, entre los que se pueden mencionar (teniendo en cuenta el interés ecua toriano) las maderas tropicales, el algodón, las fibras v e ­ getales, el yute y el caucho natural. En el contexto de las Negociaciones Comerciales Multilate rales , Bolivia y Ecuador participaron en algunas reuniones que culminaron en el acuerdo relativo a la carne de bovino ( que no posee funciones de intervención del mercado para regular pre c i o s ) , destinado a crear un ma rc o consultivo e informativo in­ ternacional. ii) Los esfuerzos dentro de la~ U N C T A D . En diversos foros internacionales los países de América La tina (incluyendo a Bolivia, Ecuador y Paraguay) prestaron su apoyo a una estrategia multilateral para el comercio exterior de productos básicos. Esta posición, sumada a la de los países en desarrollo de Africa y Asia, determinó lo que cabría denominar una reestructuración del comercio mundial de materias primas, destinada a obtener una estabilidad dinámica de los precios,que proporcione a los países en desarrollo productores, ingresos de exportación reales, seguros y crecientes; una transformación in dustrial de esos productos, y una participación en los circui tos internacionales de comercialización, distribución y trans porte de sus materias primas elaboradas. Nos parece útil enumerar aquí algunas declaraciones y decisiones donde se establecen tales principios, a las que han adherido los países de América Latina: Resoluciones de la Asamblea General de la ONU 3201 (s-VI) y 3202 (s-VI), de mayo de 1974, que contienen la D e c lar a­ ción y Programa de Acción sobre el Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI). Resolución 3281 (XXIX), de diciembre de 1974, que contie­ ne la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los E s t a ­ dos 74/ 3 3 6 2 (s-VII),de setiembre de 1975, sobre Desarro lio y Cooperación Económica Internacional. Resolución 93 (IV) y 124 (V) de la Conferencia de las Na ciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en la que se establece el Programa Integrado sobre Productos Básicos (PIPB) . 74/ Los principios en el sector de productos básicos, estable cidos en la Carta de Derechos Económicos y Sociales de los E s ­ tados, han merecido reserva por parte de algunos países desa­ rrollados como Estados Unidos. Convenio Constitutivo del Fondo Común para los Productos del PIPB. En diversas resoluciones de la Comisión de Productos Bá sicos de la UNCTAD se enunciaron, entre 1962 y 1968, los obje tivos para una estrategia multilateral destinada a lograr la reestructuración de los productos básicos . Estos objetivos fueron recogidos después .por la me ncionada Re sol uci ón 93 (IV), el Convenio Constitutivo del Fondo Común del PIPB y los diver sos Acuerdos Internacionales sobre Productos Básicos n e g o cia ­ dos o renegociados en el último quinquenio S5/. En el marco de la UNCTAD, los países de Amé ric a Latina obtuvieron el reconocimiento de ciertos objetivos que podría mos considerar como parte del Derecho Económico Internacional, referido al sector de las materias primas, los cuales apare­ cen resumidos en la ya citada resolución 93 (IV) eobre el Pro grama Integrado para los Productos Básicos. Sería conveniente reseñar lesos objetivos, porque generalmente fueron estableci­ dos en ciertos acuerdos sobre productos básicos como el del estaño (del que Bolivia es parte desde 1956), el cacao (al que ha adherido Ecuador) o el caucho (que en el futuro podría in ­ teresar a Bolivia y Ecuador, como pequeños p r o d u c t o r e s ) . Mantener los precios de las materias primas en niveles justos y remunerativos para los productores y equ itati­ vos para los consumidores, considerando la incidencia de la inflación mundial y los cambios de la situación econó mica y monetaria mundial. Mejorar la relación de intercambio de los países en desa rrollo en su comercio de productos básicos. Buscar la estabilización real del poder adquisitivo de los ingresos de exportación de los países en desarrollo. Reducir las fluctuaciones excesivas de los precios y de la oferta de los p r o d u c t o s ' b á s i c o s . Garantizar el acceso de las exportaciones de los países en desarrollo a los mercados de los países desarrollados. Al reconocer la importancia de una estrategia para el co mercio de productos básicos exportados por países en desarro75/ Acuerdos sobre el azúcar, el trigo y el estaño. el café, el cacao, el caucho, lio, cabe destacar que diversas publicaciones especializadas sobre el comercio internacional han documentado 76/ que el co m e r c i o internacional de productos básicos sufrió durante el per íod o de posguerra, "un relativo retraso y dificultades de crecimiento" en relación con el comercio mundial en su conjun to. La demanda internacional de materias primas producidas por países de Améri ca Latina y otros países en desarrollo ha aumentado con -"relativa lentitud", y esta tendencia no se mo dificará "en el corto y mediano plazo". Los objetivos para una restructuración del comercio in ternacional de productos básicos, en cuya concertación los países de América Latina desempeñaron un papel importante , a parecen entonces como programáticos, pues muchos países d e s a ­ rrollados han empezado a retacear su apoyo a esa pretendida restructuración del comercio de materias primas en diversos foros. A pesar de su decisión de perfeccionar un poder conjun to de negociación, los países de América Latina y los del Gru po de los 77 reconocieron que la meta de corregir las p r o f u n ­ das asimetrías de la economía internacional en general, y la del sector de productos básicos en particular, parece muy le­ jana. En lo que se refiere a la experiencia del funcionamiento de los acuerdos internacionales sobre materias p r i m a s , un e s ­ tudio de SELA 77/, luego de efectuar un detenido examen de la may or ía de los acuerdos vigentes, llega a la conclusión de que los efectos de esos instrumentos en los mercados inter na ­ cionales de productos básicos "han sido muy limitados y que po han podido durante la mayor parte de la vigencia de los mismos, mantener los precios internacionales dentro de las e s ­ calas de precios acordadas". Entre otras causas, esa situación se debería (según el ci tado estudio del SELA) a "la débil motivación de los consumido res y a la incapacidad de los productores para hacer que se ~ preste atención a sus necesidades; lo cual ha generado c o n v e ­ nios insuficientes en cuanto a las medidas necesarias para el logro de la estabilización dinámica de los precios internacio nales de productos básicos .77/ ~ 26/ Seminario sobre Negociaciones de Convenios de Productos Básicos , SELA, Caracas, 1983. / 11 Comercio internacional de productos b á s i c o s . Seminario sobre productos básicos, SELA, Caracas, 1982. c) La defensa de las reglas para el comercio de p r o d u c ­ tos básicos a través del sistema del G A T T . Debido a la generalización de algunas medidas que dis torsionan el comercio, en noviembre de 1982 las Partes Con tratantes resolvieron reiterar su amplio respaldo político al sistema de solución de diferencias del GATT. Para ello se consideró .que la solución efectiva de las controversias se lograría "mejorando el funcionamiento de los procedimientos pertinentes, respaldados por la determinación de cumplir los dictámenes y respaldar las recomendaciones" 7.8/Se tuvo que adoptar esa decisión, que en otro tiempo hu biera parecido insólita, porque en el GATT, según algunos re presentantes de los países en desarrollo, no se consigue so ­ lucionar un número creciente de diferencias, en las que se ha comprobado claramente que hubo una infracción del Acuerdo General. Sin embargo, cabe que nos preguntemos si los países en desarrollo, cuya contribución al desarrollo de la estructura institucional del GATT en los dos últimos decenios ha sido apreciable, deben abdicar del uso de los instrumentos jurí d^ co-institucionales que les ofrece el sistema multilateral de comercio del GATT, dentro del cual disponen de un conjunto normativo sustantivo y de mecanismos para hacer valer sus de rechos ante la aplicación de medidas y prácticas que lesio nan o dañan el comercio internacional de sus productos b á s i ­ cos de exportación. Diversos ejemplos, especialmente referidos a los produc tos agropecuarios de zonas templadas , e inclusive de minera les (limitación a las exportaciones de c o b r e ) , demuestran que la cuestión de la aplicación de medidas restrictivas y "de competencia desleal" a productos básicos de países en d £ sarrollo, no se puede considerar teórica. Por lo menos ha dejado de ser teórico el tema de la a plicación de restricciones comerciales, no fundadas en r a z o ­ nes económicas, a un país en desarrollo. 78/ Citado en la Declaración Ministerial del GATT, n o v i e m ­ bre de 1982. i) Impugnación de prácticas ilícitas en el comercio i n t ern a­ cional . Al comentar los problemas que enfrentaban los Acuerdos In ternacionales sobre Productos Básicos en cuanto a otorgar efec tividad a sus dispositivos de intervención y control, señala mos que, en el ma rco de dichos acuerdos los países in dustrial^ zados consumidores-no-pocas veces habían rehuido las cláusulas compromisorias para la solución de diferencias que se pudieran originar en la aplicación de las Normas de los Convenios sobre Materias Primas, con la idea de que cualquier mecan ism o con atisbos coercitivos en esa esfera del comercio no debfería res tar competencia' al GATT. El INTAL, en la ya citada publicación:" El GATT y la regu lación del comercio internacional de productos básicos", al mismo tiempo que reconoce que el ordenamiento jurídico de ese organismo es el más importante "aplicable al comercio inter na­ cional", describe las prácticas proteccionistas que podrían re putarse como desleales y contrarias al comercio de materias pri mas de los países en desarrollo, y propone algunas modalidades de acción que servirían para contrarrestarlos efectos adversos. Ese pl anteamiento nos parece correcto. Por ello, centrare mos nuestra exposición en la reseña de ciertas áreas jurídicas - relativas a la defensa de los ingresos de exportación prove nientes de productos básicos-*, en las que, hipotéticamente, B o ­ livia, Ecuador y Paraguay podrían desarrollar una argumenta ción jurídica de acuerdo con lo pautado en el sistema de solu ción de diferencias del GATT. Nos parece importante destacar que la posición jurídica de los países en desarrollo en el GATT debe invocar en primer t ér ­ mino los objetivos esenciales en los que se sustenta el sistema multilateral de comercio pautado en el Acuerdo General. La invocación de dichos principios-, especialmente la No Discriminación, la No Reciprocidad consagrada en la Parte IV y el Tratamiento Especial y diferenciado en favor de los países en desarrollo-, debería configurar el substrato básico inicial de cualquier reclamación dirigida a la defensa de sus ingresos de exportación de productos básicos. El segundo paso para organizar una impugnación sería lo grar un uso adecuado del sistema de solución de diferencias del GATT. ii) Subvenciones a la e x p o r t a c i ó n . Desde mediados del decenio de los cincuenta, no pocos países o grupos de países industrializados han establecido, de hecho, un conjunto de medidas especiales de restricción mediante el apoyo y subvención al comercio de materias p r i ­ mas , las que determinaron un rég ime n especial y diferencia­ do para los productos básicos , d istinto del de las manufac turas. Este hecho tuvo consecuencias graveas y efectos económi eos muy perjudiciales para las exportaciones de productos agropecuarios provenientes de zonas templadas de algunos pa íses en d e s a r r o l l o . En el campo de los productos agropecuarios, los resul­ tados de la Ronda de Tokio fueron casi nulos, tanto que la Declaración Ministerial del GATT de noviembre de 1982, al proponer una consideración especial para ese sector del c o ­ mercio internacional (conformación de un Marco Agrícola MuT^ tilateral) reconoció que los productos agropecuarios cons t^ tuían un sector de las transacciones comerciales en el que apenas se aplicaban las normas y disciplinas de liberación comercial del GATT. / Desde la perspectiva de los países en desarrollo, ca bría inquirir si en el GATT resulta factible cuestionar,ju­ rídicamente esas prácticas restrictivas del comercio de pro ductos básicos agropecuarios. En principio, se puede afirmar que, conforme al espír^ tu y la letra del Acuerdo General, el objetivo básico de é ^ te, de servir de marco multilateral para la liberación del comercio sobre una base no discriminatoria, debe prevale cer en cualquier ejercicio interpretativo de normas de ex cepción. Las políticas de apoyo y sostén económico que los p a í ­ ses desarrollados vienen aplicando a sus productos básicos agropecuarios aparecen como contrarias a la normativa del GATT y al principio del tratamiento especial en favor de los países en desarrollo. La aceptación de dichas políticas equivaldría a consagrar un régimen jurídico especial y dis­ criminatorio. 80/. 79/ Las negociaciones comerciales multilaterales del GATT, Ginebra, 1979. 80/ C o n e s a ^ Eduardo R^Nota sobre la asimetría en el régimen ' Jurídico económico del comercio internacional de productos ag r o p ecu ari os , Integración Latinoamericana , marzo de 1982. En virtud de su potencialidad para la exportación extra rregional de carnes y soja, Paraguay podría aprovechar la do c u m e n t a c i ó n , el desarrollo de criterios jurídicos y la juris prudencia ya generada en controversias que se han ventilado en el GATT en ese campo. En lo que atañe a las subvenciones de otros productos b á ­ sicos debemos aclarar que, en- principio, el GATT las autoriza. Estas, sin embargo, no se deberían aplicar de tal manera que se produzca la "absorción de más de una parte equitativa del comercio mundial de exportación" de un producto primario. Este criterio jurídico ha sido estudiado ampliamente y su aplicación reviste interés para los países en desarrollo que mantengan una controversia en el marco del GATT. El diferendo entre Brasil y Australia con la CEE acerca de las restituciones a las exportaciones de azúcar 8 ^1 /( que fue se­ guido atentamente por otros países en desarrollo) presenta aspee tos de interés para Bolivia, y en especial para E c u a d o r . A ese respecto, la consulta mixta (conforme al artículo XXIII) entre la CEE y nueve países en desarrollo exportadores de azúcar ^2/ (Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, República D o m i n i ­ cana , India, Nicaragua, Filipinas y Perú) que cuestionan las "subvenciones inherentes al régimen azucarero común de la CEE", se debe considerar como un valioso antecedente de la acción coor dinada y c o n j u n t a ( litis consorcio) que pueden ejercer países en desarrollo del GATT para la defensa de un producto básico de ex portación. La cuestión de la aplicación de derechos compensatorios (en especial por parte de Estados Unidos) a exportaciones presunta mente subsidiadas provenientes de países en desarrollo no adhe rentes al Código de Subvenciones del GATT, fue muy discutida. La consecuencia más seria para esos países es que no podrán a le ­ gar la necesidad de la demostración del perjuicio efectivo. Sin embargo, conforme a los procedimientos de solución de diferen cias del GATT, se deberla seguir una línea argumental que sostu viese que las normas generales de no discriminación, trato e q u i ­ tativo y tratamiento especial y diferenciado en favor de los 81/ ^2/ tes GATT, Documento L/4833. Doc. C/W/426-GATT-38 Período de sesiones. Partes Contratan , octubre de 1983. países en desarrollo deberían prevalecer sobre ciertos Acuer dos sectoriales o p a r c i a l e s , meram ent e interpretativos de las normas básicas del A cuerdo General. En el marco del Acuerdo de Subvenciones Bolivia debe ría estudiar con mucho cuidado el problema jurídico que se plantea a raíz de que ese instrumento no considera a los m i ­ nerales como productos básicos a los efectos de la aplicación del Código. ' ^ iii) Restricciones cuantitativas y acuerdos preferenciales di sc rim ina to rio s. Según lo sostienen diversas publicaciones , la crisis e ­ conómica internacional ^3/ se ha caracterizado, en el p l a ­ no comercial, por un creciente protec cio ni smo selectivo (res­ tricciones cuantitativas y acuerdos restrictivos voluntarios) en sectores industriales importantes para los países en desa rrollo, tales como textiles, calzado, inclusive aceros. Ello ha motivado una serie de controversias que pusieron a prueba el sistema multilateral de comercio del GATT y la credibili dad- de su mecanismo de solución de diferencias. La aplicación de esas medidas proteccionistas también es contraria a algunas normas sustantivas del GATT, como la p r o ­ hibición de aplicar restricciones cuantitativas (artículo XI) , Se puede reputar que sus efectos adversos en las e x p o r t a d o nes de países en desarrollo puede n implicar una anulación o menoscabo comercial, lo cual habili ta ría a esos países a poner en funcionamiento el sistema de solución de diferencias del GATT. Los países en desarrollo, para articular una defensa ju­ rídica dé las concesiones arancelarias que les corresponden de acuerdo con el GATT, y que ha yan sido limitadas o anula das, podrían requerir la realización de consultas bilatera les y someter la cuestión al pro ce so de conciliación y solu ción de diferencias del GATT. En el contexto del GATT, nos parece difícil la defensa jurídica, contra políticas y medidas discriminatorias emana­ das de acuerdos preferenciales entre países o grupos de p a í ­ ses desarrollados y en d e s a r r o l l o ( A c u e r d o de Lomé II), pero 83/ UNCTAD TD/2 7 4 , El proteccionismo, las relaciones co mer ­ ciales y el ajuste estructural, Belgrado, 1983. de manera alguna es improcedente esta defensa, normativa básica del Acuerdo General. conforme a la La cuestión podría tener relevancia en el caso de los productos básicos tropicales que produce Ecuador (banano, ca c a o ) , cuya competitividad se ve disminuida claramente por el sistema preferencial que la CEE acuerda, con arreglo a la Con vención de Lomé II, a un grupo de países en desarrollo -( ex territorios coloniales ) de Africa, el É’acífico y el Caribe (ACP). El tratamiento que la CEE otorga a esos países puede ser reputado^ de discriminatorio 84/ . Su autorización inicial se deriva de la Negociación del Tratado de Roma 85/ en el GATT. Las excepciones al principio básico de la No Discrimina ción, inclusive las del artículo XXIV del GATT (uniones adua ñeras y zonas de libre comercio) no pueden alcanzar extremos que invali'den el efecto de la Cláusula de Nación Más Favore cida 8 6 / y los supuestos económicos de liberación del c o m e r ­ cio que postula el GATT. Esos sistemas preferenciales verticales causan claros perjuicios económicos a las corrientes comerciales de otros pa íses en desarrollo, exportadores de productos tropicales; es tos perjuicios podrían posibilitar a los países en desarrollo el cuestionamiento jurídico de dichos sistemas p r e f e r e n c i a l e s , conforme al mecanismo de solución de diferencias del GATT. iv) Productos textiles, minerales y m e t a l e s . Muchos países en desarrollo, exportadores de productos textiles , han debido adherir al Acuerdo Relativo al Comercio Internacional de los Textiles, más conocido como Multifibras, para evitar que sus exportaciones de esos productos a países industrializados sean objeto de medidas restrictivas. La vigencia del Convenio de los Textiles ha supuesto una derogación específica de ciertas normas del GATT, especialmen te la no discriminación, y ha servido de instrumento para "le 8^4 / O b . cit. 85/ Flory,Thy, en nota 54. O b . citada. galizar", b a j o una serie de e u f e m i s m o s t é c n i c o s (des o r g a n i z a ­ ción de me r c a d o s , m e d i d a s de limitación) d i v e r s a s m e d i d a s de corte p r o t e c c i o n i s t a que han i m p u e s t o p a í s e s y g r u p o s de p a í ­ ses d e s a r r o l l a d o s como Esta d o s U n i d o s y la CEE, con el argu mentó, c i e r t a m e n t e discutible, d e qu e el s e c t o r de los t e x t ^ les, en el que los países en d e s a r r o l l o h a n a l c a n z a d o apre ciable c o m p e t i t i v i d a d , es un o de a q u e l l o s q u e se debe reputar "sensible". Los p a í s e s en d e s a r r o l l o q u e se v e a n c o m p e l i d o s á a d h e ­ rir al A c u e r d o M u l t i f i b r a s d e b e n e s t a b l e c e r qu e la v i g e n c i a de ese i n s t r u m e n t o se ha de e s t i m a r t e mporal, h a s t a que los países d e s a r r o l l a d o s " d e s p l a c e n " o c i e r r e n esas i n dustrias , c o m o * s e h a n c o m p r o m e t i d o a h a c e r l o en el m a r c o de la UNCTAD y la ONUDI, par a fav o r e c e r el a c c e s o de las p r o d u c c i o n e s de países en desarrollo. E c u a d o r y Paraguay, en c a s o de a b r i r o i n c r e m e n t a r sus e x p o r t a c i o n e s textiles a pa í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s , se podrían ver en la n e c e s i d a d de c o n s i d e r a r su a d h e s i ó n al A c u e r d o Muí ti f i b r a s (del qu e B o l i v i a es m i e m b r o ) . Es t e A c u e r d o p osee un m e c a n i s m o i n s t i t u c i o n a l (Organo de V i g i l a n c i a y C o m i t é de los T e x tiles) en el q u e se e s tablece un s i s t e m a de s o l u c i ó n de d i f e r e n c i a s v i n c u l a d o con el del GATT. Una c u e s t i ó n que se d e b e r í a c o n s i d e r a r e n el sistema m u l t i l a t e r a l de Comercio, ya qu e h a l l a su f u n d a m e n t o en el GATT e, i n t e r e s a e s p e c i a l m e n t e a B o l i v i a ( a u n q u e tamb i é n a Perú, Chile, Malasia, Zambia, Zaire, I n d o n e s i a y Tailandia) es la de la j u r i d i c i d a d de la c o l o c a c i ó n de r e s e r v a s no c o ­ m e r c i a l e s de E s t a d o , que E s t a d o s U n i d o s e f e c t ú a según el pro grama de v e n t a s de sus r e s ervas e s t r a t é g i c a s de ese m i n e r a l (y lo m i s m o o c u r r e con el plomo, la plata, el c o b r e y otros minerales). T a n t o en el nivel b i l a t e r a l c u a n t o en d i v e r s o s foros i n t e r n a c i o n a l e s , Bolivia^ que es un i m p o r t a n t e p r o d u c t o r de E s t a ñ o , y t a m b i é n los otros p a í s e s p r o d u c t o r e s en d e s a r r o ­ llo) ha d e n u n c i a d o sin éxito d i c h a p r á c t i c a e s t a d o u n i d e n s e , a d u c i e n d o los efec t o s e c o n ó m i c o s a d v e r s o s qu e esa co l o c a ción p r o v o c a en los niveles de p r e c i o s de ese m i n e r a l , en d e t r i m e n t o de sus ingresos de e x p o r t a c i ó n . C o m o de a c u e r d o con la o p i n i ó n e s t a d o u n i d e n s e ninguna n o r m a m u l t i l a t e r a l le o b l i g a r í a a s u s p e n d e r esas ventas (que según Estados Unidos no producen una depresión sustancial en el mercado del estaño) sería interesante averiguar si en el conjunto normativo del GATT:- radicado en principios tan fu n d a ­ mentales como la no discriminación, el deber de no ejercitar prácticas contrarias que causen daño o perjuicio a las partes contratantes, las reglas pautadas en la Parte IV y el trata miento especial y dife ren ci ado en favor de países en d e s a r r o ­ llo- Bolivia y otros países productores de metales -podrían pro mover un proceso consultivo cuasi judicial (creación de un p a ­ nel de expertos ) para gue determine si esa práctica de coloca ción de reservas no comerciales se puede justificar en el c o n ­ texto del GATT. La cuanti'ficación del daño económico que provoca en los ingresos de exportación de países en desarrollo, e s p e c i a l m e n ­ te dependientes de la co mercialización de ese mineral, sería también una cuestión importante de determinar. En marzo de 1955, las Partes Contratantes aprobaron una • Resolución sobre "Liquidación de las Existencias Estratégicas" cuya parte considerativa, así como la recomendatoria, pueden servir de base para organizar una argumentación jurídico-económica sobre el tema. En lo sustancial, la Resolución establece que la l i q ui da­ ción de reservas sin tener en cuenta los intereses comerciales de los productores y de los consumidores del producto básico en cuestión , podría causar un grave perjuicio a otras partes contratantes, al desorganizar indebidamente los mercados mun diales. El perjuicio grave y la desorganización del m ercado son dos elementos importantes que se deben tomar en cuenta en cual quier reclamación sobre colocación de reservas estratégicas. La Resolución recomienda que antes de efectuar la l iquida­ ción de reservas, la parte que est.é dispuesta a hacerlo debe ría dar un aviso previo de, por lo menos, cuarenta y cinco días. La Resolución no hace mención, lamentablemente, a las con sultas y a la conciliación que son uno de los fundamentos del sistema de solución de controversias del GATT. Sin embargo, de£ de 1955 hasta el presente se ha producido en el Derecho Económi co Internacional y en el propio GATT, un desarrollo n ormativo y conceptual que permitiría el replanteo del tema de la colocación de reservas estratégicas sobre bases que tomen en cuenta ese d e ­ sarrollo j u r í d i c o - i n s t i t u c i o n a l . En el GATT, esta tarea podría ser emprendida y coordina da conjuntamente por países productores de minerales y m e t a ­ les cuyos precios en el mercado internacional se vean pertur bados por ese tipo de colocación de reservas no comerciales. Cabe anotar, a ese respecto, que en la Declaración Mi nisterial del GATT, de noviembre de 1982, ^7/ se acordó que el Consejo debería examinar "los problemas -de la competencia del A c u erd o General relativos a los aranceles, medidas no a ­ rancelarias y demás factores que afecten" el comercio de pro ductos obtenidos de la explotación de recursos naturales, en tre los que se incluyen los mine ral es y metales no ferrosos. 88/ . El tratamiento de la cuestión presentada por Nicaragua 89/ a raíz de la reducción que Estados Unidos efectuó en la cuota azucarera de aquel país, originó una situación contro versial que, inicialmente se p rocesó mediante el mecanismo consultivo bilateral del GATT. Nicaragua, al poner en m archa el sistema de diferencias del GATT, adujo que aquella m e d i d a restrictiva estaba inspi rada en razones políticas y representaba graves consecuen cias económicas y socio-políticas para el país. Desde el pun to de vista jurídico, para N i c ara gu a el acto restrictivo su­ ponía la violación de principios básicos del GATT, en espe cial la Parte IV sobre Comercio y Desarrollo. El Consejo del GATT estableció un Grupo Especial encar gado de examinar la reclamación nicaragüense, a la luz de las normas del GATT, referente a las medidas adoptadas por Estados Unidos con respecto a las importaciones de azúcar procedentes de Nicaragua, y formular conclusiones que ayuden a las Partes Contratantes a hacer recomendaciones o resol ver sobre la cuestión conforme a lo dispuesto en el articuló XXIII 9 0/ , ^7/ Declaración Ministerial L/5424 , GATT, 1982. 88/ En una reunión del Consejo del GATT, Perú y Chile apoya ron a Canadá para la pronta disc us ión de un documento del GATT sobre el plomo, GATT, C / M / 1 7 1 ,1983. 89/ Consejo del GATT C/M/168, 90/ Consejo del GATT, C/M/171, junio de 1983. octubre 17 de 1983. Este antecedente, así como la reclamación de Chile ante la CEE, ^1/ , relativa a la importación de manzanas chilenas en el mercado comunitario, y la que Brasil opuso ante Espa ña, 92/, sobre café sin tostar, y ante la CEE con motivo de los reintegros a las exportaciones de azúcar" ?3/ , son ejemplos de que, dentro del sistema multilateral de comercio del GATT, existen algunos elementos jurídicos sustanciales otros de naturaleza proce sal que los países en desarrollo deberla invocar. Una- conducta diplomática y económica de que inhiba el uso de ese conjunto normativo e instrumental para la defensa de sns exportaciones, ya ha sido considerada como "negligente e ingenua” .'^4/. La 'coercitividad del CATT" es, por cierto, escasa; sin em bargo, países en desarrollo, que han demostrado en otros foros multilaterales sobre comercio y desarrollo una creciente aptitud para coordinar posiciones sobre cuestiones relativas a la r e s ­ tructuración de la economía internacional, no deberían, de m a n e ­ ra alguna, renunciar a una tarea organizada y firme para im p ug ­ nar las prácticas proteccionistas ilícitas que afectan su comer ció. ' Ya se ha dicho mu y acertadamente que ”no se deben desdeñar las victorias morales e ideológicas. Los precedentes que se p u e ­ den obtener en casos de menor cuantía a mediano plazo, concurren a determinar acontecimientos”' 95/ . __91/Documento L/5407 correg. _92/Documento L/5155, 93/ Documento L/ 4833, GATT, 1 - GATT, 19.79. abril de 1981. GATT ^4/ Oria, Jorge Luis, y Almirón, Daniel, ” Impugnación de prácticas ilícitas en el comercio internacional de productos básicos , Integración Látínoamericana , N°.78, INTAL, abril de 1983. IV. Bolivia, Ecuador y Paraguay^frente aiyCATT Bolivia , Ecuador y Paraguay han participado en contactos informativos y también en negociaciones comerciales multila"te rales como la Ronda de Tolcio en el marc o del GATT. Esa expe riencia negociadora multilateral, así como la desarrollada en los organismos o sistemas de integración económica regional y subregional de la región sudamericana , que es bastante cons¿ derable, han permitido a un grupo de funcionarios de aquellos países de menor desarrollo económico relativo, adquirir una a preciable experiencia en cuestiones de política comercial en general y en el sistema multilateral de comercio del GATT, de la que se ha intentado resumir elementos esenciales. 1. BOLIVIA Entre 1&46 y 1947, Bolivia particinó en al gu ­ nas reuniones y trabajos relativos a la creación de la O r g a M zación Internacional de Comercio (O I C) , en los que se pr e v i e ­ ron algunos principios sobre el comercio de productos básicos, inclusive el establecimiento de acuerdos internacionales de estabilización de precios de las materias primas. Esta cues tión interesaba especialmente a Bolivia, en razón de que su comercio de exportación tradicional, constituido por el estaño, bien se podía organizar en un Acuerdo. Desde 1948 a 1958, las autoridades bolivianas se limitaron a tomar conocimiento de las informaciones oficiales sobre actñ^ vidades del GATT. En los años 1969- 1961 se efectuaron, en B £ livia, estudios sobre mecanismos y foros multilaterales de c£ mercio De cierta manera, la decisión de Bolivia de no adherir a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio fALAL C] , a pesar de haber perticipado en sus trabajos preparatorios y en la negó d a c i ó n del Tratado de Montevideo 1960 , significó posponer cual_ quier vinculación con Acuerdos de comercio multilaterales como el GATT. La estrategia boliviana para la defensa de.su principal p r a ducto de exportación se centraba en su p ar ticipación en el C o n ­ venio Internacional del Estaño y en el Consejo de esa o rg a ni za ­ ción. A partir de 1965, cuando Bolivia estableció una Misión Per manente en Ginebra, las autoridades especializadas en comercio e integración pudieron obtener mayor in-Pormación y una visión más precisa de los trabajos y negociaciones del GATT. La documentación emanada de la Ronda Kennedy fue conocida y evaluada por dichas autoridades. En 1973, una delegación boliviana participó en la Conferen cia Ministerial de Tokio, en cuya Declaración se acordó poner en marcha las Negociaciones Comerciales Multilaterales del GATT (NC M). En opinión de la delegación boliviana en esa declaración se debería haber postulado un tratamiento e s p e c i a l . para los países en desarrollo sin litoral -marítimo, de alcances s i m i l a ­ res al que se acordó en favor de los países en desarrollo menos adelantados. Entre 1974 y 1979 , Bolivia participó activamente en las NC.M, en las que le correspondió coordinar, en dos oportunidades (1975 y 1979) , la participación de los países del Acuerdo de Cartage na en esa Ronda. En la Ronda de Tokio, la delegación boliviana dispensó una atención especial a las negociaciones de los Grupos sobre Pro ductos Tropicales, Aranceles, Medidas No Arancelarias, Marco Ju rídico y Enfoque por Sectores. Tanto en el contexto del Grupo sobre Productos Tropicales como en el de Agricultura, Bolivia presentó listas de productos con solicitudes de liberación arancelaria, mejoramiento del tra tamiento del Sistema Generalizado de Preferencias y supresión de ciertas medidas No Arancelarias. La delegación boliviana demostró interés en la propuesta presentada por Canadá en las NCM, para que se otorgase un t r a t a miento sectorial a la mayoría de los minerales y metales; sin embargo, la propuesta canadiense no mereció el apoyo de otros países industrializados. En la fase final de las NCM, Bolivia intensificó su part^ cipación en diversos grupos de negociación y en tratativas bi^ laterales. En marzo de 1979, las delegaciones de Bolivia y EstadosUnidos acordaron un Memorándum de Entendimiento a fin de que aquél país, a pesar de no ser miembro del GATT, se pudiera be^ neficiar con la oferta de los Estados Unidos a las NCM. Las autoridades bolivianas efectuaron una cuidadosa eva luación de las NCM( individualmente y en reuniones andinas en el marco del Acuerdo de C ar t a g e n a ) , y estimaron que éstas no alcanzaron a satisfacer las aspiraciones del país. Los acuerdos emanados de la Ronda de Tokio, en especial la Cláusula de Habilitación, mer ec ier on un atento estudio de parte de funcionarios bolivianos de los Ministerios de R e l a ­ ciones Exteriores, Finanzas, Industria y Comercio y vSecretaría General de Integración. En 1979, Bolivia adhirió al Acuerdo Multifibras , y a partir de esa fecha ha participado en las reuniones del C o m i ­ té de los Textiles y del Organo de V ig ila nci a de ese in s t r u ­ mento. Hasta diciembre de 19.83 todavía no se había decidido la aceptación boliviana a- la prórroga del Acuerdo Multifibras. Si bien no tienen en preparación un estudio sobre el GATT, las citadas reparticiones oficiales mostraron interés en conocer-, entre otras, las siguientes cuestiones relativas al GATT; 1. La aplicación de los Acuerdos sobre Medidas No A* rancelarias (en especial los Códigos de Subvenciones y de Compras Estatales) y su relación con el proceso Andino de aplicación del arancel externo común y armonización l eg is la ­ tiva de los instrumentos no arancelarios. 2, Las concesiones que Bolivia eventualmente debería otorgar a los naíses industrializados en el caso de adherir al GATT. ' 3. La aplicación del tratamiento especial y diferencia do, en particular la no reciprocidad comercial, con referen cia a países de menor desarrollo relativo de la ALADI y el Acuerdo de Cartagena. 4. El procedimiento de adhesión al GATT y la tramita ción, en el marco del Acuerdo de Cartagena, de un eventual ac to de vinculación con el GATT. 5. Los principios y mecanismos en que se podría susten tar una defensa jurídica de las exportaciones bolivianas de minerales en el GATT. 2. E C U A D O R : Ecuador también participó en los trabajos preparatorios y reuniones para la creación de una Organización Internacional de Comercio (OI C) ; sin embargo, decidió no adhá rir al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, Las autoridades ecuatorianas de política económica m u l t i ­ lateral, comercio exterior e integración siguieron atentamen­ te los trabajos y las negociaciones efectuadas en el GATT en las últimas décadas. Ecuador tuvo una participación activa en la Ronda de To kio, en cuya fase decisiva ejerció la coordinación de los pa^ ses miembros del Acuerdo de Cartagena. Su participación en las Negociaciones Comerciales Multila terales (NCM) se concretó especialmente en los Grupos sobre Productos Tropicales, Aranceles y Medidas No Arancelarias, en cuyo seno presentó listas de solicitudes, especialmente para productos tropicales. También desempeñó un papel muy activo en las negociacio nes del banano donde propuso, junto a otros países de América Latina, una oferta de negociación frente a los países indus trializados, en especial la CEE. La Misión T^ermanente de Ecuador en Ginebra y las autorida des ecuatorianas del área económica y comercial efectuaron una cuidadosa evaluación de las Negociaciones Comerciales Mul^ tilaterales, destacando en ellas los magros resultados al ca n­ zados en el sector productos tropicales y en otras áreas como el de Medidas No Arancelarias. Los responsables de determinar la política económica inter nacional y de integración del Ecuador estudiaron la posición ecuatoriana frente al GATT, de cuya exposición oral es posible reseñar ciertos puntos: - De acuerdo con la estructura del comercio exterior ec u a t o ­ riano , un volumen importante de esa producción es de ca rácter primario y se comercializa por canales más o menos establecidos (petróleo, cacao, bananos, café, azúcar). - El i m p o r t a n t e .desarrollo de ciertas exportaciones no t r a ­ dicionales (de manufacturas y s em im an uf a c t u r a s ) , que se produjo en los últimos años, se orienta básicamente al mercado andino y al de la A L A D I . ‘ - La actual oferta exportable de Ecuador parece poco co n s i s ­ tente (en bienes manufacturados) y diversificada para su negociación en el marco del GATT, en el que se produce un dinámico intercambio de bienes industriales y de alta t e c ­ nología. - En el GATT sería posible lograr un conjunto apreciable de concesiones comerciales; ellas, sin embargo, difícilmente se podrían aprovechar adecuadamente dada la estructura productiva de Ecuador. - Ciertos sistemas preferenciales aceptados en el GATT acter dan un tratamiento especial a productos tropicales como el banano, con claros efectos discriminatorios para la pr£ ducción ecuatoriana; pero es muy difícil que tales siste mas de preferencia comercial (casi coloniales) sean supr^ midos o atenuados en el mediano plazo. - La adhesión al' GATT puede significar para Ecuador el otor gamiento de concesiones comerciales y de compromisos de política para liberalizar el régimen arancelario y de co mercio exterior, que este país no nodría aceptar. - La coyuntura económica por la que atraviesa actualmente Ecuador, como reflejo de la crisis económica internacional, ha causado serios perjuicios a su comercio de exportación, especialmente en 1*983. Esto ha obligado al Gobierno a a ­ doptar medidas de protección que difícilmente puedan ser removidas en el mediano plazo. - El nuevo perfil del GATT, después de la Ronda de Tokio,pre senta ciertos aspectos que generan inquietud y esto se de be a que, a pesar de sus normas, se ha generalizado un se-> vero proceso proteccionista en los países industrializados. La vigencia de ciertos Acuerdos nuevos en el campo de las Medidas No Arancelarias, así como los intentos de imponer otras disciplinas comerciales en áreas tales como la de los servicios , son observados con inquietud por los fu nci on a­ rios ecuatorianos especializados en comercio exterior e in tegración. En este punto nos parece interesante citar las opiniones de dos ex funcionarios e c u a t o r i a n o s , acerca de los problemas de la economía y el comercio internacionales. Guillermo Maldonado ^6/ , al mismo tiempo que critica el "aperturismo gratuito al e x te ri or ” que algunos teóricos neo liberales propugnan en el continente, reconoce también q u e ” un mayor acceso al mercado de los países desarrollados puede ju gar un papel primordial en la disminución de las necesidades de transferencias netas de recursos. Sin embargo, se requiere revertir las tendencias p r o t ec ci on i st as ". Cuando tipifica el fenómeno del nuevo proteccionismo y sus efectos negativos para los países en desarrollo^Washington rrera ^7/ señala que en las relaciones económicas interna cionales ''hay una prioridad fundamental: es el comercio mun dial. Si no comerciamos, si no aumentamos nuestros ingresos de divisas a través de la generación de productos manufactura dos, no vamos a poder pagar el endeudamiento externo ni a t e ­ ner perspectivas de mejorar nuestras balanzas de p a g o ” . Para la consecución de ese objetivo. Herrera sugiere la realización de una ronda de negociaciones comerciales NorteSur . 3. P A R A G U A Y : Este país, que suscribió los acuerdos de restructuración de las relaciones financieras y de coopera ción internacional que dieron origen al Fondo Monetario In ternacional y al Banco Mundial, también prestó su apoyo a la idea de instrumentar la Organización Internacional de C om er ­ cio COIC). ^6/ Los modelos de la c r i s i s , Quito, 97/ O b . cit. en nota 95. 1983, Posteriormente Paraguay decidió no adherir al GATT; sin embargo , en los últimos años del decenio de 1960, las a u t o ­ ridades de comercio, industria e integración de este país si guieron con atención el desarrollo institucional del GATT y~ los resultados de sus rondas de negociación. Si bien Paraguay no participó activamente en la Ronda de Tokio, en 1975, cuando comenzó esa negociación multilateral, una delegación paraguaya de alto nivel hizo conocer en Gin£ bra el deseo del Paraguay de vincularse con el GATT. A esos efectos, el gobierno paraguayo presentó ante el GATT una ayuda memoria en la que se describía su régimen de comercio exterior. De esa manera se había iniciado el proc£ dimiento de accesión al Acuerdo General. Durante la sesión de las Partes Contratantes, celebrada en noviembre de 1982, una delegación especial de Paraguay reiteró la disposición de ese país - adelantada en 1975- de establecer contacto con el GATT para que, como fruto de ge£ tiones y negociaciones con las ,Partes Contratantes, se p u ­ dieran dar condiciones más favorables para perfeccionar la adhesión al GATT. A esos efectos se procedió a actualizar la ayuda m e m o ­ ria presentada en 1975. Dicho documento describe los lin ca­ mientos básicos de la política económica del Paraguay en las áreas de política industrial, gestión de los recursos na turales, política de comercio exterior -qu e comprende el r é ­ gimen general y especial de importaciones y el régimen de exportaciones-y situación de balanza de pagos. El documento describe también las instituciones c ent ra­ lizadas y descentralizadas de Paraguay, encargadas de def¿ nir la política económica y de comercio exterior 98/ de ese país . En su sesión de enero de 1983, el Consejo del GATT ”acordó reactivar el Grupo de Trabajo de la adhesión del P a ­ raguay, establecido anteriormente. En este Grupo - se ind^ có - podían participar todas las partes contratantes que indicaran el deseo de h a ce r lo ” 99/ 98/ GATT L/ 5500, junio , 1983. 99/ Consejo de Representantes, " 1983. GATT C/W 426, octubre de Algunas Partes Contratantes habrían manifestado su in.terés en obtener de las autoridades p a r a g u a y a s ,ciertas informa ciones y precisiones relativas al régimen de comercio exterior vigente en ese país. Dichas autoridades han tomado conocimiento de las in formaciones requeridas por las partes c o n t r a t a n t e s . Se supone que una vez que se haya cumplido la tarea de brindar las aclaraciones y precisiones requeridasf,el Grupo de Trabajo podrá iniciar junto con una delegación representativa del Paraguay, las negociaciones tendientes a lograr la concer- , tación de un protocolo de adhesión entre Paraguay y^las Partes Contratantes, acto jurídico esencial para que el Estado intere­ sado pueda adherir al Acuerdo General. En la a c t u a l i d a d y con la c o o r d i n a c i ó n del M i n i s t e r i o de I n d u s t r i a y C o m e r c i o del Paraguay, f u n c i o n a un a C o m i s i ó n i n ­ t e r i n s t i t u c i o n a l e n c a r g a d a de e s t u d i a r tod o lo r e l a t i v o a la ad h e s i ó n de ese país al GATT. Los integrantes de esa Comisión, junto con la Misión Per manfente en Bruselas, establecieron contactos con el GATT a fin de coordinar la tarea técnica y diplomática necesaria para que Paraguay ingrese en ese organismo. La Comisión interinstitucional está realizando trabajos técnicos acerca del comercio exterior paraguayo y estudia las po sibilidades de promover un creciente flujo de productos tradicio nales y no tradicionales - inclusive manufacturas - de Paraguay a los mercados de los países industrializados de Europa, América y Asia, miembros del GATT. Los funcionarios paraguayos consideran que en la negocia ción de un Protocolo de Adhesión de Paraguay al GATT, los mayo res socios comerciales del GATT deberían tener en cuenta la con­ dición de menor desarrollo relativo de Paraguay, reconocida por el Tratado de Mo ntevideo 19 80. A esos efectos consideran que sería interesante que en el caso del Paraguay o de otros países de menor desarrollo econó mico relativo de América Latina, las Secretarías de los organis­ mos regionales ( como ALADI) o subregionales de integración, a los que pertenezcan los países que desean adherir al GATT, pre senten ante ese organismo una descripción detallada del régimen de menor desarrollo económico relativo y las medidas y programas que se han establecido en el contexto regional nara apoyar a esos países. V, Modalidades GATT. jurídico-institucionales de adhesión al : Para comenzar con este tema queremos destaear que la decisión de adherir al GATT es una cuestión de política eco nómica internacional radicada en la esfera de la soberanía de los Estados. Esa decisión seguramente deberá ser compatible con los lincamientos de política económica, desarrollo industrial y comercial , en particular- que un Gobierno decida estable cer en determinado momento. En el caso de un país en desarrollo, la eventual adhe sión de éste a un organismo multilateral de comercio, como el GATT, se deberá compatibilizar con sus compromisos econó micos y comerciales en los ámbitos bilaterales, regional y s u bre gio na l. Existe dos procedimientos de adhesión al GATT: la a d ­ hesión por la vía de la presentación y la adhesión por la vía de la negociación. 1. Adhesión por la vía de la p r e s e n t a c i ó n . De acuerdo con el apartado C) del párrafo 5 del art í­ culo XXVI, los Estados pueden llegar a ser partes contratan tes del GATT por la vía de la presentación. La citada dis- posición estipula lo siguiente: " Si un territorio aduanero , en nombre del cual una parte contratante haya aceptado el pre sente Acuerdo, goza de una autonomía completa en sus relacio­ nes comerciales exteriores y en todas las demás cuestiones que son objeto del presente Acuerdo, o si adquiere esta autonomía, será reputado 'parte contratante tan pronto como sea pr esenta­ do por la parte contratante responsable mediante una declara­ ción en la que se establecerá el hecho a que se hace referen cia más a r r i b a " . . Con arreglo a esta modalidad, un grupo numeroso de Esta­ dos de Africa, Asia y del Caribe, que lograron su independen cia política durante el proceso de descolonización de la pos t­ guerra, adhirieron al GATT. Según el procedimiento establecido, el nuevo Estado se dirige al Director General del GATT para so licitar formalmente su adhesión al organismo, toda vez que h a ~ adquirido, junto a la independencia política "la autonomía com pleta en sus relaciones comerciales exteriores". El Director General del GATT emite una certificación en la que expresa que el país solicitante ha cumplido las condi ciones establecidas en el apartado C) del párrafo 5 del articu lo XXVI y que, en consecuencia, ha pasado a ser parte contra tante del GATT. De acuerdo con una recomendación aprobada en 1967, las Partes Contratantes del GATT reconocieron que los Estados que hubiesen adquirido recientemente su independencia política,tal vez precisasen un tiempo para estudiar lo relativo a la organ^ zación de su política comercial. Por ello, las Partes Contra tantes decidieron autorizar que se aplique de facto al nuevo Estado el régimen jurídico del GATT,y que, a s i m i s m o , éste E sta­ do aplique, también de facto, el Acuerdo General a las restan­ tes Partes Contratantes. 2 , Adhesión p or c i a v í a de; la negociación. La a d h e s i ó n po r la v í a de la n e g o c i a c i ó n ha sid o el m e c a n i s m o u t i l i z a d o por los p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s q u e o r i g i n a l m e n t e n o s u s c r i b i e r o n el P r o t o c o l o p r o v i s i o n a l del G A T T para f o r m a r p arte del organismo. En 1979, Colombia pasó a ser, d e f i n i t i v a m e n t e , parte con tratante por la vía de la negociación. S egún e s t a b l e c e el a r t í c u l o XXXIII: "Todo g o b i e r n o que no sea p a r t e en el p r e s e n t e a c u e r d o o todo g o b i e r n o que obre en n o m b r e de un t e r r i t o r i o a d u a n e r o d i s t i n t o que d i s f r u t e de completa autonomía en la dirección de sus relaciones com ercia­ les exteriores y en las demás cuestiones tratadas en el p r e ­ sente Acuerdo, podrá acceder a 61, en su propio nombre o en el de dicho territorio, en las condiciones que fijen dichb' gobTer no y las Partes Contrataji%es . Las decisiones a que se refieré este párrafo las adoptarán las Partes Contratantes por mayoría de los dos te r cio s” . Como se deduce- del artículo t r a n s c r i p t o ,y en especial de la parte que henos subrayado, la adhesión definitiva al GATT no es automática. Ella debe ser el resultado de un proceso de negociaciones entre el país interesado en ingresar en el GATT y las Partes Contratantes. Algunos autores consideran que en el estado actual del desarrollo del derecho de las organizacio nes internacionales, el procedimiento de adhesión al GATT por la vía de la negociación resulta poco indicado para los países en desarrollo menos ad e la nt ad os .100/ a) Condiciones y proc edi mi ent os . El procedimiento de adhesión conforme al artículo XXXIII es el siguiente: a) El gobierno interesado dirige al Director General del GATT una comunicación en la que expresa su deseo de adherir al Acuerdo General. b) El Director General pone en conocimiento de las P a r ­ tes Contratantes la intención del Gobierno interesado. c) Las Partes Contratantes examinan la un Grupo de Trabajo forma-do por las Partes sadas. candidatura y crean Contratantes inter£ d) El Gobierno que -desea adherir al GATT presenta una a y u ­ da memoria en la que describe los lincamientos de su política económica en general y de la comercial en particular, incl usi ­ ve su estructura orgánica para el comercio exterior. e) Las Partes Contratantes invitan a formular preguntas a las que el Gobierno candidato da respuesta por escrito. f) Sobre la base del documento o ayuda memoria y de las preguntas y respuestas, el Grupo de Trabajo celebra delibera ciones minuciosas, en las que intervienen los representantes del Gobierno interesado en adherir al GATT ]_00/ Flory, T O b . cit. en nota 1 Al finalizar las deliberaciones, el Grupo elabora un i n ­ forme y un proyecto de Protocolo de Adhesión. g) El Protocolo de Adhesión se somete a las Partes Con tratantes. Una vez gue por una mayoría de los dos tercios de las Partes se adopta una decisión sobre la adhesión, el P r o t o ­ colo tiene vigencia a partir del trigésimo día siguiente a la fecha de suscripción o firma por parte del Gobierno interesado. En el caso de que un Estado interesado en vincularse con el GATT estime que aún no está en condiciones de entablar negó ciaciones con las Partes Contratantes para perfeccionar su ad hesión, puede solicitar que, mientras se encuentre pendiente su adhesión definitiva, se le acuerde el estatus de adher^ente provisional . La adhesión provisional al GATT, permite que el Estado adherente participe en todos los trabajos y reuniones del GATT, pero sin derecho a voto. El Estado que es admitido provisionalmente en el GATT de berá cumplir el procedimiento ya enunciado, excepto la negocia ción con las Partes Contratantes. En esta instancia, al tiempo que se acepta la adhesión provisional, se determina un p l a ­ zo, al cabo del cual el miembro provisional deberá entablar n e ­ gociaciones con las Partes Contratantes para elaborar un Pr ot o­ colo de Adhesión al GATT definitivo. b) A d h e s i ó n al A c u e r d o G e n e r a l y a los A c u e r d o s das no Arancelarias. sobre M e d i ­ Teniendo en cuenta las decisiones básicas emanadas de la Ronda de Tokio, a cuya conclusión, según hemos comentado, se a probaron un conjunto de Acuerdos sobre Medidas no A r a n c e l a r i a s , cabe reiterar que, no obstante la estrecha relación entre el GATT y los Códigos, 101/éstos,' con arreglo a las normas del mo 3^01/ "Los Acuerdos sobre Medidas no Arancelarias" están conce­ bidos , en primer lugar, para aportar un mayor grado de clari dad y precisión a la interpretación de las disposiciones corre^ pendientes del Acuerdo General (Las negociaciones comerciales Multilaterales-Informe del Director General del G A T T ,G i n e b r a , 1 9 7 9 ) ,Cabe reiterar que los Acuerdos son sobre Subvenciones y Derechos Compensatorios,Valoración en Aduana, Compras del Sector P ú b l i c o ,Obstáculos Técnicos al C omercio,Licencias de Importación Productos Lácteos, Carne de Bovino. derno Derecho de los Tratados, se deben considerar como ins­ trumentos jurídicos autónomos. En consecuencia, para un Esta do es posible adherir a uno o más Códigos sin ser parte con­ tratante del GATT, En este caso, el Gobierno que adhiere a un Código sin ser miembro del GATT, lo "hace en las condiciones que, re^ pecto de la aplicación efectiva de los derechos y obligacio­ nes dimanentes del mismo, convengan dicho Gobierno y los sig; natarios mediante el depósito en poder del Director General de un instrumento de adhesión en el que se enuncien las c on ­ diciones convenidas" (Parte VII, Art íc u l o 19, 2, C del Acuer do sobre Subvenciones y Derechos C o m p e n s a t o r i o s ) . 4 De acuerdo con la disposición transcripta se puede con cluir que un Estado no miembro del GATT determinará, con los signatarios del Código al que decida adherir, las condicio­ nes de su vinculación con el mismo. En este punto, es interesante destacar que B o l i v i a , al adherir^, en 1978, al Acuerdo re lativo al Comercio Internacio nal de: los Textiles (cuya vigen ci a es anterior a la de los C ó d i g o s ) , consideró que sus obligaciones relativas al A c u e r ­ do Multifibras "le obligaban a ceñirse a una determinada dis ciplina multilateral en el sector de los textiles, compatible con las obligaciones del Acuerdo General; sin embargo, en lo sustancial de su política comercial Bolivia, que no es parte contratante del GATT, ejerce la más completa y eficaz autono mía comercial". 1 0 2 / Por cierto, un Estado mie mbr o del GATT puede o no pres tar su adhesión a esos Acuerdos sobre Medidas Arancelarias. En el supuesto positivo, las normas específicas del Código prevalecerán, para el a d h e r e n t e , sobre las generales del A ­ cuerdo General. Es conveniente señalar que, conforme al Derecho Inter­ nacional, a pesar de que los instrumentos que han recogido las nuevas normas establecidas en los Acuerdos o Códigos so­ bre Medidas No Arancelarias del GATT, tienen autonomía jurí- 102/ Declaración de la Delegación de Bolivia en el Comité de los Textiles, en ocasión de aprobarse su Adhesión al Acuer do Multifibras, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, La Paz, Bolivia, 1978. dlca con respecto al A c u er do General- tanto que pueden adherii aquellos países que no son partes contratantes del GATT- en la práctica es difícil concebir un proceso de adhesión masivo de países no miembros del GATT a uno o más Acuerdos sobre Medidas No Arancelarias, porq ue al hacerlo , el país adherente estaría aceptando indirectamente en el área de la política comercial regulada por el Código, las disciplinas sustanciales de c o m e r ­ cio internacional contenidas en el Acuerdo General. Por esa ra zón , la decisión de prestar adhesión a esos instrumentos se de be estudiar cuidadosamente. c) Efectos jurídicos de la a d h e s i ó n . ■ En este punto es necesario que nos refiramos al valor jurídico del acto de Adhesi ón al G A T T , para lo cual deberemos describir el Protocolo de Adhesión, que Bernardo Sepúlveda 103/ define como "el acuerdo básico que estipula las condiciones del ingreso de un nuevo miembro". En el mismo, están cont en i­ dos "los derechos y obligaciones entre las Partes Contratantes y el Estado adherente". En el Protocolo de Adhesión se define concretamente la na turaleza del compromiso jurídico que asume el Estado que adh ie­ re al GATT. Ello supone que la nueva Parte Contratante deberá aplicar en sus relaciones comerciales con las otras Partes Contratantes. a) Las partes I, III y IV del Acuerdo General y, b) La parte II del Acuerdo General en la medida en que sea compatible con su legislación interna. . La aplicación de la Parte II del Acuerdo General , que tiene una explicación histórico-jurídica _104/ implica que al ad herir al GATT, un Estado puede hacer expresa reserva que su le­ gislación interna vigente a la fecha de la suscripción del P r o ­ tocolo de Adhesión, en las materias que cubre la Parte II (que 2^03/ Sepúlveda Amor, B e r n a r d o , "Las nuevas reglas del GATT y el marco jurídico mexicano". Revista Comercio E x t er io r ,M é x i co ,1980 ^04/ Jackson, John, The World Trade and The Law of the GATT, Bobbs Merril Co., 1969. contiene el núcleo básico de los compromisos de política co mercial, especialmente de medidas no arancelarias) se conti nüe aplicando sin modificaciones. Para un país de menor desarrollo relativo tiene enorme importancia que prevalezca el concepto de que sus normas de fomento y apoyo a nuevas industrias, su sistema de promoción de exportaciones en esas materias, inclusive regionales y s u b r e g i o n a l e s , aprobadas para promover su desarrollo económi­ co y social , se deberán aplicar hasta que subsistan las con­ diciones estructurales que caracterizan el menor desarrollo económico relativo. Sin embargo se debe considerar que, conforme al Derecho Internacional (Convención sobre Derecho de los T r a t a d o s ) ,"las reservas serán válidas únicamente entre los Estados que las acepten y no serán efectivas para el que las haya objetado". _105/ Si se desea que las reservas defensivas o cautelares del manejo autónomo de los principales instrumentos de políti­ ca comercial de un país de menor desarrollo relativo tengan efectiva vig encia es conveniente que las mismas sean expresa­ mente consignadas en la parte operativa y no en la meramente preambular del Protocolo de A d h e s ió n,d e esa forma su valor ju rídico no sufrirá "menoscabo". En el Protocolo de Adhesión p r o v i s i o n a l , en el que se de finen la naturaleza y el alcance de las obligaciones jurídi cas entre las Partes Contratantes y el Estado adherente, se establece también una Lista de Concesiones A r a n c e l a r i a s , las que más tarde serán anexadas al A cuerdo General. Las concesiones son el resultado de un proceso de negó ciación entre el Estado adherente y las Partes Contratantes . Tradicionalmente han sido consideradas "el boleto de entrada" o el pago del "derecho de admisión al GATT", a título de una contraprestación gue ofrece el país adherente por el conjunto de concesiones protocolizadas como anexo al GATT desde la pri mera ronda de negociaciones de 19 47, hasta la última , o,.Ronda de Tokio. En el m o m e nto de la negociación de concesiones en el Protocolo de Adhesión , un país de menor desarrollo relativo debería invocar el tratamiento especial y diferenciado consa- grado en la Ronda de Tokio en favor de los países en desarro lio, especialmente en lo referente a la r e c i p r o c i d a d , según la cual , los países desarrollados "no deberán recabar concesio nes incompatibles con las necesidades de los países en desarro lio" 106/ Como se recordará, en la Parte IV del Acuerdo G en e ­ ral sobre Comercio y Desarrollo también se enuncia el crite rio de la reciprocidad diferenciada en favor de los países en desarrollo. . . -El Protocolo de Adhesión provisional normalmente queda a bierto para la aceptación del país adherente en un lapso pru dencial. La vigencia del mismo se hace efectiva a los treinta días del depósito del instrumento de ratificación. 10 6/ Las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda de Tokio, Informe del Director General del GATT, Ginebra, 1979. BIBLIOGRAFIA A . Publicaciones del G A T T . GATT. Instrumentos básicos y documentos diversos. Ginebra 1955. Suplementos de la IBDD que reproducen las decisiones, r e s o ­ luciones, recomendaciones e informes más importantes adoptadas por las partes contratantes del GATT. . Suplementos N ° 2, 3,4 ,5, 7 ,8, 10 ,11 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,20 ,21 ,22 , 23,24 25,26,27. Informes sobre restricciones cuantitativas. Informes sobre cuestiones aduaneras y comerciales. . Comité de Comercio y Desarrollo. Productos tropicales: Información sobre la política comercial y las corrientes de intercambio. COMTD/W/334/Add. . Consejo del GATT. Actas de las reuniones a partir de a g o s ­ to de 1979. . Consejo del GATT. Exámen de la evolución del sistema de c o ­ mercio C/W/42 0/R ev .1. . Long term agreement regarding international trade in cotton textiles (En; GATT,xx Basic instruments and selected docu ments. Geneve, 1955. S u p p l . 11 1963, p . 25-35) . Arrangement regarding international trade in textiles. (En; GATT. Op.cit. Geneve, 1955, Suppl. 21 1955, p. 3-18). Acuerdos reproducidos en : GATT. Op. cit. S u p p l . 26 1980. . Agreement on government procurement, p. 33-55. . Agreement on implementation of Article Vl/anti-dúmping code/ ’ p. 171-188. . Agreement on implementation of Article VII/ customs valua tion/. p. 116-153. . Agreement on interpretation and application of articles VI. ' XVI and X X I I I . p . 57-83. . Agreement on technical barriers to trade, p . 8-32. , Agreement regarding bovine meat. p . 84-90. . Geneva (1979) Protocol, p. 3-4. . International dairy agreement, p.91-115. . GATT. Textiles Committes. Report 1979- .(En: GATT.Op.cit. Suppl. 26 1980 y siguientes). . GATT. Committee on Trade and Development. Report 1980- (En: GAT T. Op. cit. Suppl. 27 1981 y siguientes). GATT. Las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda de Tokio; informe del Director General. Ginebra, 1979. ; según do informe complementario. Ginebra, 1980. 104 GATT. Diversos documentos distribuídos a las delegaciones p a r ­ ticipantes en los Grupos Aranceles, Productos Tropicales, M e ­ didas no Arancelarias, Productos Lácteos y Carne Bovina d u r a n ­ te las reuniones de las Negociaciones Comerciales M u l t i l a t e r a ­ les 1975-1979. GATT. Analytical index to the General Agreement. C10-i“ev.) Geneve, 1966. GATT. Documentos de los Comitês de Subvenciones y Licencias 1982-1983. , Seminario sobre el GATT, Buenos Aires, 1983. Actas Publicaciones periódicas: Activities. 1961/61, 1964/65, 1971, 1975, 1979. Internatibnal trade. 1978, 1979, 1980, 1981, 1982. Press release. 1979 en adelante. B. Obras - Tesis - Cursos Alvarez, Erik. El ingreso al GATT por los países en d es ar ro ­ llo. (En: Comercio exterior, México. v.25 (9) 1979). ANALISIS jurídico de la Carta de Derechos y Deberes de los Estados. México, 1976. Brown, W. The United States and the restoration of world trade. Washington, The Brookings Institution, 1950. Carreau, D. Droit international économique. Paris, Librairie General de Droit et Jurisprudence, 1976. La CLAUSULA de la Nación Más Favorecida en las relaciones comerciales: desarrollo y s u b d e s a r r o l l o . París, Pu blicacio­ nes R I . , 1980. Colliard, C. Derecho internacional económico. París, 1972. Curzon, Gerard. La diplomacia del comercio multilateral; el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (TATT). México, Fondo de Cultura Económica, 1969. Dam, Kenneth W. The GATT law and international economic o r ­ ganization. Chicago, Chicago Univ ers it y Press, 1970. DEVELOPMENT of an overall approach to trade in view of the coming multilateral negotiation in GATT. (En: Bulletin of the European Communities, Luxembourg). Diez de Velazco, Manuel. Instituciones de derecho interna cional público. Madrid, 1980. Flory, Thiebaut. Le GATT, droit international et commerce mondial. Paris, Librairie Generale de Droit et de J u ri sp r u­ dence, 1968. Hudec, R.E. The GATT legal system and world trade diplomacy. New York, Praeger, 1975. Iglesias, Enrique y Carlos Alzamora. Bases para una res puesta de America Latina a la crisis económica internacional, mayo 1983. Jackson, John. World trade and the law of the GATT. Bobs M e r r i l l , 1969. Janssen, L.H. Free trade, pro tec ti on and customs union. Leiden, Stenfert Kroese, 1961. Jimenez de Aréchaga, Eduardo. Curso de derecho internacio­ nal público. Montevideo, 1961. ^ Jauanneau, Daniel. Le GATT. Paris, Presses Universitaires de France, 1980. L'Huillier, J.A. Theorie et practique de la cooperation écon o­ mique internationale. Paris, 1961. Lortie, Pierre. Economic integration and the law of GATT. New York, Praeger, 1975. Malpica de La Madrid, Luis. Qué es el GATT. México, Grijalbo, 1979. Mateo, Fernando de. Contribución a la polémica sobre el GATT. (En: Comercio exterior, México. v. 30 (2) feb.1980 p. 111). Neme, Jacques y Colette. Las organizaciones económicas interna clónales. Barcelona, Ariel, 1974. Osmañczyk, Edmund. Enciclopedia mundial de relaciones interan clónales y Naciones Unidas. México, Fondo de Cultura Económi ca, 1976. Prebisch, Raúl. Hacia una nueva política comercial del desarro lio. México, Fondo de Cultura Económica, 1964. Rousseau, Charles. Droit international public. París, 1974. Royer, Jean. Is the economic structure of the industrial coun­ tries compatible with the needs of the new countries for their economic development^ Geneve, 1959. L'enjeu de la Conference Tarifarie du GATT, marzo 1969. Sepúlveda, Bernardo. Las nuevas reglas del GATT y el marco j u ­ rídico mexicano. (En: Comercio exterior, México. v. 30 (2) febrero 1980 p. 133). Sepúlveda, César. Derecho internacional. México, Porrúa, 1980. Tamames, Ramón. Estructura económica internacional. Madrid, Alianza editorial, 1975. Villarreal, Rocío de, y Rene. El comercio exterior y la ind us­ trialización de México a la luz del nuevo GATT. (En: Comercio exterior, México. v. -30 (2) febrero 1980 p. 142) Yeats, J. J. Trade barriers facing developing countries. Lon­ don, Mcmillan, 19 79. C. Publicaciones de otros Organismos Internacionales (Naciones Unidas, UNCTAD, CEPAL) UNCTAD. Actas Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, (UNCTAD), París, Dunod, 1965. Informe final de la III UNCTAD (Santiago de Chile, 1972), IV UNCTAD (Nairobi 1976),.V UNCTAD (Manila 1975). UNCTAD . Junta de.Comercio y Desarrollo - Documentos seleccionados para la pr e pa ra c ió n de la VI UNCTAD. UNCTAD. Secretaría - Documentos Seleccionados relativos a la VI UNCTAD de Belgrado. VI UNCTAD "El Proteccionismo, las Relaciones Comerciales y el Ajuste Estructural. (TD/ 274). UNCTAD Junta de Comercio y Desarrollo - Las Negociaciones comerciales Multilaterales. TDB/913. UNCTAD - Informe del Secretario General - TD/B/778- Gi n e­ bra 1980. - Proyecto de Asistencia Técnica PNUD/U NCT AD sobre las Negociaciones Comerciales Multilaterales, Ginebra 1979. UNCTAD- Junta de Comercio y Desarrollo, UNCTAD, Evolución de las Negociaciones Comerciales Multilaterales, Ginebra 1980, TD/B/778. UNCTAD- Junta de Comercio y Desarrollo, Criterios para e ­ laboración de un Acuerdo sobre el Tungsteno, TD/BC.1-21. - Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Estaño, 1975 Exámen de la Aplicación del IV Convenio TD/Tin 5/4. - Evaluación de los programas de formación del Centro de Comercio Internacional UNCTAD, GATT , ITC, 1970. - Evaluación del servicio consultivo de promoción comer cial del Centro de Comercio Internacional UNCTAD/GATT, ITC, 1973. CEPAL, Estudio económico de América Latina, 1981-1982. - Anuario de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, 1978 V o l . II (La Cláusu la de la Nación Más F a v o r e c i d a ) . Instituto para la Integración de América Latina - IN T AL . Schiavone, G. El GATT y los países Socialistas, En:Derecho de la Integración, 15: 74. p. 47-67. Tuinen, F. Van, La Solución de conflictos en el GATT, Derecho de la Integración N°ll: 72, p. 137-145. Capalli, F. Reglamentación Comunitaria y Reglamentación del GATT, Derecho de la Integración 27: 78. p. 55-113. Magariños, G . , Vieira, M y Ons Indarts C.- Estudio sobre la Cláusula de Nación Más Favorecida en ALALC, Derecho de la Integración N°15: 133-157-174 Hudec R.E.- El Sistema Legal del GATT, Derecho de la Inte gración, 8: 71 p. 34-66. Conesa, E. R.- Notas sobre la Asimetría en el régimen j u r í d i ­ co económico"del comercio intérnacional de productos agrope cuarios e industriales - Integración Latinoamericana, 66: 82 p. 37-40. Hufbauer, Erb y Starr, Los Códigos del GATT y el principio in condicional de la Nación Más Favorecida, Integración L a t i n o a ­ mericana, 66: -82 p. 41-59. Concha A. y Morales, F.- El GATT y las Negociaciones Comercia les Multilaterales - Integración Latinoamericana 69:- 82 p. 61-74. Jara Puga A.- Características del nuevo ordenamiento del Co mercio Internacional - Integración Latinoamericana 67:- 82 p. 52-60. Rioseco, A.- Evolución jurídica e institucional del GATT Integración Latinoamericana 67: 35 - 82. Halperin, M . ,"Subvención de Exportaciones y Restricciones a productos agropecuarios: el caso de Estados Unidos de América, Integración Latinoamericana 72: -82 p. 32-45. Diaz Albónico, R. El Fondo Común para los Productos Básicos, Integración Latinoamericana, N°60 '81 p. 36-48. Oria, J.L., La Cláusula de la Nación Más Favorecida en el Tra tado de Montevideo de 1980, Integración Latinoamericana N°62: "81 p . 44-53; 63: 41-50. González Cano, Exportaciones del Grupo Andino: Armonización de Incentivos, Integración Latinoamericana N°59: " 81 p. 31-69. Halperin, Marcelo y Jara Puga, A. El GATT y la Regulación del Comercio Internacional de Productos Básicos, Buenos Aires, INTAL, 1983. Halperin, Marcelo, Distorsiones de la Conferencia Comercial en las Transacciones Internacionales del Trigo, Buenos Aires , INTAL - 1983. INTAL, Marco Jurídico Internacional del Comercio de Productos Agropecuarios, Buenos Aires, 1981. Zelada, Castedo Alberto. La acción de los países de menor de sarrollo relativo en la ALALC, Buenos Aires, INTAL 1973 En: Bo letín de la Integración ' 73 p. 635-650. Zelada Castedo, Alberto, La Regla del Stand Still y el P ri nc i­ pio de No Discriminación en el Acuerdo de Cartagena, Buenos Aires, INTAL 1983. Alcalde, Javier, Competencias y Acciones Externas de los Esque mas de Integración y Cooperación Latinoamericanos, Buenos Aires TNTAL 19 83. INTAL. El Proceso de Integración en América Latina, 1981 y 1982. Sistema Económico Latinoamericano . - CSELA) Bases para una Estrategia de Seguridad e Independencia Eco nómica de América Latina - 1981. Informes del Consejo Latinoamericano del SELA- 1980, 1981, 1982, 1983. América Latina frente a la Crisis Económica Mundial- P e r ­ fil de una Estrategia - 1982. La Reunión Ministerial del GATT - Una perspectiva l ati no ­ americana, Ginebra, 1982. Antecedentes y Análisis de los diferentes convenios sobre Productos Básicos - 1982. Declaración y Programa de Acción de la Conferencia de la Cooperación de América Latina (CEL) Quito, 1983. El SELA y LA SITUACION Económica de Latinoamérica- SP/CF/ DI 1-83, 1983. Asociación Latinoamericana de Integración - - - - 1980, (ALADI) Genta Teresa y Rivero Susana- Proceso de Reestructuración de ALALC y Creación de ALADI - Montevideo 1981. ALADI documentos seleccionados del proceso de creación de ALADI. Oria Jorge Luis - La Cláusula de la Nación Más Favorecida en el Tratado de Montevideo de 1980. En: Integración Lati^ noamericana 62: 44- 53 y 63: 41-50 V81. Barros Raymundo- ALALC: Consecuencias jurídicas de la f i ­ nalización del período de transición. En: Integración L a ­ tinoamericana, 36: 30-44 '79. Informe sobre Medidas Económicas para Aliviar la Crisis Económico-Financiera de Bolivia- Grupo Consultor para M e ­ didas de Apoyo a Bolivia, Montevideo, 1982. ' Compras y Contrataciones del Sector Público- ALADI/SEC/ Estudio 15. Noviembre 1983. ALADI - Régimen de Comercio Exterior de Bolivia, Ecuador y Paraguay. ALADI - Estadísticas de Comercio Exterior de Bolivia, 1980-81, Ecuador 1980, Paraguay 1981. ALADI - Medidas No Arancelarias a la Importación - 1983. Acuerdo de Cartagena Comisión - Acta final de XXIII, XXVII, XXVIII Períodos de Sesiones. Lima 1979. - Acuerdo de Cooperación entre el Acuerdo de Cartagena y la CEE - Lima, Diciembre 1983. 110 Análisis Jurídico sobre Concesiones Arancelarias en ALADI Junta del Acuerdo de Cartagena JUN /di 581, 1981. Leiva P a t r i c i o :"Una contribución para el Exámen del Grupo Andino sobre las NCM del GATT, Lima, 1980. Estrategias- para la Reorientación de la Integración AndinaSector Comercial - Junta del Acuerdo de Cartagena - 1983, Declaración de los Presidentes Andinos - Plan de re or ie nt a­ ción del proceso andino de integración - "Para Nosotros La Patria es América" - Lima 1983.