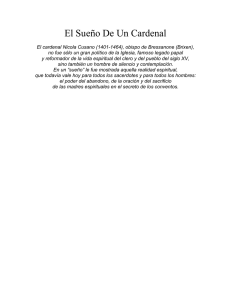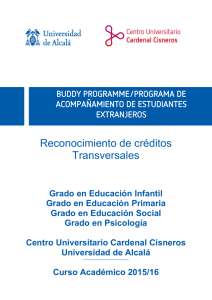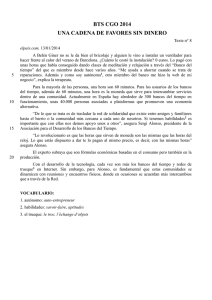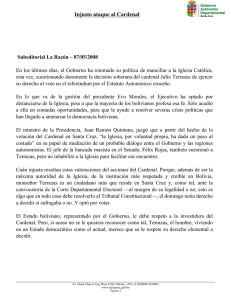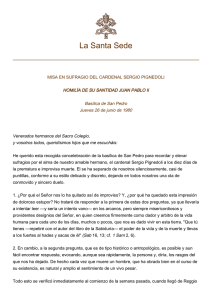Lea una muestra de este libro (primeras páginas)
Anuncio

El Evangelio de la Alhambra Gabriel Pozo Felguera El Evangelio de la Alhambra Ingenio e invenciones de una familia de médicos moriscos y la yihad de Felipe III que expulsó a los musulmanes de España Granada, 2016 Ilustración de portada: Jesús cura a San Cecilio y Tesifón. Óleo conservado en la iglesia de Abadía del Sacromonte de Granada. Atribuido al taller de Pedro de Raxis, primeros años del siglo XVII. © Gabriel Pozo Felguera, 2016 Diseño y maquetación: Javier Cervilla García Editorial Atrio S. L. C./ Hoya de la Mora, 10 - 1.º A 18008-Granada Tlf./Fax: 958 26 42 54 e-mail: [email protected] [email protected] www.editorialatrio.es I.S.B.N.: 978-84-15275-52-7 D.L.: GR-859/2016 A Úrsula y Elvira, mis nietas Proemio Granada. 23 de febrero de 1502 U na nube de humo y olvido cubrió Granada. El joven Alonso apretó el paso en dirección a la Alhambra aquella fresca mañana. La hoguera de Bib-Rambla todavía humeaba. Y lo seguiría haciendo durante muchos días más. Mientras hubiese libros islámicos para alimentar las llamas. Nunca pensó que el cardenal Cisneros sería capaz de cometer tamaña barbaridad. Sin duda, el mayor de los crímenes que se puede infligir a la memoria de un pueblo. Nada menos que enviar a la hoguera todos los libros de los musulmanes del Reino de Granada. Menos los que le interesó para sí por ser de medicina o tratados de hierbas. Alonso no sabría calcular cuántos manuscritos formaban la inmensa pira de la plaza del Arenal, junto a la puerta de la Rambla. Vio a no menos de dos centenares de soldados de los muy católicos reyes Isabel y Fernando apilarlos con carretillas atestadas. Allí vertieron más de diez mil libros la primera noche. Tan sólo de su Madrasa, la universidad del Reino, extrajeron cuatro mil. Con indignidad, como se saca a un asesino de su guarida, porque el Cardenal dijo que había que poner fin al origen del mal. Y el pecado no era otro que los libros arábigos. La memoria de un pueblo allí conservada durante ocho siglos. 9 Los alfaquíes lloraban desde meses atrás, cuando les había obligado a entregar los libros de sus mezquitas. El cardenal gobernador fue implacable, ni un solo libro debía sustraerse a su examen. ¡Ay de aquél que se atreviera a esconder un solo ejemplar en sus alacenas! Sus soldados revisaron, casi durante dos años, cada una de las casas sospechosas de tener tomos árabes. Fomentó la delación entre vecinos para llegar hasta el último emparedamiento. Por eso, aquella madrugada Alonso no había podido pegar ojo en espera de las primeras luces del amanecer. Le entró miedo al ver que Cisneros no se andaba por las ramas. Éste no era como el santo alfaquí Talavera. Era el demonio en persona. Se había propuesto acabar con la fe, el habla y la escritura de los mahometanos, y estaba dispuesto a conseguirlo a fuego y sangre. La llama ya la había prendido; seguro que la sangre correría después. Con la quema de todos los libros arábigos en la plaza de la Rambla pretendía que el olvido triunfase sobre la memoria. Deseaba desunir a un pueblo vencido hacía sólo ocho años y evitar que sus futuras generaciones trascendieran y se perpetuaran a través de su memoria. Muerta la memoria, moriría también el pueblo. Alonso había guardado en su casa aquellos dos libros que hablaban de religión. Los tenía en préstamo. Los sacó de la biblioteca de la universidad, la Madrasa, precisamente la misma mañana que los soldados de Cisneros la violentaron para llevarse todos los libros. El pretexto era examinarlos por parte de la poderosa clerecía. Pero bien sabía que jamás volverían a sus estantes. Al principio pensó que la Madrasa, la Escuela de Cánones y Filosofía donde él trabajaba, sería reabierta y devuelta su biblioteca. Pero de eso hacía ya dos años y se temía el peor de los finales. Había rumores de que el cardenal sentía mucha envidia por el gran nivel de la universidad arábiga fundada por el emir Yusuf I, hacía ya más de ciento cincuenta años. Y que la mayoría 10 de manuscritos iban camino de Alcalá. Decían más: Cisneros se lamentaba del gran número y calidad de los libros del Reino de Granada, hechos del mejor papel, cuando en Castilla apenas si existía el papel y sólo se usaba el incómodo y caro pergamino. La alcaná de Granada estaba llena de tiendas de papel y librerías. Alonso ibn Bannigas era cristiano converso desde antes de la conquista de Granada. Todo su clan, el del príncipe Cidi Hiaya, se había puesto al servicio de los Reyes Católicos en 1490, mantenían prebendas y honores en la corte de Castilla. Él, a sus veinticinco años, ocupaba un cargo de alta responsabilidad en la Madrasa. Por eso le dolía más lo que estaba ocurriendo en Granada tan sólo ocho años después de firmar capitulaciones. Cisneros estaba incumpliendo todo lo pactado. Deseaba acabar con la fe y la cultura de su pueblo. Porque, a pesar de haber abrazado el cristianismo, a nadie se le escapaba que los príncipes musulmanes lo habían hecho para mantener propiedades y honores de los reyes de Castilla. En el fondo de su corazón seguían practicando la taqyya. Granada seguía cubriéndose de humo y olvido aquella mañana de febrero cuando Alonso salió de su palacio. Descendió calle abajo, con los dos libros bien escondidos en un zurrón. Pasó por la puerta de la mezquita de los morabitinos, que permanecía abierta sin que nadie se atreviera a entrar desde muchos meses atrás. Salió por el arco de la Alcazaba vieja y giró a la izquierda en busca del puente de la Ciudadela. Otros lo llamaban del Cadí, en honor del alcaide zirí que lo había construido muchos siglos atrás. Alonso padecía vértigo y no se atrevía a mirar abajo, al lecho del río Dauro, cuando atravesaba este altísimo puente que une el Albayzín con la Alhambra. Peor aún: su miedo le hacía caminar por el centro del enlosado, sin ni siquiera acercarse a los pretiles de piedra que protegen sus extremos. El encargado de la Escuela de Cánones de la Madrasa subió a zancadas la rampa escalonada que conduce desde el puente 11 del Cadí hasta la puerta de las Armas de la Alhambra. Había escarchado por la noche en esta zona tan umbría. Adelantó a dos caballos que sus dueños arrastraban de sus ronzales. Tal es de empinada la cuesta y resbaladizo su empedrado. Nada más entrar a la Alcazaba, en las caballerizas de la derecha, vio que unos soldados ensillaban sus monturas. Quizás se dispusieran a acompañar al alcaide en una de sus salidas. La ciudad estaba muy tensa. A Alonso no le importaba que Don Íñigo López de Mendoza no estuviese en la Alhambra. Mejor aún, así no tendría que darle explicaciones al alcaide. Su intención era disimular los dos libros de su zurrón entre los centenares de manuscritos que concentraba la biblioteca de la Alhambra. Estaba seguro de que hasta allí no llegaría la larga y perversa mano de fuego del cardenal Cisneros. Pero albergaba dudas: La nube de humo y olvido que comenzaba a cubrir el reino moro de Granada ¿sería sólo obra del cardenal o cumpliría órdenes de Isabel y Fernando? Alonso Ibn Bannigas se había cambiado recientemente su apellido por otro cristiano. Porque así lo exigió la nueva pragmática real. Ahora se hacía llamar Alonso del Castillo. Por fin alcanzó, ciertamente fatigado por las prisas, la puerta del Vino. Se encaminó a los palacios con la intención de esconder los dos fabulosos libros salvados de la quema en Bib-Rambla. Cuando se aproximaba a la Mezquita de la Alhambra se topó de improviso con un pariente lejano, Fernando de las Maderas, que iba a su trabajo… 12 Capítulo 1 Ciudad de Roma. Otoño de 1620. E l rumor sacudió Roma como un terremoto. Amenazaba con destruir hasta los cimientos del Cristianismo. El cardenal Belarmino aceleró el paso por aquel largo corredor del Palacio Quirinal. El papa Paulo V quizás todavía rezara en su capilla privada, era demasiado temprano. Pero no podía esperar ni un minuto más para comunicarle la terrible noticia. Se temía que el altercado derivase en revolución y ésta en revuelta. A pesar de lo intempestivo de la hora, la turba se iba concentrando frente al Gesù en demanda de información y para apoyar al reo. El rector de la iglesia de la Compañía había conseguido cerrar las puertas antes de la media noche y contener la avalancha humana. Antes de entrar a la cámara del santo padre, Roberto Belarmino pensó en su ligereza —que no pecado— por haber considerado insignificante el asunto unas horas antes. El cansancio y el sueño le habían vencido tras recibir el mensaje llegado desde la prioral de los Jesuitas. Pensó que se trataría de un ladrón más, a lo peor un homicida, que corrió a refugiarse a sagrado perseguido por el alcalde del crimen. No había mes que no ocurriese un asunto similar. Los malhechores de Roma sabían la buena 13 defensa que recibían de los clérigos de la Compañía. El cardenal bibliotecario, primer consejero y hombre más cercano en la tierra a Paulo V, se había equivocado. Lo supo al instante, nada más despierto por insistencia del comandante de la guardia vaticana. —¡Van a echar abajo la puerta del Gesù! —exclamó nervioso el corpulento jefe de los guardias suizos. Tenía razón. Más de un millar de romanos de toda condición llevaba toda la madrugada aporreando los maderos de la iglesia. Primero con las manos, pero ahora lo hacían con martillos e incluso hachas. Deseaban ver y escuchar al reo allí refugiado. Al principio, cuando el tumulto de la última misa del atardecer, los feligreses habían querido lincharlo. Pero el reo consiguió encaramarse en el púlpito y gritar: —Jesucristo no murió en la cruz ni es el hijo de Dios. Todo es una mentira. Bien lo sabía él, como consejero y médico del Papa que había sido. El Vaticano lo conocía mejor aún por las antiguas escrituras, pero persistían en el engaño. Tenían pergaminos y un evangelio para demostrar que Jesús no murió en la cruz. Pero ya era tarde para que la Iglesia rectificase, tras muchos siglos en la errónea creencia. —Por eso estoy aquí, para corregir los graves errores en que ha caído el Cristianismo —había conseguido vocear el reo. Instantes después, un ejército de sotanas, ayudado por media docena de agentes del crimen de la ciudad, lo zarandearon escalinata abajo y arrastraron hacia la sacristía. El alguacil Negredo y sus dos ayudantes, los tres familiares de la Inquisición llegados del reino de España, se mantenían expectantes en espera de que acabase el tumulto. Confiaban en que los jesuitas, primero, y la autoridad del crimen de Roma, después, le entregasen a aquel malhechor para devolverlo al lugar de donde nunca debió salir: la cárcel de la Chancillería de Granada. 14 Pero no era así. Al menos por ahora. El rector del Gesù había conseguido evacuar su iglesia durante la madrugada. Dentro quedaron sólo los religiosos y el reo refugiado a los pies de aquel Crucificado, precisamente de quien predicaba que no había muerto en la cruz. Las tensas horas de espera en la calle habían propagado sus gritos del púlpito como una mancha de aceite. El pueblo de Roma exigía explicaciones. Los primeros deseos de los feligreses por despellejar a aquel hereje español se habían tornado en demanda de información. Sobre todo por las sospechosas prisas de los jesuitas en expulsar a todos del templo. A lo mejor el refugiado llevaba razón, sabía más de lo que aparentaba —se preguntaban los romanos—. Y los curas querían taparle la boca. —Dice que es consejero y médico del Santo Padre —gritaba un exacerbado estudiante de leyes—. No es un ladrón. Quieren silenciarlo. Deseamos saber su verdad. Queremos escucharle. La tensa situación a las puertas del Gesù había aconsejado al comandante de la guardia vaticana no esperar a que amaneciera. Decidió despertar al cardenal Belarmino en el palacio papal de verano. —Sin duda es la herejía más grave de los últimos tiempos —valoró el Cardenal mientras el serenísimo Camilo Borghese acababa el desayuno. El papa Paulo V no pareció inmutarse por lo que le estaba contando el camarlengo. Por eso le llamaban serenísimo entre sus más allegados. Se trataría de un loco más al que habría que prestar la atención que merecía como tal. O, a lo sumo, silenciarlo como era costumbre. —Lo más grave es que el populacho quiere oírle, siente curiosidad —precisó Belarmino. Bien conocía el cardenal cómo habían de cortarse en seco los casos de aquellos supuestos locos; no se les prestaba importancia al principio y luego se convertían en un verdadero problema para la fe católica. Y lo sabía de primera mano porque, como prefecto del Santo Oficio, condenó a 15 los herejes Giordano Bruno y Galileo Galilei. ¡Qué enorme polvareda trajeron a la Iglesia! El ayuda de cámara comenzó a vestir a Paulo V en cuanto lo vio levantar sus brazos en cruz. Parecía inmutable ante lo que le contaba. El suceso a la puerta del Gesù no le preocupaba más que sus dolores nocturnos. Por eso había acelerado la terminación de su residencia veraniega en el monte Qurinalis y se alejó del Vaticano durante aquel estío. Los médicos dictaminaron que sus dolencias aumentaban por las insanas humedades del río Tíber. —Lo peor de todo —espetó Roberto Belarmino— es que el reo todo esto lo sabe porque dice ha sido consejero y médico de vuestra Santidad… Paulo V siguió inmóvil. Dedicó un gesto con el dorso de su mano al vestidor, indicándole que saliese de la cámara. Se giró hacia el cardenal Belarmino: —¿De quién se trata? —se interesó Camilo Borghese por vez primera desde que ambos iniciaron la conversación. El cardenal bibliotecario extrajo de su sotana el billete entregado por el jefe de la guardia: —Es un mercader español… —leyó como pudo la mala letra del soldado suizo—… Alonso de la Luna… y Carrillo… — añadió—… El santo padre quedó pensativo un instante. Sólo un instante. Su buena memoria recobró la imagen olvidada y el nombre completo de quien decían era un reo refugiado a sagrado en el Gesù. —Alonso de Luna y del Castillo —corrigió rotundo el Papa—. Alonsillo il Garnatí. —¿Acaso le conocéis? Paulo V no respondió. Belarmino adivinó que algo muy profundo le turbaba. Había dejado de ser el serenísimo Camilo Borghese. 16 —¡Qué lo traigan inmediatamente a mi presencia! —ordenó el Papa un tanto malhumorado. En otras condiciones, el Santo Padre se habría alegrado de volver a ver a Alonsillo il Garnatí. Pero no ahora, tras el revuelo organizado en torno a la casa de la Compañía de Jesús. La noticia era conocida ya por toda Roma y los romanos tenían por costumbre convertirlo todo en espectáculo. Riadas de curiosos cruzaron aquella tarde el puente de Santángelo en dirección a San Pedro del Vaticano. A ver qué se cocía por allí. Pocos romanos sospechaban que la carroza papal salió vacía del Gesù, para despistar, y al reo acogido a sagrado lo llevaron oculto en un carro de paja en dirección al Quirinal. Los jesuitas cumplieron la orden del Santo Oficio de expandir el rumor: el malhechor sería devuelto inmediatamente al reino de Nápoles, donde se les había escapado a los aragoneses. Así acallarían rumores y todo volvería de nuevo a la normalidad. Paulo V había hecho desempolvar aquella misma mañana un legajo del archivo secreto que él mismo había fundado recientemente. Lo llamaba secreto porque sólo él y el cardenal Roberto Belarmino sabían la forma en que estaba organizado. Allí concentraba documentos de doce o trece siglos de Iglesia romana, prácticamente desde su fundación. También todas las pruebas heréticas y sus papeles personales. —Me gustaría que hubieseis regresado a la casa del padre envuelto en el silencio en que desaparecisteis —el Papa se dirigió a Alonso de Luna, que tenía las manos amordazadas con una cuerda y los ojos hinchados por los golpes propinados por la guardia vaticana. —Siento vergüenza de que lo hayáis hecho envuelto en la herejía y el anatema. Vos, que crecisteis casi como un hijo mío ¿Así me lo agradecéis? Alonsillo il Garnatí no estaba en condiciones de responder al recibimiento de padre y protector que le dispensó su Santidad 17 Camilo Borghese. Se mantenía enhiesto sobre un taburete, sujeto por dos sirvientes, porque en pie no se tenía. La cabeza caída mirando al suelo. Con algún hilillo de sangre seca por la comisura de la boca. Lo habían entrado a rastras a la cámara papal, por eso no se dieron cuenta de que padecía la enfermedad del mediohombre, una mano y un pie casi inservibles que el físico del Papa dijo tratarse de perlesía. Alonso de Luna llevaba desaparecido de Roma desde hacía muchos años. El Papa comprobó por un papel que se iba a cumplir una década, casi el mismo tiempo que llevaba a su servicio su hermano Giovanni de Luna y del Castillo, Juanico il Garnatí. Se trataba de la carta, fechada en Granada en 1610, que le había sido remitida por el arzobispo de aquella ciudad; Don Pedro de Castro le solicitaba acogida en el Vaticano para aquel joven presbítero, hijo de buen cristiano y reconocido servidor del rey Felipe III. Juanico il Garnatí llegó mucho tiempo atrás a servir a Paulo V, como lo venía haciendo su hermano Alonsillo desde quince años antes. Lo tomó en Madrid como novicio, casi cuando era un crío. —Desde el año de nuestro Señor de mil quinientos y noventa y cinco —puntualizó el cardenal Belarmino, que había dedicado un rato a estudiarse sus antecedentes. Fue llegar a Roma il Garnatí pequeño y desaparecer el mayor. El Papa no tenía conocimiento de lo ocurrido. Se aferraba a los recuerdos del joven que tomó a su servicio en España y se lo llevó a Roma. Lo trató como al hijo que no podía tener; le pagó nuevos estudios de medicina y cánones. Viajó a Bolonia y Florencia, también a completar doctorado entre los físicos de Montpelier. Incluso creyó recordar que finalmente viajó a Flandes. Hasta que un día desapareció sin dejar rastro. Para entonces, cuando Alonso de Luna desapareció de Roma, el cardenal Borghese llevaba más de cinco años convertido en 18 Paulo V. Como Papa tenía nuevos médicos, muchos médicos, y Alonsillo sólo era requerido muy de tarde en tarde al apartamento papal. También tenía casa de oficio propia, donde ganaba buenos dineros con el ejercicio de la física… y otros asuntos. El distanciamiento fue total, no el olvido, cuando informaron al Papa que Alonso de Luna había tomado una corresponsalía comercial de cabotaje de especias y sedas en el puerto de Ostia. Y viajaba mucho con sus naves de mercader por los puertos del Mediterráneo. Hasta ahí alcanzaban los recuerdos de Paulo V sobre su antiguo sirviente español. También medio hijo, confidente y médico de confianza. Poco más se podía saber por boca de Alonso de Luna, postrado ante el Papa. Los golpes de los soldados, cuando no la tortura directa, habían mermado considerablemente su salud y su capacidad de expresarse. El prepósito general de la Compañía de Jesús, presente al fondo de la sala, solicitó la palabra al Santo Padre. Mutio Bitelleschi aseguró que, tal como había anticipado el Santo Padre, el reo tenía un hermano sacerdote al servicio del Vaticano. También vivía con ellos su anciana madre. Lo sabía de buen oído porque tenían habitación a dos tiros de piedra del Gesù. El jefe de la guardia vaticana se había aproximado mientras tanto hasta situarse a la espalda del cardenal camarlengo. Acercó su boca al oído de Belarmino y le susurró algo sin que nadie se percatase de ello. —¡Santidad! —llamó la atención el cardenal Belarmino. Los presentes en la audiencia papal giraron sus cabezas para escucharle: «El Santo Oficio de Castilla ha enviado a un alguacil de su compañía para reclamarlo por los graves delitos cometidos en el reino de España. Aguarda en la camarilla…» Paulo V hizo un leve gesto con su mano para que flanqueasen la puerta al representante del Gran Inquisidor español. A ver si él arrojaba luz sobre este oscuro asunto. 19