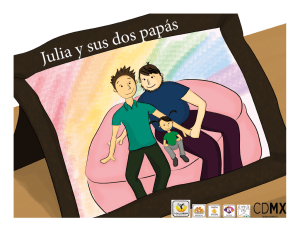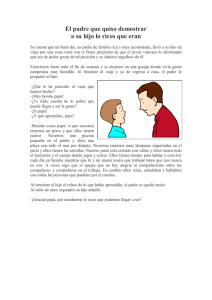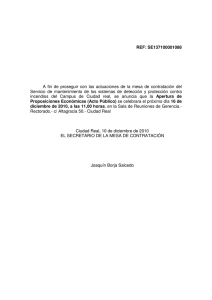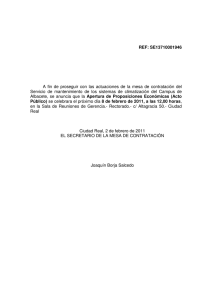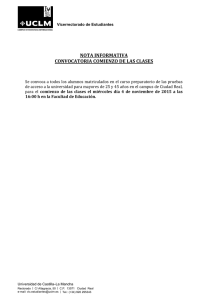Capítulo I - Ad Astra Rocket
Anuncio

Capítulo I 1954 Entre dos universos -¡Marujita! ¡Maru! ¡Despierta! Pero no hagas bulla -¿Qué te pasa Franklin? ¡Son las tres de la mañana! -¡Vamos al techo, las estrellas están lindísimas! Tengo unas toronjas con azúcar ya listas que podemos llevar. -¡Estás loco! ¿Y si se despiertan papá y mamá? -¡Qué se van a despertar! Están roncando desde hace horas -Humm… bueno, pero si nos descubren, es culpa tuya…vamos Era una noche apacible en la pequeña ciudad de Altagracia de Orituco, capital del municipio José Tadeo Monagas del estado Guárico de Venezuela. Estaba situada unos 90 km al sureste de Caracas y vivíamos allá desde hacía unos años. Mi padre, don Ramón Ángel Chang Morales, trabajaba en la construcción de carreteras y embalses de esa región. Esos proyectos de modernización comenzaban a nacer en Venezuela a principios de la década 1950, como resultado de la riqueza petrolera que el país ya disfrutaba. Vivíamos en una casa de un piso. Tenía grandes ventanales con rejas de madera que miraban, unos a la calle y otros hacia un amplio patio interno en el que había algunos árboles relativamente pequeños que mi padre podaba y cuidaba meticulosamente para hacerlos crecer en un suelo difícil. Un poco de césped trataba de crecer en los meses lluviosos para sucumbir rápidamente a la sequía de los meses de verano, y convertirse en un polvoriento espacio que contribuía a ensuciar los corredores y los muebles de la casa. Fue por eso que mi padre había mandado a cubrir parte de ese patio con una capa de cemento, dejando círculos abiertos alrededor de los arbolitos que crecían en él. La superficie de cemento mitigaba el polvo y era ideal para corretear y manejar mi juguete favorito, un jeep de pedales igual al que manejaba mi papá para ir a su trabajo. Altagracia era un lugar caluroso, pero en las tardes, al ponerse el sol, una brisa fresca invitaba a los vecinos a salir de sus casas y sentarse a conversar y contemplar las bellas noches estrelladas del llano venezolano. A mis escasos 4 años, sentía ya una gran atracción por el firmamento. Tal vez era porque mi imaginación podía correr libremente por esos campos estrellados. Esa noche, al tratar de dormir, no había podido conciliar el sueño y al asomarme por la ventana del cuarto me pareció que nunca había visto un cielo tan bello. Salimos sigilosamente de la habitación y nos dirigimos a la cocina, donde yo había preparado unas toronjas con azúcar que disfrutaríamos una vez instalados cómodamente en el tejado. En mis andanzas de niño había perfeccionado una técnica casi infalible para subir al techo. Había que salir al patio interno y trepar una tapia de ladrillos huecos que bien se prestaban para la subida. En el borde de la tapia, un empujón era necesario para sortear el trecho entre esta y las primeras tejas. Nada difícil para un par de niños ágiles y flexibles. Mi hermana Maru (por María Eugenia), aunque dos años mayor, era siempre mi cómplice. Era una niña muy seria y calmada, de grandes ojos verdes. Su tez muy blanca y su pelo negro ondulado la hacían parecer una muñequita de porcelana. Altagracia de Orituco, Estado Guárico, Venezuela, circa 1950 Entre los dos nos ayudamos a escalar el último y más difícil tramo. Caminamos cuidadosamente techo arriba, sobre las quebradizas tejas de arcilla hasta el redondeado vértice del tejado, nuestros pies cubiertos solamente por unas pijamas de una sola pieza y de pie cerrado. Al llegar a la cima, nos instalamos confortablemente en el redondo pretil y alzamos nuestros ojos hacia el cielo. El espectáculo era extraordinario. Nos miramos emocionados, en parte por la belleza de la noche y en parte por el sentimiento de traviesa complicidad, en la que ya no había marcha atrás. Miles de estrellas adornaban una noche deslumbrante, sin luna, y de vez en cuando una estrella fugaz nos deleitaba con su paso repentino, dándole un toque de magia a un panorama estático y cautivador. 2 Comimos toronjas con azúcar y después de varios minutos de contemplación decidimos regresar a nuestra habitación. Nuestros padres nunca se percataron de nuestra odisea nocturna, aunque la ausencia de dos toronjas fue notada la mañana siguiente a la hora del desayuno. Sin embargo, la repuesta ambigua -“ya seguro alguien se las comió”no pareció desatar ninguna sospecha en nuestros padres. El impacto de la modernización del siglo XX había despertado al somnoliento pueblito de Altagracia con el sonido de los tractores y las máquinas que abrían la selva para dar paso a la civilización. Papá había tomado un puesto como jefe de maquinaria pesada en la construcción de la carretera entre Guatopo y Santa Teresa del Tuy, cuyo centro de operaciones estaba situado 30km al norte de Altagracia. Era un trabajo duro pero bien remunerado, en tiempos en que nuevas carreteras comenzaban a cortar las selvas y llanos venezolanos para traer la civilización a las aldeas más recónditas del país. Entiendo que llegué a Altagracia a principios de 1952, a la edad de 2 años, cuando mis padres me trasladaron de la casa de mis abuelitos maternos en Costa Rica, donde vivía hasta ese entonces. Tres años atrás, mi hermano mayor, bautizado con el nombre de “Franklin”, había muerto después de tan solo 52 días de vida, víctima de un fulminante virus estomacal que no dio tregua. La muerte del primogénito fue devastadora para mis padres, en especial para mi madre. Sin embargo, un nuevo embarazo, meses después, contribuyó a llenar el vacío dejado por la terrible pérdida. Mi nacimiento fue entonces programado para que ocurriera en Costa Rica, por lo que mi madre, doña María Eugenia Díaz Romero, viajó a su país natal a mejorarse. Me dice ella que fue un parto fácil, el 5 de abril de 1950, en la Clínica Máter (hoy Clínica Santa Rita) en la ciudad de San José. Llegué al mundo con un peso de 3,6 kg. Tal vez las múltiples promesas y oraciones a Nuestra Señora de Los Ángeles, que habían hecho mi madre y mi abuelita paterna, doña Cándida Morales, habían sido escuchadas de algún modo. Fui bautizado tres meses más tarde en la Iglesia de La Soledad en el centro de San José y, para cerrar el faltante emocional causado por la muerte del primer varón, mi nombre de pila fue el mismo de mi fallecido hermano, Franklin Ramón de Los Ángeles. El nombre lo había escogido mi abuelito materno, don Roberto Díaz, gran admirador de Franklin D. Roosevelt y el patronímico reflejaba un agradecimiento a la Virgen de Los Ángeles, a quien mucho se le había rogado por mi buena salud. Aún así, el trauma causado por la muerte de mi hermano indujo a mis padres a decidir dejarme en Costa Rica al cuidado de mis abuelitos “un tiempo”, hasta que estuviera más “durito de cuerpo”. Dos años más tarde, gracias a la construcción del hospital de Altagracia, dicha lógica preventiva no se aplicó al nacimiento de mi segunda hermana Sonia Rosa, quien nació en ese plantel el 1 de diciembre de 1952. Casi inmediatamente después de llegar al mundo comencé una vida de transición y vaivén entre dos universos: uno en Costa Rica, en el hogar de mis abuelitos maternos, y otro en Venezuela con mis padres y hermanas. Pasé el primer año y medio de mi vida con mis abuelos, vecinos de Plaza González Víquez, en el sector sur de San José. No fue sino hasta fines de 1951 cuando mis padres regresaron a Costa Rica para llevarme a Venezuela. Me tomó un tiempo acostumbrarme a esa nueva mujer que me cuidaba y me 3 daba de comer, pero al cabo de unas semanas el lazo maternal se cerró de nuevo, lo que permitió a mi madre emprender el viaje de regreso con su hijo varón. Mi abuelita paterna, doña Cándida Morales, nos acompañó en ese viaje. Su presencia resultó importante, ya que a los pocos meses del regreso otro embarazo ocupó nuevamente gran parte de la atención de mi madre. Mis primeros años de infancia al lado de papá y mamá resuenan en mi mente como una cacofonía de recuerdos que se inician en la vieja Altagracia. De niño me encantaba pararme en uno de los ventanales de la casa que daba hacia la calle. Podía sostenerme en el borde de la ventana con las manos en los barrotes de madera y proyectar mi pequeña cabeza a través de ellos para mirar a mi madre que venía de compras. Al verla regresar cargada de frutas y verduras frescas, le gritaba desde la ventana: -¡Mamaaaaá, Mamaaaaá, yo quelo putas, yo quelo putas! Para indicarle que quería frutas. Salidos de un chiquillo de 2 años, tales improperios escandalizaban a los vecinos, a tal extremo que mi madre corría ruborizada a pedirme que me callara porque ya había comprado las frutas. Seguí creciendo y, bajo los cuidados de mi abuelita Cándida, a veces me aventuraba por las aceras fuera de la casa e incluso me le escabullía y, cruzando la calle, me acercaba a la casa de enfrente, un taller de ebanistas que trabajaban en un amplio corredor separado de la acera por una baranda con gruesos barrotes de madera. Siguiendo la maniobra de la ventana de nuestra casa, procedía a meter la cabeza entre los barrotes para observar a los trabajadores. Varias veces lo hice sin percance alguno, hasta que un día, al meter la cabeza por los barrotes, me fue imposible sacarla, a pesar de esfuerzos, alaridos y aplicaciones de vaselina. Lloré largo rato en aquella precaria posición, hasta que uno de los ebanistas liberó mi testa cortando los duros barrotes. El episodio curó para siempre mi costumbre y me infundió un profundo respeto por todo lo que tuviera barrotes. Maru y yo dormíamos, en camas gemelas, en una de las habitaciones de la casa y mi hermanita Sonia, quien acababa de nacer, lo hacía en la habitación de mis padres. Compartíamos muchas cosas y una de ellas era un tocadiscos que habíamos recibido como regalo de Navidad. Con él venía un álbum de discos de cuentos de 78 rpm. La narrativa tenía un extraordinario realismo y nosotros jurábamos que los eventos tenían lugar allí mismo, dentro de las cajas parlantes del aparato. El cuento que nos infundía verdadero pánico era el de la Caperucita Roja, el cual nos hacía brincar a escondernos en nuestras camas al escuchar los rugidos y gruñidos del lobo al devorar a la niña. A los cuatro años logré aprender a usar la bicicleta de mi hermana Maru, sin las rueditas de entrenamiento y, por lo general, sin su permiso. El aprendizaje me fue dificultoso y un tanto sangriento a causa de múltiples caídas. Una de estas, ocurrida al caer la rueda delantera en uno de los círculos de cemento de los arbolitos del patio, me lanzó al suelo con gran estrépito. En el impacto me clavé uno de los manubrios del vehículo en el lado izquierdo del pecho. Fue una herida superficial pero dolorosa, 4 causada por la ausencia del protector de hule que se le había caído a la manivela días atrás. Pero una vez enjugadas las lágrimas y la sangre, y calmado el llanto gracias a las caricias de mi madre, pude intentar de nuevo y lograr dominar la bestia metálica. Fue así que la bicicleta de mi hermana, aunque propiedad de ella, desplazó rápidamente a mi jeep de pedales como mi medio de transporte preferido. Muy pronto, el patio interno de la casa fue demasiado pequeño para mí, lo que convirtió las aceras de nuestro vecindario en mucho mejores pistas de rodaje. De vez en cuando, papá me llevaba en su jeep al trabajo. Eran aventuras emocionantes, más aún cuando me sentaba en su regazo frente al volante con el vehículo en marcha y me dejaba conducirlo. Las carreteras no eran más que senderos de tierra, entre llanos y montañas, que se entrelazaban sin aviso previo y en los que solo el conductor sabía qué dirección tomar. El jeep descapotado y con el parabrisas plegado, se desplazaba a alta velocidad, hacía que el viento chocara directamente en mi rostro sonriente de la emoción y me transportaba a un mundo de incomparable alegría. A su paso, el vehículo levantaba una densa nube de polvo, y de vez en cuando una iguana o una serpiente que se asoleaba en el camino, se espantaba y se escondía en la maleza. A veces era necesario atravesar ríos y pozas en el jeep, espantando caimanes y lagartos que dormitaban perezosamente en las orillas. Papá acostumbraba llevar la escopeta detrás del asiento, lista para cualquier posibilidad de cacería, su deporte favorito. Nuestro destino en esos viajes eran generalmente enclaves en los que inmensos tractores y otras maquinarias de apoyo trabajaban en medio de la selva, derribando descomunales árboles centenarios que caían con dolorosos gemidos, víctimas de las palas mecánicas. Ante el estruendo del colapso, infinidades de aves y otros animales huían aterrorizados a buscar refugio en otros escondites que muy pronto también sucumbirían a los tractores. Los árboles eran tumbados del suelo rojizo y arenoso con todo y raíz. En cierto modo, era testigo de la destrucción de la selva. Más de tres décadas pasarían antes de que pudiera apreciar una vez más los estragos de esa deforestación, esta vez desde la órbita terrestre, un sitio privilegiado, ubicado en el mismo cielo que hoy nos miraba y al que todavía ningún ser humano había visitado. Papá caminaba con paso lento pero firme y observaba los trabajos con su calma característica, su penetrante mirada capturaba los más ínfimos detalles de la actividad de la cuadrilla. De vez en cuando se acercaba a alguno de los trabajadores para obtener información y formular una evaluación del progreso. Era para mí como estar al lado de un gigante. Me sentía seguro y capaz de hacerle frente a cualquier peligro. Esos eran momentos de profunda comunión con mi padre, a quien empecé a idolatrar desde ese entonces. Nuestra vida en Altagracia fue interrumpida, casi de pronto, una calurosa tarde cuando mi padre llegó temprano a casa con una venda empapada de sangre en la mano derecha. La pala de un tractor le había aplastado el dedo pulgar, dejándole totalmente expuestos los huesos de las dos primeras falanges. Había manejado su jeep solo, desde la selva de Guatopo, 30 km al norte de Altagracia, conteniendo la hemorragia con una improvisada venda que, al llegar al hospital del pueblo, estaba ya totalmente empapada 5 en sangre. Fue atendido lo mejor que se pudo por el médico de turno, quien le terminó de cortar la primera falange y trató en vano de reconstruir el resto del dedo. Era obvio que la cirugía plástica necesaria no era factible en aquel limitado centro médico. Llegó a la casa con una nueva venda por la que todavía se filtraba la sangre, y se podía observar que parte de su dedo ya faltaba. Fue extraordinario para mí, ante lo grotesco de la herida y las exclamaciones de susto y consternación de mi madre, contemplar la calma que mi padre irradiaba, su total control y su expresión estoica y valiente ante el dolor que de seguro sentía. El trauma de la herida había inmovilizado totalmente el dedo y se consideraba que una cirugía en un moderno centro médico podría restaurar parcialmente la función de la falange restante. Ante esta posibilidad, el doctor Otto Luis Pérez, presidente de la compañía para la cual papá trabajaba, se mostró dispuesto a financiar un tratamiento médico en Estados Unidos. Fue así cómo mis padres comenzaron a forjar planes de viaje a ese país del norte. Sin embargo, un nuevo embarazo de mi madre estaba en el horizonte y se decidió que la familia regresaría primero a Costa Rica por un tiempo, donde mi madre daría a luz a su quinto bebé, Elsa de Los Ángeles, quien llegó al mundo el 13 de mayo de 1954. Nos instalamos temporalmente en la pequeña casa de don José Roberto Díaz y doña Lydia Romero, mis abuelitos maternos. Era una típica y humilde casa josefina frente a la esquina suroeste de Plaza González Víquez, con un largo corredor lleno de latas, que hacían de maceteros, sembradas con helechos, violetas, y algunas otras flores caseras que colgaban de las vigas del techo y de las paredes por medio de alambres. Al caer la lluvia, muchas de estas macetas se llenaban de agua y producían chorritos de lodo y herrumbre que brotaban de huequitos abiertos en sus bases y ensuciaban constantemente el corredor en los meses de invierno. Después de la lluvia, mi abuela limpiaba meticulosamente el corredor, dejándolo seco y brillante hasta que horas más tarde se ensuciara de nuevo con el siguiente aguacero. Me encantaba corretear y jugar en ese corredor y en muchas ocasiones mi cabeza golpeó con una de las macetas, causando a veces que el fondo de hojalata herrumbrada colapsara con el impacto. En tales ocasiones, la desafortunada planta se desplomaba en el suelo y se convertía en un parche de tierra y hojas que provocaba la consternación y los gritos de mi abuela. -¡Confitero güila, no sé qué voy a hacer con vos! Trataba de escabullirme rápidamente para no agravar más las cosas y aguantar lo mejor posible, en la soledad del escondite, el dolor del “chichón” que el golpe dejaba en mi frente. Aunque la casa era de un solo piso, tenía un desván en desuso entre el techo y el cielo raso, al cual se podía llegar, con la ayuda de una escalera. Mi abuelo se subía de vez en cuando y era para mí el mejor regalo cuando me invitaba a acompañarlo allá arriba mientras guardaba cosas o arreglaba las tablas del piso carcomido por el comején. El desván estaba lleno de bultos polvorientos de las revistas en inglés que mi abuelo leía ávidamente desde hacía muchos años: The Saturday Evening Post, Time, Life, National 6 Geographic, entre otras. Había también baúles cerrados y cajas con cosas que no se me permitía tocar e innumerables herramientas, frascos y latas meticulosamente ordenadas que contenían clavos, tornillos, tuercas y arandelas viejas y herrumbradas que mi abuelo guardaba para cuando hicieran falta. Fui inscrito en el Kinder de La Alegría en el barrio Vasconia y mi hermana Maru, quien a los 6 años ya sabía leer, fue matriculada en la Escuela Vitalia Madrigal. Poco después de que mi madre se mejorara de su quinto parto, mis padres, nos dejaron al cuidado de los abuelitos maternos y partieron rumbo a Estados Unidos. El viaje, iniciado por las razones médicas relacionadas con el dedo de mi padre, terminó por convertirse en una extensa gira que papá y mamá, todavía muy jóvenes, lograron disfrutar al máximo. Con el tiempo, la herida del dedo había sanado y aunque se perdió la primera falange, mi padre logró recuperar por sí solo el movimiento del pulgar, eliminando la necesidad de una nueva intervención quirúrgica. Hoy, a los ochenta años, todavía mi madre se deleita relatándonos sus aventuras con mi padre en aquellas inolvidables vacaciones que los llevaron a conocer México, gran parte de Estados Unidos, y la Isla de Cuba, conocida en aquel entonces como “la Perla del Caribe.” Recuerdo como si fuera ayer la llegada de mis padres a Costa Rica después de aquel largo viaje. Fuimos a recibirlos al Aeropuerto de La Sabana con la familia completa: mis hermanas, cuatro abuelitos, varios tíos y tías y algunos primos. Contemplé emocionado, desde la soleada terraza del edificio, la llegada del avión DC-3 de la línea Pan American, su lento y majestuoso rodaje, bajo el estruendo de los motores, hasta finalmente detenerse ante la terminal del aeropuerto. Pocos segundos después, al apagarse los motores, se abrió la escotilla, se acercó la escalera y el estruendo de la nave dio paso a los gritos de alegría de la gente al ver aparecer, uno por uno, a sus seres queridos. Los pasajeros se detenían por unos instantes, antes de iniciar el descenso final a tierra firme, y escrutaban el panorama, como exploradores en nuevas comarcas. Algunos sonreían subiendo la mano en forma de saludo al reconocer a sus seres queridos. Otros omitían el saludo y se absorbían en la última tarea de bajar con seguridad por los escalones metálicos, lidiando con bultos y abrigos. Mamá tomó su turno y pude ver su silueta esbelta y elegante y su mano abierta cuando nos saludaba con su característica y cálida sonrisa. Vestía un traje color crema de corte ajustado, con ruedo a media pantorrilla. Su cabello negro mate, recortado a media nuca, lucía algunos rizos que adornaban su frente y jugaban caprichosos con sus ojos oscuros y amables y su sonrisa amplia y juvenil. Papá apareció detrás de ella, elegante como un artista de cine. Lucía un pantalón café oscuro plegado como se usaba en esa época, camisa blanca almidonada, corbata delgada y un saco también color crema. Bajaron por la escalerilla del avión y, lanzándonos alegres miradas y sonrisas, caminaron hacia el edificio, acercándose cada vez más a nosotros. Eran muchos los rostros de nuestra comitiva que competían en aquel momento por un instante de contacto visual personal y yo, entre tantos, a pesar de mis intentos de asomarme por el pretil de la terraza estaba seguro que no me habían visto. Siguieron acercándose hasta desaparecer debajo de la terraza y entrar a las oficinas de migración. Bajamos todos al salón de espera donde eventualmente aparecerían después de los trámites. 7 La espera fue interminable. Pero al comenzar a salir los pasajeros y encontrarse con sus seres queridos, pude presenciar en otros lo que a mí me esperaba. Cada encuentro tenía una cierta peculiaridad, que por largos minutos me entretuvo y me cautivó. Era tal vez la espontaneidad del desenlace, donde se podía ver por unos instantes por debajo del velo artificial de la persona. Había gritos, seguidos de fuertes y largos abrazos o, en otros casos, íntimo silencio con lágrimas y besos, o fuertes apretones de manos y abrazos entre amigos con sendos golpes de espalda, tan fuertes algunos que resonaban por todo el salón. Me hallaba ensimismado en estas contemplaciones cuando al fin me tocó mi turno. Papá y mamá aparecieron sonrientes, precipitando el lanzamiento de tres niños a sus brazos abiertos. Pude sentir nuevamente el aroma viril -con una pizca de tabaco- de papá y el dulce aliento y el delicado perfume de mamá. Una vez más, la familia estaba completa. Pasamos la tarde en la casa de mis abuelitos paternos, don José (Win-Ting) Chang y doña Cándida Morales, que vivían cerca en el barrio Luján. Habían organizado para mis padres una fiesta de bienvenida que atrajo a la mayoría de los 10 hermanos y hermanas de mi padre con sus respectivas familias. Era este uno de muchos acontecimientos familiares donde se notaban nuestras raíces chinas. Las señoras preparaban el característico “chop suey” mientras los señores discutían de negocios y trabajo, consumiendo whiskey y cigarrillos. De vez en cuando, mis tíos reventaban bombetas que asustaban por un instante. En ciertos momentos, mi abuelito solía llamar, con su fuerte acento chino, a todos los niños al patio de cemento en el centro de la casa y lanzaba puñados de monedas de 10 céntimos al aire. Al caer estas, los niños nos zambullíamos en un frenesí a recoger las que pudiéramos. Esa tarde, los regalos fueron muchos. Los míos, un rifle, dos pistolas con sus respectivas cartucheras y unas botas de vaquero que inmediatamente me puse aunque me quedaban un poco grandes y me “chimaron” los talones produciéndome dolorosas ampollas. Las armas de juguete de aquel entonces imitaban el sonido de disparos por medio de minúsculos salvos de pólvora embozados en cintas enrolladas de papel que el gatillo del juguete detonaba. Las cintas se podían obtener en las tiendas y comercios locales, pero resultaban caras. En contraste, mi nuevo rifle podía detonar tiros de cualquier tipo de papel, siempre y cuando éste pudiera ser enrollado en la forma correcta. Por alguna razón, en su extrema meticulosidad, don Roberto Díaz mi abuelito materno, se dio a la tarea de cortar tiritas de papel que unía con goma cuidadosamente en su despacho y las colgaba en la pared a secarse. Una vez secas, las enrollaba y las guardaba, listas para entrar en servicio. Así fue cómo mi rifle siempre estuvo bien abastecido de munición para mis juegos. Pasamos así varios meses en Costa Rica, pero el destino nos regresaría de nuevo a Venezuela, donde mi padre había hecho fuertes amistades y buenos contactos. Nuevamente un problema médico, esta vez al nacer mi hermana Elsa, impidió que esta nos pudiera acompañar de regreso. Su temprana edad había impedido que se le notara una cierta asimetría en la pierna izquierda, pero a medida que pasaron las semanas y después de varias radiografías, se pudo apreciar un pequeño pero importante faltante en la estructura ósea entre el fémur y el zócalo de su cadera. Al regresar mis padres de su viaje, 8 fue evaluada una vez más por especialistas y sometida a un tratamiento que incluía forzada inmovilidad por debajo de la cintura, algo bastante drástico para un bebé en pleno crecimiento. Para ese efecto le enyesaron las dos piernas durante dos meses y más tarde un arnés ortopédico mantuvo la posición recetada para favorecer la normalización de la coyuntura. Fuera del poco confort, el tratamiento tuvo un mínimo impacto en la resolución del problema. No obstante, mi hermana Elsa, que años más tarde se convertiría en la primera mujer piloto de Costa Rica, ya mostraba su fuerte naturaleza. Con los cuidados de mi madre y mi abuela, eventualmente venció las probabilidades clínicas y logró caminar a los dos años. Sin embargo, la continua movilidad de nuestra existencia familiar, combinada con las presuntas limitaciones médicas de Venezuela en esos tiempos, indujo a mis padres a acudir de nuevo a la ayuda de los abuelos. Elsa se quedaría con ellos para seguir su tratamiento en Costa Rica. Así como había sucedido conmigo años atrás, los abuelitos se encargaron de velar por mi hermana durante los primeros 2 años de su vida. Es por eso quizás, que tanto Elsa como yo compartimos siempre un lazo especial de cariño con ellos. 9