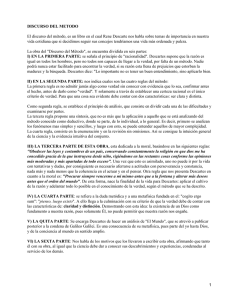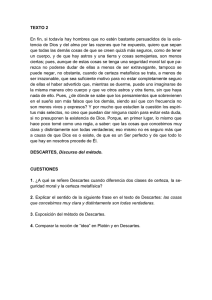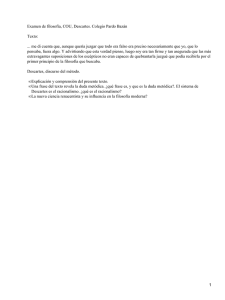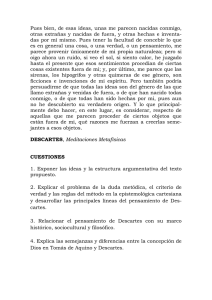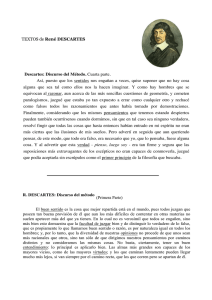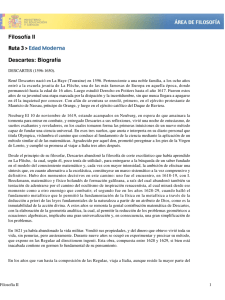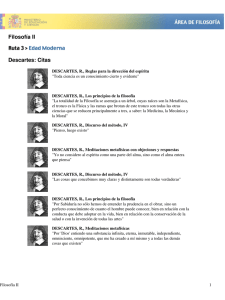DESCARTES Y EL BARROCO - Aula virtual de los CEP de
Anuncio

DESCARTES Y EL BARROCO. A PROPÓSITO DE LAS PARTES II Y IV DEL DISCURSO DEL MÉTODO Óscar Barroso Fernández Universidad de Granada [email protected] 1. El barroco como clave de comprensión del siglo XVII El hecho de que aún hoy, en la historia de la filosofía construida desde la academia, se siga insistiendo en las claves científica y analítica del racionalismo, es muestra del peso que sigue teniendo en nuestra concepción del siglo XVII la historiografía despreciativa del Barroco en comparación con el Renacimiento. Lo cual, entre otras cosas, imposibilita una adecuada comprensión de la historia de un pueblo, el español, que cifra precisamente en la cultural del Siglo de Oro lo mejor de su tradición intelectual. En el caso de la lectura en concreto de Descartes la cuestión ha de resultar especialmente grave, aquí, en Granada, si tenemos en cuenta la gran influencia que uno de los más insignes granadinos ejerció sobre él: Francisco Suárez. En realidad esta influencia no se detiene en Descartes, sino que llega directamente hasta Wolff; y, a través de él, también hasta Kant y Hegel. En lo que se refiere al contexto del racionalismo, por ejemplo, el orden del posible en Leibniz no es pensable sin Suárez; lo mismo habría que decir de la modalización de la realidad por parte de Spinoza o del tratamiento que hace de los trascendentales y los entes de razón. Es grave que de los Pirineos hacia arriba se desprecie sistemáticamente la cultura española (excepción hecha de algunas de sus formas artísticas singulares), pero lo es más que nosotros mismo nos comprendamos desde esta clave prejuiciosa. A este respecto parece seguir teniendo cierta vigencia la afirmación de un tal Victor Delbos: “Pour connaître la totalité de la philosophie, il est nécessaire de posséder toutes les langues, sauf toutefois l’espagnol”. O la idea del Ortega, en su fase más regeneracionista, de que la historia moderna de España se caracteriza por su resistencia a la cultura moderna, tanto en sus aspectos científicos como filosóficos. Si entendemos que la modernidad se inicia precisamente no con el Renacimiento, sino con el Barroco, esta comprensión de la cultura española, en sus orígenes esenciales, profundamente barroca, ha de resultar cuanto menos tremendamente paradójica. Pero, ¿qué es aquello a que refiere el Barroco? Desde el punto de vista etimológico, la palabra baroque aparece primariamente en lengua francesa hacia el siglo XVIII y en su forma castellana en un momento indeterminado del siglo XIX. “Baroque” designa un estilo irregular y extravagante de la arquitectura del XVII. El concepto parece proceder de la fusión de “barocco” (pala bra que refiere a una figura del silogismo en el Medievo y que en el Renacimiento será un término que se usará para designar lo formalista y absurdo) y baroque (palabra portuguesa que significa “perla de forma irregular”). Con ello descubrimos que el término barroco encuentra su primera aplicación en el arte, indicando aquellas formas del mismo características por su exceso en la ornamentación, la desmesura y la irracionalidad. También se aplica peyorativamente a la cultura en que se da este arte junto a una literatura (culteranismo y conceptismo) de carácter rebuscado y oscuro. 1 Desde el punto de vista historiográfico, la primera referencia importante al Barroco la encontramos en la obra de Jakob Burckhardt, La cultura del renacimiento en Italia (1860). En ella, el barroco aparece como el final decadente del renacimiento y hablando su mismo lenguaje. Aunque negativamente, es la primera vez que se estudia con seriedad la época. En el libro de Heinrich Wölfflin, Conceptos fundamentales para la historia del arte (1915), aparece el primer análisis diferencial entre los siglos XVI y XVII: “el barroco no es ni el esplendor ni la decadencia del clasicismo, sino un arte totalmente diferente”; expresa lo absurdo y regular por oposición a la pureza renacentista. Por su parte, Benedetto Croce (España en la vida italiana durante el renacimiento, 1923), insiste en valor del pensamiento, la poesía y la vida moral en la época Barroca, pero desprecia el arte: “delirio decadente”; “variedad de lo feo”. Todavía en el texto de Eugenio D’Ors, Du Baroque (publicado en París en 1935, Librairie Gallimard), aún la apreciación de la singularidad que supone el Barroco (o, más bien, lo barroco, dada la caracterización de D’Ors del asunto más como un eón transversal a la historia que como una época concreta), no deja de haber cierta ambigüedad en su evaluación. En todo caso, a mi juicio, la influencia de este texto en el pensamiento francés del siglo XX es enorme, y creo que, aunque quizás indirectamente, tiene un peso determinante en la lectura del Barroco que producirán Foucault (Las palabras y las cosas, 1968) y Deleuze (El pliegue, 1988). Determinante es, a mi juicio, para una comprensión cabal del Barroco español, la obra de José Antonio Maravall: La cultura del barroco, 1975). Volviendo a la conceptuación dorsiana de lo barroco como un eón, recordemos que el autor parte de la dualidad entre los eones barroco y clásico, como dos entendimientos radicalmente contrapuestos de la vida: mientras que el segundo representa la razón, el equilibrio y la mesura, el primero está atravesado por la irracionalidad, el instinto y la sensualidad. Obviamente, sólo como eones se dan de forma pura; lo normal es que en la experiencia histórica lo que encontremos sea una mayor prevalencia de un elemento y otro. Y, a este respecto, lo cierto es que el siglo XVII ha de ser entendido como el siglo de predominio de lo barroco por excelencia no sólo en sus expresiones artísticas, sino también en las epistemológicas y morales. Precisamente, quiero partir de la tesis de que lo que llamamos racionalismo, ha intentado ser depurado en sus aspectos más próximos al eón clásico, velando con ello todo lo barroco presente en tal movimiento cultural. Mi objetivo hoy será, a propósito del comentario de las partes II y IV del Discurso del método, rescatar lo barroco presente en Descartes, que a mi juicio se cifra en múltiples aspectos, entre los que destaca la influencia ejercida en él por la metafísica de Francisco Suárez y un voluntarismo exacerbado tras el que se manifiesta la clave barroca por excelencia: su secreto teológico. Lo primero que hay que hacer, entonces, es caracterizar adecuadamente el barroco, comprender sus claves fundamentales. Y, al respecto, si bien hay que reconocer la genialidad de la intuición dorsiana, creo que el Barroco, como época, se caracteriza más que por el predominio del eón barroco, por una experiencia histórica paradójica, abismal y crítica, respecto de la cual, lo clásico y lo barroco, en tanto que eones, constituyen dos intentos de resolución, de salida. ¿En qué consiste entonces esta experiencia? El Barroco es ante todo una época de crisis cultural vivida como la experiencia del antagonismo radical entre la explicación científica del mundo y la tradición religiosa. Y aunque en casos excepcionales (como ocurre con Hobbes), tal conflicto fue 2 solucionado a través de la postulación de un naturalismo radical, lo normal fue que la clave teológica no desapareciera de escena. Esta clave teológica resultó tan fundamental para las vivencias agónicas o trágicas de la crisis (como la de Pascal), como para los intentos más conciliadores o componedores, entre los que habría que situar tanto la filosofía de Descartes, como la “compleja estructura de principios” que, según la interpretación de Deleuze, elabora Leibniz. Como ha escrito Cerezo en su ensayo, “Homo duplex. El mixto y sus dobles” (J. F. G. Casanova (eds.), El mundo de Baltasar Gracián, Universidad de Granada, 2003): “la razón barroca o es una nueva razón teológica o es una razón rota, escindida y desesperada, a la búsqueda de una unidad tan necesaria como imposible” (p. 406). Ahora podemos decir, contra D’Ors, que si bien la experiencia trágica de la crisis se va a plasmar por vías irracionalistas y sensuales, la más conciliadora irá por caminos propiamente racionalistas; sin dejar, por ello, de ser también barroca. Pero entonces, el racionalismo no debe sus características fundamentales al nuevo conocimiento científico, a la pretensión de una mathesis universalis, sino que, más bien, tal pretensión es sólo uno de los resultados producidos a causa del intento, siempre dramático, de conjugación de lo teológico y lo científico. Ciertamente, cabía una tercera vía, que adquirió su forma expresiva no en el ámbito de la filosofía en sentido estricto, sino en obras literarias como la de Cervantes, Gracián o Quevedo. Recurriendo de nuevo a las fructíferas investigaciones de Cerezo sobre el Barroco: “Gracián representa en cierto modo un camino intermedio entre el pesimismo jansenista y el optimismo leibniziano: no se le oculta que el juego transcurre en medio de un ‘mundo invertido’ en su sentido y valor, donde la secularización ha hecho ya presa, y se manifiesta en una creciente naturalización y mundialización de la vida, pero no se esfuerza menos en preservar la clave teológica y ontológica, única capaz de introducir orden y armonía en medio de la disolución y la inversión dominantes” (ibíd.). Pero no pensemos que la clave teológica es menos importante en Descartes que en Gracián: tanto para uno como para el otro, el mundo está suspendido de esta clave. Por lo demás, no se agotan aquí las similitudes entre la literatura barroca y la filosofía de Descartes. Otro aspecto común lo encontramos en la idea del “mixto demoníaco”, la mezcla de finitud e infinitud inherente al ser humano, que le constituye trascendentalmente, y que aleja la antropología del barroco tanto de la idea del hombre armónico del renacimiento como del hombre trágico propio del romanticismo. A este respecto resulta muy significativo el siguiente pasaje de las Meditaciones metafísicas (KRK, Oviedo, 2004): “advierto que soy como un término medio entre Dios y la nada, es decir, colocado de tal suerte entre el supremo ser y el no ser que, en cuanto el supremo ser me ha creado, nada hallo en mí que pueda llevarme a error, pero, si me considero como partícipe, en cierto modo, de la nada o del ser –es decir, en cuanto que yo no soy el ser supremo-, me veo expuesto a muchísimos defectos, y así no es de extrañar que yerre” (M. IV, p. 193). También reina en el mundo cartesiano, como en el de Gracián, la ambigüedad, la duplicidad: el mundo que aprehendemos es un mundo de apariencia; pero, ¿cómo y dónde hallar el mundo verdadero? Al respecto, ni para Gracián, ni para Descartes es ya transitable la vía platónica: ya no es posible pensar en un mundo ideal e inverso al vivido. Entonces, tal mundo verdadero sólo puede ser descubierto a través de una nueva mirada al mundo de la apariencia: una mirada desengañada para Gracián; una mirada escéptica para Descartes. Y, así, tanto para uno como para otro, la posibilidad de alcanzar el mundo verdadero exige una resolución, un acto de voluntad. A este respecto, 3 escribe Cerezo: “el héroe barroco tiene que resolverse en medio de las apariencias que lo cercan, en medio de sus dudas y vacilaciones, acertarse en su verdadero ser. La resolución sería la salida voluntariosa de un dilema entre la esencia y la apariencia, que se corta heroicamente en el rapto de una de-cisión” (op. cit. p. 440). A poco que se observe, la clave teológica del barroco ha de resultar aquí de nuevo fundamental, porque para que tal exigencia de resolución no se deshaga trágicamente en una experiencia nihilista radical, se requiere de una medida de perfección que el ser humano, en tanto que mixto demoníaco, no puede dar por sí mismo: ¿cómo alcanzar el mundo verdadero sólo desde mi propio ser, un ser transido de nihilidad y finitud? He aquí de nuevo el sentido del secreto teológico; secreto que, insisto, impregna toda obra barroca, y que, como veremos, constituye uno de los temas fundamentales para una adecuada comprensión de la filosofía cartesiana. Pero, si al fin y al cabo el Barroco dispone de una clave teológica, ¿por qué aquella dramática experiencia de la ambigüedad del mundo? Sencillamente, porque Dios, frente a lo que ocurría en el mundo medieval, ya no se manifiesta abiertamente en él. Dios se ha vuelto, como escribe Gracián en el Criticón, un Deus absconditus, que reclama que se le busque a través del desengaño, de la duda. Una duda que, en todo caso, nunca se deshace en un escepticismo radical, sino que se resuelve precisamente, en la clave divina; clave recóndita de armonía, a través de la cual en mundo trasparece, más allá de su ambigüedad, en su faz verdadera. Si el barroco es la cultura de la ambigüedad es porque mientras que por un lado cuenta con un Dios que ya comienza a retirarse de la escena, por el otro se trata de una época en que la acción tiende a ser comprendida desde una libertad asentada sobre sí misma. La ambigüedad se expresa en una subjetividad no consumada (se entiende, al respecto, que Foucault distinguiera la episteme de esta época, la episteme clásica, de la episteme moderna); una subjetividad salvada al fin y al cabo desde un plano de trascendencia, aunque ahora sólo comparezca en el sentido del Deus absconditus; único a salvo del simulacro y al mismo tiempo garante de que no todo se reduce a simulacro. Ello no es óbice para que el Barroco entreviera la posibilidad, a través de la tesis del Dios engañador, de que él mismo cayera en el simulacro, en la apariencia, pero enseguida la idea fue desechada. Como veremos, en Descartes ello tiene la forma de la admisión de verdades eternas como fundamento del nuevo saber. En fin, lo que parece caracterizar al barroco, tanto en sus formas filosóficas como literarias, es que, para él, “Dios es necesario para que el mundo tenga sentido”. Aunque ahora el tránsito hasta Dios, un ser que se oculta, exija el esfuerzo resolutivo del yo, de la voluntad. Por otro lado, si resulta que la distinción entre esencia y apariencia, entre mundo verdadero y aparente, dependen de la voluntad del hombre, del yo resolutivo, entonces lo verdadero sólo puede darse en el través del ser humano. Pero entonces, esto verdadero tiende a identificarse con lo representable; ya sea en la forma literaria del artificio graciano o en la más propiamente filosófica de la objetividad cartesiana. Como viera Heidegger, con ello se inaugura la época de la imagen del mundo, la época de reducción del mundo a su representación. Dejando de lado si esto es así efectivamente en Gracián (si da tiempo volveremos al final del trabajo sobre el asunto), en lo que a Descartes se refiere, parece que Heidegger tenía efectivamente razón. Y lo cierto es que con ello Descartes ha dado carta de presentación a la filosofía moderna, filosofía antropologista por excelencia. La modernidad filosófica es, en la diversidad de sus figuras, una antropología filosófica. Aunque, como estamos viendo, hay un fondo común, barroco, entre el pensamiento literario español y el racionalismo europeo del siglo XVII, lo cierto es que 4 ambos movimientos tomaron, en un cruce no identificable sin grandes dificultades, caminos muy diferentes. Obviamente, la nueva física matemática y la reforma luterana han de entenderse como impulsores fundamentales del camino transitado por la filosofía propiamente dicha, pero, ¿puede explicarse ésta exclusivamente por dichas claves? A la hora de pensar en soluciones a la manida crisis de la modernidad, en tanto que crisis filosófica, se ha querido ver en el pensamiento español propio del Siglo de Oro y su crecimiento al margen de las líneas de fuerza de la modernidad, una alternativa a esta misma modernidad (como digo, si da tiempo volveré sobre ello al final), pero a mi juicio la clave barroca que triunfó en filosofía, la reconciliadora o componedora de las experiencias científica y teológica, tiene una de sus fuentes fundamentales también en el Siglo de Oro español, en concreto, en el espíritu de la contrarreforma jesuítica, y, sobre todo, en la metafísica de Francisco Suárez. Quizás en ningún aspecto de la metafísica de Suárez esto puede ser observado tan nítidamente como en la trascendentalización a que somete la metafísica: su reducción ontológico o al ámbito de lo objetivamente representable. Antes de entrar en la filosofía de Descartes, quiero referirme brevemente a este asunto. 2. De la metafísica creacionista a la ontología objetivista en Francisco Suárez La sistematización a la que Suárez somete a la metafísica tiene por objeto alcanzar una ciencia unitaria desde el libre examen del conjunto de problemas que constituyen su objeto propio. Aquí es fundamental subrayar que se trata de un libre examen, porque a partir de él será posible un desarrollo autónomo del problema metafísico que conducirá a una renovada unidad de la metafísica en tanto que onto-teología. Si nos fijamos bien en el planteamiento tomista, la metafísica, como transfísica, queda reducida al estudio de las razones comunes del ente, es decir, tiene un sentido técnico en consonancia con su papel en tanto que ancilla theologiae. En cambio, Suárez no tiene problemas en equiparar la teología natural con la metafísica entendida como transfísica1, y hacerlo además encontrando una coherencia interna entre el orden de la teología natural y el de las verdades metafísicas fundamentales. Esta coherencia se logra subordinando lo teológico a lo metafísico a través del reconducimiento del sermo de Deo ac divinis rebus al de las comunes rationes entis. Es decir, Suárez, y frente a la tradición medieval, funda ontológicamente la teología –y no teológicamente la ontología–. El precio a pagar será el de dejar lo existencial en un segundo plano, y así, habiendo considerado que el ente con valor nominal es el objeto adecuado de la metafísica, Suárez afirmará que “el ente, tomado con valor de nombre, significa lo que tiene esencia real, prescindiendo de la existencia actual, sin excluirla ciertamente o negarla, sino sólo abstrayendo de ella precisivamente” (DM, 2,4,9). Subrayo que con “esencia real” no se está refiriendo a la esencia actualizada en la efectividad misma, sino a la pura posibilidad, es decir, a la esencia pensada, a la potentia objectiva. Con ello, Suárez está proponiendo una noción de la realidad en orden a la posibilidad, a la objetividad, a la representación. Estamos ante el núcleo de lo que podemos entender por una metafísica barroca, una metafísica ontologizada, situada en un plano fundamentalmente noético. Así, Suárez ha dado el paso del ámbito óntico1 Ya en la exposición del motivo y plan de las Disputationes, Suárez toma nota al respecto: “la Teología divina y sobrenatural precisa y exige ésta natural y humana, hasta el punto que no vacilé en interrumpir temporalmente el trabajo comenzado para otorgar, mejor dicho, para restituir a la doctrina metafísica en lugar y puesto que le corresponde” (DM, “Motivo y plan de toda la obra”). 5 creacionista al ontológico-objetivista. El orden a la creación, a la causación, pasa a un segundo plano. La ontología debe poder deducirse desde el principio de no contradicción. Obviamente, hablamos más de un resultado histórico que de lo efectivamente pensado por Suárez. En la metafísica del filósofo granadino sigue presente el sentido existencial de lo real, el problema de la causación continúa ocupando una parte importante de las disputaciones, y los dogmas siguen desempeñando un papel muy importante, cosa, por cierto, en un planteamiento tan marcadamente contrarreformista y tridentino. Desde la perspectiva de la culminación de tal proceso, pensemos por ejemplo en la ontología de Wolff, se trata aún de una “ontología impura”, pero lo iniciado por Suárez es ya imparable. El resultado, una metafísica que se mueve en los márgenes del objetivismo y la representación, es obviamente barroco, pero también lo es la intención misma, intención profundamente jesuítica. El propósito que guía tal metafísica no es otro que el de mostrar, “representar”, la gloria de Dios en el orden del ser. Se trata de plasmar el ideal de Ignacio de Loyola, haciendo coincidir la revelación divina, extensivamente, con el puro dato natural. Frente a Lutero, la visibilidad divina en el mundo debe pasar a un primer plano. Desde esta perspectiva, el propósito suareciano de desplegar toda la metafísica partiendo desde un principio natural como es el principio de no-contradicción, y con la vista puesta en lograr una comprensión puramente natural de la teología cristiana, obedece claramente a los ideales jesuitas. Si entendemos por metafísica barroca la metafísica ontológica, hay que decir que su origen está en el radicalismo tridentino e ignaciano. Pero tal interpretación de la metafísica cristiana como metafísica natural tiene un precio a pagar: la catolicidad de la metafísica va retrocediendo hasta llegar a dar en una concepción neutral o indiferente del ser mismo en la que el ser revelado no se distingue en nada del ser natural. Paradójicamente, la reacción al protestantismo lleva a elaborar un pensamiento católico que acaba aliándose y fundando al primero, como ocurre en el caso de la ontología de Wolff. Desde esta perspectiva, la usual comprensión del surgir del pensamiento moderno como una reacción contra la fe parece perder todo sentido de ser. Al contrario, la independencia moderna de la filosofía sólo se logrará a partir de la sistematización barroca de la propia fe. La reacción es propia del renacimiento, pero los verdaderos orígenes de la filosofía moderna no han de ser buscados en él, sino en el barroco. El Dios causa sui de los filósofos, como sustituto del Dios personal de la Biblia, debe más al barroco que al renacimiento. Aunque ahora no puedo entrar en ello, en un planteamiento como el suareciano, los entes de razón están llamados a desempeñar una importantísima función: el aseguramiento de la validez científica. Al respecto resulta fundamental caer en la cuenta de la diferencia entre la quimera, que pasa a ocupar un lugar muy secundario, y el resto de los entes de razón: negación, relación de razón y privación. Con ello Suárez ha asentado las bases de la manera propiamente barroca de entender el mundo: una realidad extramental para cuyo conocimiento científico requerimos de la introducción del artificio, del ente de razón; aunque Suárez tiene aún en mente el modelo de ciencia aristotélica, basado en la relación de universalidad, lo que le hace despreciar los entes de razón matemáticos. En todo caso, creemos que los entes de razón ayudan a comprender la singularidad de la metafísica barroca respecto al ontologismo posterior. 6 3. El camino cartesiano hasta el Discurso del método Barroco es, por tanto, el contexto histórico-cultural que impregna la obra de Descartes, y, más concretamente, jesuítico y contrarreformista. Descartes había nacido en 1596, un año antes de la publicación de las Disputationes Metaphysicae, y de las que hasta 1536 se hicieron 16 publicaciones repartidas por toda Europa, constituyéndose en manual de referencia para el estudio de la metafísica en las más importantes universidades de Europa, y, por supuesto, en los colegios jesuitas, entre ellos aquel en que se educó Descartes: el Collège Royal de La Flèche. Es conocida la poca formación filosófica de Descartes; pues bien, lo cierto es que esta poca filosofía fue directamente aprendida de la lectura de Suárez (Marion). Por otro lado, Gilson2 daba cuenta del acercamiento de Descartes hacia la escolástica en torno a la década de 1640, en razón de su afán por divulgar su “nueva” filosofía (Los principios de la filosofía, 1644), mostrando su compatibilidad esencial con la filosofía y la teología ‘aristotélicas’ dominantes. Por otro lado, es posible encontrar una razón del acercamiento a la escolástica por parte de Descartes en las burlas que habían recibido algunas de las tesis de Descartes por parte del padre Bourdin. Esto inquietaba a Descartes, que temía que su física cayera en descrédito de forma irreversible, debido al poderoso influjo educativo de la Compañía (Henri Gouhier, La pensée religieuse de Descartes, Vrin, Paris, 1972, pp. 97-112). Pero dejemos por ahora la relación con Suárez y centrémonos en el contexto de gestación propiamente cartesiano del Discurso del Método. Aunque había publicado ya en 1618 su Compendium Musicae, su primera gran obra filosófica, no acabada, fue escrita unos 10 años más tarde. Me refiero a las denominadas Reglas para la dirección del espíritu (Alianza, Madrid, 2003). En ellas Descartes da carta de presentación al nuevo espíritu de la ciencia moderna, es decir, al saber cierto y evidente. Esto queda perfectamente expresado en la importancia que adquieren los problemas del método (“es necesario para la investigación de las cosas”, R. IV, p. 82) y el orden (“Debe saberse, además, que excogitar el orden requiere no poca habilidad, como se puede observar a lo largo de este método, que casi no enseña otra cosa”, R. XIV, p. 171). Por lo demás, en referencia a este orden, adquirirán todo el peso que tienen en la obra de Descartes la investigación general de la matemática y el descubrimiento del método de la Mathesis universalis (p. 91); que más que método matemático, es aquel que procede como el matemático para obtener las mismas garantías de certeza que éste en cuestiones más elevadas que las propiamente matemáticas, es decir, en cuestiones filosóficas (p. 92). Esto significa que el conocimiento que persigue Descartes, ya desde las Reglas, ha renunciado a la experiencia: las cosas que le interesan son aquellas que están presentes intuitivamente al espíritu o que pueden ser deducidas de lo inmediatamente presente: intuición y deducción… no hay otra vía posible de conocimiento. De este tren ya no se bajará Descartes. Hacer ciencia no es más que deducir a partir de lo más fácil y obvio. En 1633, cuando estaba lista para su publicación, Descartes retiró de la imprenta su libro Traité du Monde ou de la Lumière. En la quinta parte del Discurso del método precisamente se indica que se van a resumir las ideas fundamentales de este tratado. Y 2 Index scolastico-cartésien (1912), La liberté chez Descartes et chez la Théologie (1913), Études sur le rôle de la philosophie médiêvale dans la formation de la philosophie cartesienne (1927). 7 en la sexta parte se explica la razón fundamental por la que Descartes renunció a publicar el texto: la condena que sufrió Galileo en 1633 a causa de la publicación de sus Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo un año antes. El interés fundamental de este libro de Descartes está en que nos muestra su concepción del mundo, una vez puesto en práctica su método basado en la intuición y la deducción, sin empiria o, como dirá en 1644 en sus Principios de Filosofía (Alianza, Madrid, 1995), sin aceptar ningún principio en física que no sea aceptado en matemáticas (pr. 64, p. 119). El resultado será un mundo descrito al modo de quien inventa una fábula; mundo imaginado e hipotético. En cuanto que deducido matemáticamente, un mundo no fáctico, sino sólo posible, aunque, paradójicamente, en todo semejante al nuestro. Lo más interesante, para el desarrollo posterior de la filosofía de Descartes, y sobre todo para que lo que afecta a lo dicho en la parte cuarta de su Discurso, es que se trata de un mundo compuesto por un solo cuerpo de extensión ilimitada, totalmente sólido (sin vacio) y continuo; y donde la traslación, por lo tanto, sólo puede entenderse como el desplazamiento circular de unos cuerpos que no son más que partes de esta materia única. Eh aquí las bases de la física cartesiana: res extensa y causalidad puramente mecánica. Un planteamiento que deja de lado las causas finales escolásticas, pero que, al mismo tiempo, en toda su intención barroca, está referido a “ciertas leyes que Dios ha establecido en la naturaleza y cuyas nociones ha impreso en nuestras almas, de tal suerte que, si reflexionamos sobre ellas con bastante detenimiento, no podremos dudar de que se cumplen exactamente en todo lo que es o se hace en el mundo” (Discurso, V). Es el secreto teológico lo que permite que un mundo deducido puramente desde la matemática y, por lo tanto, un mero posible, acabe teniendo una correspondencia exacta con el mundo físico. La siguiente obra de Descartes, publicada en 1637, es la que nos tiene aquí reunidos: Discurso del método. Breve texto en el que éste se plantea dos objetivos fundamentales. En primer lugar, mostrar la aplicabilidad universal de su método, pensado, por tanto, no sólo para la comprensión del mundo físico, sino incluso para el más elevado mundo metafísico. Método que, así, permite recorrer toda realidad: Dios, alma y mundo. Prácticamente es el mismo método que había defendido en sus Reglas para la dirección del espíritu, pero ahora resumido elegantemente, como sabemos, en cuatro reglas. En segundo lugar, un objetivo profundamente metafísico: obtener los principios filosóficos a partir de los cuales sea posible cimentar todo el ámbito de las ciencias, incluidas las matemáticas; fundar filosóficamente el saber científico. Y es que para Descartes, los errores fundamentales de la ciencia encuentran su causa en la penuria que atraviesa la filosofía en cuanto saber de principios: “En relación con las otras ciencias juzgaba que en la medida en que tomaban su principios de la filosofía, no podían haber construido algo sólido sobre cimientos tan poco estables” (Discurso, I). Propuesta del método y su aplicación para el descubrimiento de las verdades metafísicas: eh aquí el objeto respectivo de las partes II y IV del Discurso. En la primera parte del Discurso, Descartes ha hecho referencia a los éxitos ya logrados por su método universal en los ámbitos concretos de la geometría, la aritmética y la física. Sólo a dicho método cree deber todos sus éxitos, habida cuenta del desprecio con el que se refiere a las enseñanzas recibidas y a la futilidad de su búsqueda de respuestas en el “libro del mundo”. Ni en los maestros, ni en sus libros, ni en la experiencia mundanal, ni en la propiamente intersubjetiva, Descartes ha logrado un conocimiento adecuado, es decir, no dubitativo. Ahora sólo queda un camino posible; el viaje interior: “tomé un día la resolución de estudiar también en mí mismo y de emplear 8 todas las fuerzas de mi espíritu en la elección del camino que debía seguir” (Discurso, I). Por supuesto, tal búsqueda interior parte de un presupuesto de tal importancia que es el que precisamente ha abierto el libro: “el buen sentido, es la cosa que mejor repartida está en el mundo” (Discurso, I). Bons sens es aquí sinónimo de razón, es decir, de la facultad para distinguir lo verdadero de lo falso; capacidad de juzgar. Esto es lo que está repartido por igual en todos los humanos, a diferencia, obviamente de la sabiduría. Pero, ¿de dónde procede esta medida para distinguir lo verdadero de lo falso? Esta es, sin duda, la cuestión más crucial a la que se enfrenta la filosofía cartesiana. 4. La cuestión de la verdad, la falsedad y la duda En la segunda parte del Discurso destaca, obviamente, la formulación de las reglas del método, pero hay también otro aspecto que no deja de llamar nuestra atención. Me refiero a la defensa de la unidad sistemática de la ciencia. Iniciado el viaje interior a la verdad, este es precisamente uno de los primeros descubrimientos que hace: “ocurrírseme considerar que muchas veces sucede que no hay tanta perfección en las obras compuestas de varios trozos y hechas por diferentes maestros como en aquellas en que uno solo ha trabajado”. La idea le resulta tan importante que pone hasta cinco ejemplos con lo que pretende respaldar su apoyo a la unidad: la arquitectura, el urbanismo, la legislación, la filosofía escolástica y las opiniones de los hombres. Claro que la “prudencia” tan característica en Descartes, le hace enseguida matizar su afirmación, mostrando que su propuesta de reforma desde la unidad del método ha de aplicarse no al orden de las instituciones sociales, ya se trate del Estado o del orden de las ciencias y las enseñanzas, sino, más modestamente al orden del pensamiento propio y las opiniones en él establecidas sin método y, por lo tanto, en forma caótica. Respecto a este pensamiento propio, el objetivo es alcanzar su unidad sistemática; y para ello hay que dejarlas temporalmente en suspenso, para más tarde “abandonarlas para sustituirlas por otras mejores o aceptarlas de nuevo cuando las hubiese sometido al juicio de la razón”. Respecto a las reglas del método, creo que filosóficamente la más interesante es la primera, y en ella me quiero centrar ahora. Como sabemos, dice así: “no admitir jamás como verdadera cosa alguna sin conocer con evidencia que lo era; es decir, evitara cuidadosamente la precipitación y la prevención y no comprender, en mis juicios, nada más que lo que se presentase a mi espíritu tan clara y distintamente que no tuviese motivo alguno para ponerlo en duda”. Creo que no hay otra frase en la que se pueda compendiar mejor lo que va a ser el espíritu de la modernidad en orden a su comprensión del problema de la verdad. Partamos de la constatación de la doble intencionalidad que se esconde tras la regla: 1) establecimiento de un nuevo criterio de verdad: la evidencia; y 2) esclarecimiento de las condiciones necesarias de la evidencia: evitar la precipitación y la prevención, y aceptar sólo aquello que se presenta de forma clara y distinta. Respecto a la verdad como evidencia, quizás no hay lugar en el que se muestre más claramente la ruptura con el espíritu renacentista. Foucault lo expresó muy adecuadamente en Las palabras y las cosas: ya no es posible un saber basado en las semejanzas y las analogías, en la proximidad y la verosimilitud. Con el establecimiento de la evidencia como criterio de verdad, Descartes ha renunciado a toda vía media entre un conocimiento absoluto y la ignorancia: “A principios del siglo XVII, en este período que equivocada o correctamente ha sido llamado barroco, el pensamiento deja de 9 moverse dentro del elemento de la semejanza. La similitud no es ya la forma del saber, sino más bien, la ocasión de error, el peligro al que uno se expone cuando no se examina el lugar mal iluminado de las confusiones” (Foucault, Las palabras y las cosas, Siglo XIX, Madrid, 2005, p. 57). Aparece con ello un nuevo parentesco entre la semejanza y la ilusión, en el sentido del engaño. No podía ser de otra forma si, como señalamos al principio de esta intervención, ya no es posible aquella ingenua confianza en el mundo, cuando este ha mostrado, dramáticamente, su doblez. En un mundo de dobleces, de simulacros e ilusiones, el único camino para lograr la verdad parece estar en uno mismo, en la certeza subjetiva que surge de aquellas intuiciones sin mediación que se dan en lo que se presenta de forma clara y distinta, es decir, respectivamente, aquello que “se presenta de un modo manifiesto a un espíritu atento” (Principios, pr. 45), y el conocimiento que es “tan preciso y tan diferente de todos los demás que sólo comprende lo que manifiestamente aparece al que lo considera como es debido” (ibíd.). En un conocimiento que ha renunciado de forma absoluta a la más mínima duda, la única fuente de error puede hallarse únicamente en la precipitación y la prevención. La precipitación, que consiste en aceptar como verdadero aquello que no es evidente, es decir, aquello de lo que no tenemos certeza absoluta, es el resultado del desequilibrio que hay entre una voluntad infinita (“sólo la voluntad o libertad de arbitrio siento ser en mí tan grande, que no concibo la idea de ninguna otra que sea mayor”, Meditaciones, p. 198) y un entendimiento limitado. Esta es de hecho la principal fuente de error para Descartes. En Meditaciones había sostenido que el error no puede estar en el entendimiento: “por medio del solo entendimiento, yo no afirmo ni niego cosa alguna, sino que sólo concibo las ideas de las cosas que puedo afirmar o negar. Pues bien, considerándolo precisamente así, puede decirse que en él nunca hay error” (p. 197). Así, el error sólo puede nacer de que “siendo la voluntad más amplia que el entendimiento, no la contengo dentro de los mismos límites que éste, sino que la extiendo también a las cosas que no entiendo” (p. 200). Es por ello que en el prefacio de sus Principios de la filosofía Descartes propondrá la “circunspección” (resolución de abstenerse de juzgar sin contar con la evidencia). La prevención es una fuente de error opuesta a la precipitación, consistente en negarse a aceptar aquello que es aprehendido de forma evidente. Aquí se muestra con toda su fuerza el peso de los prejuicios; o, como diría Ortega, la fuerza de las creencias frente a las ideas. Aunque Descartes no trata el tema de las fuentes del error en la parte II del Discurso, sino en la IV, quiero traerlo ahora a colación por la evidente relación que guarda con la cuestión de la verdad. La importancia que la duda tiene en la filosofía de Descartes está obviamente vinculada al valor que concede a la evidencia como fuente única de verdad. Ello implica que no sólo aquello que sabemos que es falso, sino aquello de lo que tenemos la más mínima duda, es decir, aquello de lo que no tenemos verdad evidente y cierta, ha de ser rechazado como falso, al menos hasta que no haya sido apoyado en algo evidente. Pero, ¿dónde están las fuentes del error? La referencia al asunto en el Discurso es más bien breve: “puesto que los sentidos nos engañan a veces, quise suponer que no hay cosa alguna que sea tal como ellos nos lo hacen imaginar. Y como hay hombres que se equivocan al razonar, aun acerca de las más sencillas cuestiones de geometría, y cometen paralogismo (razonamientos incorrectos), juzgué que estaba yo tan expuesto a errar como cualquier otro y rechacé como falsos todos los razonamientos que antes había tomado por demostraciones. Finalmente, considerando que los mismos 10 pensamientos que tenemos estando despiertos pueden también ocurrírsenos cuando dormimos, sin que en tal caso sea ninguno verdadero, resolví que todas las cosas que habían entrado hasta entonces en mi espíritu no eran más cierta que las ilusiones de mis sueños”. Por el primer motivo de duda, sabemos que la evidencia y la certeza se encuentra en Descartes sólo en las intuiciones intelectuales y no en las empíricas, en tanto que los sentidos, en ocasiones, nos engañan. El tercer motivo de error, es profundamente barroco. Se refiere al carácter ambiguo del mundo; al problema de la ilusión en una vida que, radicalizará Calderón, no es más que sueño. Este motivo de duda es extremadamente importante en Descartes. A primera vista parecería una matización decorativa de la posibilidad de error en los sentidos, porque, obviamente, nos seguimos moviendo en el terreno de las sensaciones; pero en realidad Descartes va más allá, porque no sólo hace que intervenga la duda en aquello que siento, sino en todo aquello que puedo imaginar de otra manera a como siento que es. El ejemplo que pone Descartes al respecto en las Meditaciones es, como veremos dentro de muy poco, bastante significativo: “Y ¿cómo negar que estas manos y este cuerpo sean míos, si no es poniéndome a la altura de esos insensatos, cuyo cerebro está tan turbio y ofuscado por los negros vapores de la bilis que aseguran constantemente ser reyes siendo muy pobres, ir vestidos de oro y púrpura estando desnudos, o que se imaginan ser cacharros o tener el cuerpo de vidrio?” (Meditaciones, p. 131). Ciertamente esto es cosa de locos, pero basta que con yo pueda “representarme en sueños las mismas cosas”, para que, habida cuenta de que “no hay indicios concluyentes ni señales que basten a distinguir con claridad el sueño de la vigilia”, pueda introducir en el asunto la duda: todo aquello que puede ser imaginado de otra manera, puede ser, en la forma en que efectivamente lo vemos, objeto de un sueño o ilusión y, por lo tanto, motivo de duda. Mientras que los motivos de duda primero y tercero se refieren al ámbito de las sensaciones, el segundo entra en un terreno más espinoso para los intereses de la filosofía cartesiana, ya que empieza a afectar a la noción misma de la ciencia; al menos a aquellas cuestiones científicas que dependen de cosas compuestas. Pero lo cierto es que el error puede ser evitado con sólo rechazar todos los razonamientos previamente aceptados por la posibilidad de que en ellos hubiera errores. Obviamente, con ello Descartes no está poniendo en duda las verdades apodícticas; es decir, la necesidad con la que sentimos los pasos en las deducciones rigurosamente establecidas, sino la posibilidad de que aquellas deducciones hayan sido producto de paralogismo, es decir, de razonamientos incorrectos, no ajustados a las normas básicas de la lógica. En fin, todos estos errores pueden ser evitados con una aplicación rigurosa del método cartesiano: partir de verdades evidentes y seguir sólo a partir de ellas y con sumo cuidado, un orden deductivo apodíctico. En cambio, en un dramático y nuevo giro barroco a su filosofía, Descartes va más lejos en las Meditaciones, mostrando un motivo de duda que afecta esencialmente a su concepto de ciencia, no sólo extrínsecamente por la posibilidad de paralogismo, y que nos permite captar la dependencia de todo su planteamiento del secreto o clave teológica: “hace tiempo que tengo en mi espíritu cierta opinión, según la cual hay un Dios que todo lo puede, por quien he sido creado tal como soy. Pues bien: ¿quién me asegura que el tal Dios no haya procedido de manera que no exista figura, ni magnitud, ni lugar, pero a la vez de modo que yo, no obstante, sí tenga la impresión de que todo existe tal y como lo veo?” (p. 134). Más adelante, teniendo en cuenta el peligro que para su integridad física implica una tesis tal, la matiza: “supondré que hay, no un Dios –que es fuente suprema de verdad-, sino cierto genio maligno, no menos artero y engañador 11 que poderoso, el cual ha usado de toda su industria para engañarme” (pp. 137-138). Aquí el “engaño” no se refiere sólo a la realidad sensible, sino que es mucho más profundo: “podría ocurrir que Dios haya querido que me engañe cuantas veces sumo dos más tres, o cuando enumero los lados de un cuadrado, o cuando juzgo de cosas aún más fáciles que ésas; si es que son siquiera imaginables” (p. 135). Fijémonos en lo terrible de la cuestión. Aquí la posibilidad de duda se mete en el corazón mismo de la filosofía cartesiana, porque afecta a su criterio de verdad: la evidencia. Un dios o genio tal, podría hacer que me engañara en mis evidencias. Sólo conjurando este peligro, puede Descartes recuperar el valor veritativo absoluto de la evidencia, expulsar de ella toda duda: “siempre que contengo mi voluntad en los límites de mi conocimiento, sin juzgar más que de las cosas que el entendimiento le representa como claras y distintas, es imposible que me engañe, porque toda concepción clara y distinta es algo real y positivo, y por tanto no puede tomar su origen de la nada, sino que debe necesariamente tener a Dios por autor, el cual, siendo sumamente perfecto, no puede ser causa de error alguno; y, por consiguiente, hay que concluir que una tal concepción o juicio es verdadero. Por lo demás, no sólo he aprendido hoy lo que debe evitar para no errar, sino también lo que debo hacer para alcanzar el conocimiento de la verdad. Pues sin duda lo alcanzaré, si detengo lo bastante mi atención en todas las cosas que conciba perfectamente, y las separo de aquellas que sólo conciba de un modo confuso y oscuro” (p. 206). Pero, cabría preguntar: ¿cómo conjurar el Dios engañador sino a través de la fe en que Dios ha de ser bondadoso y por tanto no puede ser que me engañe hasta tal punto? Más adelante volveremos sobre esta cuestión, pero antes quisiera mostrar la enorme influencia que Suárez ha ejercido sobre Descartes en el tema de la verdad. Efectivamente, quizás en ningún lugar de las Disputationes, como en la sección II de la Disputatio novena, se nota tanto la clara influencia de Suárez sobre la filosofía de Descartes. Y aunque la influencia es menos patente en el Discurso del método, parece claro que Descartes estaba pensando en Suárez al tratar el problema de la verdad en sus Meditaciones metafísicas, en concreto aquellas que se refieren a la posibilidad de un Dios engañador o un genio maligno (primera meditación), o a la infinitud de una voluntad que no se acomoda a un entendimiento finito (meditación cuarta). Para explicar cuáles son las causas del error en Suárez, es preciso que antes delimitemos el lugar de la verdad y del error, el lugar de lo verdadero y lo falso. Obviamente, las diferencias respecto al planteamiento cartesiano no pueden ser ignoradas. Descartes es Descartes, eje de la modernidad, el pensador del cogito, influenciado por Montaigne, el escéptico metódico que busca la verdad en la propia subjetividad. Por su parte, Suárez ni concede nada al escéptico, ni ha visto la importancia metódica de la subjetividad. Pero lo cierto es que Suárez ha situado el problema metafísico de la verdad en el plano de la subjetividad al hacerlo pasar por la certeza y al valorar la simplicidad en las formas de conocimiento. Así, Suárez considera que si la metafísica es sabiduría, ha de contar con un alto grado de certeza (DM, 1,5,10), y no dudará en atribuir esta certeza a la consideración ontológica de la metafísica; es decir, en considerar que certeza y evidencia aparecen ligadas a la ciencia de los primeros principios: Parece que en esta ciencia hay que distinguir dos partes; una es la que trata del ente como tal y de sus primeros principios y propiedades, otra, la que trata de algunas razones peculiares de los entes, principalmente de los inmateriales. En cuanto a la primera parte, no hay duda de que esta ciencia es la más cierta de todas […] una ciencia 12 es certísima cuando trata principalmente de los primeros principios y realiza su cometido con menos elementos (DM, 1,5,23). Suárez considera que el acto cognoscitivo puede ser denominado verdadero en dos sentidos diferentes: radical y formalmente. Es en el ámbito radical donde se sitúa la evidencia, y en virtud de dicha evidencia, el acto mismo en infalible (DM, 8,2,14). El siguiente pasaje, hablando de la verdad radical, apunta al ámbito de la diferencia entre lo contingente y lo necesario, situando lo necesario en el ámbito de la evidencia misma, que se da su propia medida: “la verdad radical que se toma de la razón formal de tal conocimiento es una perfección absoluta del entendimiento por pertenecer absolutamente al concepto de virtud intelectual; en cambio, la verdad actual, a la que nos referimos, no es una perfección absoluta; más aún, no siquiera añade perfección a la naturaleza o especie del acto cognoscitivo. Porque esta verdad actual, en cuanto incluye o connota una concomitancia o conveniencia del objeto exterior, no añade al acto nada real, por lo que tampoco puede conferirle perfección alguna; y en cuanto supone o exige por parte del acto una representación o relación real al objeto expresa alguna perfección de él, que algunas veces puede ser absoluta, pero que otras es sólo relativa. Hay, en efecto, ocasiones en que esta verdad actual se encuentra unida, de manera infalible y necesaria, con la real y esencial perfección de tal acto y en virtud del mismo; entonces, la perfección que supone esencialmente en el acto es absoluta por pertenecer al concepto de virtud intelectual absoluta; pero en otros casos esta verdad actual no se halla esencialmente unida con el acto, o no lo está en virtud de la razón formal y esencial del mismo, en cuyo caso la perfección que se supone en el acto no es absoluta, sino relativa, puesto que no pertenece al concepto de virtud intelectual absoluta y siempre lleva aneja, de manera intrínseca, la imperfección de un conocimiento oscuro y confuso, cual ocurre en la fe humana, en la opinión, etc. (DM, 8,2,15). Incluso más: “la verdad radical constituye una perfección propia del hábito de la ciencia, y la verdad actual no le confiere aumento alguno de perfección” (DM, 8,2,15). El paradigma moderno de la verdad está prácticamente servido. Por otro lado, Suárez, afirma que el lugar en el que se da la distinción entre lo verdadero y lo falso es en el juicio que compone o divide (DM, 8,1,1). A este respecto, dice lo siguiente sobre la verdad del juicio: “estimo que la verdad del conocimiento complejo, es decir, de la composición y división, o del juicio en virtud del cual juzgamos que una cosa es esto o aquello, o que no lo es (pues tomamos todo esto en el mismo sentido), consiste en la conformidad del juicio con la cosa conocida tal como es en sí, y que de esa conformidad procede el que se diga que la misma cosa juzgada es, en sí, tal como ha sido juzgada” (DM. 8,1,3). Así, la verdad viene a connotar “que el objeto se comporta así como es representado por el acto” (8,2,9). Y esta connotación se produce a través de una “representación intencional”: “la verdad lógica implica una representación cognoscitiva que lleva aneja 13 la concomitancia de un objeto que se comporta así como es representado por el conocimiento” (8,2,12). Entrando en el tema de la falsedad y sus causas, que es lo que quería destacar especialmente en este apartado, Suárez sitúa la falsedad también en el ámbito de la verdad lógica, es decir, la verdad en su sentido formal y actual: “la falsedad está en la composición o división como en el cognoscente, no porque la misma falsedad en cuanto tal se conozca directamente, sino porque se conoce como unido o conforme a otro algo que en realidad se halla, más bien, separado y disconforme, de donde resulta que se conoce ‘en acto ejercido’ aquello que es disconforme o falso, a saber, que una cosa es lo que en realidad no es, o que no es lo que en realidad es” (DM, 9,1,17). ¿Cuál es el origen del error? Este puede tener su origen en el propio hombre o en causas extrínsecas al hombre. En el primer caso, como el hombre puede conocer “por invención y por doctrina o enseñanza” (DM, 9,2,5), así que también el error puede encontrarse en ambos lugares. Si nos fijamos en el error que se produce en la enseñanza, este puede ser entendido de dos formas diferentes, ya que dos son las formas de obtener el juicio por enseñanza: “unas veces se lleva a cabo buscando fundamento en las cosas, y otras se apoya únicamente en la autoridad del que dice o enseña, de modo que, en unas ocasiones, la enseñanza se comporta como proposición y aplicación de los objetos y medios del juicio, y en otras constituye toda la esencia o razón del juicio” (DM, 9,2,5). Cuando el juicio se basa sólo en la autoridad del expositor, es claro que un origen de la falsedad (Suárez dice “en cuanto a su especificación” (DM, 9,2,5), se halla en la “imperfección del que dice o enseña, porque puede engañarse o mentir” (DM, 9,2,5). Así, en este caso, el error siempre se hallaría en una autoridad. Un poco más adelante recupera el tema de este tipo de error preguntándose ahora “cuál es el origen de la falsedad en quien la atestigua”, es decir, de donde procede a su vez la falsedad en lo que dice el que enseña. En primer lugar, puede ser intencionada, y en ese caso más que de falsedad hay que hablar de “malicia o liberta de la voluntad” (DM, 9,2,9). En sentido más propio, hablando de estricta falsedad, es imposible averiguar desde cuándo circula el error por las disciplinas que se enseñan. La conclusión precartesiana, que parece exigir ya la duda metódica, es clara: “A esto se debe el que, en gran parte, las ciencias humanas tengan falsas opiniones mezcladas con la verdad” (DM, 9,2,9). En todo caso, para no remontarse al infinito, es preciso detenerse en un desliz de alguien, en un error por vía inventiva, con lo que entramos en el segundo tipo de error. Pero Suárez considera que en cuanto al ejercicio del conocer, incluso en el caso de la doctrina, aunque especialmente en el caso de la invención, es decir, de la investigación o razonamiento del sujeto, “la causa propia es la voluntad del hombre mismo que juzga” (DM, 8,2,5). Y es que el entendimiento solo puede ser obligado en orden a la verdad, nunca en orden a la falsedad. Pero una vez que salimos del orden de la necesidad, de las verdades necesarias a las que el entendimiento se ve constreñido, es la voluntad la que nos determina a juzgar. En la disputación 54, a propósito del tratamiento de los hábitos del entendimiento, nos dice que cuando el entendimiento no tiene evidencia, emite el juicio con cierta indiferencia, lo que implica, obviamente, que queda en manos de la voluntad. A propósito del entendimiento, dice lo siguiente: “aun cuando no sea una potencia tan indiferente como la voluntad, no obstante participa de la indiferencia en algún modo; primeramente, al emitir juicio acerca 14 de aquellas cosas de las que no consigue un conocimiento evidente como son las que caen bajo la fe o la opinión por eso nos consta por experiencia que el hombre difícilmente se aparta de las cosas de las que tiene una fe u opinión inveterada” (DM, 54,1,12). En conclusión, sólo cuando hay evidencia el entendimiento se ve constreñido a juzgar en orden a la verdad (DM, 8,2,5), aunque la fuerza de la fe o de la opinión asimiladas, tienen tal poder que pueden incluso obnubilar las mismas evidencias. Más adelante nos da la diferencia entre los hábitos evidentes del entendimiento y los inevidentes: “Se da entre ellos la diferencia de que los hábitos evidentes muestran la verdad de la cosa en sí misma, ya sea por los propios términos, ya sea por algún medio; cambio, los inevidentes no muestran la verdad en sí, sino que por medios extrínsecos inducen al entendimiento a que asientan, aun cuando no intuya la verdad” (DM, 54,11,45). Y en el parágrafo siguiente nos hace ver cómo “un hábito inevidente puede inclinar a varias materias con mayor facilidad que uno evidente” (DM, 54,11,46): “La explicación está en que la razón extrínseca de asentir puede aplicarse de manera uniforme a diversas materias, cosa que es posible ver sobre todo en la fe, tanto infusa como humana. En cambio, cuando la razón de asentir es intrínseca, como sucede en los hábitos evidentes, una misma razón no puede aplicarse a diversas proposiciones” (DM, 54,11,45). El hecho de que la fe es un criterio de certeza absoluto para un pensador escolástico como Suárez, no le deja ver consecuencias interesantísimas de su planteamiento para la modernidad. Si eliminamos esta fe y pensamos la inevidencia sólo en términos de mera opinión, será posible comparar una forma de conocer analítica que parte de evidencias, a una forma de conocer confusa, que todo lo mezcla; y la depuración de la primera empujará a los filósofos del XVII a la búsqueda del método adecuado que nos lleve a un conocimiento evidente y a una correcta clasificación de las ciencias. Recordemos de nuevo las palabras de Descartes al respecto en sus Meditaciones: “¿De dónde nacen, pues, mis errores? Sólo de esto: que siendo la voluntad más amplia que el entendimiento no la contengo dentro de los mismos límites que éste, sino que la extiendo también a las cosas que no entiendo, y, siendo indiferente a éstas, se extravía con facilidad, y escoge el mal en vez del bien, o lo falso en vez de lo verdadero. Y ello hace que me engañe y peque” (Meditaciones, p. 200). De tal forma que “siempre que contengo mi voluntad en los límites de mi conocimiento, sin juzgar más que de las cosas que el entendimiento le presenta como claras y distintas, es imposible que me engañe” (p. 206). Si tenemos en cuenta todas las causas de la falsedad que ha encontrado Suárez, y al mismo tiempo rechazamos la idea de un conocimiento verosímil, considerando que no hay término medio entre la certidumbre absoluta y la ignorancia, la primera regla del método, tal como aparece en el Discurso, está prácticamente servida. Como ya he adelantado antes, Suárez también introduce, como posible origen del error su fuente divina, ya sea en la forma del engaño provocado directamente por 15 Dios o bien a través de un genio maligno (“ángel engañador”), y Suárez rechaza las dos; en el primer caso porque “Dios no puede inducir a falsedad al entendimiento, ya que esto repugna a su bondad tanto como la mentira” (DM, 8,2,7) y en el segundo caso, porque no puede producir esta mutación en la inteligencia humana, a lo sumo puede usar las armas de la persuasión, pero nunca nos hará ver como evidente lo que no lo es. 5. Los principios de la metafísica Volviendo a Suárez, y asegurado el método, la certidumbre como camino hacia la verdad y no sólo como el resultado de las operaciones lógicas, Descartes se dispone para entrar en los principios metafísicos, como ya hemos visto, fundamentales para asegurar todo el aparato de la ciencia. Este es el objetivo de la parte cuarta del Discurso, y por eso comienza afirmando que va a referirse a “meditaciones metafísicas”. En su caso, tales meditaciones están vinculadas a la prueba de la existencia tanto de Dios como del alma humana; y al aseguramiento del resto de seres a partir de ahí. Ahora bien, de acuerdo con el método cartesiano, tales cuestiones sólo pueden ser tratadas con fundamento a partir de una primera creencia que se presente como absolutamente indubitable, es decir, como algo de lo que tengamos evidencia, algo aprehendido clara y distintamente. El motivo radical de duda que supone la posibilidad de un dios engañador, hace que incluso las verdades matemáticas queden por ahora entre paréntesis; es cierto que Descartes va a afirmar que la bondad de Dios impide llegar el engaño hasta tal extremo, pero no lo es menos que la misma afirmación de la bondad de Dios ha de ser probada científicamente si ha de servir para superar la duda (¿cómo iba a ser una cuestión de fe el fundamento de todo el saber?). Pero, si bien la hipótesis de un dios engañador me hace dudar de todo, incluso, insisto, de las evidencias matemáticas, ¿puede hacerme dudar de que yo existo? Es decir, ¿cabe la posibilidad de un dios engañador que me persuada de que existo sin que ello sea verdadero? La formulación alternativa al cogito ergo sum que aparece en las Meditaciones resulta tajante: “Pues no: si yo estoy persuadido de algo, o meramente si pienso algo, es porque yo soy” (Meditaciones, p 143). Y continua: “cierto que hay no sé qué engañador todopoderoso y astutísimo, que emplea toda su industria en burlarme. Pero entonces no cabe duda de que, si me engaña, es que yo soy; y, engáñeme cuanto quiera, nunca podrá hacer que yo no sea nada, mientras yo esté pensando que soy algo”. Fijémonos en que efectivamente Descartes ha conjurado al genio maligno en lo que a esta primera verdad se refiere. Que yo soy mientras dudo, mientras pienso, es algo que está más allá de toda posible duda: se trata de una primera evidencia, de una certeza, valga la paradoja de la expresión, indubitable. A causa de la duda, y sobre todo, a causa de la posibilidad de un dios engañador, Descartes se verá recluido en sus propios pensamientos. Y será precisamente en el pensar la duda donde encuentre la certeza inconmovible. Percibo con claridad y distinción que si pienso existo. Es una intuición resistente a todo intento de duda. No se trata del pensamiento en cuanto pensado (esto también entrará en duda), sino en cuanto pensante. Ni la omnipotencia divina podría hacer que esta intuición fallara. Y se trata de un pensamiento que envuelve en sí la existencia. ¡No es de extrañar que del descubrimiento de algo tan importante… un pensamiento que envuelve su propia existencia, Descartes concluyera que “soy esencia pensante”! En fin, se trata de un pensamiento a través del cual logramos tener evidencia de la existencia de algo: el ego. Tan importante es la cuestión que el cogito ergo sum se ha convertido en la carta de presentación de Descartes; en la máxima que le representa. Se 16 ha insistido hasta la saciedad en que no hay ninguna novedad al respecto en Descartes; se ha visto que tal idea estaba ya en la antigüedad en la comedia de Plauto, incluso en la filosofía de Aristóteles. Se ha insistido en su presencia en la filosofía medieval, en San Anselmo, y, sobre todo, en San Agustín (“si fallor, sum”, De libero arbitrio). Y es una idea presente en autores del renacimiento, como el escéptico Francisco Sánchez, Campanella o Gómez Pereira. Entonces, ¿qué es lo que hace a la afirmación de Descartes tan singular? Pues nada más y nada menos que se constituye en piedra angular de su filosofía: en primer principio metafísico. El descubrimiento cartesiano del cogito no procede a través de un método psicológico de introspección, sino de un método trascendental: inquiere las condiciones de posibilidad de todo yo; con lo que el yo, como ámbito privado, se disuelve. Es decir, Descartes se sitúa en la línea, que culminará con Kant, del “yo trascendental”. El “si fallor, sum” de San Agustín, se refiere al yo privado, nada más. Pero la reflexión trascendental no se agota aquí, sino que además de permitirme descubrir que soy, me permite saber qué soy con sólo con analizar las condiciones de su propia aparición: “Posteriormente, examinando con atención lo que yo era, y viendo que podía fingir que carecía de cuerpo, así como que no había mundo o lugar alguno en el que me encontrase, pero que, por ello, no podía fingir que yo no era, sino que por el contrario, sólo a partir de que pensaba dudar acerca de la verdad de otras cosas, se seguía muy evidente y ciertamente que yo era, mientras que, con sólo que hubiese cesado de pensar, aunque el resto de lo que había imaginado hubiese sido verdadero, no tenía razón alguna para creer que yo hubiese sido, llegué a conocer a partir de todo ello que era una sustancia cuya esencia o naturaleza no reside sino en pensar y que tal sustancia, para existir, no tiene necesidad de lugar alguno ni depende de cosa alguna material. De suerte que este yo, es decir, el alma, en virtud de la cual yo soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo, más fácil de conocer que éste y, aunque el cuerpo no fuese, no dejaría de ser todo lo que es” (Discurso, IV). Soy, por lo tanto, res cogitans, sustancia pensante. Se ha escrito mucho sobre la precipitación en la que ha incurrido Descartes en este paso del hecho de que soy a la cuestión de qué soy. Heidegger escribió en Ser y tiempo: “Con el cogito sum pretende Descartes dar a la filosofía una base nueva y segura. Pero lo que él deja indeterminado en este comienzo radical es la forma del ser de la res cogitans, o más exactamente, el sentido del ser del sum” (pr. 6). En realidad, más que dejar indeterminado, lo que hace Descartes es dar por supuesta la concepción clásica de la sustancia como supuesto (hypokeímenon), en tanto que el cogito termina suponiendo la res cogitans. ¿Dónde ha quedado al respecto toda la precaución preconizada por Descartes en su método? Se entiende perfectamente la razón por la cual el cogito no puede ser res extensa. A partir de uno de los motivos de duda, la dificultad para distinguir a veces la vigilia del sueño, había que dudar de todo aquello que pudiera ser imaginado de otra forma, y, efectivamente, puedo imaginarme sin cuerpo, aunque no sin pensamiento, en tanto que pienso. Descartes es perfectamente coherente con su método y con sus motivos de duda, pero precisamente, en esa coherencia, se encuentra su limitación: como puedo imaginarme sin cuerpo, no soy cuerpo (aunque esto fuera mantenido sólo de modo provisional); y como sólo hay dos sustancias (res cogitans y res extensa), necesariamente he de ser res extensa. Pero, ¿y si, como ocurre de hecho, resulta que aún cuando imaginativamente pueda pensarme sin cuerpo, soy, efectivamente, fácticamente, cuerpo? La cuestión da mucho que pensar… 17 La reflexión trascendental, además de permitirme averiguar que soy y qué soy, me permite establecer con firmeza el criterio de verdad. Descartes es muy claro al respecto: “Analizadas estas cuestiones, reflexionaba en general sobre todo lo que se requiere para afirmar que una proposición es verdadera y cierta, pues, dado que acababa de identificar una que cumplía tal condición, pensaba que también debía conocer en qué consiste esta certeza. Y habiéndome percatado que nada hay en pienso, luego soy que me asegure que digo la verdad, a no ser que yo veo muy claramente que para pensar es necesario ser, juzgaba que podía admitir como regla general que las cosas que concebimos muy clara y distintamente son todas verdaderas; no obstante, hay solamente cierta dificultad en identificar correctamente cuáles son aquellas que concebimos distintamente”. Saber que soy, y saber que soy pensamiento, es también averiguar en qué otras circunstancias, semejantes a las que afectan a esas verdades, podré afirmar cosas con la misma convicción con que afirmo éstas. Con ello Descartes, por la vía trascendental, ha alcanzado el complemento perfecto de su primera regla: una medida para la regla general de verdad. Pero ni siquiera acaba aquí la reflexión trascendental. La verdad del cogito me permite saber más cosas fundamentales: he descubierto que soy dudando, pero si es porque soy un ser imperfecto, vacilante, finito, dúplex y demoníaco. Ahora bien, es imposible pensar lo imperfecto y finito sin presuponer la idea de algo más perfecto que uno mismo. Y esa idea, ¿cómo he aprendido a pensarla? No he sido yo, desde luego, quien se la ha enseñado a sí mismo; y tampoco es posible que esté en mí a partir del conocimiento de las cosas exteriores, porque tampoco en ellas se halla la perfección buscada. Sólo queda una opción: que la idea de perfección haya sido puesta en mí por un ser perfecto, esto es, por Dios. Esta prueba de la existencia de Dios se completa con una nueva versión del argumento ontológico: “examinando de nuevo la idea que tenía de un Ser Perfecto, encontraba que la existencia estaba comprendida en la misma de igual forma que en la del triángulo está comprendida la de que sus tres ángulos sean iguales a dos rectos o en la de una esfera que todas sus partes equidisten del centro e incluso con mayor evidencia. Y, en consecuencia, es por lo menos tan cierto que Dios, el Ser Perfecto, es o existe como lo pueda ser cualquier demostración de la geometría”. Descartes con ello ha aseguro, después de la existencia del cogito, una segunda existencia: la de Dios; que se revela como una existencia fundamental para alcanzar cualquier otra verdad; pues garantizar la realidad de lo fundante (Dios), es garantizar la realidad de toda realidad; de todo lo afirmativo, de todo lo positivo, de todo lo que cualquier cosa tenga de perfección. Y ahora viene una afirmación, que desde las objeciones de Arnauld a las Meditaciones, quizás sea el asunto en que más tinta se ha gastado a propósito de Descartes: “incluso lo que anteriormente he considerado como una regla (a saber: que lo concebido clara y distintamente es verdadero) no es válido más que si Dios existe, es un ser perfecto y todo lo que hay en nosotros procede de él”. Se entiende perfectamente la objeción de Arnauld al respecto: “cómo puede pretenderse no haber cometido círculo vicioso, cuando dice que sólo estamos seguros de que son verdaderas las cosas que concebimos clara y distintamente en virtud de que 18 Dios existe. Pues no podemos estar seguros de que existe Dios, si no concebimos eso con toda claridad y distinción; por consiguiente, antes de estar seguros de la existencia de Dios, debemos estarlo de que es verdadero todo lo que concebimos con claridad y distinción” (Meditaciones, pp. 456-457). Descartes responde a la objeción de la siguiente forma: “no he incurrido en lo que llaman círculo, al decir que sólo estamos seguros de que las cosas que concebimos muy clara y distintamente son todas verdaderas, a causa de que existe Dios, y, a la vez, que sólo estamos seguros de que Dios existe, a causa de que lo concebimos con gran claridad y distinción; pues ya entonces distinguí entre las cosas que concebimos, en efecto, muy claramente, y aquellas que recordamos haber concebido muy claramente en otro tiempo. En efecto: en primer lugar, estamos seguros de que Dios existe, porque atendemos a las razones que nos prueban su existencia; mas tras esto, basta con que nos acordemos de haber concebido claramente una cosa, para estar seguros de que es cierta: y no bastaría con eso si no supiésemos que Dios existe y no puede engañarnos” (Meditaciones, cuartas objeciones, p. 506). Es decir, Descartes distingue entre las razones por las que una cosa es clara y distinta, lo cual ocurre independientemente de Dios, y la permanencia de tales razones en el tiempo, lo cual está asegurado sólo gracias a que Dios existe. Desde entonces y hasta la actualidad, los estudiosos de Descartes se han situado a un lado u otro de la acusación de circulatio. En el siglo XX, Rábade (Descartes y la gnoseología moderna), por ejemplo consideró, aceptando la respuesta de Descartes a la objeción de Arnauld, que el último criterio de verdad es la evidencia. Para afirmar a continuación que hay en Descartes dos órdenes de verdades: las proposiciones cuya verdad se establece de manera clara y distinta, y las proposiciones cuya verdad se deriva por deducción de proposiciones anteriores. El cogito es del primer tipo (una intuición) y Dios no es necesario para fundamentar la verdad del cogito; tampoco se necesita a Dios para las demás ideas simples; pero para las largas deducciones, donde interviene la memoria, sí que es necesario Dios. Rábade se sitúa con ello en una interpretación similar a la de Gilson en sus comentarios al Discurso: ya que la evidencia, como criterio de verdad, se extrajo de la certeza del cogito antes de plantearse el problema de la existencia de Dios, la garantía de la evidencia no se puede referir a la evidencia misma, sino sólo al recuerdo de la evidencia. A mi juicio, tales defensas de Descartes son insostenibles. Es cierto que la evidencia del cogito ergo sum se sostiene por sí misma sin necesidad de Dios; y es cierto que Descartes ha utilizado el grado de certeza aquí alcanzado como medida de la evidencia, como criterio de verdad; pero no es menos cierto que la evidencia del cogito es de un tipo muy especial; que no hay ninguna evidencia igual a ella. Ya lo hemos indicado anteriormente: no se trata del pensamiento en cuanto pensado, sino en cuanto pensante; un pensamiento ejecutivo, y con ello, resistente incluso a la posibilidad de que existiera un dios engañador (incluso él, no podría hacer que no existiera cuando descubro, pensando, que existo… esto, en ningún caso, podría ser una ilusión). Pero de todo lo demás de lo que tengo conocimiento cierto no puedo decir más que son pensamientos pensados, incluso así es con la idea misma de Dios. De todo ello, por lo tanto, incluido el mismo Dios, no puedo decir que tenga la misma certeza que la que tengo respecto del cogito. ¿Cae entonces Descartes en un círculo vicioso objetable? Mi lectura barroca de Descartes me lleva también a negar tal acusación: Dios no es en Descartes algo 19 deducido, sino más bien condición de posibilidad de todo, incluyendo lo deducible: la clave teológica es fundamental para que el mundo tenga sentido. Dios aparece entonces como lo trascendental por excelencia, como la condición de posibilidad de un mundo no sólo cognoscible, sino también mínimamente habitable. A este respecto, creo que Vidal Peña, en su introducción a las Meditaciones, ha dado con la clave interpretativa más ajustada: no hay círculo vicioso, porque, en realidad, el criterio último de verdad es Dios. Vidal Peña afirma que con esto Descartes ha mostrado una tremenda modernidad (yo diría, más bien, moderna por tremendamente barroca). Por lo demás, en las Meditaciones este Dios queda postulado tanto en cuanto inteligencia como en cuanto voluntad. Con el Dios-inteligencia, Descartes se sitúa en los umbrales de un planteamiento crítico-trascendental. La existencia de Dios significa que hay una línea entre la cordura y la locura, que el orden racional queda legitimado. Postular a Dios es postular las condiciones que hacen posible la no disolución de la conciencia: Dios es la garantía de que existen verdades eternas y un orden racional. Descartes escapa del círculo vicioso al ver que postular a Dios es postular las condiciones de posibilidad del pensamiento. Tal cosa debe ser así porque sino la conciencia entera se desmoronaría: Dios deja de ser una cosa de la que se habla para convertirse en una cosa desde la que se habla (plano fundamentador); un trascendental en el sentido kantiano del término (aunque un trascendental trascendente). En cuanto al Dios-voluntad, con su postulación Descartes ha procedido a una moralización del conocimiento. Una nota más de su modernidad: la voluntad de Dios es aquí el techo del racionalismo crítico; Descartes no se ocupa sólo de las garantías de la racionalidad, sino también de sus límites. Para que la crítica no caiga en escepticismo, tiene que producirse una moralización del conocimiento: es necesario postular a Dios para escapar del genio maligno, del caos, de la falta de destino. Para Zubiri esto significará que la clave final de comprensión del cartesianismo está en un voluntarismo radical: la Creación es un acto libérrimo de Dios, y esta libertad afecta tanto a la razón como a las cosas. Respecto a lo primero, a mi razón: “El orden entero objetivo de mi razón, el orden trascendental entero, pende de un acto de libérrima voluntad de Dios, que ha querido que haya una razón que tenga este orden objetivo” (Zubiri, Los problemas fundamentales de la metafísica occidental, p. 141). Dios es “el principio trascendente del orden trascendental” (p. 142). En segundo lugar, Dios ha creado también libremente el mundo real. Pero eso significa, a su vez, que depende sólo de la voluntad de Dios que haya correspondencia, aun con muchos defectos, entre el orden objetivo de mis conceptos y el orden de la realidad efectiva; la correspondencia no depende, en absoluto, de una supuesta inteligibilidad de lo real. El racionalismo que triunfa en la modernidad no es en realidad intelectualista, sino voluntarista. Finalmente, Scoto ganó la partida a Tomás de Aquino. Quisiera acabar este apartado sobre la metafísica de Descartes haciendo hincapié en la influencia que recibe en algunos aspectos bien concretos de las Disputaciones de Suárez. Aunque éste sigue expresándose, a la hora de comprender el ser, a través del esquema orgánico dual heredado por la tradición aristotélico-tomista, lo cierto es que ha llevado a cabo cambios muy importantes. Las diferencias entre la potencia y el acto, la materia y la forma, o la sustancia y el accidente, pierden nitidez. Cuando en el horizonte de la filosofía cristiana, el horizonte de la nihilidad, la potencia se piensa desde la estricta razón natural, se concibe en términos de posibilidad, como decíamos antes, de potentia objectiva. Con ello, el sentido de la dualidad actopotencia se desvanece. Por ejemplo, aunque Suárez siga haciendo referencia a Dios 20 como Actualidad pura, ello ya no apunta a la ausencia de potencialidad o composición, sino a la necesidad y la infinitud. En lo que se refiere a las criaturas, el tomismo había llevado a tal punto el dualismo entre potencia y acto, que llegó a aplicar a todo proceso causal el principio aristotélico de que todo lo que se mueve es movido por otro. Pero si la potencia es entendida en términos objetivos, si ya no se piensa en la potencialidad en orden a la existencia, entonces el dualismo entre potencia y acto en orden a la causalidad se desvanece. El que la distinción entre acto y potencia pierda validez para comprender el ser efectivo (existente), afectará a otra vieja dualidad: la que había entre materia y forma. Sin un concepto riguroso de potencialidad, Suárez no ve cómo puede haber seres intermedios entre la pura nada y la realidad, así que si la materia prima es algo real, necesariamente ha de tener entidad actual. No hay que dar muchos pasos para llegar a considerar la materia (o, el lenguaje de Descartes, la extensión) como algo sustancial. En lo que se refiere al dualismo entre sustancia y accidente, su desplome no se debe a aquel jesuitismo de fondo que afecta a la noción misma de metafísica, sino a la observancia tridentina de los dogmas de fe. En lo básico, el mundo de Suárez sigue siendo un mundo de sustancias estáticas, en el que el movimiento recae en los accidentes. En esto parece poco barroco y bastante tradicional. Pero por los Misterios, de los que el Concilio de Trento ha desterrado toda lectura alegórica, Suárez sabe que hay accidentes que pueden existir con independencia de la sustancia. Esto lo expresa diciendo que la inherencia a la sustancia no es actual, sino sólo aptitudinal. La diferencia entre el accidente y la sustancia parece desvanecerse. Y si tenemos en cuenta que Suárez considera que de las dos razones de sustancia que se dan, “estar debajo” y “subsistir”, sólo la segunda es una razón adecuada (DM, 33,1,1-2), está prácticamente servida la eliminación de las propiedades accidentales o la consideración sustancial de las mismas, como ocurre singularmente en el caso de la cantidad, sospechosamente, de un protagonismo absoluto en el Misterio más citado en las Disputationes, el de la Eucaristía. Lo más paradójico es que sea la intervención de los Misterios, de lo irracional, en la metafísica, lo que debilita la oposición sustanciaaccidente. Suárez es plenamente consciente de esta intervención, ya que considera que la distinción real del accidente respecto a la sustancia es indemostrable desde la mera razón: “una cosa es hablar de inseparabilidad natural y otra hablar de inseparabilidad en orden a la potencia absoluta de Dios. Pues si sólo se parte de la primera no es posible construir un argumento suficiente para la indistinción real, considerada de manera absolutamente propia y rigurosa” (DM, 7,2,7). En las metafísicas del siglo XVII desaparece el accidente y en su lugar encontramos un tipo de entidad diferente, una especie de entidades mínimas, los modos, y, con ellos, las diferencias modales. En tanto que elementos terminales, representan la concreción última de la realidad en su dinamismo e interconexión. Pues bien, tales modos desempeñan un papel fundamental en la metafísica de Suárez. Como otros muchos aspectos de su filosofía, son algo que ya se hallaba en la tradición filosófica, tienen una larga historia al menos desde San Agustín, y empezaron a tener cierto protagonismo en tiempos de Escoto, pero lo cierto es que este protagonismo es especialmente importante en la metafísica de Suárez, siendo, además, el sentido que adquieren en ella el más próximo al de las filosofías del siglo XVII. ¿Qué son concretamente estos modos? Suárez es bastante claro al respecto: “en las entidades creadas se dan algunos modos que las afectan, cuya naturaleza parece consistir en que ellos mismos no son, de por sí, suficientes para constituir un ente o entidad en la realidad, pero intrínsecamente exigen afectar en acto a alguna entidad, sin 21 la que les es absolutamente imposible existir” (DM, 7,1,18). Los modos no son entidades realmente distintas de las cosas a las que modifican, sino más bien lo que permite las visibles modificaciones de estas cosas3. La realidad es ahora captada en su movilidad y dinamicidad. Si pensamos en el movimiento aristotélico o el tomista, vemos que la acción que provoca una causa es distinta de la causa misma. En cambio, gracias a la consideración modal de la realidad, Suárez puede introducir una nueva causalidad, la causalidad por resultancia, que precisamente se caracteriza porque la acción resultante permanece en la entidad que ejerce la causalidad: “no sólo los accidentes realmente distintos, sino también aquellos que son modos verdaderamente distintos de las realidades a que afectan, se producen en estas realidades mediante verdadera eficiencia, esto es, mediante una acción propiamente tal, si se trata de modos adventicios y extraños, o, al menos, por producirse juntamente con la realidad misma, dimanan de ella por interna resultancia, si es que se trata de modos intrínsecos y de pasiones cuasi propias” (DM, 30,5,10). Si ponemos en relación esto con la teoría del acto virtual, el dinamismo en el interior de la entidad está prácticamente servido. Los modos accidentales deben su importancia en la obra de Suárez también a la observancia de los Dogmas, ya que la diferencia que hay entre un accidente absoluto y un accidente modal es que el primero puede ser mantenido en la existencia sin inherencia actual y el segundo no. Los modos accidentales son aquellas entidades que, dicho llanamente, ni Dios podría mantener en la existencia de forma separada. Si de hecho hay accidentes que pueden existir separadamente, hace falta un nombre para esta entidad mínima: “las cosas que […] no pueden conservarse mutuamente separadas sólo se distinguen modalmente. La razón es que si uno de aquellos dos extremos es tal que no puede conservarse sin el otro por la potencia absoluta de Dios, constituye un argumento muy convincente de que aquel extremo únicamente es, por esencia, un cierto modo, y no una verdadera entidad; porque si fuese una verdadera entidad le sería imposible tener una dependencia tan intrínseca de otra entidad que Dios no pudiese suplir a aquélla con su potencia infinita; luego esta imposibilidad sólo puede provenir de que dicho extremo, en su intrínseca esencia, no es una entidad, sino únicamente un modo” (DM, 7,2,8). Cuando los Misterios dejen de intervenir en metafísica, desaparecerán los accidentes absolutos, y los modos serán suficientes para terminar a las sustancias. La prueba está en que en una crítica a Auréolo, quien parece considerar toda terminación sustancial como modal. Suárez apoya el rechazo de tal perspectiva solamente en la observancia de los Dogmas: “afirma que ningún accidente posee la entidad propia de la forma mediante la cual modifica formalmente al sujeto, sino que es la actuación misma. Mas apenas puede entenderse qué es lo que quiso decir, a no ser que, por ventura, haya entendido que ningún accidente es algo realmente distinto de la entidad de la sustancia, sino que es únicamente un modo, cosa que está en contradicción y disonancia con las verdades de la fe por muchos conceptos. ¿Pues quién sería capaz de comprender que los accidentes estén separados en la Eucaristía y que permanezcan sin la entidad de la sustancia, y que no posean entidad alguna propia, realmente distinta de la entidad de la sustancia? ¿Cómo, igualmente, puede entenderse debidamente toda la doctrina que 3 DM, 7,1,19: “siendo las criaturas imperfectas y, por tanto, dependientes, compuestas, limitadas o mudables según los distintos estados de presencia, de unión o de terminación, necesitan de estos modos para que en ellas se cumplan todas estas cosas”. “(…) el modo no es propiamente una cosa o entidad, y su imperfección se manifiesta de manera óptima por el hecho de que siempre debe estar unido a otro, al que se une inmediatamente y por sí mismo, sin que medie otro modo, como la acción de sentarse respecto al que se sienta”. 22 defiende la fe sobre las cualidades infusas, si éstas no tienen sus entidades propias, distintas de la entidad natural de la sustancia?” (DM, 16,1,2). 23