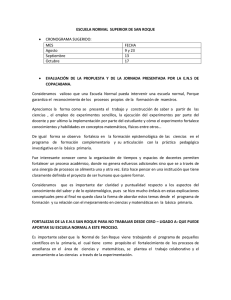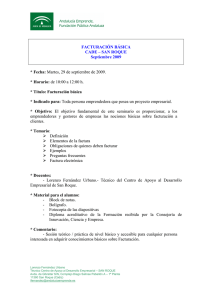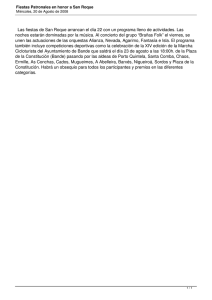Lee algunas páginas de Los otros días
Anuncio

Presentación Se trata de una obra de valor extraordinario; aristocrática por todo lo que tiene de vigoroso en el estilo, de riqueza en la prosa; por todo lo que tiene de espíritu. Y es amplia y profunda; lo primero, por lo magnitud del universo que abraza; lo segundo por su temario filosófico y moral. Es un libro abierto, lleno de luz, abierto a la vida y a la muerte, a esa muerte que tantas noches de insomnio causa al autor, y con sobrada razón pues para eso es médico. Y médico en el mejor sentido de le palabra. En las páginas de su libro está entretejida su personalidad, que al final resulta trazada con rasgos precisos. Es un médico inteligente, humano, honesto, con esa honestidad que ya parece cosa de museo. En lo más hondo de su espíritu lleva inculcados los principios de la más austera ética profesional, que él practica con la sinceridad y la devoción de un creyente, y es creyente. El doctor Rubén Marín abrevó primero en las aulas de la Escuela Nacional de Medicina; después, en el ejemplo de maestros y médicos dignos, como don Julián Villarreal, al que recuerda Marín con toda su gratitud, y, al fin, en la cabecera de enfermos pobres, que es, en puridad, la única escuela que realmente enseña lo que debe entenderse por moral en el ejercicio de la medicina, cuyos pilares más firmes son aludidos por Marín cuando dice: «¡Ojalá que por las manos del médico no pasara jamás moneda alguna que sea sufrimiento troquelado!». Y añade, más tarde, cuando trabaja entre gente miserable: «Yo sufriría y viviría y sanaría con ellos hombro con hombro dignificando mi profesión en la pobreza». Y luego, en ese párrafo que podría inscribirse en todas las salas de cirugía: «Habrá que renunciar al triunfo teatral que da la cirugía cuando se puede lograr el mismo fin sin aplausos, porque al cabo no hay que confundir el triunfo del médico con el del enfermo». Tales son unos cuantos fragmentos, de los muchos que tiene regados como oro en polvo por los capítulos de su libro, que expresan la rectitud de este médico que une a su intachable conducta como trabajador de la medicina, la capacidad de un literato de muy altos vuelos. En efecto, el libro es un orgullo de nuestra literatura, una joya de la literatura iberoamericana y así habrá de ser considerado por la crítica pura, constructiva y culta. Los otros días es un conjunto de relatos que describen la vida de un médico en la provincia, con todas las miserias y todas las grandezas de la vida del médico y de la vida provinciana, narrado en un estilo en el que se mezclan, como los matices de un solo color, el pasaje romántico, la escena costumbrista, la crítica severa y el concepto humano, y todo puesto sobre un fondo de realismo que nos hace recordar las obras maestras de Pereda, de Rivera, de Gallegos y de nuestro genial don Artemio, pues ciertamente, su lectura hace que muchas veces nuestro pensamiento vuele hasta la rambla de Sotileza, a las ardientes selvas de Colombia, hasta el embrujo de las sabanas venezolanas y hasta la multitud de zánganos y no zánganos que pululan alrededor de la muy ilustre Güera Rodríguez. Modelo del peculiar estilo de Marín son sus admirables descripciones de los escenarios en los que viven los personajes de su libro y los paisajes que él dibuja con pinceladas que prueban la maestría del prosista y la inspiración del poeta como este que cito a continuación: «Íbamos por la sierra, un montón azul de riscos milenarios y tranquilos. Un jineteo de luz en la punta de los pinos. Un fresco trashumante de fecundas humedades. Una niebla de gasa mañanera que se va cogiendo de las ramas como vaho de encaje. Un latir de arroyo suelto salvando las piedras de su lecho, torciéndose en honduras y hoyas y resbalando, cristal todo, en las praderas amarillas de las planicies. Rumor, cantar, vivir del aire que se hunde en un millón de verdes dedos del ramaje y mueve la presencia de la sierra. Cortezas y lustros, color y trino, felpa aromada, rocío redondo como aljófar tembloroso, bellota, musgo, hoja, todo y lo mismo. Vive todo. Todo es creación insigne, serena y gigante de lo hondo a lo alto. Arriba el cielo azul y nubes navegantes, y abajo el disparo encendido del pájaro amarillo que perfora la verdura del pinar como una larga flecha de amatista…». En sus páginas abundan escenas de la vida nacional y por ellas desfila una multitud de personas procedentes de todos los rumbos, de personajes arrancados al seno mismo de la sociedad, cuya personalidad describe el autor con singular agudeza, con estrujante verismo, y a veces en unos cuantos renglones. No sería posible citar ejemplos de lo anterior escogidos entre los mejores, porque en el libro de Marín sucede que cada capítulo, cada página y cada renglón resulta ser mejor. El ideario filosófico y moral del autor —sus conceptos sobre la ciencia, el arte y la sociedad— se encuentra insertado en comentarios breves, expuestos con profundidad y donaire y siempre con esa elegancia que Marín no pierde en ningún momento. Algunas de sus ideas están contenidas en estos párrafos: «La existencia no tiene sentido si no es llenándola de espíritu». «He tenido siempre un asco natural por las asambleas, las aglomeraciones, las multitudes y el ganado, y por decoro me he abstenido de figurar en todo sitio en que la verdad depende de la mitad de los votos más uno… y seguiré creyendo que cuando el criterio manadero aniquila el significado individual de la persona todo está perdido para el hombre». A veces el comentario se vuelve irónico o inspirado en el más delicioso humorismo como cuando dice: «Se fue al país del norte donde los bárbaros son rubios». «El italiano que por ser extranjero tiene abiertas las puertas de la fortuna en un país que considera a sus hijos como extraños y rinde pleitesía a cualquier zote, siempre que demuestre no ser mexicano». «A él, que se rifó con denuedo, se la acabó el parque, y a los rurales no. Y lo despenaron una mañana con el silente concurso de la indiada y lo guindaron con todo y su puro en la boca mientras el capitán de los rurales le sacaba punta al lápiz…». «El otro quería ser sacristán. No era su vocación propiamente mística, sino que lo seducía la colecta de la limosna». Y de esta manera, continúa Marín dejándonos gozar lo indecible con la lectura de sus hermosos relatos. Relatos que tienen, además, otros tesoros. Dos de ellos merecen citarse porque constituyen un ejemplo que debe imitar, si puede, esa caterva de escritorzuelos modernos que producen engendros a los que llaman novelas y obras de teatro. En Marín todo es altura, belleza y decencia; escribe con un castellano purísimo, y limpio de todos esos términos pochos que tanto lo están envileciendo y que se han generalizado gracias a la labor de los débiles mentales que aturden por esos modernos torquemadas que se llaman radio y televisión, que por cada gramo útil producen toneladas de estulticia, y de esos intelectualoides hechos del más fino oropel. Por la misma naturaleza de su libro Marín aborda los temas escabrosos, pero en una forma tan sutil y generosa que lejos de producir asco en el lector, le deja la conmovedora impresión de haber estado en contacto con todas las virtudes y todas las pobrezas que acrisolan el corazón humano. Ojalá que el libro de Rubén Marín se difunda por dentro y por fuera de nuestra patria como una prueba evidente de que a pesar de todas las vulgaridades de la vida moderna, todavía en este México hay hombres capaces de producir obras maestras. Carlos Calero Elorduy 1 Esa mañana nació llena de luz, penetrada de luz, de una luz limpia que daba a todas las cosas una claridad de detalle un poco cruda. Fui bajando por la calle poco a poco. En el umbral de una puerta una mujer tenía entre las piernas a una niña. La criatura estaba hincada, ponía las manecitas en las rodillas de la mujerona, y le hundía la cabeza en el regazo mientras ésta la despiojaba sosegadamente. Unos perros se acometían gruñendo y de la casa brotaba el aroma de un hervor de frijoles. Adelante, sentado a la puerta de su casa también, un zapatero, un viejo zapatero que sufría de cólicos biliares, labraba sus suelas con apacible indiferencia. Luego que me miró soltó la hebra y la chaveta, escupió unos clavos en una cajita de grasa para calzado, bien oxidada, y me acudió al paso. Resulta que las píldoras aquellas que le receté le habían recrudecido lo de las almorranas. Llevaba el viejo unos anteojos desnivelados y opacos, y se estiraba alternativamente sus bigotes ahumados. La otra mano resobaba un botón del chaleco pringoteado y seboso, abierto para dar libertad a la barriga. Que le habían aconsejado el jugo de naranja cucha con sal en ayunas o el tepetomate soasado, o los codillos de fraile, pero mejor yo diría. Sobre lo de las consultas atrasadas no había cuidado. Con ayuda de Dios me lo pagaría todo. Ladeaba la cabeza y me miraba de reojo por encima del vidrio. Se metía una mano por la entrepierna estirando los viejos y descolorido pantalones de charro, ya ralos en las rodillas y reforzados de becerro los fondillos, y después se guardaba la mano entre el ceñidor y la barriga. No sabía de dónde se le formaba tanta bilis, tanta, señor. El caso es que vomitaba, y vomitaba diario. —¿Lo pasa usté a creer? Ahí estaba el caso de su compadre Cástulo, que murió todo hinchado, pero él, el de la voz, no se emborrachaba más que con toronjil, yo bien lo sabía, y eso no le hace daño a nadie. Lo invité a que se empeñara en embriagarse sólo cada tercer día, y que no bien lo lograra procurase verme. Ya pensaríamos entonces cómo quitarle esos vómitos de bilis. Y logré sacarle el cuerpo, pero a poco me alcanzó. Resulta que un niño, un niño hijo de su hija, la mujer del policía, la que alquila una accesoria en casa de la jorobada —sí, sí, la recuerdo, la recuerdo—, pues ese niño tenía lombrices y le dieron aceite de epazote, pero tan generosamente que, tras de despedir un puño de los infames animales, se ha seguido con los cursos y ya tiene tres días y no se dan abasto con la bacinica. Que qué cosa habría que hacerle. Luego había unas cercas de izotes y geranios prendidos en la ramazón. Pasó una india liada en su chincuete negro, que llevaba a la espalda un gran canasto de verdura. Unos muchachos, entre gritos y carreras, empinaban un papalote. Bajando la calle se llega a una esquina. Por aquí me escurre culebreando el camino de Chignaulinco, por donde subía una recua de mulas que balanceaban acompasadamente la cabeza rechinando los petrales. De allí abajo el camino jineteaba los lomos exuberantes y húmedos de la sierra que se desploma hasta el bajío de Tlapacoyan y Martínez, donde la llanura se desliza al mar. Pero yo iba allí cerca, siguiendo de frente, por el camino que lleva al cementerio, y me detendría en el hospital. El Hospital Morelos, el del municipio. A la puerta, una vieja, que tenía cataratas y unas enaguas hechas de retazos, vendía copia de dulces, unos bien verdes, o bicolor el jamoncillo; o multicolor la gragea; y en un ademán soñoliento les iba espantando las moscas y las abejas, pasándoles por encima un mosqueador de tiras de papel de china. Es viejo el Hospital Morelos, y triste, con esa tristeza melancólica y polvorienta de lo que ha venido a menos. Se alza un gran pórtico alto, con pretensiones clásicas, todo de esa cantera rosada de que se hacen las casas de Teziutlán. Tiene sus cuatro columnas del orden dórico, y su frontón, y un ancho vestíbulo, algo frío, como si llegara uno al teatro vacío. Pero no contesta el interior con la portada. Atrás desciende una vasta escalinata, que resuelve el desnivel del terreno, y se abren a los lados las enfermerías, largos galerones de altísimo techo, y esos brazos, abriéndose, circundan el patio y la fuente del patio. Atrás, al fondo, se abre una puertecita que da en un campo que debía ser huerta y que ha llegado a degradar en corral, estercolero invadido por grueso herbazal donde hoza media docena de cerdos y cacarean misérrimas gallinas. Quizá, en su tiempo porfiriano, el hospital, bien cuidado y mantenido, se mirara proporcionado a las exigencias que debió llenar. Ahora es una inminente ruina, condenado por la pobreza y por la incuria lamentable del municipio. Los tejados tienen leprosos agujeros por donde gotea la lluvia en las salas desoladas. Los catres de hierro, patituertos, naufragan en aquella agónica grandeza de las salas, con tablas por colchones, y jergas, costales o harapos por cobija. El agua que escurría por las paredes, filtrada del tejado, despintaba la grosera cal y hacía lamparones. Todo era sórdido y había prolongado silencio de cosa moribunda y olvidada. Las mismas flores del patio eran gachas y como tristes, la fuente estaba seca y terregosa y en unos macetones que había en la gran escalera no medraba sino hierba plebeya y mezquina. Los enfermos estaban quietecitos en sus camas, y los que podían andar preferían sentarse en algún umbral, embozados en un sarape descolorido, mechudos y amarillos, aniquilados por el dolor, por el olvido y por el ayuno municipal. La encargada de esta casa de salud era doña Carolina, mujer machuda, velluda y bien entrada en carnes, que hablaba cruzando sus antebrazos bajo los grandes senos y sobre el vientre, que levantaba la enagua por delante y dejaba ver la punta de sus pies, siempre embutidos en viejísimas babuchas. Doña Carolina era la encargada del hospital, enfermera del hospital, cocinera del hospital, y por eso olía siempre mitad a cebolla y mitad a iodoformo. Le colmaba la cabeza un chongo monumental, de pelo revuelto y sucio, espolvoreado con ceniza de los braseros y motas de algodón de las curaciones. Fumaba constantemente con tenacillas y a las once tomaba su copa de anís, para el estómago, de modo que su aliento, su cuerpo todo, emanaba exhalaciones acres y fuertes. Hacía años, muchos años, que vivía en el hospital, como excrecencia, como hongo formado de la misma cruda sordidez de todo aquello. Decían que de moza fue jarifa y que hasta, sin saberse cómo, le nacieron varios hijos. Uno era entonces cantor en la iglesia de Hueytamalco; otro, que tenía sus dares y tomares con la justicia por vivir del abigeato, logró un tiro en la frente con motivo de un velorio que se descompuso, y ahí quedó redondo. Lo enterraron con el otro muerto. Y la hija que vivía con doña Carolina, y compartía con ella la insípida menestra del hospital, los malos humores de su madre y los malos olores de aquellas roñosas enfermerías, se largó de pronto con un peluquero bizco que había ingresado al hospital con tamaño navajazo en la cabeza. Lo último que se supo de ella fue que tuvo cuates en Tlatlauqui y que murió uno de ellos de alferecía morada. Pero la carne es incansable e insumisa. Así la carne de doña Carolina, carne vieja, floja y con diabetes, cierto, pero carne de mujer. Es el caso que un buen día, con toda compostura y llaneza, me presentó a su marido. Me quedé frío. Quizá advertí un trasunto de rubor que se transparentaba detrás de la fina capa de mugre habitual en el rostro de doña Carolina. El hombre me miraba furtivo, quizá temiendo alguna explicación, pero yo no dije nada. Dije que sí, que estaba bueno. Y el hombre aquel, que era un viejo, siempre bajo las vastas proporciones de un sombrerote y siempre sondeándose los oídos con un palillo, con lo que hacía gestos, se aposentó lindamente en el hospital, y allí comía y dormía. Aparte de sus funciones de cónyuge, muy precarias, el hombre no hacía nada, inalterablemente nada. Solía encontrarlo sentado en una silla —y esto a la mitad de la mañana—, de la que tenía sólo dos patas sobre el piso y el respaldo apoyado en la pared, y con las piernas pendientes y los brazos cruzados dormía plácidamente bajo el sombrero. O bien, por ahí en el patio tiñoso y rapado jugaba briscas con los enfermos, afinándose el bigote. A veces, pasando frente a la taberna de la esquina, lo miraba sorbiendo con lento regalo una copa de aguardiente. Pero todo se acaba. Un buen día desapareció el hombre, y un enfermo, ese enfermo que en todos los hospitales nos destila cualquier novedad privada, me lo dijo todo. Un sábado, que cayó en sábado de Gloria, se apersonó allí una mujerzota que dijeron venía de Jalacingo, y en viendo al viejo se le fue derecho por más que él se quisiera hacer desentendido mirando atentamente los tejados. A los tres empellones le echó a rodar el sombrero, y al inclinarse aquél a recogerlo la mujer le disparó un puntapié nada tibio que puso al maltrecho galán en la puerta del hospital, portón ese ingente de trasuntos clásicos. Y toda la entrevista bien rociada de palabrotas, a cuyo fuerte vibrar hubo de salir doña Carolina, y dicen que también le pusiera la mano encima aquel basilisco de no apañar con presteza una sartén, que blandía con denuedo tomándola por el mango. Así y todo, como chupa de dómine quedó la pobre según eran de sucias las insolencias que le vomitaba la otra mujer. No sé de qué modo ni sé a punto fijo cuándo doña Carolina vino a dar al hospital, a este Hospital Civil de Teziutlán; pero de esto hace largo tiempo, tiempo que ella no precisa para no dar a sospechar cuestión de edad. Pero es el caso que de tanto ver enfermos y tratar con médicos, algo se le fue quedando encima de unos y de otros. De aquéllos esa su costumbre de quejarse de algún achaque, y de éstos algo de la manía de recetar. Si no es que más, porque me han dicho que su hijo el cantor nació cuando dirigía el hospital el doctor Lope Dueñas, en la época de Carranza, y que se le parece como una gota de agua a otra, sobre todo en un lobanillo en el entrecejo que sacó el cantor como copiado. Pero aparte esto, quiero decir que siendo doña Carolina enferma muy competente con sus reúmas, callos y bronquitis, aparte la diabetes, tenía sus puntillos de médica también. Y esto es lo malo, porque discordando nuestros pareceres con harta frecuencia, y siendo ella de natural bien testarudo, no es para decirlo el trabajo que me costaba convencerla de que hiciera las cosas según yo se lo mandaba y no según su parecer. Si le daba una orden, fuese una lavativa, o una inyección o una friega, bueno si no me aducía nada, porque lo cumpliría del todo, aunque fuera a tuertas. Pero a veces guardaba un momento de silencio, se metía dos dedos a través de la bambolla del chongo y uno tenía la sensación de que saldrían volando moscas o avispas o hasta un pájaro. Se rascaba ella con detenimiento estremeciendo aquel edificio de pelo y decía convencida: —Exactamente… exactamente. Lo que significaba que haría exactamente lo contrario. En estos casos yo solía acudir al auxilio de Roque, mi secretario, y mi amigo, uno de mis mejores amigos. Yo le llamé secretario alguna vez por broma, pero él lo tomó por lo serio y promulgaba su elevado cargo a diestro y siniestro, por lo que hubo quien se lo creyese. Roque era un pobre diablo. Era uno de los hombres que verán a Dios. No era un idiota cabal, pero sí puede decirse que le faltaba poco. Y sin embargo, muchas veces, yo temí que Roque fuese uno de los hombres mejores y más felices que he conocido. Su madre fue lavandera, y una vez en que caía la tarde ella lavaba ropa ajena bajo el puente de Xoloco. No reparó en que se había quedado sola y ya las sombras enturbiaban el aire. Pasó un hombre borracho, y hubo golpes crueles, una lucha animal y un precipitado y alcohólico jadeo. Y ya estaba allí Roque. Cuando su madre volvió llorando con un pujido de ira y desesperación apretándose el pecho, y se arañaba la cara y los brazos con las espinas de la trocha, y cuando se tiró en la maleza húmeda y sollozó una larga convulsión bajo el heroico resplandor de estrellas, ya estaba en ella Roque. Cuando nació Roque su madre no quiso verlo, ni para darle el pecho, y después, mientras Roque se nutría de la tibieza de ella regustándola goloso, ella lloraba, y sus abuelos, sombríos, contemplaban el arder del fogón. Roque fue siempre un intruso, un indeseable. Sea por el susto de su madre o por influencias siniestras de un eclipse que entonces hubo, opinaba Roque, nació deforme. Tenía los pies torcidos hacia adentro, y cuando caminaba parecía que se los iba brincando el uno sobre el otro, y como balanceaba su cuerpo alzando los brazos, era el pobre como una grande ave grotesca. Por eso siempre fue rey de burlas, desde muy niño. Pero, decía Roque, de niño no era tan tonto. Se reía y soltaba baba de la boca. Recordaba que su abuelo murió y que la abuela, tullida del todo, estaba siempre en su petate. Roque ya era un niño. Un día su madre huyó con un arriero, pero él la celaba y se fue tras ella, e iba un pos de la recua brincándose sus pies, atropellándose, cayéndose, pero la miraba, la miraba. Ella, a mujeriegas sobre una mula, se cubrió la cara con las manos para no verlo. Y Roque seguía, jadeante, con sus rodillas ensangrentadas, cómico en su dolor, ridículo en su miseria de pájaro humano, y su madre no quería verlo. Pero lo vio el arriero, que venía gritando picardías a las mulas retaguardiadas, y lo apostrofó con los ojos enrojecidos. Silbó el látigo y Roque cayó al suelo con una larga quemadura en la espalda, y ya aquel hombre torvo alzaba otra vez el duro brazo. Su madre había dado un grito. Corrió, cayó de rodillas y lo envolvió con sus brazos, y luego huyó con él. Roque tenía una blanda felicidad sintiéndose en vilo, flotante, arrebujado en el regazo de la madre. Pero los alcanzó el hombre. Hablaron largo rato y ella besaba a Roque y lo mojaba de llanto, y era feliz él porque su madre no lo había besado nunca. Volvieron. Volvió su madre a subir a la mula y Roque en sus brazos. Ella le tomaba amorosa sus pies, sus pies deformes y ensangrentados, y Roque sentía en sus ojos de niño la mirada bestial y rencorosa del arriero. Pero así, arrebujado en el rebozo de su madre, que lo apretaba a su seno, sobre la mula, mientras nacía la noche, Roque sentiría, como la Virgen y el Niño, huir al encuentro del destino. Del que está escrito. Entonces fueron días muy malos en aquella lejana ranchería donde vivieron. Yo, de niño, no era tan tonto, decía Roque. Pero el hombre de su madre lo golpeaba con un encono frenético y le dejaba el cuerpo poblado de cardenales y de llagas, y, sobre todo, palo aquí, palo allá, muchos le daban en la cabeza. Y esto por años, por cinco años, y por eso se fue haciendo medio idiota. Su madre murió de un parto, y nadie le dijo nada. Cuando despertó él, ya la tenían en un cajón, exangüe, sonriéndose de un lado de la boca y con unas gotas de cera de los cirios pegadas como escamas en la frente. En sus brazos le habían acomodado al hijo también muerto, seboso aún y violácea la cara arrugada de viejecito. Roque huyó. Huyó con el pecho liado por el dolor gigante de todos los huérfanos. Huyó brincándose ávidamente los pies, y con el gruñido de un sollozo que le iba hirviendo. Vinieron para Roque días, años y años todavía más agrios. Su figura lisiada, subhumana, hacía nacer fácilmente la risotada y ponía en movimiento el puntapié. Así fue viviendo, azorado, a salto de mata como animal dañino huyendo de la risa y del palo y buscando el mendrugo y el trago de agua. Un día, cuando trabajaba en una construcción acarreando la comida de los albañiles, su torpeza le enredó los pies. Y así, de tres pisos cayó Roque con un grito en la espalda. Se fueron los meses mientras aquello cañutos de huesos se añadían, y el pobre de Roque estaba allí, transido y receloso, mirando un panorama inédito y gustando la frita que le echaban sin ultrajarlo. Y Roque se quedó en el hospital. Le pertenecía, se pertenecían como cosa consustancial. El hospital era para Roque hogar y nudo de su vida y razón de su ser. En el hospital Roque descubrió su objeto en el mundo. Roque era para el hospital, en cambio, todo lo que no era doña Carolina, era todo lo que faltaba en la nómina ruin, todo lo que faltaba de ternura en ese lúgubre caserón, y nada ansiaba, nada quería, nada pidió el pobre Roque. Doña. Carolina era pesada y soñolienta. Roque, como un endriago juguetón, apresuraba sus traspiés por todo el ámbito. El municipio nunca señaló un enfermero. Roque era el enfermero. Olvidó un mozo. Roque era el mozo. No había boticario. Roque era el boticario. No había nada. Roque era todo. Roque iba por allí, tropezando y ladeando, con los botes de agua a cuestas. Roque iba al mercado y defendía la miserable asignación del hospital, y venía colmado de coles y de papas, sudoroso y trastabillando con la diaria colación encima. Roque preparaba las cápsulas, las obleas y las cucharadas, y aplicaba las lavativas, y ayudaba en las autopsias. Roque hacía todo lo peor, siempre sonriendo, siempre buscando en mis ojos mi deseo, todo él encogido, pequeñito, como dispuestos a pulverizarse de una vez, si fuera necesario, para halagarme. Andaba tras de mí como una sombra, como un perro, como un perrazo deforme, desasido de sí en la más cabal oblación. Pero, principalmente en ese lóbrego lugar, todo yerto y todo ajeno, Roque era el único que lloraba. Él tomaba delicadamente la mano de los heridos y los miraba con sus ojos quebrados, como si la puñalada la llevara encima. Él velaba a los moribundos diciéndoles tartajosas oraciones, él amortajaba con primor a los difuntos y él les lloraba luengos goterones mientras sollozaba con turbulencia. Roque y yo fuimos siempre muy contestados amigos. Era hombre repulsivo, enteco y pequeño, de boludas coyunturas y grandes orejas, aparte la miseria fundamental de su pies, como dos nudos torcidos. Tartamudeaba en gran proporción, y con el ansia de expresarse atropellaba palabras y saliva, de tal modo que su discurso, sobre húmedo era imbricado, fragmenticio y confuso de suyo al tenor del razonamiento. De aquí dependía que, desconfiando de la claridad de lo que decía, se ayudaba con gestos y con señas que solían confundir más de lo que auxiliaban. Sin embargo, cuantos lo conocimos asimilamos su pensamiento al propio nuestro, a lo que creo, con gran exactitud. Así es como Roque me contó los episodios de su pobre vida. Por si fueran escasas sus miserias, se le vino desarrollando un quiste tiroide que le crecía día a día y que, aun inofensivo en sí, le colgaba por un lado del cuello como un moco de guajolote. Y nunca se dejó operar aduciendo que tenía miedo, que tenía miedo a todo lo que fuera cuestión de sangre. Sus razones tenía, el pobre. Algunas veces, al llegar, le señalaba yo el quiste, que le pendía del pescuezo balanceándose como nido de calandrias, y pasando el borde de una mano por la palma de la otra, sonreía haciéndole ademán de cortar. Él se retorcía con aspavientos, disfrutando no el temor de la amenaza sino el honor de que se le gastara una broma. Roque era amante de los animales, y aun sospecho que los hombres lo entendieron menos que aquéllos. Tenía, desde luego, un gato, rollizo y elástico, que cayó por allí sarnoso y que Roque curó con detenimiento y con pomada de azufre. Por las tardes echaba migas de pan en el patio a las palomas de la parroquia que a esas horas se establecían en los aleros del hospital y lo miraban de soslayo ladeando las cabecitas, zureando y arrastrando lo ampón de su plumaje con andares finchados. Comían en su mano y no temían el gañido de su risa de idiota ni las cosas alrevesadas que les declaraba. Un día me esperó en la puerta del hospital y me dio a entender que tenía algo importante que mostrarme. Echamos de consuno a caminar por la senda que se curvaba violenta hacia el cementerio y que pasaba por casuchas de quicios de piedra y portones de madera otrora recios y ya desvencijados. El camino se hundía a trechos en los hortales o brotaba sobre los oteros, y las casucas quedaban encima de uno o abajo. Ora se veían los tejados, ora pasaba uno bajo los balcones de puertas de cuarterones y de barrotes de madera, donde florecían sedeñas las tuberosas, en tiestos de barro. De los huertecitos brotaban los cempasúchiles o campaneaban sus corolas sedosas los floripondios. Doquiera ciruelos y perales, y de las pomaradas cundía un aliento de hoja húmeda y de pulpas de manzana. Roque, a señas, iba prometiéndome y ponderándome lo que me había de mostrar. Ya alcanzamos la cumbre, ya estábamos en la espadaña de la vieja iglesia derruida, de sillares mohosos y verduscos, e íbamos entrando por una avenida de tumbas. Y silencio sepulcral, como dicen, silencio a propósito para tumbas, y sólo bordoneaban en él los moscardones y apenas crepitaba la hierba seca movida por el aire o por las lagartijas que huían resbalando su piel de bronce helado. Pero ya terminó el cementerio. Veíamos atrás la montanera como un oleaje de sierras violentas encrespándose y una inmensidad de verdura como un tisú sobre aquel caos geológico. En el cielo fulguraba un azul casi doloroso, extenso, puro, manso, y en el horizonte ardía una garra de nube tras de la cual, muy lejos, estaría el mar. Entonces me invitó Roque a descender, y allá fuimos por las quebradas y pedrizales saltando cardenchos y salvando las madrigueras de las tuzas. De pronto ladró un perro. ¿Un perro? Roque alzó un dedo y sonrió. El aullido venía lejano, entrecortado, agudo. Rodeamos un gran peñasco abrazado por raíces poderosas, un peñasco calvo y ofensivo, y en una oquedad, a cubierto de la lluvia y del frío, en un cajón con trapos viejos vi unos perritos, una camada de cuatro, encimados y jugueteando. El aullido venía ahora doliente y como suplicando. Roque tomó los críos en sus manos y me los entregó como en una suprema prueba de confianza. Después sacó de una bolsa de papel mendrugos de pan, sobras de comida y una botella con leche. Me señaló un balcón roquero de vetas de gualda que rebrillaba. ¿Distinguía acaso las orejas de la hembra madre? Roque avanzó. Lejos, saltó la figura del animal arisco y cruel, flaco, erizada la pelambre de crudo color, el hocico anhelante y los ijares hundidos. Roque iba trepando un carrascal y llevaba el pan en la mano. El animal cimarrón, temeroso del hombre, enemigo del hombre y rapaz, lo venteaba alzando la cabeza. Roque, lentamente, se le acercó y le hablaba en esa endiablada jerga. El animal dio una vuelta, se revolvía, se alzaba receloso. Roque se detuvo y le ofreció el pan. Al cabo, la hembra coyote comió el pan de Roque, y éste le pasó dulcemente la mano por el pelo bravío de bestia dañera y perseguida. De regreso, Roque me contó cómo halló a la pobre hembra, Dios sabe por qué urgencias sorprendida por la maternidad tan cerca del poblado, cuando las crías ni aun abrían los ojos. Todo esto fue un día, pero tres después volvimos a encumbrar al desierto cementerio por el mismo camino ese que va ondulando y serpenteando, que hiende las lomas en hastiales verdosos y circuye peñoles dejando a un lado las honduras donde hierven los matorrales. Íbamos con prisa. Roque me tiraba de las manos con ahogos, más grotesco que nunca, farfullando una zurda relación ilustrada con lo largo de su mímica vehemente. Roque lloraba limpiándose las narices con la manga. Pasamos por las ruinas de la iglesia, cruzamos a lo largo el cementerio, alcanzamos su borde y entramos por varales y matojos hasta el nido de las crías. Roque se detuvo junto al cajón donde su amor había puesto trapos y paja para calor de los lobeznos. Se detuvo tomándose las manos una con la otra, inmóvil, con sus pobres pies torcidos, y llorando. Todas las bestezuelas estaban muertas, apedreadas, unas en el nido y otras fuera, con las cabecitas deshechas. Del hocico abierto les manaba una cintilla escarlata que se hundía en la tierra. Una tenía los ojos de fuera; otra, despanzurrada, echaba las tripas como un nudo de gusanos. Unos escarabajos, acorazados y torpes, de relumbres dorados, se acercaban al husmo de la sangre, y zumbaban los moscones, y arriba dos zopilotes viajaban en dos círculos de vuelo. Una luz trigueña caía sobre todas las cosas, y en la quietud del silencio sobresaltaba el sollozar de Roque. Regresamos lentamente y yo me detuve leyendo los epitafios de las tumbas, de las tumbas más viejas, de gentes que yacen ahí desde hace cien años, o doscientos. Fui mirando esas tumbas descoyuntadas, verdosas, pegosteadas de terrones, en cuyas grietas surgía un pasto macilento, y fui leyendo en los epitafios los mismos apellidos de las gentes del pueblo. Roque y yo nos sentamos en las gradas roídas del que fue templo. Junto crecía un árbol flaco y amarillo y enfrente otro muy orondo, de gran fronda luciente y tronco costroso. Luego se abría el escenario del pueblo. Allá la parroquia, y en su redor, apiñado, el caserío como un montón de coleópteros de caparazón rojiza apenas apartados por la hendedura de las callejas. Desde arriba se veían los jardincitos y las arquerías, las huertas bien peinadas, los patizuelos y las arboledas. A lo lejos le alzaba como aguja la torre de San Rafael, entre unos árboles copudos. Allá la fachada alta y blanca de mi hospital de caridad, que se estremecía todo con el simple sonar de su campanilla; y luego las ventanas ojivales del obispo, que alumbraban apenas el caserón recoleto y sabio, que huele a retama campirana. A la derecha, como un alfeñique, la capilla del Carmen como si fuera a desvanecer su delicado encanto con tocarla sólo. Allá veo la casona y el huerto grande de los que fueron abuelos de mi mujer, y más acá veo el mirador de la casa de sus padres. Hacia abajo todo se resuelve en pegujales, crespas laderas, hilos de agua que relumbran y un despeño de huertas y de casas que fluyen a la pendiente. Y luego una violenta feracidad, una grosísima arboleda como pelliza, y la quebrazón bravía de la sierra que se desploma. Al fondo, frente a mí, el cerro múltiple de Chignautla enderezaba su señera corpulencia con la majestad de todo lo gigante. Le bajaban, como cintas, las veredas, y a una miniatura de casuca que de aquí se mira no mayor que un dado, le fulgía como chispas el sol en su vidriera. Allí amputé a una anciana gangrenada que me dijo: —Hijo, que tu mano sea santa. Luego, atrás, el cielo enorme, inmóvil e indescifrable. De todo esto rebrotaba un calor de vegetales, y de gentes y animales, un sordo vibrar de vida que urde. Subía el canto de un gallo, la increpación lejana de un arriero, el diálogo monótono de una hacha y de un tronco. Sentí en mí bullir todo eso, lo mismo que en un solo instante antes sentí vivir, bajo las lápidas del cementerio, algo como vida grande sin tiempo ni tamaño. Y me cayó una pesada melancolía pensando cosas tan simples como esa de que las gentes enterradas en el cementerio en 1800 son las mismas que se agitaban allí abajo, a mis pies, en el pueblo, cuyo aliento, junto con el de las cosas y los animales, exhalaba un olor de vida renovada. Y que todo es lo mismo, el coyote y el hombre, y que la maldad es la misma, y la miseria de Roque harapiento es la mía, la que traigo latiendo como una llama en el alma. Entonces se acercó un guajolote, con su hinchazón arrogante de plumas, moviendo lento las patas acortezadas con una solemnidad injuriosa. Venía haciendo con la tramoya de su plumaje un ridículo ruido de locomotora. Se nos paró cerca y desde el cráneo calvo y perverso nos miró con ojillos casi cubiertos por un párpado arrugado de anciano. Le pendía el moco eréctil, repulsivo, desnudo pero con tornasol de zafiros. Ya casi encima de nosotros nos echó un graznido insultante, como ladrido de grifo, estirando el pescuezo. Luego, y desplegando el abanico de la cola, se volvió y nos enseñó el ano hecho un punto. Roque cogió una vara y ya estaba tras la sabrosa bestia zurrándola a porfía con ira que le ignoraba. Y allá fueron ambos, él dando traspiés y el guajolote, desinflada la dignidad, haciendo una alharaca de graznidos, patadas y plumazos. Y de entre el polvo sólo vi el brazo de Roque blandiendo la vara hasta que el animal, con un vuelo infeliz y torpe, se lanzó al tejado de una chaparra casita de morillos. Roque regresó sombrío y tranquilo. Una campanada sonó en la parroquia y fuimos nosotros regresando al hospital.