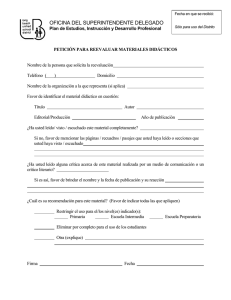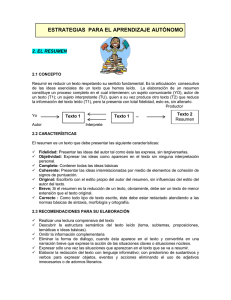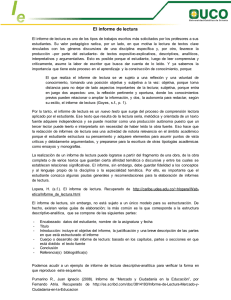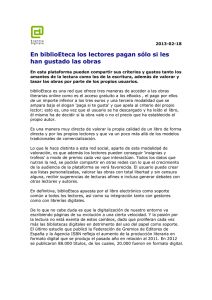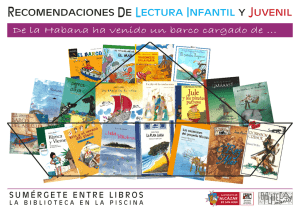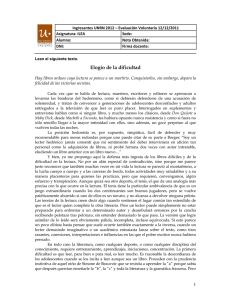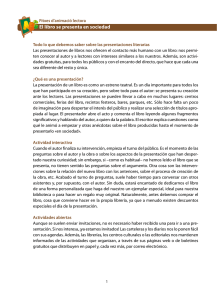La lectura en la escuela o por qué se nos olvidan los libros
Anuncio
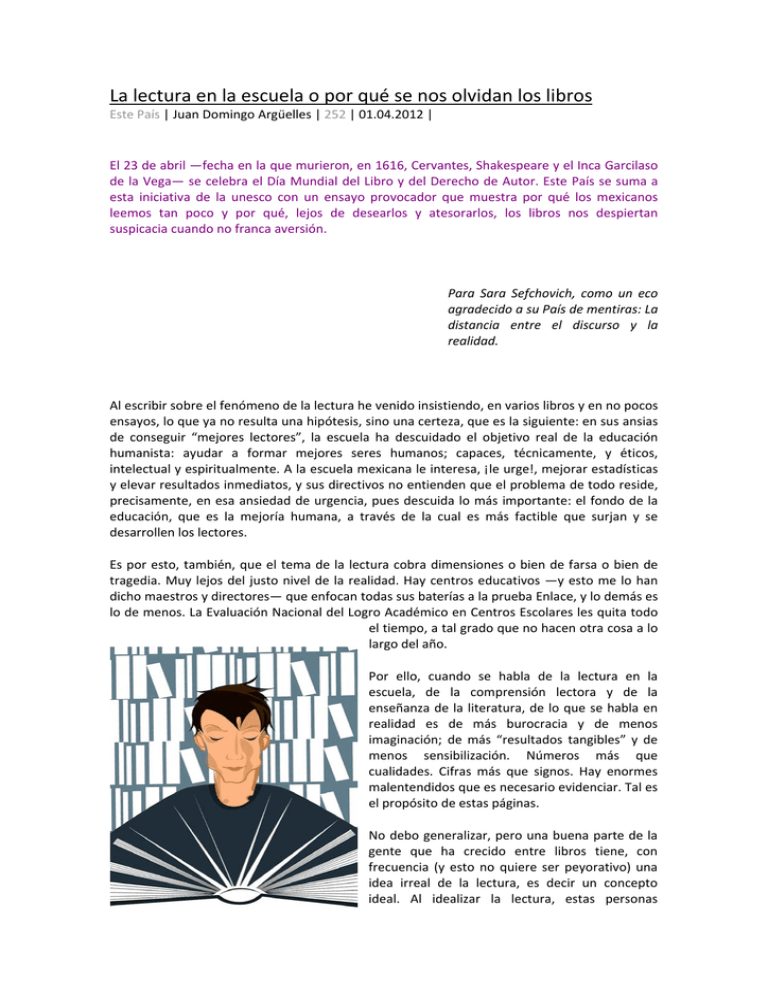
La lectura en la escuela o por qué se nos olvidan los libros Este País | Juan Domingo Argüelles | 252 | 01.04.2012 | El 23 de abril —fecha en la que murieron, en 1616, Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega— se celebra el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Este País se suma a esta iniciativa de la unesco con un ensayo provocador que muestra por qué los mexicanos leemos tan poco y por qué, lejos de desearlos y atesorarlos, los libros nos despiertan suspicacia cuando no franca aversión. Para Sara Sefchovich, como un eco agradecido a su País de mentiras: La distancia entre el discurso y la realidad. Al escribir sobre el fenómeno de la lectura he venido insistiendo, en varios libros y en no pocos ensayos, lo que ya no resulta una hipótesis, sino una certeza, que es la siguiente: en sus ansias de conseguir “mejores lectores”, la escuela ha descuidado el objetivo real de la educación humanista: ayudar a formar mejores seres humanos; capaces, técnicamente, y éticos, intelectual y espiritualmente. A la escuela mexicana le interesa, ¡le urge!, mejorar estadísticas y elevar resultados inmediatos, y sus directivos no entienden que el problema de todo reside, precisamente, en esa ansiedad de urgencia, pues descuida lo más importante: el fondo de la educación, que es la mejoría humana, a través de la cual es más factible que surjan y se desarrollen los lectores. Es por esto, también, que el tema de la lectura cobra dimensiones o bien de farsa o bien de tragedia. Muy lejos del justo nivel de la realidad. Hay centros educativos —y esto me lo han dicho maestros y directores— que enfocan todas sus baterías a la prueba Enlace, y lo demás es lo de menos. La Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares les quita todo el tiempo, a tal grado que no hacen otra cosa a lo largo del año. Por ello, cuando se habla de la lectura en la escuela, de la comprensión lectora y de la enseñanza de la literatura, de lo que se habla en realidad es de más burocracia y de menos imaginación; de más “resultados tangibles” y de menos sensibilización. Números más que cualidades. Cifras más que signos. Hay enormes malentendidos que es necesario evidenciar. Tal es el propósito de estas páginas. No debo generalizar, pero una buena parte de la gente que ha crecido entre libros tiene, con frecuencia (y esto no quiere ser peyorativo) una idea irreal de la lectura, es decir un concepto ideal. Al idealizar la lectura, estas personas piensan que leer no entraña ningún problema de condición social, disposición, temperamento o actitud, pues todo el tiempo ellas han estado rodeadas de libros y de personas que leen, sean sus abuelos, sus padres, sus tíos, sus hermanos, etcétera. Para no correr el riesgo de poner en duda sus certezas ni hacer el mínimo esfuerzo de reflexión sobre sus creencias, muchas personas creen en lo que les conviene creer. Siendo así, no pueden creer de otro modo o, para decirlo más exactamente, su pensamiento está vinculado al entorno ideal en que crecieron, en el que se formaron satisfactoriamente y que, por supuesto, no se parece de ningún modo al entorno en el que se desarrolló y se desarrolla la mayor parte de la población mexicana: sin biblioteca en casa, sin padres lectores, sin hermanos lectores, sin familiares lectores, sin amigos lectores, en otras palabras sin pasado cultural libresco. Esto es lo que debemos tener en cuenta cada vez que caigamos en la tentación de hacer generalizaciones sobre el uso de los libros y el gusto por la lectura. Trataré de explicarlo con peras y manzanas, más allá de hermenéuticas, teorías y teologías textuales que, muchas veces, están suscritas y elaboradas por personas que tienen una imagen ideal de la lectura, es decir irreal. Las personas de cuna lectora (voy a usar esta expresión, que me parece bastante clara y significativa) suelen decir, sinceramente convencidas, que sin los libros no podrían vivir. Lo que quieren decir en realidad es que no se imaginan su mundo sin la lectura y sin la presencia y el diálogo con los libros, que les han acompañado desde su más tierna infancia. A muchos de ellos sus padres les leían antes de que supieran hablar siquiera, y este ejercicio, aparentemente sin importancia, marcó sus vidas, porque desde entonces alguien compartió con ellos la lectura y les descubrió que había caminos placenteros sobre una página llena de signos que, luego de descifrar, les mostraban aventuras, otros mundos, otros pensamientos, personajes reales y de la imaginación, otras verdades, otras ideas; y, con todo ello, el mundo personal, íntimo, se ensanchaba y los dejaba con la boca y la cabeza abiertas. Caso contrario el de las personas que no provienen de cuna lectora. Estas tienen que vencer múltiples obstáculos para llegar a los libros, y ya habiendo llegado saben también que los libros son importantes, pero no pierden de vista tan fácilmente una certeza que la realidad les dejó como una marca: saben que pueden vivir sin libros, como vivían antes, porque saben también que hay millones de personas en el mundo que no los leen ni los necesitan. Y, cuando digo que no los necesitan, pido, por favor, que no se me malinterprete, cosa que han hecho algunos lectores que demuestran que saben leer más en sus propias ideas que en los textos que dicen que leen. Cuando digo que esas personas no los necesitan, no me refiero a que los libros, como instrumentos, no sean necesarios para la superación intelectual y espiritual de cualquier ser humano, sino que en el caso particular de los que no leen, esos objetos, esos instrumentos (que son tan valiosos para los lectores) no forman parte de sus necesidades. Creo que esto es muy claro y los únicos que no lo entienden son aquellos que no están dispuestos a leer sino en sus propias convicciones. Pongo un ejemplo muy simple pero indicativo y revelador. El técnico que se ocupa de dar mantenimiento a mi computadora siempre que llega a mi estudio se asombra de la cantidad de libros que me rodean, y un día, no pudiendo aguantar su curiosidad, me dijo: “Oiga, si no es indiscreción, ¿ha leído todos estos libros?”. Le respondí: “No. Todos los libros de mi biblioteca suman, aproximadamente, unos 10 mil; de ellos habré leído poco más de un tercio, es decir unos 3 mil 500; no más de 4 mil”. Me respondió: “¡Uy, de todos modos son un chorro! Yo sólo habré leído cuatro o cinco”. Le expliqué que había leído ese número de libros sobre todo por razones de gusto pero también porque mi trabajo siempre ha tenido que ver, desde los 20 años de edad al menos, con los libros y con la lectura. En su caso, en cambio, lo importante está en conocer y dominar todo lo relacionado con el software y demás maravillas de la informática de las que yo sé muy poco. De ahí que si mi computadora sufre un desperfecto, lo busque a él con urgencia para que la repare y yo pueda seguir trabajando. No quise ser indiscreto, a mi vez, preguntándole cuánto ganaba mensualmente en promedio por este oficio especializado en el cual siempre anda muy solicitado. Tal vez no lo hice, en parte, por el temor a sentirme frustrado: qué tal que me revelaba que él (con sus cuatro o cinco libros leídos a lo largo de su vida) gana más que yo, a pesar de mis 3 mil 500 lecturas. ¿Entienden los lectores hacia dónde voy? No juzgo a las personas por los libros que hayan leído o dejado de leer, sino por su capacidad para ayudar a resolvernos la vida y resolver la propia. Hasta los que han leído más libros que yo, o sobre todo ellos, se muestran ansiosos, angustiados, llorosos y temblorosos cuando se les descomponen sus computadoras. Uno podría decirles: “¡Qué bueno que se te descompuso tu computadora, ahora sí podrás darte un gran banquete con todos los libros que te están esperando en tu biblioteca o en la librería!”. Pero esto sería como burlarse de ellos, y por supuesto así lo entenderían: que uno se mofa de su desgracia informática. Yo hubiera podido alarmarme ante la confesión del especialista en el soporte técnico de la computadora, y concluir que si no había leído una buena cantidad de libros, debería por fuerza desconfiar de sus capacidades para arreglar el desperfecto de mi máquina. ¡Pero tendría que estar loco para tamaña conclusión!, pues lo cierto es que sus capacidades, en esa tarea tan especializada, poco o nada tienen que ver con que haya leído algunos o muchos libros. Él sigue trabajando (muy solicitado, como ya dije) y ganándose la vida sin que sienta la necesidad (entiéndaseme) de leer otro libro después de los cuatro o cinco que ha leído. Yo, en cambio, sigo aumentado mi récord de lectura, no porque vaya a competir en los Guinness, sino porque ya no puedo dejar de leer y porque en la lectura me va la vida. Lo que hago está tan estrechamente vinculado al hecho de leer libros, que ya ni me cuestiono qué sería de mí sin libros. Hay dudas menos metafísicas que me asaltan de vez en cuando y que no tengo empacho en compartir: ¿qué sería de mí sin hígado, o sin riñones o sin un pulmón? Si, a veces, con dolencias menos extremas, pero severas o muy molestas, ni me acuerdo de los libros, o estos pasan, se los puedo asegurar, a un segundo plano. Gente culta, cultísima y ávida lectora, incluso muy saludable, no piensa en los libros como su primera preferencia en la vida. ¿Por qué? Porque los libros son, entre otras muchas cosas, una parte de sus intereses y no todo su interés. Les resultan tan cotidianos lo mismo que otros satisfactores y no se imaginan que tengan que echar por delante su necesidad lectora a cambio de prescindir de otras cosas. Pongo un ejemplo: leyendo las cartas de la gran escritora estadounidense Edith Wharton (autora de La edad de la inocencia y de un ensayo precioso que lleva por título El vicio de la lectura), me entero, por ella misma, que tenía tres pasiones en su vida. La primera, la justicia y el orden; la segunda, los perros, y la tercera los libros. ¡Y vaya si era apasionada de los libros!, pero los libros no constituían su pasión primordial. Volviendo al técnico informático escasamente lector, tenemos que comprender que los libros, en gran medida, están vinculados a nuestros oficios o profesiones. Y aunque siempre será grato encontrar a plomeros, albañiles y carpinteros que leen, la verdad es que no echamos de menos este asunto, ni anteponemos jamás esto (el que lean) como un requisito para contratarlos cuando tenemos la necesidad de sus oficios. Lo que deseamos es que hagan, técnicamente, eficazmente, su trabajo. ¿De qué nos serviría un plomero muy vanidoso que llega diciendo que ha leído 3 mil 500 libros incluido el más reciente de Vargas Llosa, si, cuando se va, nos deja igual, o peor, la fuga de agua que teníamos en el lavabo? Entiéndaseme, y otra vez pido que se lea bien lo que afirmo: no estoy siquiera sugiriendo que los plomeros, los carpinteros, los albañiles, los técnicos del software, los electricistas, etcétera, se desentiendan de la lectura sin más o que prescindan de satisfactores culturales, sino que debemos ser realistas y comprender que la lectura es algo más que un ideal y que nace y se desarrolla en ambientes donde los libros se vuelven una imperiosa necesidad. Por ello mismo, hablando de oficios y profesiones, no es comprensible un ambiente escolar sin libros y sin lectura; sin docentes y sin alumnos interesados en lo que les atañe. Los profesores no pueden desentenderse de los libros y de la lectura, como sí lo ha hecho el técnico de mi computadora o como sí lo pueden hacer los practicantes de infinidad de oficios técnicos, porque, a diferencia de ellos, a los profesores sí les va en la vida en la lectura; es decir, el sentido de su profesión está, en gran medida o fundamentalmente, vinculado a los libros. ¿Cómo educar, en el sentido más amplio, si los libros no nos resultan necesarios? ¿Cómo formar ciudadanos, futuros profesionistas y quizá también profesores, sin las herramientas de reflexión indispensables? Así como un escritor no puede funcionar sin libros, un profesor tiene que entender que su ejercicio cotidiano depende de ellos. Un profesor que no lee ni tiene interés por los libros ha equivocado la profesión, del mismo modo que la equivocó el hipotético plomero que había leído 3 mil 500 libros pero que, a cambio, no sabía poner soldadura en un tubo de cobre. De esto estamos hablando: de la necesidad; de lo que es necesario frente a lo que es superfluo; de lo que es esencial o fundamental frente a lo que es, de alguna manera, accesorio o suplementario. Resulta obvio que, para un plomero que sabe hacer su oficio, leer a Nietzsche es del todo suplementario, pero no así para un estudiante de filosofía. Es obvio, también, que para un estudiante de filosofía que ha leído muy bien su Nietzsche, su Kant y su Platón, saber reparar tuberías es del todo accesorio. Qué bueno que supiera hacerlo, pero si no lo sabe, ello no le impedirá realizar su tesis sobre, por ejemplo, El pensamiento irracional en la obra de Nietzsche. En su defensa del derecho y la necesidad de la lectura, Michèle Petit ha escrito lo siguiente en su libro El arte de la lectura en tiempos de crisis: “Nadie debería estar obligado a ‘que le guste leer’ (además nada disuade tanto de acercarse a un libro como esas imposiciones). Que cada quien se sienta libre de preferir las reparaciones domésticas, los juegos de pelota o el póquer a la lectura y la escritura; nos encontramos en el campo de las ‘distracciones’, socialmente construido, donde las inclinaciones singulares encuentran cómo deslizarse. No obstante, cada persona debería poder experimentar la apropiación de la cultura escrita como algo deseable y posible”. Deseable y posible. Estos son los adjetivos que convienen a la lectura en un ambiente general. Sería deseable que los técnicos también leyeran libros. Y sería posible, si abrimos la cultura escrita también a ellos, en lugar de mantenerla encerrada entre los eruditos y las personas de cuna lectora. En el caso de la escuela, a lo deseable y lo posible debemos añadir el término necesario. Es necesario que la escuela contribuya a formar lectores. Ni siquiera estoy diciendo que los forme, sino tan solo que contribuya a hacerlo. Es necesario. Es deseable. Y es posible siempre y cuando el sistema escolar admita que la formación de lectores es también responsabilidad suya y no únicamente de los maestros en lo particular, a quienes siempre se les hace cargar el muerto a pesar de que no siempre hay en las escuelas suficientes condiciones para que la lectura florezca. Por lo pronto, el sistema escolar tendría que abandonar, sinceramente, sus angustias estadísticas y permitir que, sin ellas, sin sus coerciones y sin sus presiones, los profesores pudieran compartir, realmente, la lectura con los alumnos. Además de deseable y posible, ¿por qué es necesaria la lectura y la escritura? Michèle Petit destaca al menos tres motivos. Primero: “No ser hábil en la escritura y en la lectura es actualmente una pesada desventaja en numerosos campos, sobre todo porque al irse acelerando los cambios, cada persona a lo largo de su vida probablemente esté llamada a ejercer sucesivamente varias profesiones”. El segundo es que “es mucho más difícil tener voz y voto en el espacio público si no se es hábil en el uso de la cultura escrita”. Y el tercero es que “el recurso fácil a la cultura escrita permite no solo acceder al campo del saber y la información, sino también abrevar en las inmensas reservas de la literatura en todas sus formas, cuya riqueza sin duda no tiene igual para construirse a sí mismo o reconstruirse en la adversidad”. En otros textos lo he dicho, pero creo necesario repetirlo: compartir la lectura no es imponer lo que uno quiere que los demás lean. Compartir es distribuir algo en partes o participar en algo. En la Antigüedad, en el ágora, los maestros, los filósofos, compartían su pensamiento; es decir, lo repartían entre los discípulos y los asistentes, y, al mismo tiempo, hacían participar a estos en el ejercicio del diálogo: la pregunta, el comentario, la duda, incluso el desacuerdo o el escepticismo que abren caminos para comprender mejor. Compartir un libro es leerlo junto con otros y comentarlo antes que aplicar cuestionarios desde una voz autorizada y, muchas veces, autoritaria. Compartir un libro puede ser recrearlo, animarlo aún más con la representación de quienes lo han leído. Se puede conservar el esquema de lección, que prevalece en la escuela, pero hay que restarle lo más que se pueda, a este proceso de enseñanza/aprendizaje, el carácter de obligación y todos esos requisitos que transforman un apasionante placer en un frío y aburrido deber. Si conseguimos que los muchachos se atrevan a hablar de lo que leyeron, de lo que entendieron y no entendieron, de lo que les gustó y no les gustó en un libro, habremos dado un paso muy importante para que ellos encuentren en la lectura algo más que una coerción para entregar tareas. En una de las preparatorias de la unam, adonde me invitaron a darles una conferencia, ante profesores de español, afirmé que la forma tradicional en la que se ha venido enseñando la literatura deja mucho que desear y que es, en gran medida, responsable de la falta de interés de los jóvenes por la lectura. Al decir esto, a algunos les toqué el corazón, pero a otros parecería que les toqué el antifonario o salva sea la parte, pues reaccionaron ofendidísimos. Lo cierto es que ya me lo esperaba, porque siempre trato de saber en qué sitio estoy parado y yo sabía que en ese lugar no todo era tierra firme. Y, la verdad sea dicha, prefiero ser abucheado por decir lo que creo, que recibir aplausos y felicitaciones por decir, únicamente, lo que el auditorio en turno quiere escuchar. Insisto en esto: mucha gente cree en lo que le conviene creer, para no tener que someter al análisis, y con ello a la duda, sus creencias y certidumbres o, simplemente, sus costumbres. “Es que esto siempre se ha hecho así y ha funcionado”, suelen decir, convencidas, las personas. Lo que no pasa por sus cabezas es que, más allá de los hábitos establecidos, ese sistema rígido no esté funcionando. Lo grave es que, al hacer el recuento de los daños, ante ese auditorio universitario, descubrí que incluso había gente joven, o muy joven, que oponía una férrea resistencia al cambio, a diferencia de profesores de más edad, y algunos de ellos de más de 60 años, que comprendían perfectamente el siguiente planteamiento: si obligas a los alumnos a leer el libro que tú, profesor, quieres que lean, sin darles opciones, y si luego los examinas preguntándoles lo de siempre (tema, argumento, época, protagonista, personajes secundarios, género de la obra, episodios, clímax, anticlímax, desenlace, etcétera, etcétera), simplemente para evaluarlos, no estás formando lectores; lo que estás haciendo es que adquieran una información, para pasar (o reprobar) un examen acerca de un libro del que, luego, se olvidarán para siempre. La verdad es que si uno quiere saber de qué tratan la Ilíada y la Odisea, de Homero, y quiénes son sus personajes principales y secundarios y en qué época ocurre el relato, no hace falta leer esos libros. Toda esa información está en las enciclopedias, en los manuales de literatura y, por supuesto, en internet. Lo importante de las obras de Homero no está en esa información, para aprobar exámenes, sino en las obras mismas, es decir en el disfrute de esos libros que pueden cambiarnos el modo de ver la vida, aunque nos importe un pepino (por decir lo menos) si hay algo ahí que pudiera denominarse “tema”, “argumento” o “desenlace”. Tenemos que entender que lo importante de los libros está en los libros mismos y no en sus explicaciones, y ni siquiera en sus interpretaciones eruditas o caprichosas, sino en lo que cada quien se pregunta (es decir, se interroga) al leer un libro o un pasaje o una frase que lo ha inquietado. Susan Sontag escribió un maravilloso ensayo “Contra la interpretación” con el argumento de que “en lugar de una hermenéutica, necesitamos una erótica del arte”. En otras palabras, explicaba, “lo que importa es recuperar nuestros sentidos. Debemos aprender a ver más, a oír más, a sentir más”. Y no a conformarnos con lo que otros dicen que la obra de arte es. Muchos críticos hermenéuticos nos han querido vender la idea, todo el tiempo, de que son más importantes sus interpretaciones que las obras mismas que interpretan. Es obvio: en ello les va la vida. Lo cierto es que los lectores se la pueden pasar muy bien sin los críticos, hasta que alguien los convence de que lo que leyeron no es lo que es sino lo que interpreta el crítico. Puro bluff. Tenemos que entender que enseñar a leer o enseñar a comprender lo que se lee no tiene nada que ver con preguntas de cajón y con esquemas que han demostrado que solo sirven para pasar exámenes. Muchas personas adultas, profesionistas o no, que pasaron por la escuela, “leyeron” ciertos libros clásicos y entregaron reportes de lectura sobre ellos, y pasaron sus exámenes de rigor, y hoy no se acuerdan sino vagamente de esos libros y de los episodios y personajes de esos libros, además de que no quieren saber nada de leer libros, puesto que ya los leyeron para hacer tareas y presentar exámenes y sacar la secundaria y la preparatoria y luego entrar a la universidad limpios casi de todo recuerdo de las lecturas que hicieron. Saben, más o menos, que el Quijote trata de un viejito loco que andaba por la región de La Mancha, en Castilla, creyendo verdad las fantasías que había leído en sus libros de caballerías. Saben, más o menos, que la Ilíada trata de la guerra de Troya, que enfrenta a aqueos y troyanos en una lucha que, en gran medida, se debe a la disputa por la posesión de una mujer: Helena. Saben, más o menos, que Los de abajo es una novela que trata el tema de la Revolución mexicana y que su protagonista, un tal Demetrio Macías, comanda una partida de rijosos y aun de forajidos que se pone al mando de las fuerzas revolucionarias que estén en turno. Saben, más o menos, que Pedro Páramo es un cacique que controla todo un pueblo y toda una región, y que al final todos en esa novela están muertos. Podríamos seguir así. Pero eso que saben no sirve sino para aparentar que se “sabe” o que se tiene cultura: una cultura como barniz transparente. Y, además, eso que saben, más o menos, está en cualquier manual de literatura y, por supuesto, en internet. Lo que no está ahí (y que no es información) es la experiencia de leer esos libros y encontrar por uno mismo cosas que, a lo mejor, nada tienen que ver con los datos que registran los manuales. Compartir la lectura en la escuela tendría que ser un ejercicio vivo y dialógico; impetuosamente cercano a la conversación cotidiana, donde los libros cobren sentido como si los estuviéramos viviendo. Compartir la lectura es leer en voz alta y escuchar nuestra voz y que otros la escuchen y que sintamos que es nuestra voz la que revela el contenido de algo. Es, también, decir hasta aquí llegamos en la lectura y continuaremos mañana o pasado mañana y, de seguro, habrá algunos que no quieran esperar hasta mañana y se enfrasquen ellos solos en la lectura para saber qué pasó con Alonso Quijano y Sancho Panza, qué le ocurrió a Ulises, qué pasó con Demetrio Macías y con Camila y qué con Pedro Páramo y Susana San Juan. De otro modo, los libros seguirán siendo tarea. Solo tarea. Únicamente tarea. Tarea que nos lleva a más tarea. Y tarea que nos aparta del placer de aprender y aun del gusto de enseñar, porque para los alumnos todo se vuelve tarea y para los profesores todo es calificar tareas. ¿A qué horas leo, sino es para la tarea?, dirá el alumno. ¿A qué horas leo si me la paso calificando tareas?, argumenta el profesor. Este es el drama de una escuela que dice querer incentivar la lectura pero que no cambia demasiado sus métodos, sus esquemas, sus reglas inflexibles, su ambiente. Una escuela donde muchos maestros hablan ya no en voz de ellos mismos sino en voz de la escuela. Como aquellos que, en la preparatoria de la unam, se sintieron ofendidos porque les mencioné una evidencia objetiva: que los métodos tradicionales de enseñanza de la lectura (que no inventaron ellos, por cierto, sino que solo adoptaron) no han demostrado ser efectivos para que la gente lea, sino tan solo para que haga tareas y apruebe, o repruebe, los exámenes. Al decir esto, vuelvo a un libro (siempre vuelvo a él) que explica estos asuntos de la lectura de un modo maravilloso. Me refiero a Como una novela, de Daniel Pennac. Y al episodio aquel en el que un profesor de literatura, harto de sus alumnos, enfadado por los pésimos reportes de lectura que le entregan, conversa, exasperado, con su esposa. Lo cito porque el diálogo es delicioso y aleccionador, sobre todo por el sentido común de la esposa y no tanto por la sinceridad del profesor: —Pero ¿por qué te afectas tanto, cariño mío? ¡Tus alumnos escriben lo que esperas de ellos! —¿O sea? —¡Que hay que leer! ¡El dogma! ¿Supongo que no te esperabas encontrar un montón de trabajos alabando los autos de fe? —¡Lo que yo espero es que desenchufen sus walkmans y se pongan de una vez a leer! —En absoluto… Lo que tú esperas es que te entreguen buenas fichas de lectura sobre las novelas que tú les impones, que ‘interpreten’ correctamente los poemas que tú has elegido, que el día del examen de selectividad analicen hábilmente los textos de tu lista, que ‘comenten’ juiciosamente, o ‘resuman’ inteligentemente lo que el tribunal les colocará bajo las narices esa mañana… Pero ni el tribunal, ni tú, ni los padres desean especialmente que estos chicos lean. Tampoco desean lo contrario, fíjate. Desean que saquen adelante sus estudios, ¡punto! Esto último que dice la juiciosa esposa del profesor de literatura ha sido, precisamente, a lo largo de la historia, el propósito fundamental de la escuela: que los alumnos saquen adelante sus estudios y punto. Incluso en el caso de las clases de literatura. Lo de la lectura es hoy (además de una asignatura pendiente en la agenda política, como dicen rimbombantemente los funcionarios y los políticos, desde el presidente de la República hasta el director de escuela, pasando por los secretarios de educación y los responsables de cultura) algo que no se entiende bien a bien, porque es hasta ahora que se dan cuenta de que incluso los universitarios que sacaron sus carreras con menciones honoríficas no son precisamente lectores. Pero si no se dieron cuenta, sino hasta ahora, de que los rarámuris, en Chihuahua, estaban pasando por una hambruna similar a las peores que viven los más pobres de África, ¿cómo se iban a percatar antes de algo tan elemental como lo es el hecho de que la escolarización, desde la primaria hasta la universidad, no estaba formando lectores desde hace un siglo? ¿O acaso lo sabían y no decían nada, sino hasta que la ocde comenzó con sus mediciones e indicadores? Lo planteo de otra forma: tal vez sí lo sabían, pero se hicieron de la vista gorda mientras no les apretó el zapato. Y, entonces, ya cuando entró al discurso nacional el tema global de la “competitividad económica”, comenzaron por todos lados a estallar y fulgurar, como fuegos fatuos, lemas lectores, campañas lectoras, iniciativas lectoras, programas de lectura, movimientos lectores, maratones de lectura, ejemplos lectores, etcétera, y hasta el más lerdo de los señores que están en el Congreso de la Unión hoy asegura, muy engolado, que hay que leer, que hay que leer, que hay que leer, porque el país lo necesita para poder competir frente a las exigencias que plantea esta época. Y todos quieren presumir sus lecturas y sus autores, y qué mejor que aprovechando el despeñadero por el que se fue un prototípico lector mexicano que no se acuerda qué libros leyó pero que sin duda lo transformaron mucho. De esto hablamos: de la simulación. Y también de lo otro: de la necesidad de hacer necesidad la lectura, cosa que no vamos a conseguir —porque no lo hemos conseguido en décadas— con los mismos métodos tradicionales de la escuela. Siempre es mejor la verdad que el consuelo. Hay que pensar en una escuela donde se comparta la lectura, en donde se lean realmente los libros y en donde la tarea, por favor, en este rubro de lectura, pase a segundo término. Lo que hay que buscar es que los alumnos se interesen en los libros, no que los sufran. Conseguir que se aficionen a leer como se aficionan a otras cosas. Y tener muy claro que lo importante de los libros está en los libros mismos y en lo que suscitan en nosotros al leerlos, y no tanto en la información que podemos reflejar en un examen. Las interpretaciones ajenas sobre los libros sirven para aprobar exámenes; las interpretaciones personales de los libros tal vez no sirvan para eso, pero sin duda sí sirven para que tengamos un mejor conocimiento de nosotros mismos y de los demás. El 21 de febrero de 2012, al poner en marcha el Programa de Fomento a la Lectura para la Educación Media Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, titular en funciones de la Secretaría de Educación Pública, señaló que la mitad de los alumnos que dicen haber leído algunos libros no pueden identificar o acordarse siquiera ni de sus títulos ni de sus autores, lo que consideró una suerte de síndrome a partir de que “tenemos un país donde es muy baja la frecuencia lectora”. Yo diría que ese síndrome no es consecuencia de ninguna tara congénita en el adn de los mexicanos, sino de la forma en que el sistema escolar ha enseñado la literatura: los alumnos sufren a tal grado las clases de literatura, con libros que no quieren leer, y que nadie les preguntó si les interesaban, que más que recordarlos, al final de sus exámenes y de sus reportes de lectura, lo que desean es olvidarlos. Esto es lo cierto. ¿Quién quiere recordar, permanentemente, sus sufrimientos? Para quienes creen en el infierno, es claro que no irán a parar allí por no haber leído libros, pero tampoco irán al cielo, necesariamente, los creyentes que han leído toda una biblioteca. Los libros no sirven para eso. Sirven para poblar nuestros propios infiernos o nuestros cielos íntimos. Quizá nos hacen más humanos, “menos fieras”, diría Pennac, pero con todo lo bueno y lo malo que esta humanidad supone. Ya, si además de todo, nos sirven para ser más competitivos, más capaces técnicamente, más eficaces en nuestro ejercicio profesional, más diestros en nuestros oficios, etcétera, habrá que agradecerlo también, pero con mesura, sin tocar las campanas a rebato, porque ello nos puede llevar a decir mentiras, como afirmar que son los más cultos, los más leídos o los más informados quienes conducen los destinos de su país y del mundo. No lo olvidemos: se puede ser monarca o presidente de un país sin haber leído un libro o sin siquiera recordar si se ha leído uno, y se puede ser lector de más de 3 mil libros y tener únicamente la dudosa jerarquía, satisfactoriamente íntima, que da este oficio y que se reduce a una sola palabra: lector. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ JUAN DOMINGO ARGÜELLES (Quintana Roo, 1958) es poeta, ensayista, crítico literario y editor. Hizo estudios de Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM. Ha publicado el volumen de ensayos El vértigo de la dicha: Diez poetas mexicanos del siglo XX. En 2004 reunió su obra poética de dos décadas en el volumen Todas las aguas del relámpago (UNAM) y en 2009 la Editorial Renacimiento, de Sevilla, le publicó una antología general de 25 años de escritura poética, con el título La travesía. Es autor también de varios libros sobre el tema de la lectura, como Escribir y leer con los niños, los adolescentes y los jóvenes (Océano, 2011) y Estás leyendo… ¿Y no lees? (Ediciones B, 2011). Entre otros reconocimientos ha recibido el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta, el Premio de Ensayo Ramón López Velarde, el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen y el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes.