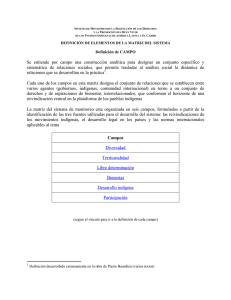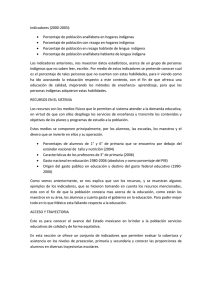Descargar archivo - Foro Internacional de Mujeres Indígenas
Anuncio

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO “VOCES DE LA TIERRA” VIOLENCIA, SUS MANIFESTACIONES Y SANACIONES DESDE LA VISIÓN INDIGENA Página 1 El presente trabajo forma parte del proyecto titulado Observatorio de Mujeres Indígenas contra la violencia: diagnóstico participativo en México efectuado con Mujeres Indígenas de Oaxaca México y ejecutado por CIARENA, A.C. y Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, Foro Internacional de Mujeres Indígenas-FIMI con el apoyo financiero de ONU Mujeres. El diagnóstico fue obtenido a través de foros participativos realizados en el mes de marzo del 2012 en las comunidades de San Juan Jaltepec, Paso del Águila, San José Río Manso y Montenegro. En estos eventos participaron autoridades, mujeres, niñas, niños y hombres pertenecientes a los pueblos zapotecos, chinantecos y mixes. Comunidades participantes: San Juan Jaltepec, San José Río Manso, Paso del Águila y Montenegro. Comunidades sedes: Paso del Águila y San José Río Manso Coordinó: CIARENA y Alianza de las Mujeres Indígenas de Centroamérica y México. Oaxaca, México. Marzo 2012 Página 2 Contenido Prefacio………………………………………………………………………………………..4 Contexto histórico,el bajo mixe……………………………………………………………..4 Comunidades abordadas, breve acercamiento. ....................................................... 10 Municipio de San Juan Lalana .................................................................................. 11 Municipio de Santiago Yaveo. .................................................................................. 13 Reflexionando acerca de la violencia ........................................................................ 15 Violencia al cuerpo-territorio. ..................................................................................... 17 Violencia institucional ................................................................................................ 19 Violencia comunitaria. ............................................................................................... 24 En busca de la justicia: veredas y rutas .................................................................... 25 Manifestaciones de la violencia. Ejercicio de diálogo ................................................ 26 “La voz y el sentir de los y las niñas de Paso del Águila, San Juan Jaltepec, Montenegro y San José Río Manso” ................................................................................................................ 29 Preocupaciones tempranas ....................................................................................... 32 Posibles caminos de la infancia indígena ................................................................. 33 Ser solidarios con las niñas y niños. ......................................................................... 33 Pintado el sentir. ....................................................................................................... 33 Simulando maltrato y cariño ...................................................................................... 36 Propuestas y recomendaciones para acciones que busca prevenir y erradicar la violencia en las comunidades ............................................................................................................. 37 Pendientes puntuales. ............................................................................................... 39 Fuentes consultadas ................................................................................................. 40 ANEXO: 1. Fotografías…………………………………………………………………………..42 Página 3 Prefacio Durante la última década, en el mundo se ha reconocido la urgente necesidad de combatir la violencia contra las mujeres y las niñas. Este hecho es absolutamente digno de celebrarse en las luchas por el respeto de todos los derechos de las mujeres. La urgente atención a la violencia contra las mujeres y niñas se debe a que existe un grave problema social y de derechos humanos. Contexto histórico, el bajo mixe La región conocida como el bajo mixe comprende diversos pueblos mixes, zapotecos y chinantecos, entre otros. Lo conforman cinco municipios: San Juan Mazatlán, San Juan Cotzocón, Santiago Yaveo, San Juan Lalana y Santiago Jocotepec, así como 124 comunidades. En la década de los 60´s y 70´s fue una zona de alta productividad por su riqueza biológica, calidad de su suelo, ríos y arroyos, bosques y selvas. La actividad productiva más importante fue el cultivo de café y explotación del barbasco, tubérculo que fue utilizado para la extracción de hormonas y esteroides, entre ellas la píldora anticonceptiva, así como progesterona y cortisona, un potente antiinflamatorio. Estas investigaciones fueron realizadas por estadounidenses, uno de ellos después formó su compañía (Hinke, 2008). Sin embargo, los pueblos desconocían para qué era utilizado. Cuando la temporada de cosecha de café se acababa, existía la posibilidad de ir al campo a traer barbasco para obtener los ingresos requeridos en la familia, el pago por kilo de este tubérculo era de centavos. Ambas actividades económicas se comercializaban con el estado de Veracruz. En esta época se introdujo a la región la ganadería extensiva del ganado vacuno sólo quiénes tenían mayor poder económico acaparaban grandes extensiones de tierra. De esta forma, las y los indígenas de la región trabajaban para los ganaderos o cafeticultores. Por dichas actividades económicas, llegaron a la región extranjeros, quienes paulatinamente se fueron convirtiendo en grandes comerciantes de las fincas y dueños de los potreros. Página 4 Con la apertura de la carretera Tuxtepec-Palomares en 1972, se acentuaron las actividades comerciales en la región y el resultado de ello fue el inicio de una serie de luchas por la tierra y el territorio, como en Jaltepec de Candayoc contra la expropiación de ganaderos y del gobierno del Estado. En 1977, San Juan Lalana fue escenario contra ganaderos invasores de Playa Vicente Veracruz, donde hubo 27 indígenas chinantecos asesinados en Montenegro, este hecho culminó con la destitución del gobernador del estado de Oaxaca, Manuel Zarate Aquino, quién ejerció uno de los gobiernos más autoritarios que ha tenido Oaxaca, después de Ulises Ruíz. La Trinidad, perteneciente al Municipio de Santiago Yaveo, en los años setenta contaba con 55 mil hectáreas de tierras comunales, también sufrió invasión de ganaderos de otros estados de la republica que culminó con la muerte de ocho representantes de Bienes Comunales, el último asesinado fue Francisco Yescas Francisco, en 1985. Otros estuvieron presos en las cárceles de Tuxtepec y Matías Romero y fueron liberados en 1990, actualmente esta comunidad cuenta con tan sólo 2,500 hectáreas de tierras comunales. Así mismo, en la comunidad de Paso del Águila perteneciente al Municipio de San Juan Lalana, en 1994 fueron asesinados dos campesinos indígenas, cuatro fueron heridos y otros más encarcelados. San Juan Jaltepec no ha sido la excepción en estos sucesos a pesar de contar con títulos virreinales que datan de 1700, así como escrituras ad perpetuam de 1942, con sus colindancias bien definidas. La Trinidad, territorio que limita al Norte, empezó a invadir, por lo que la comunidad de San Juan Jaltepec decidió enviar a un grupo de familias a establecerse en la colindancia, formando la comunidad conocida hoy en día como Santa María. En la Trinidad vivía un cacique llamado Mario Casimiro Reyes, quien promovió en esta región la escritura de las tierras comunales, estos con la complicidad de la Comisión Agraria Mixta del Estado, iniciaron los trabajos el día 31 de Agosto de 1979, sin avisarle a San Juan Jaltepec. Los comuneros que trabajan por esa zona informaron a las autoridades. Por esta razón se realizó una asamblea el día 2 de agosto, y se decidió ir el día 3 de agosto de 1979 a corroborar los trabajos de deslinde que habían iniciado. Las autoridades dijeron que para evitar cualquier tipo de violencia nadie fuera armado, en ese tiempo se carecía de puente vial, por lo tanto se cruzaba el río a través de un puente colgante elaborado de bejuco, lo cruzaron de seis en seis personas. Un grupo de comuneros se adelantó para ver los trabajos que estaba haciendo Santa María con el topógrafo Rodolfo Prieto Teja, quien iba resguardado por la Policía Preventiva destacamentada de Tuxtepec. La situación se salió de control y el pueblo fue atacado. Cuando aún no terminaban de llegar todos a la zona murieron tres comuneros de San Juan Jaltepec, Página 5 Pedro Manuel, Celestino Pérez y Rómulo Luna, hubo decenas de heridos y personas que se perdieron en el monte y llegaron al pueblo tres días después. A partir de ahí las autoridades de la comunidad, iniciaron un largo peregrinaje exigiendo justicia que hasta la fecha no ha sido obtenida. En 1980, Santa María escrituró las tierras comunales de San Juan Jaltepec, repartiéndoselas en lotes de 50 hectáreas, las vendieron a ganaderos de Veracruz, Guanajuato, Michoacán, Puebla, etcétera. Cuando la comunidad de San Juan Jaltepec vio que personas externas empezaban a alambrar sus tierras comunales, dieron aviso a la Secretaría de la Reforma Agraria, pero no hubo respuesta y en asamblea decidieron desalambrar. Algunas personas que vendieron las tierras, reconocieron lo ilícito y la dimensión del problema, así unos decidieron retirarse de manera voluntaria. Hubieron también casos de prepotencia, como sucedió con Darío Arellano, a quien en 1990, el pueblo le fue a desalambrar, le decomisaron un vehículo y una moto sierra. Para arreglar esta situación, acudió a la comunidad de San Juan Jaltepec y el Subprocurador de Justicia del Estado en ese entonces, Enrique Toro Ferrer, prometió al pueblo que si entregaban lo decomisado, él se comprometía a que en seis meses solucionaría el problema, meses que aún no llegan para la comunidad. En 1992, se realizaron trabajos técnicos con el consentimiento de ambas partes, reconociendo el Tribunal Unitario Agrario (TUA) No 22 con sede en Tuxtepec, Oax., 13.502 hectáreas libres de conflicto a la comunidad, dejando a salvo sus derechos sobre 6,633 hectáreas que dicen tener supuestos pequeños propietarios, expediente 22/1993-22. Sin embargo, el TUA debió de haber instaurado un expediente de Restitución, cosa que no hizo, además el hecho de no haberle reconocido las 20 000 hectáreas de tierras comunales que ancestralmente le corresponden a la comunidad en base a sus documentos, ha creado un problema mayor. Una manera muy ilustrativa de las injusticias que se viven en los pueblos indígenas es la que nos narra doña Andrea: -¿Qué cosa ha vivido usted que le ha producido tristeza y susto en su vida? ¿Cómo se ha curado? ¿Cuándo fue que usted sufrió esas cosas? -Ya no me acuerdo cuando fue… -No importa, primero díganos ¿Cómo se llama?, ¿De dónde es? -Me llamo Andrea, soy de Paso del Águila. Hemos sufrido mucho nosotras las mujeres, cuando hubo fracasos, mataron a mi hermano, hirieron a mi cuñado, sufrimos mucho. Nosotras nos espantamos, Página 6 hubo mucho susto de todo lo que pasó, y de ahí vienen las enfermedades. Para curarme del susto tuve que ir con una señora para que me levantara, me hiciera el remedio que me curara, porque ese susto no curan los doctores, a fuerza tienes que buscar personas para que te lo curen, te levanten. Sufrimos nosotros cuando mis hijos estaban chiquitos, yo los cuidé, trabajé para sacarlos adelante, porque su papá no podía trabajar. Anduve haciendo tortillas para poder comprarles lo que necesitaban para la escuela, para todo, así con ese sufrimiento. Hasta mis hijos se espantaron porque ellos ya estaban grandecitos, ellos sufrieron tanto, tuve que curarlos del susto en ese tiempo. -¿Quiénes fueron los que mataron a su hermano, a su cuñado e hirieron a su esposo? -Pues fueron los Lara, la familia Lara, y no sé quien más, pero fueron los Lara. -Y a ellos, ¿quién los apoya? -Pues el gobierno, el gobierno nunca hace caso a los pobres, ellos ven a los que tienen más dinero, a los propietarios; a nosotros que somos pobres, nos dejan, nos hacen a un lado pues, no nos hacen caso y a ellos sí porque son de dinero. -¿Usted cree que las mujeres son las de las consecuencias, que sufren mucho con todo esto? -Nosotras las mujeres sí, por ser mamás, porque tenemos que cuidar a nuestros hijos en la casa, ver por ellos cuando son niños; los hombres, ellos sufren también pero sufrimos más nosotras las mujeres para cuidar a nuestros hijos. -¿Usted se quedó responsable de todos sus hijos cuando su esposo perdió el brazo? -Sí. -¿Por qué perdió el brazo? ¿Le dieron un tiro? ¿Cómo? -Si, lo tirotearon -¿Los ganaderos? -Los ganaderos, fue una emboscada, mataron a mi hermano, hirieron a mi cuñado, un cuñado también murió y dos quedaron heridos… sí, mi hermano y a los cuarenta días murió mi cuñado. -Cuando hirieron a su esposo, él ya no pudo seguir trabajando, ¿Nos quiere contar cómo se hizo cargo de sus hijos y cómo tuvo que hacer o en qué trabajar para poder sacarlos adelante? -Yo lo que hacía era echar tortilla para ganarme dos, tres pesitos, para ganar mi maíz, ganar pa’ lo que necesitaba acá, porque ahí todas las personas nos abandonaron, no hubo ayuda del gobierno, nada, y aquí hacíamos lo poquito que podíamos hacer, así nos la pasábamos, a veces comíamos, a veces no comíamos y así. -¿Ya se arregló lo de las tierras? -No, hasta ahorita, todavía no. No se ha arreglado, el gobierno no ha resuelto nada. Página 7 -¿Siguen sufriendo por las tierras? -Sufriendo por las tierras. Todos los muertos que hubo por querer trabajar un pedazo de tierra. -¿Usted cree que deben reconocerles a ustedes como mujeres el derecho a la tierra? -Sí. El gobierno debe de ver eso, pero quien sabe si se da cuenta o no, nosotras hemos sufrido mucho, cuando hay problemas, las mujeres también están ahí, enfrente con los hombres, porque a veces los hombres ya no pueden ir adelante, si no las mujeres van. -¿Quiénes iban a recoger los heridos? -Las mujeres, porque los hombres ya no pudieron ir a recogerlos -Algo que quiera contarnos de cuando fue el conflicto, ¿Cuál fue la participación de la mujer? ¿Cómo ayudaron las mujeres cuando fue el conflicto de tierra? Como esto que decía ahorita que fueron por los cuerpos, cosas que usted recuerde que hicieron las mujeres. -Los hombres todos huyeron porque la balacera estaba dura y ya no podían entrar más, si entraban más hombres van a ir a levantarlos ahí iban quedando. Se iban arrimando los hombres para rescatar a mi hermano, entonces lo que hicieron ellos fue quitarse, se regresaron pa’tras y las mujeres fueron a levantarlos, dijeron,-¡Ahí muere, si me van a matar, que me maten a mí, pero ya no a los hombres!- Ahí fue cuando esa gente dejó de tirar y sí se dieron cuenta que ellos eran los asesinos. -¿También ustedes cuidaron a los heridos? -Sí, cuidamos a los heridos, yo me fui con ellos, con los cuatro heridos. Dejé a mis hijos, los abandoné y me fui hasta Matías, de Matías nos mandaron a Juchitán y después a Lagunas y ahí estuvimos nosotros. Después a Matías. -¿Y aquí también las mujeres enterraron a los muertos? -Sí, cuando los trajeron, cuando los enterraron ahí si yo ya, sólo dí el pésame porque yo ya no pude ver a mi hermano cuando lo enterraron -la entrevistada llora- en ese tiempo yo ya no estaba ahí, me fui con los heridos, pero yo no sé si preferí irme, mejor me hubiera ido con mi hermano, ahí si lo abandoné. -¿Pero usted se fue con su esposo herido? -Sí, ésta es la historia de nosotros, de todo lo que hemos pasado viviendo aquí en Paso del Águila, hemos sufrido mucho en este pueblo, quien sabe si en todos los pueblos han sufrido, pero aquí sí. -Las mujeres indígenas sufren mucho -Sufren y el gobierno nunca ha visto nada… ya hasta aquí nada más… que oiga pues, no al contrario, siguen más. Página 8 -¿Quitándoles las tierras? -Pa’los ricos si hay, pero pa’los pobres no -¿Con cuántas tierras cuenta actualmente Paso del Águila? -Ay pues no sé decirle cuántas, pero sí saben, sí dicen cuanto, pero no sé. -¿Su esposo trabaja en tierras comunales? -Él tiene un pedazo nada más. -A pesar de que murieron sus familiares, a pesar de que perdió su brazo… -La señora no tiene nada, no tiene derecho a la tierra… -No pues nosotros no, yo no tengo nada. -Actualmente ¿Cree que como mujeres, ustedes tienen apoyo por ejemplo para medicinas, doctores cuando ustedes se enferman o cómo se curan ustedes? -Pues nosotros buscamos al curandero cuando estamos enfermos, él nos cura del susto. De hecho, quedamos bastante asustados cuando pasó eso, nosotros estamos como traumados de tanto que ha pasado, queremos ir al monte, tenemos miedo, sentimos que ahí nos va a salir la gente, a tirar, a matar, y … no quieren ir al monte, están espantados, y sí los han curado de espanto, de susto, los van a levantar allá donde pasó esa cosa de los muertos, donde tiraron, ahí levantas, ya sentimos miedo de lo que pasó, nos curan, nos levantan el susto pues. Este testimonio muestra los efectos de los múltiples conflictos agrarios y cómo la violencia ha provocado que las mujeres busquen mecanismos propios para afrontar sobre todo, los daños físicos y subjetivos que han marcado la historia de las comunidades. Estos conflictos son el resultado de una relación de poderes despóticos impulsados por el mercado capitalista que busca la extracción de los recursos naturales. Estos poderes son cómplices en la formulación de las leyes agrarias y de los derechos indígenas y dejan puertas abiertas a fin de poder incursionar de manera ilegal en las comunidades indígenas, como ejemplo, los despojos y asesinados de los comuneros. En este punto el Estado no cumple con su papel garante de los derechos de los pueblos indígenas y de las personas, sino todo lo contrario, los cuerpos de seguridad nacional sirven para reprimir al movimiento indígena. Muchos pueblos fueron y siguen siendo invadidos por terratenientes y caciques, han quedado sin tierras, el cacique más conocido de la región fue Mario Casimiro que murió pero dejo grandes problemas. Otros siguen vivos acaparando más tierras y vendiéndolas para deshacerse rápidamente Página 9 de ellas, haciendo más difícil la solución de los conflictos agrarios que no han sido resueltos, debido a que las mismas secciones de tierra son vendidas varias veces. Todos los pueblos han defendido sus tierras de diversas maneras, a cambio han perdido la vida pobladores y autoridades de bienes comunales, han sido encarcelados y encarceladas; las mujeres, niñas y niños han vivido las violencias en diferentes formas y matices incluidas las del estado mexicano. Ninguna muerte ni violación a los derechos humanos de las mujeres y los hombres han sido solucionadas. Muchos pueblos, como es el caso de San Juan Jaltepec, pueblo zapoteco y Paso del Águila pueblo mixe, han peregrinado por todas las dependencias de gobierno desde los años 60’s y 70’s para solucionar sus conflictos agrarios. Cada cambio de gobierno tienen que actualizar a los expedientes, mientras tanto, las tierras siguen siendo invadidas, alambradas y utilizadas. El gobierno mexicano tiene acuerdos con los grupos de poder de la región, por lo tanto a pesar de que los pueblos cuentan con documentos que amparan sus tierras éstas no son devueltas y siguen lucrando por ellas. En la región ya no existe la producción de café, tampoco la de barbasco, sólo la actividad ganadera persiste, aunque en algunos de los potreros ya se ven cultivos de plantas para la producción de biocombustibles, eucalipto y demás monocultivos como el limón. Este último se paga a 10 pesos por cada reja que contiene 15 kilos y en ciertas temporadas llegan a pagar igual que la sandia, además se utilizan grandes cantidades de agroquímicos para su cultivo. Lo anterior ha provocado mayor pobreza en la región y por consiguiente mayor migración. Las actividades actuales del campo mexicano no cubren las necesidades básicas de subsistencia, como lo es la alimentación; se están implementando cultivos que no brindan seguridad alimentaria y por lo tanto, los granos básicos son más caros. Ante estas situaciones las mujeres indígenas siempre son las más perjudicadas, a pesar de las luchas por el sustento diario, por la salud de los hijos e hijas, por la defensa del territorio; paradójicamente, de los 3.5 millones de ejidatarios y comuneros del país sólo 19.9% son mujeres (Secretaría de la Reforma Agraria, 2007), es decir de cada 10 hombres sólo dos mujeres tienen acceso a la tierra. Comunidades abordadas, breve acercamiento Página 10 Oaxaca, México está ubicado al Sur del país, es una de las 32 entidades federativas que a diferencia del resto del los Estados, cuenta con la cifra más alta en número de municipios; 570, los reconocidos oficialmente; y si se le anexa San Juan Copala declarado municipio autónomo, se hablaría de 571 municipios en la entidad oaxaqueña (Figura 1). Es el único Estado que reconoce el nombramiento de autoridades municipales mediante el sistema de usos y costumbres, es decir un procedimiento electoral propio de las comunidades indígenas en el que no intervienen, o no deberían de intervenir los sistemas de partidos políticos durante la elección de autoridades comunitarias1. De esa manera cada comunidad y municipio indígena nombra a sus autoridades, lo cual no siempre se dan en condiciones libres de tensiones, amenazas y exclusiones, en especial referente a la participación de las mujeres indígenas en esos espacios. Finalmente, esas autoridades son las que están al frente de sus comunidades distribuidas a lo largo y ancho de las regiones oaxaqueñas constituidas por 16 grupos etno lingüísticos entre los cuales se encuentra el amuzgo, chatino, chinanteco, chocho, chontal, cuicateco, ikoots, ixcateco, mazateco, ayuujk, ñu savi, náhuatl, triqui, zapoteco, zoque y el popoloca. Municipio de San Juan Lalana La época prehispánica comenzó hace 3500 años A.C. y finalizó en 15202, con la llegada de los españoles. Según la tradición oral, se cuenta que hacia el año de 1100 la comunidad Chinanteca fue conquistada por el Rey Quian – Nan. El nomadismo de la época y los constantes enfrentamientos los llevó a establecerse en la región de la Chinantla. Se cree que San Juan Lalana fue fundado por un grupo de habitantes provenientes de San Juan Teseochoacan y Azueta hace aproximadamente cinco siglos. Los habitantes de dichas comunidades mantenían la creencia y adoración a sus ídolos; esas prácticas y costumbres fueron establecidas al mismo tiempo que se erigían nuevos asentamientos humanos como el caso de San Juan Lalana que productos del sincretismo religioso recibieron nombres de santos católicos, como San Juan Bautista. Por ésta razón, en México se encuentran poblaciones indígenas con nombres religiosos como el caso de San Juan Lanana; por otro lado, el nombre de Lalana proviene de la producción de algodón que se da en la región. 1 2 Abril del 2012 www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/oaxaca/.../20205a.htm Página 11 San Juan Lalana se encuentra ubicado en el extremo Noreste del estado de Oaxaca a 17°28´ latitud Norte y 95°53´ longitud Oeste a 480 msnm en la región de la Chinantla baja. El lomerío y bosque tropical de la Chinantla alta sobrepasan los 2,000 msnm. Los chinantecos colindan con los cuicatecos, mazatecos, zapotecas y con el estado de Veracruz. En sí el municipio de San Juan Lalana, se ubica en la sierra de Choapam y colinda con los siguientes municipios Santiago Jocotepec, Santiago Yaveo y Playa Vicente, este último perteneciente al estado de Veracruz, dentro de las comunidades que integran este municipio se encuentran Paso el Águila y San José Río Manso (Figura 1). La comunidad de Paso del Águila, tiene 688 habitantes, 323 corresponden a hombres y 365 a mujeres, catalogada como una comunidad de alta marginación. En la comunidad, hay un total de 151 viviendas; 12 de estas viviendas cuentan con una sola habitación; 143 tienen instalaciones sanitarias y 138 eléctricas (CONAPO, 2005). De la población total, 229 cuentan con una escolaridad incompleta; 63 tienen la primaria completa y sólo 18 con una educación post-básica. El promedio de años escolares es de 4 (CONEVAL, 2010). Por su parte, San José Rio Manso cuenta con una población de 1,783 habitantes, 841 son hombres y 942 mujeres (INEGI, 2005) y se ubica al Noroeste del Estado de Oaxaca entre las coordenadas 95°52’45’’ de longitud y 17°40’10’ de latitud (INEGI, 2000). La comunidad tiene una conformación multi e intercultural, conviven en una zona indígena que alberga a etnias zapotecas, mixes y chinantecas en su mayoría. Esta comunidad se encuentra en alto grado de rezago social, sus ingresos económicos provienen principalmente de la agricultura y el trabajo de peonas y peones en rancherías cercanas a la comunidad. Según la CONEVAL (2010) el 92.2% de la población que integra el municipio de San Juan Lalana se encuentra en situación de pobreza con un 66.5 % de su población en pobreza extrema. La población cuenta con clínicas sin personal preparado, la prevención y atención de la demanda sigue siendo una constante aún no resuelta, sólo el 61.3% de la población a nivel municipal tiene acceso a los servicios de salud; no proporciona a la población, información adecuada con respecto a los derechos de salud, en especial concernientes a los derechos sexuales y reproductivos. El servicio en educación en San Juan Lalana arroja que el 23.8% de la población Página 12 mayor a 15 años es analfabeta y el 10.8% entre 6 y 14 años no asisten a la escuela (CONAPO, 2005). Municipio de Santiago Yaveo Yaveo es una palabra de origen zapoteco que significa “cerro de gallo”. Según la leyenda, los antiguos pobladores creían que donde cantara un grillo allí debía establecerse. El nombre de Santiago se le da en honor al Santo Apóstol. Según otra versión, el nombre de Yaveo (contracción de Yagaveo), significa “Palo de Coyote”, proviene de los vocablos Yaga = Palo y Veo = Coyote, esto en lengua zapoteca. Yaveo tiene una latitud norte de 17º 20’, longitud oeste 95º 42’ y una altitud de 440 msnm, colinda al Norte con San Juan Lalana y Santiago Choapam, al Sur, con San Juan Cotzocón, y al Este con Santiago Choapam. Cuenta con una superficie de 1,315.37 km2, representa el 1.38 % con relación al Estado. Según un informe de la CONEVAL (2010) de pobreza multidimensional del 2010, el municipio de Santiago Yaveo ubica a su población en un 91.2% en situación de pobreza y un 57.1% en pobreza extrema con un grado de rezago social alto. Los servicios públicos en la comunidad son deficientes, principalmente el servicio de salud el cual sólo el 36% de la población tiene acceso (CONEVAL, 2010), el servicio que se ofrece es de mala calidad, debido a que carece de personal médico y de los paquetes básicos de salud y de otros medicamentos que son demandados. El servicio educativo en el estado de Oaxaca se refleja en el nivel bajo de enseñanza, así como por las constantes inasistencias de los profesores, aunado a ello se tiene que el 30.5% de la población concerniente al municipio de Yaveo, de 15 años en adelante es analfabeta y el 7.2% de entre 6 a 14 años no asisten a la escuela. No se cuenta con servicios de agua potable y drenaje, y sólo se administran mediante pozos rudimentarios que hay en la comunidad. En época de sequía, las mujeres tienen que desplazarse al río del pueblo que se encuentra ubicado a una hora de camino, el servicio de luz con el que cuenta es del tipo monofásica, es decir de muy mala calidad. Página 13 La principal localidad es la cabecera municipal de Santiago Yaveo y dentro de los pueblos más importantes se encuentra San Juan Jaltepec (Figura 1). San Juan Jaltepec es un pueblo zapoteca y en menor proporción también lo integran mixes, cuenta con una población total de 1,862 habitantes de los cuales 1,118 son hombres y 540 mujeres (CONAPO, 2010). Su actividad económica principal es la agricultura a pequeña escala que tiene como fin primario el autoconsumo, aunque es el maíz el principal producto que se comercializa en las regiones y comunidades circunvecinas. Otras de las actividades para autoconsumo son la caza y pesca. 3 Figura 1. Ubicación Geográfica de las Zonas4 http://www.e-oaxaca.mx/noticias/poder-legislativo/9111-reforma-congreso-articulo-para-voto-de-mujeres-en-usos-ycostumbres.html 3 4 http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/oaxaca/municipios/20498a.htm Página 14 Asistentes a los foros Se contó con un total de 82 participantes adultos de los cuales el 68% fueron mujeres con edades que oscilaron entre 16 y 72 años, 32% de los asistentes fueron hombres incluidas las autoridades locales con edades entre 20 y 76 años. Asimismo, se contó con la participación de un total de 50 niñas y niños, 50% de las asistentes fueron niñas con edades de 4 a 14 años y niños de 1 a 13 años (Tabla 1). El promedio de edades de niñas y niños es de 8 y 10 años, siendo la edad promedio de mujeres adultas entre 25 y 35 años. La mayoría de las niñas y niños son de edad escolar básica, es decir primaria, en tanto las mujeres se dedican a los quehaceres del hogar y al campo, elaboran alimentos para vender como lo son las tortillas, tamales, pan, entre otras. Algunas trabajan para otras mujeres vendiendo lo que elaboran o bien haciendo quehaceres de limpieza. Las mujeres de estas comunidades carecen de ingresos económicos seguros, sólo existe un grupo de ellas que realiza una actividad económica y consiste en la venta del pan. Tabla 1. Asistentes a los Foros realizados los días 17 y 24 de marzo del 2012. Comunidad Población Número Edad San José Río Manso Mujeres 30 16-57 Hombres 5 20-58 Niños 14 1-11 Niñas 13 4-11 Mujeres 22 24-72 Hombres 15 18-65 Niños 8 1-10 Niñas 8 4-13 Mujeres 2 55-76 Paso del Águila San Juan Jaltepec Página 15 Hombres 6 37-52 Niños 3 11-13 Niñas 2 6 Montenegro perteneciente al Mujeres 2 38-40 municipio de Santiago Jocotepec Niños 3 8-11 Niñas 4 8-14 Reflexionando acerca de la violencia La violencia es un fenómeno social que afecta gravemente a toda la sociedad, con mayor efecto en las mujeres, niñas, niños y personas adultas; ha sido percibida y explicada desde varios ángulos que tienen como marco la violación a los derechos humanos. Aterrizar la violación de esos derechos en lenguajes cotidianos puede ser difícil cuando se normalizan los actos agraviantes hacia las personas, mujeres, niñas o niños; o cuando las instituciones vigilantes de esos Ilustración 1. Foro sobre la violencia, Marzo 2012. derechos no cumplen con su papel imparcial durante el acceso a la justicia. Página 16 Históricamente los estados del Sur de México y las comunidades indígenas han resistido el racismo, discriminación, la violencia y el centralismo político. Hoy, la situación no es tan distinta si de violencia se habla. México vive actualmente uno de los peores momentos de violencia, perpetrado por la guerra contra el narcotráfico y por la impunidad. En este marco, las comunidades indígenas no están ajenas de un fenómeno de gran magnitud y hoy de frente a la experiencia de la violencia, ésta se vive y se entiende como “el maltrato, causante de dolor y tristeza que influye en el corazón y en la mente de las personas y el pueblo, es generadora de injusticia a nivel familiar, comunitario y por parte del Estado”. Esta visión es atravesada por miradas diversas, para los varones de las comunidades abordadas esa violencia tiene una raíz muy profunda, dentro o fuera de la casa. Proviene de los celos, el abandono, la pobreza; como varón abastecer a la familia implica también problemas de actitud ante esa realidad, unos se molestan, abandonan a la familia y se desquitan con sus hijos. En tanto para la mujer, la violencia también está relacionada a una violencia institucional, cuando las autoridades no escuchan sus demandas y dejan entrever una relación racista y excluyente, eso ha causado que muchas mujeres se sientan discriminadas, y en respuesta la tristeza como un primer reflejo de esas violencias, al mismo tiempo reconocen que el perdón es una forma de sanación para lograr fuerza y plenitud a fin de seguir adelante. Violencia al cuerpo-territorio Las reflexiones en torno a la violencia en las comunidades indígenas aunado a las dinámicas descritas en los párrafos anteriores, han sido identificadas en espacios muy concretos, uno es desde los espacios corpóreos y geográficos de las mujeres, que corresponden a la manera en cómo la violencia masculina afecta directamente a las mujeres indígenas y cómo esa violencia cambiante instaurada en los espacios domésticos va en correlación con la emergencia de apertura de espacios de diálogos de las propias mujeres y hombres, esto coloca a las violencias del cuerpo en una serie de reflexiones internas con respecto a ¿Cómo se quiere vivir? ¿Qué tipo de hogar se quiere? Eso ha tenido como resultado que sean las propias mujeres y hombres de las comunidades indígenas quienes hayan iniciado a repensar los usos y costumbres o mejor dicho, normas comunitarias, señalando las repercusiones negativas de algunas prácticas nocivas y arraigadas en las comunidades. De esa manera preguntan ¿Cuáles usos y costumbres retomar como hombres, mujeres, niñas y niños? ¿De qué manera trazar caminos para frenar la violencia sin afectar a niñas Página 17 y niños? Las preguntas pretenden responder cómo algunas prácticas y actitudes generan violencia de género sobre los cuerpos de las mujeres influidas por otras condiciones, por ejemplo la relación de la situación económica y la generación de violencia: “Primero creo que es la pobreza y por último el abandono. Cuando una familia es pobre carece de muchas cosas. Cuando los hombres llegamos a la casa y la mujer pide lo que necesita y reclama, nace la violencia, por eso digo que la violencia en la familia es por la pobreza. También si soy padre irresponsable mi hija va ser maltratada y hasta puede morir si cae en manos de gente que tiene dinero –se refiere a un esposo o marido-.”5 La violencia no es un fenómeno pre existente a la sociedad, no es ajena a las condiciones sociales, una de sus causas son la miseria, la pobreza y la injusticia, el desconocimiento de los derechos, ignorancia, el chisme y los rumores que ponen en peligro una relación. Esta violencia ejercida por la condición de género también es vivida mediante pleitos y discusiones; el arraigo del rol de la madre en la familia coloca a las mujeres en la obligación de mantener a la familia unida y soportar los maltratos, sin embargo, algunas son conscientes de ese maltrato, y buscan mecanismos de defensa legítima. Los trabajos que desempeñan en los hogares y en los campos son recursos que les otorgan derechos a defenderse porque el trabajo es parte de la integridad de las mujeres, porque aportan una cantidad significativa de trabajo en el campo, familia y en recursos económicos directos con la venta de sus cosechas. La violencia generada por el celo del hombre hacia la mujer y viceversa, es una situación grave que se filtra en el control de las actitudes y cuerpos tanto de los hombres como de las mujeres, esta reflexión ubica a las mujeres en una visión autocrítica porque los hombres no son los únicos generadores de violencia, antes bien se habla de un círculo que involucra a los dos géneros. “Si mi marido, me dice palabras agresivas, me da golpes, pega…nos falta valor, que bonito cuando la mujer no se deja, y uno se deja porque no puede o por cobardía o porque le gusta la mala vida. Mi papá estuvo muchos años en la cárcel pero mi mamá pudo sacarnos adelante, se puede. A veces uno vive con su marido por costumbre”6. 5 6 Señor Hugo, participante del Foro “Violencia, sus manifestaciones y sanación: desde la perspectiva indígena” marzo del 2012 Doña Rita, participante del Foro “Violencia, sus manifestaciones y sanación: desde la perspectiva indígena” marzo del 2012 Página 18 La violencia contra las mujeres se da desde un insulto o hasta en la forma en cómo los hombres exigen su comida cuando llegan borrachos, entonces continúan las discusiones y golpes físicos que paralizan a las víctimas, esto se transforma en un miedo infundado que hace a las mujeres soportar condiciones de vida violenta junto a la pareja. La parte contraria a ello es que hay mujeres que deciden diluir la relación a fin de buscar otras formas de vida junto con sus hijos como una manera más radical de afrontar la violencia. Se reconoce por tanto, que esas relaciones de agresión establecen de principio una relación de poder desigual de una persona o un grupo sobre otro. “La violencia viene de los que tienen cargo arriba” como los gobiernos o los esposos. Otro de los problemas que agrava la violencia es el alcoholismo en los hombres, éste tiene su origen en la pobreza y en el machismo, a su vez crea una problemática que se refleja en los niños, ellos por lo regular reproducen ese maltrato en sus espacios de convivencia con otros niños y niñas. Violencia institucional ¿Por qué, después de la violencia al cuerpo hay una violencia institucional? Se parte de la premisa en que la violencia institucional, violenta el espacio del cuerpo-mente-sentimiento de las mujeres y de los hombres, también de los espacios territoriales demarcados de un pueblo que alberga a toda una comunidad de personas y una espiritualidad colectiva en relación a la tierra. La defensa de la tierra, los recursos naturales y la experiencia de resistencia de las comunidades, ha colocado al cuerpo de seguridad estatal (háblese de policías y militares) como los primeros símbolos de la violencia en la comunidad. Agentes provenientes del exterior han provocado una serie conflictos internos y han generado mayores niveles de violencia, por ejemplo en la región del Istmo y Papaloapan del estado de Oaxaca, en la década de los 70’s, mujeres y hombres tenían miedo a la policía, y se resguardaban en los montes: “Si alguien se oponía venía la policía y llevaba preso a las compañeras, nunca estuvimos a gusto, nuestras madrecitas nunca tuvieron tierra. Nosotros ya estamos curtidos, así estamos. Trabajamos como mujeres, como se tiene miedo que se lleven a nuestro esposo, lo golpean, lo matan, otros aflojan su billete”.7 7 Doña Juana, participante del Foro “Violencia, sus manifestaciones y sanación: desde la perspectiva indígena” marzo del 2012 Página 19 De ahí, que la resistencia indígena ha sido catalogada como un movimiento violento y desestabilizador nacional, dichas resistencias están por la defensa de los territorios indígenas y ubican a los gobiernos en la falta de credibilidad y falta de compromiso. Éste es el resultado de una tensión que es generada por las trasnacionales y empresas grandes que intentan dividir al movimiento, para lograr concesiones de explotación desmedida de los recursos naturales existentes en las comunidades indígenas. Finalmente, el sistema económico capitalista es el principal impulsor de los conflictos de las comunidades indígenas, quien mediante los Estados, generan convenios para la invasión de los territorios indígenas por medio de maquinarias, aparatos de seguridad y la instauración del miedo. El relato de Doña Aurelia, ilustra este tipo de violencia y la manera en cómo las mujeres han tratado de afrontar las crisis causadas por tanto maltrato hacia la comunidad y hacia su familia: -¿Quién es usted? Usted es una mujer ayuk, ¿no? - Yo soy ayukjai pero viuda, y vivo sola, estoy cuidando a mi mamá de 80 años, está a cuarta parte de morirse. Y como dice usted mismo, ¿Cómo hablo, cómo este, pasa su tristeza, cómo se le quita en el dolor, masacre que hemos tenido y todo? Y ¿Cómo le hacemos? Pues con Dios, vamos al cerro, hacemos nuestra ofrenda, vamos a matar pollos, guajolotes y… allá en el cerro y hacemos nuestro convivio en nuestra casa, así nosotros hacemos pues, la verdad, la verdad así estamos ahorita, pues todas las cosas que produce, todo tiene que ser con un convivio, una convivencia, es un regalo del cerro, adonde nosotros le decimos –lo pronuncia en mixe- “Rey Condoy” esa es la palabra. - ¿Y qué más…? ¿Por qué han sufrido las mujeres? - Le diré mi nombre, [voy a hablar en castellano], pues yo me llamo Aurelia Pérez Vázquez y hemos tenido muchos problemas por la agraria, por la tierra, han muerto muchos compañeros, los caciques lo han matado, nos han este, mortificado los policías que vinieron, pues hasta yo caí en la cárcel del, del 80 del, ‘ora verás… que mi hermano cayó en el 78, entonces creo que fue en el 79 que nos llevaron los policías, llegaron y fui a la cárcel catorce días, me golpearon los policías, llegaba a nuestra casa y lo abrían a las patadas, a culatazos con las armas, y nos pegaban, y nosotros pues aguantábamos todo, ¿no? Pero era por los caciques, y (como) no ganaban con los policías, pues mejor empezaron a matar a los compañeros. Página 20 Mi papá cayó en el 62, se lo llevaron a la cárcel justamente por culpa de Néstor Cruz, porque él estaba trabajando allá en Zapata, en frente del bigote, entonces mi papá se fue y mataron a varios compañeros en el mirador. Ahí en frente del zapote agarraron a todos los compañeros, fueron 18 y mi papá. Mi mamá se quedó sola, y mataron a ese mentado, este Enrique Altamirano, Pablo Altamirano, ahí nomás lo enterraron, porque no encontraron entierro digno, pero eso es por culpa del señor ese Néstor Cruz. Y ahí salimos huyendo porque a mi papá lo habían llevado a la cárcel con 18 compañeros. Todas esas personas fueron a la cárcel, Francisco Gil Bautista, Sansón Pérez, Felipe Vázquez, Moisés Vázquez, Juan Pérez Cipriano, Miguel Morales, Santana Morales, todas esas personas se fueron a la cárcel en el 62. Desde entonces damos inicio de ese terreno, de ese agrario y no lo podemos recuperar, hasta ahorita. Estamos todavía heridos, lastimados, no estamos contentos porque no nos han dado; los caciques siguen invadiendo, siguen siendo sus casas, sigue siendo su trabajo, y nosotros con el pedazo que tenemos de media hectárea para tonamil (siembra de maíz fuera de la temporada común), para poder vivir con la familia, para poder mantener ocho, cinco chamacos, eso no es justo. Entonces así el gobierno no sé que piensa, el presidente de la república, no sé que piensa, y como ahorita está pasando, qué dice que nos van a guiar. Ya salió la primer sentencia, pero lo están tardando, se amparan otros, se amparan los caciques, ahí se vuelve a caer lo del comunero y nunca hay, pero así como les digo, ese señor fue el inicio. El señor Marcos López lo agarraron los caciques en el tache, que vive aquí en Río Lalana, ese fue el que lo mandó matar, ese señor era comunero, gente grande que nos estaba apoyando, pero lo agarraron, lo mataron, le quitaron la cabeza, lo fueron a poner en Benito Juárez; lo encajaron y primero lo… este, ¿cómo te diré la cosa? le quitaron su, su éste, su parte pues, le caparon como si fuera un cochino y ahí lo dejaron botado…sí, le quitaron el pene exactamente, lo volaron todo. Ese señor se enterró sin cabeza, sin pene y así todo. Los caciques siguen trabajando, hasta ahorita tenemos problemas ahí con todos ellos y ya negociaron, se van, venden, llegan otros; venden y se va otro, vende, así nomás están. Entonces nosotros no tenemos, todavía nuestro pedazo de terreno, donde verdaderamente vamos a trabajar a gusto. Lo empezamos a trabajar, ahí vienen los caciques, ahí están todos esos los del colectivo que estaban trabajando ahí en el puente … y luego se los llevan, mataron a esos compañeros, pero a cuántos ya hubieran matado, pero ahorita me acuerdo de ese del 94, mataron al muchacho Pastor, Ausencio Pastor Segundo, creo… y ya esos los ¿ejecuté? yo… Fui al ministerio público, los traje yo para que levanten el cadáver y hasta ahorita las viudas se quedaron, los hijos se quedaron. - ¿No hay ayuda? Página 21 - No hay ayuda para esos compañeros, no hay ayuda para nosotros pues, yo también soy viuda, mataron a mi marido, lo mató Apolonio Vázquez, también cacique, pero es que les digo, nunca el gobierno reconoce, cuando nomás dice ay vamos, ay vamos a hacerlo. El gobernador Diodoro Carrasco Altamirano, cuando mataron a los del 94, a Pastor Segundo, Eligio Ausencio, Daniel, y a Ausencio que quedó manco. A ver Ausencio quedó sin una pierna, así como Daniel manco de la mano. Señores pues yo creo que no es justo, anduvimos pidiendo apoyo y todo, y Diodoro Carrasco iba a agarrar delincuentes, nunca los agarró, hasta que salió. Nos vino a engañar aquí en nuestro pueblo, que ya estaba casi afuera, para que nos repartan nuestro terreno, que tenemos nuestro terreno de ser comunales, ya nos iba a repartir, hasta ahorita no ha habido solución al conflicto. - ¿Y sólo las mujeres mantienen a sus hijos? ¿Cuando pasó todo eso?, ¿Ellas trabajaron? - De ahí empezaron a trabajar, del campo, de trabajar así con los mismos compañeros que las ayudaban; vamos a echar tortilla, ustedes nos dan tortilla… Así los demás compañeros se ayudaron para crecer a sus hijos. ¿Cómo hicimos para curar esos heridos? Pues nosotros así estamos ahorita, pues todavía está el problema, apenas está Daniel… ya metieron el amparo ya ahorita pues. - ¿Cómo curan su tristeza, su susto? - Entonces nosotros ¿Qué hacemos para que esa gente este, nos deje en paz o nos deje un poco este tranquilos? Nosotros vamos al cerro, nosotros vamos hoy, matamos allá guajolotes, vamos a hacer una ofrenda y ya regresamos a nuestra casa; hacemos comida, una convivencia con la familia, con todas esas mujeres que están heridas y así un poquito tranquilizan sus heridos (heridas), pero estamos nosotros con la tierra, con el cerro, donde le dicen el río … Ahí vamos a ir nosotros a hacer nuestra ofrenda, y no echamos mentiras, si quieren verlo, pues ahí tenemos nosotros toda la muestra, le prendemos velas, donde dejamos la cabeza de los animalitos. Eso es lo que estamos viviendo nosotros, así como poquitos estamos tranquilos y ahí esa gente se cura esa herida, nos sana un poquito, pero yo precisamente le digo, herido ya está un poquito normalizado, pero queremos a donde vamos a trabajar, y somos pobres…no tenemos cómo vamos a trabajar, cómo este, no tenemos dinero, no tenemos recursos pues, nos dan algo, nos dan todo, pero no, no alcanza. Hay algunos compañeros que tienen ocho hijos en alguna casa, y su mamá y su papá son diez. Y pa’ los que nos van a dar, ahorita esos apoyos que nos dan de Oportunidades es muy poquito, no nos alcanza pues, van a la escuela, ahí se van todos sus apoyitos de comprar su ropa, comprar sus huaraches, comprar todo y así estamos pues. Así es que el gobierno ¿cuándo va a pensar por Paso del Águila? por el conflicto que tenemos, que unos dicen éste es mío no es tuyo tu regrésate, porque somos indígenas, somos mixes, yo soy mixe eh, yo no soy castellana no soy Página 22 nada. Yo y mis padres somos indígenas de Tlahuitoltecpec, por eso es que no pudimos, no tenemos gente estudiada. No estudian porque no hay recursos y quieren algún día estudiar, quieren su trabajo, su carrera… No, lo rechazan, tú no tienes palancas, tú no tienes dinero, tú no tienes por qué entrar, eso es lo que pasa ahorita aquí en Paso. Y por eso mismo le digo que las compañeras así nomás nos quedamos, unos pues que son algo saben pues, esos son sus hijos que trabajan, y los ricos nos están rodeando, ya estamos rodeados pues. Como nos dijo una vez una señora de ahí de La Aurora, no dice, ustedes quieren, nosotros tenemos tractor, tenemos máquinas y quieren que derribemos, pa’que ustedes trabajen ahí, para que a nosotros nos dejen en paz. Todo el que trabaja, lo tienen de puro ganado, allá donde todo esta, ese el peñera como el chico balazo matar, ahí esta todavía el terreno, ya lo negoció la señora, tiene dueño, cuidado Paso del Águila. -¿Pero ese es terreno comunal de Paso del Águila? -Ese terreno es de bienes comunales, ahí nosotros colindamos enfrente del yogo, el zapote, no tenemos colindancia, y nosotros hasta hace dos años fuimos a poner el muro para la colindancia de aquellas personas que limitamos con La Trinidad, con Santa María, con San Juanito, todo eso tenemos, pero ¿Qué hacen los caciques? aquí lo estamos poniendo, aquí levantamos ese muro, lo botan. Entonces no es justo lo que nos hacen los caciques, tienen dinero. Y el gobierno y el presidente de la republica, gracias a Dios esos están en su mesa, nadie los mueve, así es que yo le digo esa palabra y pues a ver cuándo…Yo le estoy mandando ese mensaje para ellos no, y [mensaje en mixe] Así es pues compañera, así lo vuelvo a decir. -¿Qué mensaje manda usted? -El mensaje que voy a mandar para el presidente de la república, que venga a recorrer aquí, a ver cómo estamos marginados. Si hay terrenitos, pues terrenazos que tenemos, que es de nosotros, de bienes comunales, pero el cacique no nos deja trabajar. -¿Está en manos del cacique? Está en manos de ellos pues, nosotros nos arrimamos, lueguito vienen con las armas, pues si el dulce es de nosotros es la bala, y ya han matado a varios compañeros, pues vamos a decir que una fuerte masacre ha estado. -¿Y las mujeres sufren las consecuencias? -Y las mujeres pagan las consecuencias, nosotros somos las que levantamos ese cadáver, no vienen los agentes del ministerio público, nosotros somos quienes levantamos. Si lo botan al monte, pues al monte lo vamos a levantar, cuando ellos ya llegan, ya está en la casa. Pero ¿Qué chiste tiene? A poco vienen que nos apoyen,- no llore usté señora, no esté triste, ten tanto-. No al contrario, Página 23 cobran para hacer negocio con el muerto. Tenemos que pagar el doctor, y ¿Qué apoyo es del gobierno? por eso yo le mando al presidente de la república, a ver si así lo ven por nosotros, por los indígenas, por los chinantecos, por los mixes, por los zapotecos, más, más tristes de nosotros, pues, porque no podemos. Y así. El gobierno a ver si se “endaga” con ese mensaje que le estoy mandando pues que le pido para todos, no nomás para mí, todos como somos indígenas, que vea por esta comunidad, por este pueblo, pa’ que se vaya arreglando nuestros bienes comunales que ya no vienen compartiendo; a ver cómo está, como él lo va a tomar, pero que nos dé pues, no nomás nos engañe. Todo el tiempo dicen, no se puede, ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se puede con los indígenas como se puede con los caciques? Porque ellos tienen dinero, echan mentiras porque no es cierto lo que ellos dicen y nosotros no podemos llegar con esas autoridades competentes. Así ni del presidente de la republica, ni del gobernador, nosotros no tenemos ningún apoyo pues, nada. Así es que le digo, el presidente de la república, que vea pues de lo que estoy hablando y ya, ya es justo, es tiempo, basta ya que ignoren la palabra. Violencia comunitaria Va en relación a cómo hay un tipo de violencia interna pero que a diferencia de las violencias anteriores referidas al cuerpo y los territorios, ésta violencia se enmarca en un espacio comunitario perpetrado por los mismos habitantes. A diferencia de la violencia institucional no persigue la destrucción e invasión de los territorios como fin último, sino -mediante prácticas culturales de antaño y prácticas modernas destructivas que violentan los derechos de las mujeres en un marco comunitario- por técnicas de trabajo agrícola no amigables con la madre tierra, que violentan los espacios comunitarios en los que se encuentran parcelas, ríos, montes, aire, árboles entre otros. Las mujeres son las más afectadas debido a sus actividades domésticas y a las condiciones muchas veces inhóspitas de su entorno como son el acarreo de leña y agua, alimentación de la familia mediante la pesca, siembra y demás actividades. Las prácticas relacionadas a la comercialización de los recursos naturales se vuelve en si mismas violentas, por ejemplo, la venta de la tierra misma ¿no es violento?, el que provoca la violencia, ¿no es violento?, a veces se juzga a las personas que defienden su tierra pero a los que provocan la violencia no. Página 24 La violencia en las comunidades es vista y vivida de manera distinta. Primero, rompe con el esquema y paradigma dominante de que la violación de los derechos humanos es ejercida sólo de una persona sobre la otra, en este caso, del hombre hacia la mujer, niñas y ancianas, en sí afecta a las mujeres. Esa violencia directa hacia las mujeres indígenas también está afectada por una violencia de Estado hacia las comunidades, ésta ha venido ejerciéndose a partir de la instauración del gobierno colonial, que obedece la lógica de dominación. En esas dinámicas sociales de opresión, la violencia ha tomado rostro, ubicado en los gobiernos, en el sistema económico actual y en el machismo. En busca de la justicia: veredas y rutas La impartición de justicia a nivel del Estado mexicano viene plagada de inconsistencias e injusticias en los Ministerios Públicos, a nivel comunitario es el síndico quien resuelve los problemas en las comunidades, de ser efectivo y respetado, no habría necesidad de acudir a otras instancias externas a las comunidades. Esas normas internas en muchas ocasiones traen consigo diversos tipos de violencias. La discusión debe girar en torno a las debilidades de las normas internas pero sobre todo, el papel que las autoridades desempeñan en el mal funcionamiento de las normas, reglas y sanciones jurídicas. Es necesario que el juez (impartidor de justicia) esté conciente de las acciones negativas, del papel para con la comunidad y la comunidad a su vez esté conciente del rol que desempeña ante las autoridades; analizando las acciones negativas, la relación entre personas, y afianzando el respeto hacia mujeres, jóvenes, niñas y ancianas. ¿Cómo se hace justicia en las comunidades? ¿Cómo la autoridad y pueblo deben replantear las normas internas? ¿Cómo lograr una justicia en un ambiente donde la cohesión social y la cohesión normativa son fuertes? Se puede lograr en la medida en que sean las propias comunidades, mujeres y hombres, los indicados en iniciar un proceso de análisis y reflexión, para proponer y plantear el papel que deben jugar las autoridades y los actores de la comunidad en un ambiente comunitario. Por ejemplo, rescatar las normas comunitarias para que ayuden a solucionar y corregir los errores; sin embargo, se sabe que acudir a un ministerio público no es garantía de que el conflicto se solucione, por experiencia de las mujeres y hombres, la situación puede empeorar: Página 25 “A un muchacho vecino lo agarraron, luego lo sacaron, después lo volvieron a agarrar y lo sacaron de nuevo, hasta que el pueblo tomó la decisión, lo agarraron y lo quemaron. Ahí hubo una complicidad del Estado, no se hubiera llegado a esa violencia”8 El síndico, autoridad comunitaria que tiene el rango de auxiliar del ministerio público, tiene la obligación de juzgar a los implicados en los casos, pero sucede que de acuerdo a la categoría política de las localidades (Parajes, núcleos rurales, agencia de policía y municipal) el síndico tendrá una función distinta a lo que jurídicamente se le asigna. Cuando un pueblo no es reconocido como municipio, hay posibilidad de que el síndico se dedique a otras actividades, por ejemplo ser el encargado en coordinar los trabajos comunitarios gratuitos para el bien común (tequio). Las comunidades indígenas participantes en el diagnóstico, demandaron la urgente necesidad en contar con asesorías jurídicas en su lengua materna, pues los ministerios públicos que los Estados ponen a disposición para el acceso a la justicia, no significa que todo proceso vaya libre de discriminación, racismos, exclusión y extorsión por parte de los funcionarios, toda vez que las y los usuarios son originarios de comunidades indígenas maginadas, aunado a su condición de género y clase. “Hice una demanda en el ministerio público, busqué abogado y me dijeron que en el Ministerio Público echara una lanita, ya sé que quiere darme entender, le dije. Uno busca la justicia pero no la imparten como es, les dije, ustedes están generando la violencia porque ustedes no imparten la justicia como es, “acá es parejo” dijeron”9. Manifestaciones de la violencia: ejercicio de diálogo Las mujeres indígenas parten de su realidad cuando se aborda la violencia, en ella se han discutido maneras positivas en nombrar situaciones que afectan seriamente a las mujeres, se propone partir de estrategias que busquen los “caminos hacia la armonía”, desde esta perspectiva se entiende que la salida para contrarrestar la violencia provendrá de una proyección positiva y desde hechos 8 Señor Gelasio, participante del Foro “Violencia, sus manifestaciones y sanación: desde la perspectiva indígena” marzo del 2012 9 Señor Esteban, participante del Foro “Violencia, sus manifestaciones y sanación: desde la perspectiva indígena” marzo del 2012 Página 26 positivos que puedan proyectar acciones concretas que busquen transformar una realidad violenta. Sugiere esta propuesta importante nombrar los problemas con otras miradas frente al alcoholismo, la drogadicción, el pandillerismo, entre otros comportamientos que una sociedad calificaría en desequilibrio, estas conductas tienen como resultado el que no haya respeto entre los diversos actores de la sociedad, entre hombres, mujeres, niñas, niños, jóvenes y personas de tercera edad. En comunidad un elemento importante que puede ser catalogado como traba hacia la armonía es el chisme, un fenómeno social no menos importante. El conflicto de límite de tierra ha sido un rector importante en generar problemas en las comunidades, ocasionando problemas internos y hasta logrando separar a las comunidades; sin perder de vista, por supuesto, que los problemas internos por lo general los causan agentes externos a la comunidad, como la invasión de las tierras por terratenientes, alguna empresa y la impunidad estatal. Nuevos fenómenos como las letras misóginas de las canciones, pueden ser vistas como incitadores de violencia, sobre todo; aquellas canciones que estimulan implícitamente la violencia hacia las mujeres y demás personas. En ellas muchas veces hay mensajes denigrantes, expresan explícitamente que las mujeres deben ser dañadas. También el efecto de las nuevas tecnologías de comunicación como las películas, traen consigo escenas violentas ¿Cómo parar todo eso?, Algunas de las participantes retomaron lo que se han observado en otros estudios frente a la violencia, con respecto al tema: • Cada una de las que ha tenido una experiencia de vida violenta sabe cuáles fueron sus estrategias • Han sido las propias víctimas quienes han expresado que tuvieron que pensarse capaces de afrontar su situación, caso concreto ante sus parejas. • La reacciones de frente a los maltratos han sido recíprocamente violentas. • Lograron levantar la voz • Hacerle saber al otro que la estaba afectando • Decidir disolver una relación • Huir de las comunidades. (se da sobre todo en la invasión de las parcelas por los terratenientes) Página 27 Estos problemas deben ser abordados como problemas sociales complejos, no se debe confrontar a los sujetos en una especie de valoración de buenos y malos; sino abordar las problemáticas como reflejo de la sociedad. Es necesario ubicar los hechos e interiorizados como anómalos para las comunidades en su conjunto. De ahí la importancia que las mujeres sean agentes de cambio inmediato, trascendentes e importantes, de tal forma que sean ellas las indicadas en generar un alto grado de confianza con su participación continua, colocándose de ésta forma en piezas claves para fomentar otro tipo de relaciones humanas libres de violencia. Sin embargo, también las mujeres pusieron sobre la mesa que la violencia cotidiana, puede evitarse toda vez que es prevenible como es el caso del consumo de la música y sus letras, en ella se requiere una alerta continua más no prohibición. El marco de las acciones cotidianas frente a las violencias, podría venir de la conciencia que se tenga acerca del problema, la necesidad y disposición de cambiar de actitud, no sólo de los victimarios sino de las víctimas. Se propuso también que en el abordaje de la violencia familiar se debe ser muy cuidadosa a fin de no generar más agresión. A manera de ejemplo, en las comunidades hay experiencias en las que las mujeres regresan con sus parejas después de haber sufrido maltrato, esa dependencia genera violencia cuando no es atendida en su cabalidad. La víctima tiene que ser acompañada de tal forma que no se sienta sola, es un cambio que no depende de una sola persona, sino de toda una sociedad, es decir, de las maestras y maestros, de las autoridades, de médicas y médicos de hijas e hijos. Aquí se requiere del tequio, un trabajo colectivo que permita que el trabajo avance de manera más rápida y consolidada frente a un trabajo individual. La relación que se debe entablar entre padres y madres de familia con los hijos, debe de girar en torno a las actividades que niñas y niños hagan en sus comunidades y en sus espacios; los padres deberán de considerar que cada logro que consigan hijas e hijos debe de ser tomado en cuenta, ya que la violencia obra en la indiferencia también, de ahí entonces la violencia no sólo afecta a la persona que la vive, sino todo el entorno. Por tanto el ejercicio obligado que deben de hacer tanto hombres y mujeres es preguntarse ¿Cómo queremos nuestro pueblo? ¿La gente es amigable? ¿Cómo queremos que se vea el pueblo? ¿Cómo es la vida de las niñas y los niños? ¿Qué vida le vamos a dar a las hijas e hijos?, estas guías analíticas dependerán profundamente de trabajos Página 28 paulatinos y en equipos para no generar más violencia. Se partió de que la comunicación entre los miembros de la familia es base fundamental para contrarrestar la violencia. Las mujeres y hombres deben de saber que son agentes de cambio, producir y replicar ideas creativas en busca de alternativas, por ejemplo ¿Cómo reducir el alcoholismo? Aquí no se trata de cerrar los espacios, hay que pensar ¿Por qué la gente toma? Un logro que se puede apreciar en las comunidades es que las autoridades han iniciado a hablar sobre la violencia contra las mujeres, ello debe ser tomado en cuenta como una experiencia positiva porque en las comunidades las autoridades comunitarias son respetadas y pueden tener un grado de incidencia junto con otros agentes e instituciones para atender la violencia contra las mujeres. No se debe perder de vista que hay una deuda histórica con la mujeres y niñas indígenas como resultado de una sociedad violenta. En las comunidades las mujeres no piden ser ignoradas, pero tampoco violentadas, ni castigadas. Las mujeres buscan respeto, amor y tolerancia, mientras mayores caminos se construyan mayor será el beneficio. La voz y el sentir de los y las niñas de Paso del Águila, San Juan Jaltepec, Montenegro y San José Río Manso Nuevos escenarios atraviesan las generaciones contemporáneas. México, efectivamente cambió de política a inicios del siglo XXI. En ella se vería la incertidumbre del futuro de los jóvenes, niñas y niños. En las comunidades indígenas de ninguna manera significó el cese a la violencia; tanto Oaxaca, como Guerrero, Chiapas, Veracruz, Puebla y otros Estados del sureste, la defensa de los territorios indígenas siguen al día de hoy. Sin embargo, a las nuevas generaciones en las comunidades abordadas también les toca hacer otro frente, parar la destrucción de la tierra, el cuidado de las plantas, de los animales, del medio ambiente; seguir viviendo la violencia familiar de diversa manera, la transculturización y perdida de identidad, el respeto a la humanidad, los prójimos inmediatos y la vida misma. Esas niñas y niños que manifiestan haber visto asesinatos, persecuciones, destrucciones de sus casas, también tienen que afrontar hoy la desintegración familiar, la mala calidad y maltrato en los servicios escolares, paralelo a la responsabilidad que sienten por cuidar a la tierra, la preocupación Página 29 por la tala de los árboles, la conservación del maíz como el derecho a una alimentación sana. Finalmente, esas preocupaciones son una expresión de la violencia como aquello que a los niños y niñas no les gusta. Por ejemplo, el disgusto de un niño porque no lo llamen por su nombre sino por su apariencia, o palabras groseras en los juegos, es una situación que hace referencia a la violencia. Las situaciones problemáticas en las comunidades abordadas desde la perspectiva de la niñez, se fundamenta básicamente en la memoria e historia de las comunidades, referido principalmente en la defensa de la tierra y de los recursos naturales, que en muchos casos fue pronunciado como cosas vividas de manera que parte del grupo expresó la impresión que han marcado su vida por los sucesos en las comunidades. Para saber más acerca de ello, se trabajó por medio de una técnica que consistió en que cada participante dibujara una silueta de un cuerpo humano y poner en cada Ilustración 2. Ilustrando la violencia parte lo siguiente: • Algo que hayan visto o vivido y que no les agrade • Acciones que podrían hacer como niños y niñas para ayudar a otros. • Los mejores momentos de su vida • Los proyectos de vida a manera de sueños (ilusiones) En esos dibujos aparecieron imágenes como las de Alina, una niña que dibujó una casa rodeada de lumbre: Tallerista: ¿Qué lumbre? Alina: La que quema la casa Tallerista: Pero ¿Por qué se quema la casa, Alina? Alina: Pues porque la gente mala le puso fuego. El grupo de niñas y niños expresó que parte de los temas que deberían de ser abordados deben ser referentes a los derechos de la niñez, pues la preocupación por el maltrato y violencia hacia ellas y ellos se proyecta en la inquietud que tienen por saber más acerca de los derechos así como en la defensa y mecanismo de ayuda para acercarse a las personas mayores y solicitar ayuda para otras Página 30 niñas y niños que vivan maltrato a fin de evitar otros daños. Y en esa perspectiva, la violencia es vista y vivida mas cercanamente a los maltratos físicos, amenazas y la prohibición del habla, -hablar y no hablar- . En esos ejercicios de reflexión, las niñas y los niños pusieron en la mesa que “la violencia no es buena para nadie”, y por eso el título de la pintura que realizaron en el marco del diagnóstico, fue titulada La voz y el sentir de las niñas y los niños; en la cual haciendo uso de la escritura, colocaron leyendas para la protección de los bosques y los árboles, el mar y los animales; recurrieron a la poesía para la expresión de sus obligaciones, la denuncia de la violencia, porque para ellos la violencia es, “Cuando te maltratan y te amenazan para que no digas nada, eso no nos permite estar bien, ni contento ni feliz. Las groserías, los apodos, cuando nos callan, no nos ponen atención, cuando no nos escuchan, somos ignorados, nuestras opiniones no son tomadas en cuenta, nos gritan y a veces nos tratan diferente a nuestros hermanos, todo ello es la violencia”. Hacer un ejercicio de auto reflexión mediante un “autorretrato” permitió también lograr obtener gran información; parte de las y los niños de la comunidad tienen un gran sentido de pertenencia, saben la historia y el origen del nombre de sus comunidades, han rescatado historias personales, como la razón de los nombres de sus pueblos y han construido la historia de sus comunidades a través de la oralidad y por eso, parte de la identidad ha sido por la preservación de la memoria histórica colectiva. La generación infantil del primer decenio del siglo XXI identifica los cambios que han sufrido sus pueblos, a partir de los recuerdos e historias que sus abuelos, padres, familia les platican. La problemática de la tenencia de la tierra, el desmejoramiento en cuanto a productividad también son parte de esos cambios que las niñas y niños pueden contar. Estas vivencias generan preocupaciones, llamado aquí como situaciones - problemas en las comunidades de estudio, una de esas grandes preocupaciones es el tipo de alimentación que lleva la niñez acotada al consumo de maíz, frijol, arroz. Otro problema, es que en el lugar abordado los niños perciben los conflictos agrarios con las comunidades circunvecinas, la invasión a sus tierras puede provocar que las generaciones venideras no puedan sembrar más, por tanto la alimentación estará más limitada, eso también les preocupa. Las situaciones problemáticas que fueron detectadas, también están relacionadas al entorno familiar, sobre todo, por la violencia física que existen entre los adultos. Y en esa medida, la demanda está enmarcada en el abordaje de los Derechos de las y los niños, del medio ambiente y su cuidado y en especial el problema del alcoholismo en sus comunidades. Se percibió que una Página 31 parte de la niñez aún está siendo violentada emocionalmente, no es reconocida como un grupo de personas con derechos que llegarían a tomar decisiones y a ser escuchados. Por tanto se pone a la mesa abordar a la niñez indígena como actora social de cambio y transformación. En las intervenciones también reflejaron el estado emocional en que se encuentran las niñas y niños; uno de los datos significativos es que no se atrevieron a escribir momentos de felicidad o un evento que les hubiese marcado la vida, más que el nacimiento de un hermano o hermana. A algunos de ellos les gusta estar en casa, quieren a su mama, compartieron momentos felices cuando van pescar al río y cuando juegan a la hora del recreo con sus compañeros en la escuela. Cuando un niño sufre violencia no establece relaciones afectivas, su desarrollo psico emocional está afectado; por ello resulta preocupante que gran parte de los pequeños que no escribieron algún momento feliz de su vida arrojen datos relevantes acerca del estado emocional en el que se encuentran. Actitudes como el silencio, la mirada cabizbaja y rehusarse a contestar fueron algunos de los gestos que adoptaron a lo largo de la actividad en la que se les preguntó los momentos más felices de su vida. Las niñas y niños exteriorizaron que quieren ser médicos para curar a la gente, ser maestros, un niño manifestó que quiere ir hacía la libertad, en realidad existen proyectos que fueron manifestados en las charlas y plasmado también en las pinturas. En esa manta colectiva La voz y el sentir de las niñas y los niños recrearon también el amor de sus padres y de su familia, para la niñez es muy importante sentir el cariño y amor de la familia. Preocupaciones tempranas Los conflictos agrarios, la pobreza, la violencia, la falta de oportunidades escolares, el saqueo y robo a la comunidad, la política como un problema de golpes, peleas e incluso asesinatos, fueron algunas de las preocupaciones vertidas. Esto, debido a que en San José Rio Manso y Montenegro son municipios con problemas electorales que han desatado serios conflictos, resultado Página 32 de ello es que la niñez vea afectado su bienestar. Aunado a esto, el alto grado de alcoholismo que existe en las comunidades y los nuevos escenarios de la baja productividad del campo. Posibles caminos de la infancia indígena Ser profesionista y sobresalir hacia adelante fueron algunas de las respuestas contundentes, si bien es cierto, que salir hacia adelante puede tomarse como una respuesta sin tanto contenido, los cierto es que hay una idea que persiguen los niños, como ser maestros y médicos en un futuro; lo anterior responde a que hay una proyección futura de proyectos personales de la infancia, ello depende de las condiciones que se vayan generando para conseguir esos caminos. Ser solidarios con las niñas y niños A manera de unas acciones inmediatas que pudiesen hacer las niñas y niños frente a un caso de violencia infantil es acudir con las autoridades del pueblo, ubicar a una persona mayor o pedir ayuda a CIARENA. Ilustración 3. Rumbo al diálogo intergeneracional Pintando el sentir La manta fue base para el vaciado de preocupaciones, en ella se plasmó el alcoholismo de la gente, -dibujaron a un borracho-. La contaminación es otra de las preocupaciones, la escasez de alimentos, del maíz y frijol, la destrucción del planeta y el maíz, el maltrato infantil –dibujaron a un niño con lágrimas grandes- la contaminación del agua, fueron algunos de los elementos plasmados. Ellos mismos reconocieron que todas las acciones que hagamos el día de hoy se reflejarán en un futuro. Llama mucho la atención que continuamente, tanto niñas y niños, expusieron el compromiso y la obligación que sienten por el cuidado del planeta, se percibe que se está dejando la obligación y compromiso de toda una sociedad para el cuidado del planeta a una generación venidera. Esa preocupación por el planeta quedó reflejada en que las mantas fueran cubiertas por pinturas verdes, una de ellas titulada, Las niñas y los niños quieren y cuidan el planeta. Página 33 Puntualizaron la importancia de cuidar los ríos, no tirar basura, no cortar los árboles y no cazar animales. En los diálogos con las mayores se les preguntó ¿Por qué cortar árboles y plantas para ellos es violencia? es violencia ya que son seres vivos y sienten. Otra de las preguntas que les hicieron fue ¿Cuáles eran los casos de violencia hacia los niños? El grupo tuvo muy claro que es el alcoholismo de los padres, que algunos mandan a sus hijos a vender y les quitan el dinero. Sin embargo, también llamó la atención la gravedad de la violencia infantil en la comunidad como lo es la violencia sexual a niñas, esta situación no reconocida abiertamente es producto de señalamientos sociales, causante de pena, burlas y todo un sistema de linchamiento social comunitario que no permite que este tipo de perpetraciones sean denunciados. Si consideramos también la generación de la indiferencia ante tales actos, el alto grado de desconocimiento sobre los derechos humanos de las niñas y niños por parte de la población y las autoridades y la indiferencia de las instituciones defensores de los derechos, se vuelve un problema verdaderamente preocupante, puesto que en las comunidades indígenas se generan condiciones negativas para la niñez indígena en tanto los derechos de la misma ni siquiera son mencionados dentro del movimiento indígena y muy poco por el movimiento de mujeres indígenas. La violencia institucional y también de Estado, poco es concebido como tal, pero de no ser por las charlas realizadas, salieron a la luz las experiencias de los infantes. A lo largo de sus estancias escolares expresaron maltratos físicos por parte de las y los docentes, gritos e insultos y constantes prácticas racistas y discriminatorias que frecuentemente inciden en la permanencia de condiciones no óptimas de aprendizajes de la niñez indígena, con todo lo que ya significan los modelos educativos fuera de toda posibilidad real de una educación inter y pluricultural. La migración por su parte ha generado serios problemas, de no ser por la vida en colectividad en las zonas indígenas, sería un caos, tal como es la tendencia por la no atención integral de las niñas, niños y de la adolescencia. A mediados de la década del 90, después de que el gobierno mexicano hubiere firmado el Tratado de Libre Comercio (TLC) las promesas apuntaban a la generación de mejores condiciones de vida, al mismo tiempo que el gobierno instaba y abría las puertas a empresas trasnacionales a invertir, importar y producir en condiciones ínfimas laborales. Más tarde, la consecuencia directa sería en los campesinos e indígenas pobres que se sintieron obligados a Página 34 dejar de producir dejar de trabajar la tierra por tres problemas principalmente: a) Precios de los productos básicos de los campesinos frente a los productos importados, b) retirada de subsidio del campo mexicano y; c) la expulsión de mano de obra hacia los países del norte. Varios años después, el escenario de las comunidades y la niñez indígena serían dos sectores obligados a configurarse bajo la dinámica de la migración trasnacional. Aquí ocupa gran relevancia visibilizar las condiciones del crecimiento y desarrollo de la comunidad infantil indígena en ausencia de sus progenitores; las nuevas funciones de las abuelas y abuelos no suplen en totalidad las necesarias atenciones que requieren los niños y niñas, que a causa de la pobreza, descuido y falta de cuidados de calidad en las comunidades de los adolescentes se refleja un alto riesgo de caer en la drogadicción, alcoholismo, actos delincuenciales, así como nuevas relaciones entre los jóvenes y las instituciones comunitarias y autoridades locales. Los programas neo asistencialistas en México como el programa emblemático de “Oportunidades” puede verse como una apuesta positiva del gobierno mexicano en la lucha por la desigualdad de género y el cuidado de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, sin embargo, es necesario aquí mencionar que cuesta mucho trabajo creer en la apuesta que tiene dicha iniciativa por el impulso para la toma de decisiones y empoderamiento de las mujeres indígenas acerca de una conciencia real para el auto cuidado del cuerpo, al contrario de esto existen serios condicionamientos que coloca a las beneficiaras en una relación absolutamente al margen del ejercicio de sus derechos, adoptando un papel pasivo de recibir y obedecer las dotaciones económicas mensuales pero por el otro lado, también las obligan a cumplir otros roles comunitarios. Muchas mujeres indígenas manifiestan que con estos programas trabajan aún más porque las obligan a realizar la limpieza o pintar las clínicas e incluso las escuelas; en los centros de salud las obligan a cooperar para los gastos administrativos. Manifiestan que lejos de ser una ayuda, son explotadas laboralmente porque después del trabajo en el hogar o en el campo deben ir a realizar otros trabajos por los apoyos económicos que les brindan, por lo tanto preguntan ¿Por qué a nosotras nos hacen eso? No hemos visto que a los hombres los obliguen como a nosotras cuando les dan apoyo de PROCAMPO. Otro programa que funciona bajo la misma lógica se refiere al apoyo a personas mayores de 70 años. Lo grave de la situación es que todos los mecanismos se complejizan cuando se entrecruza la pobreza, la migración, la falta de accesos a la información sobre los derechos humanos de las mujeres, la violencia, el dinero y el género. Uno de los casos preocupantes que se vive en las comunidades es que emergen nuevos fenómenos de “acoso sexual” a las adolescentes por hombres adultos de la Página 35 tercera edad; las jóvenes que reciben por su condición de vulnerabilidad donaciones económicas son presas del engaño y amenazas, de esta manera son obligadas a ser vejadas y maltratadas. Simulando maltrato y cariño Toñito, el muñeco de trapo fue el actor en ese ejercicio, recibió deseos, buenos y malos tratos de los participantes. Predominaron los gestos de cariño, besos y abrazos, pero también fue lanzado al aire, golpeado y pellizcado. Después del ejercicio los y las participantes debían de hacer uso de la palabra a diferencia de Toñito, pero reproduciendo exactamente el mismo acto que le demostraron a Toñito sólo que con sus compañeros contiguos. La reacción fue de sorpresa, para los que maltrataron a Toño, fue imposible aventar a sus compañeras y compañeros, golpearlos, pellizcarlos. Esa interacción con el otro permitió ver el ciclo de violencia que no debe seguirse reproduciendo. La voz de los niños y niñas es fundamental para hacer saber lo que no les gusta, a diferencia de Toñito. Esa reflexión de que a nadie le gusta ser maltratado y nadie tiene derecho hacerlo, fue enmarcado en la Convención de los Derechos del Niño de 1989, declarado como un derecho Universal. Los maltratos físicos perpetrados contra los niños y niñas no sólo provienen de esas violencias directas por otras personas; entre las y los participantes fue posible obtener información mediante entrevistas informales que los maltratos físicos pueden provenir directamente del abandono y de malos cuidados que, pueden generar alguna amputación o deformación de una parte de los cuerpos o terminar en la muerte. Éste descuido no sólo obedece a una razón, sino que es la expresión de la multidimensionalidad de la violencia infantil, causada por diversos factores a saber: poca democratización en el cuidado de la familia, violencia física, pobreza, migración, machismo, alcoholismo y por supuesto, el no acceso a los servicios especializados de salud. Lo anterior es preocupante y grave, pero igual de preocupante y grave son las prácticas de protección a las niñas ante una sociedad machista. Lina una niña biológica y niño en su rol de género ha sido protegido por su mentora, después de que sus padres fueran asesinados optaron que ante la sociedad Lina habría que ser Lino. La violencia de Estado, ha repercutido en la vida más íntima de la niñez, de esa manera queda la pregunta ¿Qué tipo de violencia es ésa cuando una niña es obligada a pensarse y vivirse como niño frente a la violencia del Estado? ¿Cómo repercute en la construcción de la subjetividad? Finalmente, se concluye de que la violencia hacia la infancia Página 36 indígena aterriza con la multidimensionalidad que posee, y de esa manera deberá ser erradicada; partiendo de principio en el ejercicio efectivo de los derechos de la niñez y, obligando al Estado mexicano al cumplimiento de los acuerdos internacionales firmados en el marco de los derechos de la niñez colocándolo desde la dimensión de los derechos de los pueblos indígenas, haciendo uso de la perspectiva de género, clase, inter generacional y etnia. Elementos obligados para visibilizar la situación de la niñez. Propuestas y recomendaciones para acciones que busca prevenir y erradicar la violencia en las comunidades La base fundamental de acciones que contrarresten la violencia deberá partir de una organización de base que busque sensibilizar a la población mediante estrategias puntuales con un alto contenido lúdico a fin de impactar a la población asistente a los talleres. La organización deberá girar en torno a otros actores comunitarios y organizaciones, con miras a que los problemas de la violencia puedan ser abordados de manera colectiva buscando siempre soluciones en conjunto y puntuales. Durante los foros, se percibió una demanda constante para la formación de unidades de Derechos Humanos de las mujeres en las comunidades, así como trabajos continuos en las escuelas con alumnos y maestros; la conformación de un consejo de principales (ancianos) que se encargue de llevar los casos de violencia que se den en la comunidad. Al mismo tiempo se necesita establecer mecanismos adecuados y permanentes de charla acerca de la violencia, avaladas por las autoridades locales con miras a desnaturalizar las prácticas violentas en las comunidades, lo que requiere integrar en estos procesos a las autoridades diversas, y en esos espacios abordar las leyes como herramientas jurídicas de defensa; por ejemplo saber cuál es el papel del un síndico a fin de respaldar su trabajo en la impartición de la justicia comunitaria. Sigue siendo una tarea muy importante en que las mujeres deben de fortalecer esos procesos, sobre todo, en la apropiación de la palabra, a fin de romper las barreras en el acceso a la justicia. El diagnóstico permitió poner a la mesa de reflexión que el tema de combate a la violencia es un proceso en continua construcción y resistencia desde las realidades de las mujeres indígenas, y es desde esos espacios particulares donde las mujeres se colocan de manera cotidiana para cuestionar las prácticas negativas que día a día tienen que afrontar. El ejercicio de la memoria histórica permitió que las mujeres de las comunidades realizaran una retrospectiva que dio cuenta de las marcas que Página 37 ha dejado el machismo mediante la violencia de Estado y la violencia comunitaria en las zonas de conflicto, se aprecien una constante del dolor femenino, tristeza física y emocional. Lo paradójico de ello y lo positivo de alguna forma, es que han creado una visión particular en percibir la vida, se aprecia por tanto, en las ganas de vivir se expresa el amor a la vida, a la naturaleza, todo ello forma parte del proyecto de vida que las mujeres han elaborado para generar estrategias que buscan la sanación de las heridas por ejemplo, a través de la relación con la naturaleza, los ritos, oraciones y limpias espirituales. Finalmente se concluye que los foros iniciaron un proceso de reflexión y fortalecimiento de la identidad comunitaria, el liderazgo de las mujeres, el necesario acceso a la información, procesos de apertura de nuevos espacios para el impulso a niñas, niños, mujeres, hombres y personas adultas mayores en relación a sus derechos individuales y colectivos, así como un nuevo panorama y compromiso que van adquiriendo las autoridades comunitarias con relación al tema de la violencia de género. Sin embargo, es claro que hace falta una mayor sensibilización a las autoridades de los diferentes niveles de justicia con respecto a la eficiencia de la procuración y administración de justicia para los pueblos indígenas. Finalmente este diagnóstico forma parte de las experiencias que pueden ser aplicables en otras comunidades porque involucra a diversos actores que permite una reflexión en torno a realidades violentas, pasadas e inmediatas. Así mismo es posible que en un futuro no lejano, pueda ser posible proponer modelos de atención para la prevención de la violencia a mujeres indígenas, que basará su modelo de atención e intervención en reapropiación de las experiencias y prácticas que las mismas comunidades han desarrollado en la comunidad, a fin de consolidar metodologías y estrategia de atención que considere las variables: histórica, étnica, de género, raza y clase, desde la perspectiva de los derechos humanos, de género e interculturalidad. Como propuesta se elaboró el siguiente cuadro para la atención y combate a la violencia. Metodología que ha sido aplicada por CIARENA A.C Principios Acciones básicas Página 38 1.Escucha activa Ejercicio del escucha en lengua materna (trabajo profesional de atención) 1. Confidencialidad No revelar la identidad de las personas 2. Flexibilidad Adaptación del servicio de atención y escucha a la dinámica comunitaria de cada lugar y proponer posibles soluciones 3. Asesoría De orden psicológico, jurídico y comunitario 4. Acompañamiento Por la organización y por mujeres de la misma comunidad 5. Vinculación Con instituciones, organizaciones y redes comunitarias 6. Capacitación y fortalecimiento contra la violencia Profundizar el tema de la violencia, sus dimensiones y posibles reparaciones 7. Seguimiento para la toma de decisión final Lograr acuerdos para la resolución de casos. Pendientes puntuales Es necesario organizar un directorio comunitario de instituciones y organizaciones relacionadas con el tema, que permita crear redes sociales intercomunitarias para el combate a la violencia; crear mecanismos de seguimiento y acompañamiento a instituciones y organizaciones que aborden el Página 39 tema de mujeres, derechos humanos y pueblos indígenas. Para ello, es también necesaria la creación de espacios de sanación colectiva e individual con propuestas propias desde las mujeres. En el marco del diagnóstico también se pudo observar que cada una de las leyes y acuerdos que el Estado mexicano ha firmado y ratificado en su constitución nacional y en acuerdos internacionales, ha estado acotado a respuestas inmediatas que no buscan un cambio profundo y comprometido. Parte de estos marcos legales son vigentes como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título Primero, Capítulo I “De las garantías individuales”, artículos 1, 4 y 20. (D. O. 05-II1917); REF. (D. O. 2011), de la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, tratados internacionales como la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ONU 1979, la Declaración de Erradicación de la Violencia Basada en Género por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1993, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en El Cairo en 1994; Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing en 1995 y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en Belem Do Pará en 1995. Otras de las leyes que son vigentes en el estado mexicano son la Ley General de Salud (DOF: 7-II-1984); REF. (DOF: 4 jun. 2002, 15 mayo 2003); Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social (DOF: 9 ene. 1986); Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (DOF: 31 dic. 1982) Ref. (DOF: 13 de marzo 2002) y Ley Federal de Derechos (31 dic. 1981), Ref. (DOF: 4 jun. 2002), así mismo el reconocimiento de la multiculturalidad del estado a través de la reforma, Ley General de los Derechos Lingüísticos de los pueblos indígenas. Desde 1992, México se reconoció como una Nación pluricultural y, en el año de 2001, la Reforma Constitucional llevó a la aceptación de Derechos de los Pueblos Indígenas, aunque este último, no necesariamente responde las demandas de los pueblos indígenas, toda vez que se entrevén serios candados para ejercer los derechos a la libre determinación de los pueblos indígenas. Fuentes consultadas: CIARENA A.C (2012) Relatorías de los Foros “Violencia, sus manifestaciones y sanación: desde la perspectiva indígena” realizados en marzo del 2012 dirigido principalmente a mujeres, niñas y niños. CONAPO. Índices de marginación por entidad federativa y municipio 2005. México, 2005. Recuperado el 10 de abril de 2012 de http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=126&Itemid=194 Página 40 CONAPO. Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2010. México, 2010. Recuperado el 10 de abril de 2012 de http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=478&Itemid=194 CONAPO. Índice de marginación por localidad 2005. México, 2005. Recuperado el 10 de abril de 2012 de http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/IndiceMargLoc2005.pdf CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. México, 2005. Recuperado el 10 de abril de 2012 de http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=487&Itemid=194 CONEVAL. Estimaciones de CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010. Comunicado de prensa Nª 015, México 2011. Recuperado el 12 de abril de 2012 de http://web.coneval.gob.mx/Informes/COMUNICADOS_DE_PRENSA/Comunicado_de_prensa_015_ Medicion_pobreza_municipal.pdf CONEVAL. Estimaciones del CONEVAL, con base en INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005 y la ENIGH 2005. E-Oaxaca. Reforma Congreso artículo para voto de mujeres en usos y costumbres. E-Oaxaca. (Miércoles 28 de marzo de 2012). Recuperado el 15 de abril de 2012 en http://www.eoaxaca.mx/noticias/poder-legislativo/9111-reforma-congreso-articulo-para-voto-de-mujeres-en-usosy-costumbres.html Hinke N. 2008. El barbasco. Ciencias enero-marzo, No 089. Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F. 54-57 p. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad (ITER). México, 2010, recuperado el 10 de abril de 2012 de http://www.inegi.org.mx/sistemas/consulta_resultados/iter2010.aspx Página 41 INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. Principales resultados por localidad (ITER). México, 2005, recuperado el 10 de abril de 2012 de http://www.inegi.org.mx/sistemas/consulta_resultados/iter2005.aspx?c=27436&s=est Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Oaxaca (2009). Estado de Oaxaca. Recuperado el 10 de abril de 2012 de http://www.inafed.gob.mx/work/templates/enciclo/oaxaca/municipios/20205a.htm Secretaria de la Reforma Agraria, 2007. Programa Sectorial de Desarrollo Agrario 2007-2012. Página 42