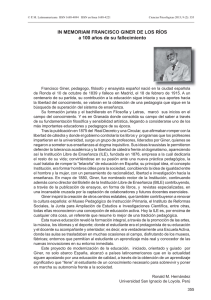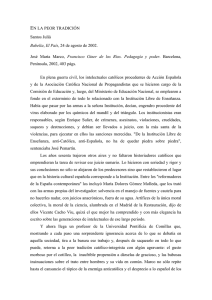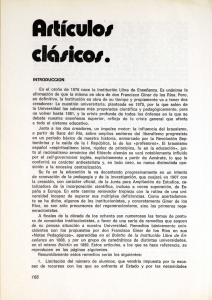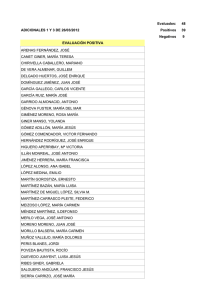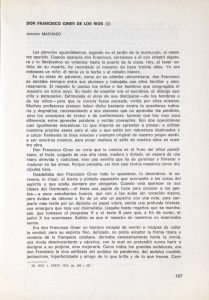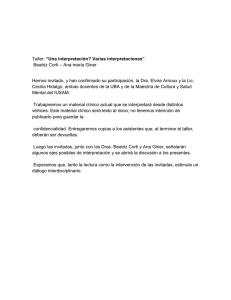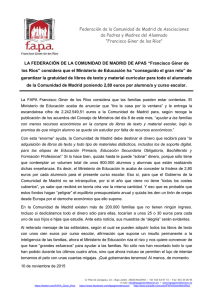JOSE BIEDMA
Anuncio

UNED JOSÉ BIEDMA LÓPEZ FACULTAD DE FILOSOFÍA - 81 - FILOSOFÍA FILOSOFÍA Centro Asociado de la provincia de Jaén “ANDRÉS DE VANDELVIRA” - 82 - UNED UNED BIEDMA LÓPEZ FILOSOFÍA GINERJOSÉDE LOS RIOS: ESPIRITUALIDAD ARMÓNICA (Una psicología de la dignidad de la conciencia) Dr. JOSÉ BIEDMA LÓPEZ «Sed buenos y no más, sed lo que he sido entre vosotros: alma» A. Machado. Elogio a don Francisco Giner de los Ríos. RESUMEN ABSTRACT PRÉCIS El krausismo y la ILE representaron en su tiempo los mejores esfuerzos por regenerar y modernizar la vida intelectual española. Apostaron por el progreso de las ciencias, sin descuidar la apuesta por la sagrada dignidad del hombre y la confianza en su libertad. Las lecciones de psicología de Giner constituyeron un meritorio esfuerzo por superar a la vez la caduca verborrea del escolasticismo (y del idealismo) y la unilateralidad objetivadora del positivismo (o del materialismo), desde un humanismo organicista que, atento a la base física de la actividad mental humana, también percibe que la vida de la consciencia y el espíritu no puede ser reducida a sus condiciones materiales. Por ello, las lecciones de aquel gran maestro de maestros aún resuubeda ltan interesantes si deseamos formarnos una idea cabal de las potencialidades mentales del espíritu humano (pensar, sentir, querer), especialmente en y para el trato y educación moral e integral (razón, sentimientos y voluntad) de las personas. In their time “Krausismo” and the “Institución Libre de Enseñanza” represented the best of efforts to regenerate and modernise Spanish intellectual life. They believed in scientific progress and in Man’s sacred dignity as well as in confidence in one’s freedom. Giner de los Rios’ lessons in psychology were indeed a creditable effort both to improve the old-fashioned language of scholasticism (and idealism) and the objective unilateral condition of positivism (or of materialism) from the point of view of an organicist humanism that, close to the physical support of human mental activity, also perceives that the life of conscience and soul cannot be simplified to its material conditions. Le Krausisme et la ILE supposèrent à leur époque les meilleurs efforts pour regénérer et moderniser la vie intellectuelle en Espagne. L‘on paria sur le progrès des sciences, sans oublier le pari sur la divine dignité de l‘homme et l‘espoir sur sa liberté. Les leçons de psychologie de Giner furent un digne effort pour dépasser le verbiage périmé du scolastisme ( et de l‘idéalisme) et le caractère linaire du positivisme ( ou matérialisme), d‘après un humanisme organicien qui, soucieux de la base physique de l‘activité mentale, apperçoit-il que la vie de la conscience et de l‘esprit ne peut point être réduite à ses seules circonstances matérielles. C‘est par tout ça, que les leçons de ce grand maître-là continuent d‘être si intéressantes quand on souhaite se faire une idée juste des possibilités mentales de l‘esprit humain (penser, regretter, aimer) surtout quand il s‘agit du respect et de l‘éducation morale et intégrale (raison, sentiments et volonté) des personnes. Because of this, the lessons given by this great master of all masters are still of interest if we wish to form an exact idea of the mental capabilities of the human soul (thinking, feeling, wishing), especially as far as the treatment and the thorough moral education (reason, feelings and will) of people are concerned. I. RACIONALISMO ARMÓNICO El rondeño Francisco Giner de los Ríos (1839-1915) se educó en una España dominada en lo intelectual por el sectarismo decadente de las escuelas teológicas. - 83 - FILOSOFÍA Centro Asociado de la provincia de Jaén “ANDRÉS DE VANDELVIRA” UNED Pronto reaccionó contra la filosofía escolástica a la que consideraba verbalista y vana en lo práctico1. Tal vez sin demasiado motivo, se ha subestimado la influencia del empirismo conservador y católico de sus profesores catalanes, sobre todo el de Francisco Javier LLorens y Barba2. El caso es que para ellos guardó siempre la más viva estimación y respeto. Pero Giner ahondó su disidencia de la ortodoxia anacrónica, premoderna, con la lectura de autores prohibidos. Los «herejes» que se veían por entonces incluidos en el Indice eran Kant, Fichte, Hegel, Ahrens... Nuestro filósofo acabó abrazando el krausismo a través sobre todo del magisterio de Sanz del Río y de la influencia del Círculo Filosófico de la calle Cañizares, al que acudían los profesores y políticos liberales en los últimos años del periodo isabelino. El krausismo ha sido sin duda el movimiento filosófico más fértil de la España contemporánea, si no por ser el más influyente, sí por entroncar en nuestro solar hispano con los mejores esfuerzos modernizadores y regeneradores. Podemos caracterizarlo como un movimiento: ilustrado, idealista, liberal, reformista, progresista y democrático. Su destino histórico ha sido el del liberalismo más centrado. Tal vez por eso, el krausismo ha resultado tan poco atractivo para mentes tan proféticas, fanatizadas, o simplemente rabiosas, como las que lideraban la ortodoxia católica o el radicalismo revolucionario. Su posición moderada, pedagógica, conciliadora y científica, le granjeó al krausismo las más acerbas críticas. Así, fue considerado desde el izquierdismo como un eco «pequeñoburgués» divulgativo o ecléctico del idealismo alemán decimonónico, o como una corriente pedagógica «elitista» acorde con los intereses de la clase media consolidada por las reformas económicas, o como una mística deísta, esotérica y evasiva. Pero tambíen se vió anatemizado como perverso y herejético por los neocatólicos y ultramontanos. El ejemplo más feroz es el del filósofo jiennense J. M. Ortí y Lara, quien aún consideraba demasiado tibios los ataques de Menéndez Pelayo, aunque éste, en la última parte de sus Heterodoxos (1882), había convertido el krausismo en una logomaquia cándida, en una logia gnóstica y panteísta, en un esoterismo barbarizante, en un iluminismo quimérico... Para Menéndez Pelayo, el Ideal de Humanidad para la vida de Sanz del Río, «integérrimo y austerísimo varón», pero «hierofante... de entendimiento estrecho y confuso... de madera de sectario», resulta de una «filantropía empalagosa» y se resume en un conjunto de «adormideras sentimentales» y «sueños espiritistas-francmasónicos». La actitud del gran erudito santanderino 1 Sería injusto decir que Giner no conservó nada de la escolástica. Por ejemplo, nuestro psicólogo echa mano -como Kantde la distinción entre arbitrariedad y verdadera libertad (‘arbitrium brutum’ y ‘libertas’), o de la doctrina aristotélica de las causas cuando distingue entre las condiciones materiales del cuerpo y la formalidad o capacidad rectora del espíritu («telematología»). En El doctor Pértinax (cuento de 1881), Clarín puede imaginar cómo su caricatura de un sabio entre positivista y krausista, autor de una Filosofía última, tiene que enfrentarse en sueños tanto con la ojeriza de Santo Tomás como con la de Hegel, precisamente porque (como también insinuara Juan Valera en su diálogo El racionalismo armónico), el krausismo se queda a dos aguas entre escolástica e idealismo y recala en el misticismo. 2 Fco. Javier Lloréns y Barba (1820-1877), profesor de la universidad de Barcelona afirmó en su discurso Sobre el desarrollo del pensamiento filosófico, con motivo de la inauguración del curso 1854-55, que el pensamiento filosófico es un producto del Volkgeist. Editó sus apuntes con el título de Iniciación a la Filosofía y en Lecciones de Filosofía (1920, 3vv.). Consideraba que la doctrina escocesa del «sentido común» era la única capaz de salvar el abismo abierto por la ilustración entre razón y fe. Deseaba llegar a una posición realista, equidistante del escepticismo de Hume y el formalismo racionalista (Descartes, Kant...). Y tomaba como punto de partida la conciencia del propio conocimiento: «los hechos del espíritu humano son el punto de partida y el objeto inmediato de toda investigación filosófica». «Por eso el ‘nosce teipsum’ es el precepto fundamental de toda filosofía». De aquí la importancia preferente que concede a la psicología -igual que Giner- como principio de todo saber filosófico. - 84 - UNED JOSÉ BIEDMA LÓPEZ FILOSOFÍA raya la crueldad indecorosa cuando describe la muerte del gran maestro del krausismo hispano: «Exhortábale una piadosísima señora a que comulgase, y él, sin dejar su estridente jerga ni aun en los umbrales de la muerte, respondió que moría en comunión con todos los seres racionales finitos» (p.1008 n. 24). ¿Qué apreció Giner en el krausismo? Don Julian Sanz del Río no ofrecía una doctrina -¡a Dios gracias!-, sino lo que para Giner valía infinitamente más: «una corriente de emancipación intelectual, de educación científica, de austeridad ética»3. En este país de visionarios feroces e ideólogos exaltados, Giner de los Ríos, poco dado a sectarismos o exageraciones, nos ofrece un magnífico ejemplo de laboriosidad intelectual sobria, filantrópica y armónica, y un magnífico modelo de espíritu crítico, lo contrario para él al «espíritu de contradicción», lo contrario al cainismo filosófico. En el campo concreto que aquí nos interesa, el de la Psicología, Giner inicia la historia moderna de esta disciplina en España, entroncándola con los sólidos conocimientos que tenía de la tradición clásica, pero atento como estaba a todas las ideas fecundas de su tiempo: la dirección idealista de la escuela kantiana, la teodicea moderna, la solidez armónica del sistema de Krause, el análisis psicológico de Wundt y las nuevas conquistas del positivismo4. Con ecuanimidad y refiriéndose al papel de la filosofía, Giner refiere cómo mientras Wundt considera una conquista de la psicología su emancipación de la Filosofía, la conserva sin embargo Spencer dentro de ésta5. Al intentar casar su formación krausista con los avances positivos, Giner mantuvo sobre todo su raíz humanista, sea ésta considerada de corte pragmático o idealista, manteniéndose muy lejos de esos médicos positivistas que para 1884 ya habían tomado el Ateneo -según los describe Clarín-, «anunciando, entre mil galicismos, que el pensamiento era una secreción del cerebro»6. ¿Qué valor encontraron los juristas e intelectuales españoles liberales en el krausismo? Desde luego no dependió del azar que Sanz del Río naturalizara el idealismo de Krause en España. La crisis del imperialismo francés y el resurgimiento de las culturas nacionales se manifestaba ideológicamente en un rechazo del eclecticismo o «doctrinarismo» político. La filosofía de Cousin fue tachada por falta de rigor moral como frívola y superficial a pesar de tener cierto fugaz éxito en España. El mejor imitador de Victor Cousin fue el gaditano Tomás García Luna (muerto en 1880). Pero cuando Sanz del Río visitó a Cousin en París, le produjo una pobre impresión. Sabemos por sus cartas que Don Julián no quería copiar sino modernizar la cultura española y lamentaba tanto la influencia entre nosotros de la filosofía y la ciencia francesas, como la tendencia del pensamiento alemán a degenerar en inútil abstracción y logomaquia estéril. Cuando viajó por Alemania comisionado por su amigo y protector José de la Revilla (1843, 1847) ya sabía de Krause por el Curso de derecho 3 Giner de los Ríos, «¿Cuándo nos enteraremos?». Estudios sobre educación, en Obras completas, VII, pp. 231-32. En la «Advertencia de la 2ª edición» de las Lecciones sumarias de Psicología, Giner se refiere a estos progresos citando también a Fechner, Lotze, Helmholtz y Spencer, añadiendo que sus puntos de vista son perfectamente compatibles con el de Krause, Sanz del Río, Ahrens y Tiberghien. 5 «Cómo empezamos a filosofar», en Ensayos, pg. 152. 6 Zurita, en Pipá, Madrid, 1886. 4 - 85 - FILOSOFÍA Centro Asociado de la provincia de Jaén “ANDRÉS DE VANDELVIRA” UNED natural de Enrique Ahrens, cuya principal obra filosófica fue precisamente un Curso de psicología. Se explica que Sanz del Río no excogiera a Hegel o a Schelling. La filosofía del primero estaba en declive después de su muerte y aún no habían sido divulgadas las últimas obras del segundo, que son precisamente las más concordes con el pensamiento de Krause. Como ha señalado el profesor Jiménez García, Menéndez Pelayo se mostraba tendencioso en extremo al decir que en «España hemos sido krausistas por causalidad, gracias a la lobreguez y a la pereza intelectual de Sanz del Río». La elección del racionalismo armónico de Krause fue intencional; satisfacía bastante las necesidades intelectuales del pensamiento libre español: 1. Era una relaboración idealista acorde con las aspiraciones más profundas de una minoría que ansiaba modernizar y europeizar España, porque fundía el determinismo con la providencia divina y el esfuerzo moral con la gracia. De este modo ofrecía la oportunidad de retener algunos vínculos religiosos sin sacrificar la racionalidad7. En efecto, el romanticismo filosófico de Krause preservaba el sentido religioso de la vida mediante una fórmula original: el panenteísmo, que parecía mantenerse equisdistante del panteísmo y del dualismo, conservando la trascendencia de Dios a la vez que santificaba la Naturaleza y al Espíritu como concreciones Suyas, aunque finitas, temporales e históricas, pues se oponen en Dios y convergen en la Humanidad. Dios contiene en sí el Espíritu, la Naturaleza y la Humanidad, pero se distingue de cada uno de estos seres como Ser Supremo. El mundo, en fin, no es Dios, pero «está en Dios» («todo-en-Dios» o «todo-uno-en-Dios»). «El panenteísmo afirma a la vez la distinción y unión entre Dios y el mundo, mientras que el panteísmo y el dualismo afirman, el uno la confusión, el otro la separación... el panteísmo se detiene en la tesis y el dualismo en la antítesis» Tiberghien: Lógica, París, 1862, vol. II, p. 425 2. En lo moral, el krausismo asumía el imperativo categórico kantiano en fórmulas civiles y humanistas, próximas al ‘perfice te’ del alemán, pero con más contenido deísta. El bien por el bien como exigencia de una conciencia autónoma, capaz de conocerse, examinarse y actuar libremente en la historia, con dignidad y eficacia. Sanz del Río derivaba el sentido del deber de esta idea: La misma potencia del espíritu humano determina la actividad en forma de moción y la hace ser efectiva; de aquí el deseo, el anhelo, la inclinación; pero la actividad como causalidad próxima está siempre muy lejos de agotar todo lo que yace en la posibilidad general y eterna... está siempre en débito respecto de la potencia, de donde la noción del deber y de la obligación. Giner de los Ríos repetirá en las Lecciones Sumarias de Psicología esta concepción que fundamenta la orientación final y la obligación moral en las mismas posibilidades y fuerzas naturales del espíritu, y en la finitud de su acción mundana. 7 Sanz del Río y otros krausistas quisieron mantener sus lazos con el catolicismo hasta que la publicación del Sílabo y de la Encíclica Quanta Cura (1864) de Pío IX, que condenaba todos los «errores modernos» incluido el racionalismo moderado, hicieron esta relación imposible. Desgraciadamente, en la España contemporánea, el componente intelectual ha sido muy débil en la adhesión u oposición a la religión; de ahí el apasionamiento de los combates. «El movimiento espiritual español contemporáneo, incluso en sus aspectos tradicionalista y místico, se ha producido fuera de la Iglesia o contra la Iglesia» (Pierre Vilar. Historia de España, Crítica, Barcelona, 1979). - 86 - UNED JOSÉ BIEDMA LÓPEZ FILOSOFÍA 3. En lo histórico y jurídico, el krausismo cohonestaba el amor a la libertad con el respeto a la ley (la divisa krausista: «Libertad bajo ley»), interpretando teleológicamente el devenir histórico como una evolución orgánica dominada por el principio final y utópico de la armonía futura. 4. En lo político y social asumía una posición liberal reformista, pacifista y tolerante, bastante plástica y equidistante tanto del extremismo individualista como del socialismo más radical. 5. Krause, Erasmo o Jansenio fueron en nuestro país antes escudos protectores que caudillos intelectuales (José L. Abellán). Inspiraron movimientos espirituales cuyo denominador común era la primacía del ideal ético, el quijotismo moral o el utopismo racionalista propio de nuestra tradición humanista secular y cristiana. La alusión a Erasmo no es casual. Marcel Bataillon se refirió a la vinculación entre ambos movimientos, pero, antes que Azorín, fue Fernando de los Ríos, partidario del socialismo humanista y discípulo de Giner, quien llamó al krausismo «erasmismo moderno». Krause era un pretexto que permitía conjurar el «misoneísmo» de la cultura española -el odio hispano a las novedades- para restaurar el impulso emancipador del Renacimiento y la Ilustración y para secularizar la cultura española liberándola de la tiranía de la religión positiva y el dogma. El dogmatismo -escribió Giner- dispone al hombre para la servidumbre. Cada concepción no es más que una visión, cada doctrina, cada ciencia no es más que una perspectiva sobre la inacabable riqueza de la realidad8. Recapitulando, el krausismo apostaba por la neutralidad, la objetividad y el progreso de las ciencias, y por la libertad como razón de la dignidad espiritual del hombre, cuya misión moral e histórica santificaba. II. UNA PSICOLOGÍA PARA LA CONCIENCIA Y LA DIGNIDAD El interés de Giner por la psicología se explica por dos motivos generales: el primero de orden filosófico, el segundo de orden pedagógico. 1. Desde Krause, la psicología es concebida como piedra angular del sistema, sin la que no es posible entrar con buen pie en la metafísica. He aquí un eco del viejo imperativo délfico (filosofía perenne): «conócete a tí mismo», de considerable relevancia moral: «La utilidad de nuestra ciencia es evidente: por ella conoce el hombre la naturaleza de su espíritu; distingue sus verdaderos fines y descubre las fuerzas y medios de que dispone para alcanzarlos; discierne las necesidades reales de su vida de las artificiales y supuestas, y halla siempre el bien en fiel acuerdo con sus inclinaciones, pudiendo así cumplirlo de buen grado y no a costa de sacrificios. Con el cultivo de la Psicología se arraiga más en el hombre el sentimiento de su dignidad racional; y en suma, se cumple el antiguo precepto sagrado nosce te ipsum» Lecciones Sumarias de Psicología, Introd. I, 4. 2. Por otra parte, la Psicología es un instrumento imprescindible para el educador y Giner es, como Sócrates, sobre todo eso: un educador de la España contempo8 «Cómo empezamos a filosofar» (1887), en Ensayos (1969). - 87 - FILOSOFÍA Centro Asociado de la provincia de Jaén “ANDRÉS DE VANDELVIRA” UNED ránea, un «maestro de maestros», convencido de que es ahí, en el proyecto de la educación integral, científica, sentimental y moral, donde nos jugamos el porvenir de España y el porvenir del hombre. La Psicología es educativamente imprescindible, pues sólo sabe qué nos conviene quien conoce la lógica natural de sus facultades. Giner publicó las Lecciones Sumarias de Psicología en 1874 como producto de su trabajo durante tres años en la Escuela de Institutrices de Madrid, fundada por Fernando de Castro. Giner se complacía en compartir la autoría de sus trabajos con las personas con quienes los afinaba y contrastaba dialécticamente. De ahí que al frente de las Lecciones aparecieran también los nombres de sus discípulos Eduardo Soler y Alfredo Calderón. La segunda edición de 18789 fue «refundida conforme a los últimos progresos de la Antropología y la Fisiología y adaptada a las necesidades de la Segunda Enseñanza». Por debajo del «Krausismo mitigado» de Giner son perceptibles las influencias de Hegel, Kant y hasta Platón y Aristóteles. Giner sólo acepta las nuevas aportaciones de la ciencia positiva en cuanto puede armonizarla con su humanismo organicista, racionalista y pragmático. Se trata de una psicología racional postkantiana, por consiguiente, Giner entiende que la idea del espíritu y del yo no puede ser objeto científico, sino ser inteligible. Su tratado fue el primero de Psicología no escolástica en España (J.L.Pinillos). Y su hermano Hermenegildo hizo una síntesis de las Lecciones que sirvió como manual en los institutos catalanes durante más de veinte años. A parte de esta obra10, Giner escribió un par de opúsculos más sobre cuestiones psicológicas: «El alma de los animales» (1869) y un estudio sobre las dimensiones sociales de la persona (1899). Nuestro interés por la Psicología de Giner puede explicarse en razón de su mismo carácter krausopositivista, esto es, gracias a su fundamentación filosófica, antropológica y humanista: Es la psicología de un pensador y de un hombre de ciencia consciente ante todo de la dignidad de la persona como sujeto espiritual y moral. Giner aprecia la utilidad de la ciencia para dar cuenta de la base material y física de la vida del espíritu, pero percibe sus limitaciones, en cuanto la vida del alma (psyche, esto es, «mariposa») no puede ser reducida a sus condiciones puramente materiales. Es una psicología de la conciencia y no del inconsciente, muy distinta por tanto de la que desarrollará Sigmund Freud, diecisiete años más joven que Giner. Al contrario que la del eminente psiquiatra austríaco, la de Giner es un saber de la armonía de las facultades, y no de su conflicto; concebida para la educación y maduración moral del hombre íntegro y bien formado, y no para describir los infiernos de la locura o atender los sufrimientos de la demencia. Hoy parece oportuno restaurar una psicología racional que nos devuelva el sentido moral de esta disciplina, tras haberla subordinado tan frívolamente al totalitarismo del discurso clínico. En este sentido, el modelo de Giner puede ser valioso para un rearme moral de la psicología del porvenir, especialmente cuando se aplica a la educación, al trato con personas. 9 Por error apareció al principio la fecha de 1877. Nosotros hemos estudiado la edición de Espasa Calpe (Madrid, 1920), tomo cuarto de las Obras Completas de Francisco Giner de los Ríos. De dicha edición dependerán las referencias de este ensayo. 10 - 88 - UNED JOSÉ BIEDMA LÓPEZ FILOSOFÍA El hombre moderno recuerda bastante a un viajero que se aventura por territorios incognitos y, perdido a veces, olvida el nombre de su destino y tiene que regresar al lugar del que partió para averiguar adónde se dirigía... Después de haber asistido a la disolución estructuralista del sujeto humano, a la confusión entre la esencia humana de mente y conducta con los hábitos impuestos a una rata en los laberintos de los laboratorios... Tras haber contemplado cómo fracasaban estrepitosamente las ilusas pretensiones de exactitud de una ciencia que pretendió medir la inteligencia... Después de las torpes aspiraciones de reducir a motivo y a estímulo-respuesta, a mecanismo, a naturaleza, lo que en el hombre puede y debe ser voluntad, libertad, responsabilidad y espíritu, creemos francamente que no estará de más repasar la psicología armonista de Giner y estudiar los aspectos más interesantes de su concepción de la vida del espíritu, por si pudieran ser adaptados con buen sentido a los proyectos educativos de nuestra edad. La psicología de Giner apela al testimonio de la conciencia para superar la antinomia entre el materialismo que niega la existencia del espíritu, y el idealismo que ve al cuerpo como un mero producto de las actividades del espíritu. No es por tanto ni idealista ni materialista; es una psicología racional, respetuosa con los descubrimientos positivos de la ciencia, y crítica en el sentido de que incorpora la proyección moral de la naturaleza humana como condición formal del desarrollo y crecimiento evolutivo del alma. III. PSICOLOGÍA GENERAL 1. La vida del espíritu El espíritu es un ser real y sustantivo con intimidad y conciencia (yo), y con causalidad propia para determinar sus estados y manifestaciones (libertad). Los seres humanos tenemos conciencia de la unidad inmediata de espíritu y cuerpo, pero también de que no podemos determinar todos nuestros estados físicos. El hombre es un espíritu con cuerpo y no sabemos de una tercera entidad en que pudieran hallar unidad estos dos principios. La identidad personal del hombre como espíritu no supone ningún menosprecio del cuerpo. El cuerpo del hombre es un organismo superior en que se resume toda la «Naturaleza» como en un «microcosmos». Tiene rostro que expresa delicadamente el sentido de su espíritu. El hombre es un bípedo con manos y un animal cosmopolita que habla. El objeto de la Psicología es el alma, o sea, el espíritu en tanto que influido por el cuerpo. Las tres actividades del espíritu son pensar, sentir y querer. De ahí otras tantas esferas de que se ocupará la psicología especial: Noología o estudio del conocimiento; Estética o estudio de los sentimientos, y Prasología o Telematología, que así llama Giner al estudio de la voluntad. He aquí tres conceptos: conocimiento consciente, sentimientos y voluntad, que parecen haber sido borrados de la psicología educativa «postmoderna» y cuya importancia como principios teleológicos, en orden a la formación integral de las personas nos parece considerable. En la Psicología general, Giner analiza la intimidad de la unión del espíritu y el cuerpo en el hombre. Es inmediata, orgánica, involuntaria, esencial (en lo cual se - 89 - FILOSOFÍA Centro Asociado de la provincia de Jaén “ANDRÉS DE VANDELVIRA” UNED opone al espiritualismo que la considera accidental), total, exclusiva (un espíritu para cada cuerpo), y coordenada, esto es, sin que predominen ni uno ni otro. El hombre no es dos cosas, sino una Unidad compuesta, es decir, una entidad no simple. Giner reconoce espíritu en los animales. La diferencia específica del hombre está en la racionalidad, o sea, en la superior cualidad que nuestra conciencia posee de abrazar lo esencial y absoluto de las cosas. La conciencia animal sólo capta lo sensible, pero los animales tienen sentimientos y un cierto arbitrio, lo que sin duda los vuelve merecedores de respeto y solidaridad. La conciencia se hace reflexión cuando se vuelve objeto de sí misma, lo cual le permite usar en el discurso común términos absolutos como causa, vida, etc... No sólo hay un pensamiento reflexivo cuyo mejor fruto es la ciencia, sino también un sentimiento consciente de sí y una voluntad reflexiva (querer querer)... «Esta propiedad de la conciencia de ser objeto de sí misma alcanza a toda ella, sin exceptuar ninguna de sus esferas». A continuación hace Giner una observación interesantísima: «Por olvidar la distinción entre la reflexión y la conciencia suele hablarse de espíritu inconscio, de hechos inconscientes, en vez de espíritu y hechos irreflexivos», secc. 36. Entre las propiedades del espíritu está la de ser unidad indivisible, sustantiva y total, así como la armonía entre estas propiedades. Que sea por sí mismo es lo que nos permite reconocer al espíritu como causa de la serie de nuestros actos, esto es, sabernos seres responsables y libres. La libertad es la propiedad del yo de ser causa de sus actos. Por el contrario, el cuerpo está más subordinado a las circunstancias. En su «Biología psíquica», tercer capítulo de la Psicología general, Giner describe la vida del espíritu como forma con una existencia permanente y otra mudable: sus estados plurales. En 1887 Giner aclarará que las formas no son tipos inmutables, inmóviles, petrificados, sino manifestaciones oscilantes de la fuerza y proceso interior con que evoluciona la vida natural. Así pues, en la evolución del espíritu caben toda una serie de estados que pueden excluirse entre sí. Muda el espíritu en el tiempo. El tiempo es el modo mismo de su mudar, pues el tiempo no tiene un quid sustantivo distinto de los seres, es propiedad interior del ser que muda. La vida es relación entre sujeto y objeto, entre el que vive y lo vivido. Los agentes exteriores son condiciones objetivas de la vida espiritual, pero no su causa, por eso pueden coexistir espíritus incultos en épocas adelantadas, o puros espíritus en mitad de sociedades corrompidas. Los principios constantes que rigen la vida del espíritu son sus leyes: • En primer lugar, su permanencia y continuidad que nada interrumpe, ni siquiera, tal vez, la muerte. Giner de los Ríos soslaya discretamente aquí el doble problema de la inmortalidad y preexistencia del alma, por no ser un problema psicológico, sino metafísico. Pero no obstante, denuncia la ligereza que envuelve la negación precipitada de ambos extremos, por parte de la Psicología puramente analítica o experimental. - 90 - UNED JOSÉ BIEDMA LÓPEZ FILOSOFÍA • En segundo lugar, la bondad es una de las leyes del espíritu. La vida del espíritu es en sí misma buena pues concierta con su naturaleza, si bien en los seres finitos está expuesta al mal o contradicción con su naturaleza, que no consiste sino en una combinación defectuosa de elementos que son buenos en sí, y por tanto reformables en su relación: en el error de la inteligencia, en el dolor del sentimiento, o en la mala intención de la voluntad. • En tercer lugar, el espíritu es un ser orgánico. La organicidad del espíritu implica la solidaridad y mutua condicionalidad de sus manifestaciones, la contemporaneidad o sincronismo de sus funciones, la interior semejanza de sus determinaciones, el ritmo o armonía del tiempo de la vida, ordenado en ciclos o períodos y, por fin, la evolución o desarrollo progresivo de todo hecho espiritual o su involución o concentración regresiva11. En efecto, la vida entera de cada espíritu debe considerarse como su hecho total del que todos los demás son episodios. Es la vida de un ser finito que se desenvuelve o desarrolla desplegando sus elementos, propiedades y funciones, cada vez con mayor determinación y distinción, siempre en relación con el medio que le rodea y merced a su incremento gradual, pues en cada nuevo estado consolida y dilata todo lo real de los anteriores hasta la muerte... «hora suprema de transición y de renacimiento quizá a un nuevo ciclo de su inmortal carrera». 2. La actividad del espíritu El espíritu no crece como una planta aislada, requiere cuidados sociales. El principal es la educación, que consiste en la dirección tutelar del espíritu, pero él mismo por sí mismo puede acelerar o retrasar el advenimiento de sus edades, manifestando en ello su libertad individual característica. La vida del espíritu se determina en diversas esferas de la acción: En la ciencia, en la vida moral, en la existencia afectiva, en el derecho, en la industria y, en fin, en su destino religioso. Aunque el espíritu es activo sin ser pura actividad, la esencia posible del espíritu no es jamás agotada en su determinación efectiva, de ahí la relación de deficiencia en que se halla la actividad respecto de las posibilidades o esencia del espíritu, o sea, de ahí el deber. El deber es la perpetua exigencia de las posibilidades naturales del espíritu respecto de la actividad para su determinación temporal, la cual, no bastando nunca a satisfacerla por entero, se halla siempre con ella en deuda o débito de ulteriores efectuaciones en serie ilimitada. Giner llama fuerza a la cantidad de actividad de que es capaz el espíritu en orden a la realización de sus potencialidades. Pero la forma exclusiva o específica de la actividad espiritual es el arte. El espíritu obra artísticamente cuando atento a su propio fin recoge todas sus facultades, aplicando con delicado tacto cuantos medios necesita su consecución y observando las leyes objetivas de la actividad, libremente y no impulsivamente, sistemática y reflexivamente. El espíritu muestra así su habilidad y aptitudes en distintos caracte- 11 Un curioso antecedente hispánico de esta concepción dinámica de la vida en la literatura humanista del Renacimiento: «Toda cosa que vive, siempre está en movimiento, o sube a la perfección, o baja a la corrupción, y a la nada», Oliva Sabuco. Nueva Filosofía de la Naturaleza del hombre, cap. 63» (1587). - 91 - FILOSOFÍA Centro Asociado de la provincia de Jaén “ANDRÉS DE VANDELVIRA” UNED res de su obra: unidad, sustantividad, plenitud, contraste, orden, simetría, condicionalidad y, en fin, belleza, que es la cualidad de la obra cuando es fin en sí misma, distinta de la utilidad como cualidad de la obra que es medio. En el arte de la vida se contienen todos los demás. Plan de vida es el nombre del fin propio de la vida como obra de arte. Los ideales son los elementos de dicho plan, en tanto que representaciones sensibles o imaginativas de los objetivos de la vida del alma. El espíritu se determina absolutamente como un organismo de ideales particulares (científicos, religiosos, etc.). Los ideales que pudiéramos llamar eternos no bastan para la realización artística de la vida, es necesario que se concreten en ideales históricos, el bien mejor, o sea el bien mismo históricamente exigido y posible, o lo adecuado al caso (lo oportuno). El espíritu se hace alma en su relación con el cuerpo12, y en ella transforma la mera finalidad en intencionalidad; la realización del bien, en moralidad y virtud; y las fuerzas, en facultades de sensación y reacción. El espíritu determina al cuerpo de modo que éste se perfecciona, idealiza y hermosea en el cultivo inteligente y estético de su naturaleza, o al contrario. Pero el cuerpo también limita al espíritu, mientras que la educación y el hábito producen una disminución de los movimintos institivos. 3. La concepción gineriana del lenguaje. En la segunda edición de las Lecciones, el lenguaje ya no aparece como un asunto de «apéndice» a la Psicología, sino que se estudia como materia propia del cuerpo de doctrina de la Psicología misma, como si debiera interesar más aún al pensador que al literato. Giner tasa en 1878 la cuestión del lenguaje como una de las más importantes entre las que se refieren a la vida de relación entre el espíritu y el cuerpo, puesto que el lenguaje es el instrumento esencial del espíritu. Sin el lenguaje cada espíritu, lejos de unir su esfuerzo a la obra común de la ciencia y cultura en la historia, se vería reducido a sus propios medios y tendría que comenzar siempre por sí (secc. 147). Es la unidad misma de la realidad la que permite que una cosa pueda servir de signo de otra, representándola. La concepción gineriana del lenguaje anticipa la del Curso de Saussure (19071911). Seguramente es una prueba de la influencia común de las ideas de Humboldt (1767-1835), quien ya había aplicado al lenguaje en sus análisis filológicos la idea de estructura. Saussure -como Giner- no utilizará la palabra «estructura», sino «sistema». El lenguaje es para Giner un sistema particular de signos para la expresión de la vida del espíritu en la comunicación social humana, cuyas funciones principales son dos. Primera, la manifestación de nuestros estados interiores; y segunda, servir como medio de educación. El lenguaje expresa inmediatamente la vida entera del espíritu, como ser de relaciones universales, no sólo el pensamiento, sino también el sentimiento, la voluntad y la relación y combinación de todas las facultades. Mediata o indirectamente, el lenguaje se refiere a la realidad, al mundo natural, al espiritual, a su composición y a Dios mismo, objeto supremo y absoluto. Gracias al lenguaje, el espíritu cobra conciencia de sus relaciones. 12 Esta concepción recuerda bastante la «procesión plotiniana». - 92 - UNED JOSÉ BIEDMA LÓPEZ FILOSOFÍA El lenguaje animal es impotente para significar objetos ideales como su espíritu lo es para concebirlos. En el humano, la imagen mental (sensible, imaginaria) precede a la verbal. El signo exterior ha de ser representado primero interiormente. El lenguaje cobra forma exterior mediante el sonido, la figura (lenguaje gráfico o ideográfico) o mediante el gesto (mímica). Ninguna de estas tres formas satisface las exigencias del espíritu, por eso se auxilian y complementan. La palabra es el lenguaje articulado: un organismo de palabras, un sistema que comunica el ser mediante nombres (conceptos); las relaciones de los seres, mediante verbos (juicios); y las relaciones de relaciones, mediante conjunciones (raciocinio). La teoría de las partes de la oración expresa la relación del lenguaje con el pensamiento como actividad intelectual. Así, el adverbio comunica las propiedades de una propiedad; la preposición, la relación entre nombres; y el artículo, las modalidades de la existencia, sustituyendo a veces al nombre (pronombre). El lenguaje se produce espontáneamente pero es traído a reflexión gradual y se constituye en la historia como verdadera obra progresiva de arte. La literatura constituye este cultivo reflexivo. 4. El sueño, la demencia y la muerte. El análisis gineriano de la vida del espíritu en su relación con el cuerpo se cierra con una lección, la 23, dedicada a la vigilia, el sueño, los estados anormales y la muerte. El sueño no equivale al cese de las actividades espirituales, antes bien la inteligencia continúa elaborando conceptos, representaciones, discursos. Mientras soñamos, el sentimiento rehace sus emociones gratas o dolorosas; la voluntad prepara sus propósitos o resoluciones. El ensueño es incoherente por falta de energía en la dirección, así como de rectificación con la experiencia externa. «No siempre se presenta a la par el sueño en el cuerpo y el espíritu» Respecto a las perturbaciones mentales, su germen se halla en cada hombre y se muestra en las representaciones y deseos irracionales, sólo que mientras el hombre sensato las reprime, el demente ha perdido ese poder y ese dominio, y se entrega a ellas sin evitar su desarrollo. La demencia no consiste más que en una relajación de las relaciones entre el espíritu y el cuerpo. A la muerte se refiere Giner como terminación de la vida del espíritu, pero realzando ese momento como aquel que gran número de pensadores se representan como supremo, de transición y renovación... «Merced a la muerte, dicen, abandonamos aquí todo lo perecedero y terreno, en el cuerpo como en el espíritu, siendo llamados por la Justicia Infinita a proseguir nuestra existencia en un nuevo medio, cuyas condiciones han de consonar con nuestra conducta anterior»... - 93 - FILOSOFÍA Centro Asociado de la provincia de Jaén “ANDRÉS DE VANDELVIRA” UNED El eco idealista es indudable13. 5. Las relaciones universales del espíritu. Por último, la Biología Psíquica se cierra con un capítulo sobre las relaciones universales del espíritu en su vida. Entre ellas, la relación del espíritu con la naturaleza como extensión de las vinculaciones que mantiene con su cuerpo. Insiste Giner en que los fenómenos naturales determinan la voluntad en tanto que son sus condiciones materiales, pero no como causa 14, tal es el caso del clima y otras circunstancias que sin duda afectan a las costumbres. El espíritu se relaciona también con los espíritus animales o con otros seres humanos en el seno de la sociedad, con el mundo -composición de espíritu y naturaleza-, como organismo de todos los seres finitos. Además, sobre los seres particulares... «concíbese también un Sér infinito que a todos igualmente funda y sostiene: a este sér, en cuanto Supremo, es al que denominamos Dios. La relación entre el espíritu finito y Dios, no nace, como las demás, por el intermedio de la Naturaleza, sino que es directa, teniendo principio en el seno mismo de la conciencia, en la que el Sér absoluto está presente; si bien contribuye la Naturaleza a su desenvolvimiento y expresión afectiva» (secc. 111) 15. La relación trascendente del espíritu con Dios presenta un doble aspecto: • Elevación del espíritu a Dios: religión. • Asistencia de Dios al espíritu: Providencia. Nos hallamos pues en relación universal y sobreuniversal con todos los seres. El hombre es un ser de omnilaterales relaciones, que sirve de mediador entre todos los restantes seres. «Así, recibe libremente en su fantasía la Naturaleza por los sentidos corporales, idealizándola y comunicándole algo de su sér; y reobra a la vez, libremente también sobre ella, encarnando en formas sensibles las ideas absolutas y haciéndola servir para satisfacer las necesidades de su espíritu o su cuerpo. Así, es también el mediador entre el mundo y Dios, por cuanto sólo él es capaz de reflejar en su conciencia la presencia del Sér Supremo y de realizar la vida entera bajo esta relación fundamental, en forma religiosa, prestando, por decirlo así, su voz a la creación entera que asocia e interpreta en el culto». (Ibidem). 13 Compárese por ejemplo este texto con el postulado kantiano de la inmortalidad del alma tal y como aparece en «El canon de la razón pura» (Doctrina trascendental del método de la CRP). 14 La más venerable y conocida fuente de esta refutación del determinismo mecanicista, basada en la distinción entre causa y condición material (una distinción que, en la tradición platónica, es algo más que la distinción aristotélica de género a especie), se halla en el Fedón (99b). Platón vuelve sobre el tema en el Timeo (46d ss.), profundizando en la discriminación. 15 En otra parte Giner había dejado escrito: «Dios está en la Naturaleza, Dios está en la historia» y describe a la divinidad como «potencia activa del Cosmos». La religiosidad de Giner fue profunda y particularísima, Pijoán se refiere a los «trances de ternura en que se absorbía todo su espíritu». - 94 - UNED JOSÉ BIEDMA LÓPEZ FILOSOFÍA IV. PSICOLOGÍA ESPECIAL A. Noología o Psicología del Conocimiento. 1. Verdad y facultades intelectuales. La Noología estudia el conocimiento o la inteligencia como propiedad del espíritu. La concepción gineriana de la verdad recuerda la platónica afinidad entre el alma y el ser ideal. El sujeto no es el autor de la verdad, sólo su testigo. La relación entre sujeto y objeto consiste en pura presencia, de suerte que se unan ambos como son en sí. La verdad es relación: conformidad entre el conocimiento y lo conocido. El pensar nunca es del todo abstracto y sin contenido, pues recae siempre sobre algún objeto (lo pensado) que no puede ser absolutamente ignorado. Es pues esta actividad órgano de un conocer preexistente. Nuestras facultades intelectuales, o fuentes inmediatas del conocimiento, son expresión de la potencia del espíritu en orden a verificar la determinación del pensar en conocimientos particulares. Las facultades materiales nos proporcionan los datos para el conocimiento: razón e imaginación -o «sentido interior»-. Las facultades formales elaboran estos datos: entendimiento y memoria. Giner entiende por razón la facultad de conocer lo absoluto y constitutivo de las cosas (los principios), que pueden considerarse en el yo (razón inmanente) o en el primer principio de todos (razón trascendental). Deja claro el principio racionalista de la unidad de la razón teórica y práctica. A la unidad práctica de la razón llama «sentido común». Si por la razón percibimos en la conciencia lo que tienen de esencial los objetos, por la fantasía o imaginación se nos presentan en sus formas concretas e individuales, en la representación o sentido interior. Giner reconoce al lado de la fantasía natural, otra espiritual, que toma sus asuntos no de la naturaleza, sino del alma misma, por ejemplo, por medio del lenguaje16. También distingue entre una imaginación estética y otra esquemática, y entre imaginación reproductora y productora (que es lo que se suele llamar con propiedad «fantasía»), por cierto que distingue sutilmente entre la imaginación reproductora y la memoria, porque ésta se refiere a la existencia del hecho y no a su imagen. Mientras la memoria nos da el recuerdo; la imaginación nos da el contenido de éste. Como ya hemos dicho, el entendimiento y la memoria son las fuentes formales e inmediatas del conocimiento. El entendimiento distingue y combina los datos suministrados por la razón y la fantasía. Presenta un carácter subjetivo y conviene que sea educado bajo principios y leyes objetivas. La memoria es el poder que tiene el espíritu de conservar y reproducir sus estados, pertenezcan éstos ya a la esfera del pensamiento, ya del sentimiento o de la 16 Es considerable la importancia que la tradición filosófica hispana ha concedido a la imaginación desde los tiempos de Al-andalus. Sobresaliente es el caso de Huarte de San Juan quien en su Examen de ingenios (1575) reconoce, antes que Hume y Kant, el poder trascendental y la actividad arquitectónica de la imaginación en nuestro psiquismo. - 95 - FILOSOFÍA Centro Asociado de la provincia de Jaén “ANDRÉS DE VANDELVIRA” UNED voluntad. La memoria expresa la continuidad de la conciencia en el tiempo y sus frutos son el recuerdo y la reminiscencia, distinguiéndose el uno de la otra por el mayor grado de claridad del primero repecto a la segunda. Al lado de la memoria sensible, halla Giner otra ideal. Describe pormenorizadamente sus funciones (impresión, retentiva y reproducción) y cómo pueden ser cultivadas técnicamente y dependen de la resolución de la voluntad. También se refiere a las leyes asociativas que descubrieran los psicólogos empiristas británicos, y a las que tanta importancia diera David Hume como fundamento de la aparente unidad de la conciencia. 2. Funciones y operaciones del pensar. Las esferas del conocimiento. Entre las funciones del pensar señala la atención, esto es, la preocupación del sujeto por la existencia de un objeto. Se llama observación si trata de estados y determinaciones temporales, y meditación o contemplación, si se ocupa de ideas y se preocupa por ideas o principios. Una segunda función del pensar es la percepción. Y una tercera la determinación que combina las dos primeras mediante el análisis o descomposición de los elementos de un objeto, o mediante la síntesis: investigación de las relaciones del objeto con otros como elementos de un todo superior, que es su común fundamento. Por su parte, las operaciones del pensar son tres: concebir, juzgar y raciocinar. He aquí los actos particulares en que se determina el pensar. Por concepto entiende Giner el conocimiento primero que formamos de un objeto en sí mismo, en su unidad, y que abarca todas sus propiedades y características. Todo concepto es un organismo de conceptos interiores y subordinados. El juicio supone la previa formación del concepto y relaciona a unos con otros. El raciocinio determina las relaciones entre los juicios (relaciones entre relaciones). Entre los juicios caben infinitas relaciones, si bien hasta ahora se ha venido estudiando la de principio a consecuencia, típica del razonamiento deductivo, cuya forma es el silogismo... Pero el estudio de estas operaciones pertenece a la Lógica, no a la Psicología. A la psicología importan las modalidades del conocimiento como puros estados anímicos. Conocemos primeramente lo esencial de las cosas, en segundo lugar su determinación, y relacionamos mediante el pensar ambas esferas. El conocimiento experimental es a la vez histórico y sensible. Es «el conocimiento de lo individual de las cosas según los datos del sentido». Como Hume, Giner reconoce papel principalísimo a la fantasía en el conocimiento de la propia individualidad: «La individualidad del espíritu alcanza en la fantasía su propia representación, informada de este modo sobre la serie de impresiones que cada cual recibe de sí propio.- Así es como todo hombre, por ejemplo, lleva en su conciencia una imagen de sí mismo («una idea», o «concepto», que solemos decir impropiamente) en lo individual y determinado (en su carácter, su estado de pensamiento, sus aspiraciones, sentimientos, etc.), la cual puede ser más o menos conforme con la realidad (más o menos verdadera): pero jamás le falta.» (secc. 134). - 96 - UNED JOSÉ BIEDMA LÓPEZ FILOSOFÍA Como Kant, Giner enseña que la transición de la impresión -puro fenómenoal conocimiento del objeto sería imposible de no intervenir ciertos conceptos, juicios, etc., que el espíritu halla en sí antes de toda impresión: «a priori». Y pone como ejemplo la suposición de una causa en todo efecto. La función del entendimiento es aplicar a cada impresión y representación todo el mundo de las ideas mediante las que le da fijeza y realidad. El dato sensible no puede expresar la unidad del objeto porque es su temporalidad concreta, mudable, fugitiva. Frente al conocimiento experimental, tenemos el conocimiento ideal que versa sobre lo que las cosas muestran de permanente e idéntico. Se trata de un conocimiento racional, suprasensible, inteligible, puro... La idea y el orden de las ideas es inherente al espíritu humano y congénero en efecto con él. Al modo platónico, la idea es definida por Giner como ejemplar vivo e inmutable. Y el ejemplo que pone no puede ser más del gusto del «divino ateniense»: La idea del bien jamás deja de estarnos presente al espíritu, por más que podamos equivocarnos y de hecho erremos muchas veces al formularla en una explicación determinada. Sólo merced a esa presencia inmutable cabrá que perfeccionemos su expresión temporal. El problema del origen de las ideas lo soslaya Giner como propio de otras ciencias. Pero hace algunas decisivas observaciones: 1ª Contra el sensualismo: Las ideas no proceden de la experiencia, pues la experiencia no es posible sin las ideas. 2ª Contra el innatismo: No puede suponerse que las ideas sean entidades estampadas en el espíritu, pues esta suposición contradice el carácter relacional de todo conocimiento. 3ª Contra el idealismo: Las ideas no son productos de la razón, pues entonces carecerían de todo valor objetivo. Las ideas deben ser consideradas más bien como... «eterno resultado de la presencia en que lo esencial de las cosas, se halla ante la contemplación siempre viva y despierta de la conciencia racional. La razón, pues, como facultad de las ideas, es la fuente material de este conocimiento.» (138) Giner admite una intuición ideal mediante la cual el espíritu, como sujeto, se hace íntimo de la presencia en él de las ideas. El entendimiento relaciona estas intuiciones formando un organismo correspondiente o conforme al de la realidad (verdadero). No obstante, la idea no se concreta jamás en el espíritu sin adoptar una representación determinada en la fantasía, esto es, un símbolo: palabra, signo algebraico, figura geométrica, etc. Además del conocimiento experimental y el ideal, somos capaces de un conocimiento compuesto o ideal-sensible. Cuando el entendimiento juzga lo determinado en relación a su acuerdo con el principio ideal, estamos ante la crítica. Cuando estimamos y reconocemos qué es lo que debemos hacer en cada caso de acuerdo con el resultado de la crítica y en vista al fin total que ha de cumplirse: proyección, previsión. - 97 - FILOSOFÍA Centro Asociado de la provincia de Jaén “ANDRÉS DE VANDELVIRA” UNED Por último, cabe un conocimiento absoluto: el del objeto en su primitiva unidad antes de toda distinción entre lo mudable y lo permanente, el primero, más sencillo y más comprensivo que tenemos de las cosas. Así, cuando en el uso común hablamos de la Naturaleza o del Yo... El fin supremo que el espíritu puede proponerse mediante la acción orgánica de sus facultades intelectuales es la ciencia, cuyas condiciones son: verdad, certeza (conciencia de la verdad), sistema (orden y riguroso enlace interior de todos los particulares en su unidad), y método, que es la forma reflexiva o artística (técnica) de producción histórica de la ciencia17. Según la concepción gineriana, no hay verdadera ciencia sin conciencia. Para reconocer el principio unitario de la ciencia se ha de recorrer el camino que conduce de la lógica a la psicología, pues toda realidad es interioridad y sólo puede ser conocida desde la interioridad. No se puede llegar al conocimiento si antes no nos conocemos a nosotros mismos, sirviéndonos de la conciencia, «primera y total propiedad de nuestro espíritu, mediante la que se recibe en sí mismo, expresándose en el nombre absoluto Yo, así en forma de conocimiento como de sentimiento y voluntad». 3. Relaciones del espíritu con el cuerpo en el pensar. Al final de su Noología, Giner investiga las relaciones del espíritu con el cuerpo en el pensar. La actividad intelectual está desde luego condicionada por la corporal: salud, temperamento, régimen de vida, clima, etc. Y también el pensar influye en el cuerpo, por ejemplo en la fisonomía. Giner plantea la peliaguda cuestión de la vinculación entre la mente pensante y el cerebro como una relación de mutua condicionalidad y reciprocidad de influjo. El cerebro no es causa del pensamiento, sino su instrumento, pues lo mismo que de su configuración depende éste, las circunvoluciones y desarrollo de aquél parece a su vez aumentar en riqueza según crece la cultura intelectual... La hipótesis de la localización de las diversas facultades intelectuales en regiones particulares del cerebro es insegura y tiene enfrente la de la sustitución de unos órganos por otros, la médula sirve a algunos animales, v. gr., para realizar funciones que se reputaban al encéfalo. ¿Es el aumento del cerebro el que causa el progreso de la civilización o, al revés, la configuración de la frente y la abertura del «ángulo facial de Camper» es consecuencia del desarrollo cerebral que acompaña al del pensamiento? La conexión es indudable, pero es indemostrable que sea la alteración del órgano la causa única del desarrollo de la función. Ciertamente, determinadas facultades intelectuales parecen hallarse en más inmediata dependencia respecto del cuerpo y su vida: la fantasía natural, que media entre espíritu y naturaleza, y también la memoria sensible, de figuras, lugares, fechas... 17 Se ha dicho que el krausismo introdujo en España el concepto poskantiano de Wissenschaft, siguiendo más bien a Fichte: la ciencia ha de partir de la determinación más característica de la conciencia: de la intuición del «Yo», de la autoconciencia. También para Krause el organismo de la ciencia reposa en una instancia subjetiva de carácter absoluto. Fuera de la conciencia no hay «cosa-en-sí». Giner fue tal vez el krausista más preocupado por explicitar el concepto de «ciencia». En sus cursos libres de 1871-1875 sobre «Doctrina de la Ciencia» sintetiza el nuevo concepto de Wissenschaft como conocimiento continuo y sistemático, «que va confirmándose de grado en grado sin interrupción hasta el principio de toda prueba, en el cual queda siempre firme y valedero». Las fases o partes de la ciencia son la Lógica o Doctrina general de la Ciencia, la Metafísica y la Enciclopedia. - 98 - UNED JOSÉ BIEDMA LÓPEZ FILOSOFÍA Claro está además que la experiencia externa depende de los sentidos corporales. Pero es el espíritu mismo quien dispone la receptividad de éstos en la atención, en parte libre, en parte necesaria. La educación nos emancipa respectro a la tiranía de los estímulos. El proceso que convierte en conocimiento los datos de la sensación se subdivide en: • Condensación: representación conservadora en la fantasía con ayuda de la memoria. • Interpretación: la cual supone la referencia de toda sensación como efecto a su causa. Esta referencia constituye la conclusión contenida en cada afirmación empírica y supone la aplicación de determinadas categorías ideales. Al describir el conocimiento sensorial, Giner señala que descuidamos la educación del gusto y del olfato porque confiamos más en otros sentidos, y ello a pesar de que nuestro olfato es muy sensible para darnos cuenta de sustancias volátiles que ningún reactivo logra descubrir. A la vista y el oído llama sentidos noológicos y teóricos, porque nos dan a conocer la vida espiritual de otros individuos y son los órganos receptivos más importantes para el comercio social del pensamiento. Aún el oído parece referirse más al conocimiento del espíritu que la vista, puesto que las dos artes más íntimas, las poesía y la música, encuentran en el oído su órgano de percepción. Incluso parece que la aptitud del oído para la percepción simultánea de sus fenómenos es muy superior a la de la vista. B. Estética o Psicología de los sentimientos. 1. Sentir y conocer. «Estética» llama Giner al tratado psicológico del sentimiento en general. El sentir es una propiedad espiritual de totalidad, al contrario que el conocimiento que lo es de sustantividad. Quiere esto decir que el conocimiento representa una relación de presencia y distinción, mientras que el sentimiento representa una relación de confusión y unificación. Se puede imaginar esta oposición (la más completa en que puede determinarse la vida del espíritu) mediante la analogía de la luz y el calor. El calor es a la luz lo que el sentimiento es al conocimiento. Pero no hay que pensar que en la vida del espíritu, el conocimiento se dé aislado del sentimiento. Por dos razones: 1ª Dado el carácter orgánico del espíritu, sentir y conocer se condicionan mutuamente. 2ª Los sentimientos actúan como estímulos parar el conocimiento y la acción, vuelven al espíritu animoso. 2. Propiedades, modos y clases de sentimientos. ¿Cuáles son las propiedades del sentir? En el sentimiento el sujeto abraza al objeto en su totalidad para identificarse con él en su intimidad. El sentir es conservador por el apego a los estados en que se desenvuelve. Es inefable y ciego en sí mismo, pero que los sentimientos sean ciegos no significa que sean fatales ni imposibles de dirigir -cosa que suele afirmarse con frecuencia errónea y funestamente-. En efecto, la libertad y espontaneidad del espíritu también - 99 - FILOSOFÍA Centro Asociado de la provincia de Jaén “ANDRÉS DE VANDELVIRA” UNED se muestra en el sentir, pues puede producir sentimientos por virtud de su fuerza innata y perpetua. Igualmente, también vuelve el sentimiento sobre sí mismo reflexivamente, sintiéndose a sí propio al par que al objeto. Por último, los sentimientos tienen la propiedad de ser tanto receptivos como reactivos. El equilibrio entre receptividad y la reactividad del sentimiento es condición esencial para la salud del espíritu. El irracional predominio de la receptividad engendra la pasión: estado de desorden y enfermedad sentimental. La pasión debe ser dominada y sometida a la ley del organismo, velando el sujeto por impedir estos arranques desordenados que conducen a la sobreestima o al menosprecio injusto de las cosas. Las funciones del sentimiento son importantísimas en la vida psíquica: el amor y la aversión, la emoción, la posesión... en los estados de plenitud sentimental ciframos propiamente la felicidad. El placer que acorta las horas, y el dolor que las alarga son dos formas del sentimiento opuestas entre sí, que no pueden tomarse como criterio absoluto de la bondad real de las cosas... «El ser racional está destinado al bien, y, por tanto al placer y la felicidad: razón por la que el dolor, que no puede considerarse como coordenado al placer, es siempre inferior a éste: siendo sentido con mayor viveza, precisamente por sernos siempre (aún al hombre más despreciable) mucho menos familiar que la felicidad» (181) Giner traza una rica clasificación de las modalidades sentimentales utilizando distintos criterios: su tendencia hacia el objeto (deseo, anhelo... vs. repugnancia, horror); la relación al tiempo (futuro: esperanza, temor...; pasado: resentimiento, remordimiento...); la naturaleza positiva o negativa de la relación del objeto con el espíritu (alegría vs. tristeza); la cantidad, rapidez, grado de intimidad, previsión... Y los clasifica como inmanentes (autoestima) o transitivos (amistad, amor a la Naturaleza, amor a Dios). Describe a continuación los grados de desarrollo de la sentimentalidad: • infantil: determinada por lo concreto e irreflexiva y que fácilmente tiende al desequilibrio de la pasión. • refleja: dominando entonces los afectos que corresponden al interés personal (vaga noción del bien): discreción, cálculo..., con predominio del entendimiento. • de plenitud: domina entonces el sentimiento amplio y profundo de la realidad de las cosas, a la cual subordina el sujeto sus propios intereses, según la ley de la razón («tal es, por ejemplo, el sentimiento religioso») (187). 3. La educación sentimental Hay sentimientos fortificantes y sentimientos debilitantes, dignos e indignos, felices y deprimentes... Es evidente la importancia educativa de los sentimientos. La posibilidad de educarlos se basa en la propiedad que tiene el espíritu de reflexionar o volver sobre sus obras para rehacerlas. La cultura del conocimiento le parece a Giner condición previa e ineludible para la del sentimiento, si bien admitiendo que los - 100 - UNED JOSÉ BIEDMA LÓPEZ FILOSOFÍA sentimientos pueden progresar por sí mismos. Conocimiento y sentimiento han de convivir en armonía, esencial para la paz y orden que ha de reinar en la vida toda del espíritu. Para la cumplida realización de la vida anímica es necesario que el sentimiento se perfeccione por sí mismo, en costante e interna dirección al bien, a todas las cosas y fines grandes, nobles y bellos. El sujeto debe combatir sus mal encaminadas tendencias sacando del fondo de su espíritu fuente perenne de salud, sentimientos puros, amplios y elevados, que oponer a los impuros, malsanos y mezquinos, mediante lo cual progresará por sí misma esta facultad, que no debe su desenvolvimiento al conocer, aunque el conocer sea su condición. 4. La belleza El sentimiento estético por excelencia es el puro y desinteresado de la belleza, cualidad objetiva que se nos presenta en la unión de la esencia con la forma, e. d., en la existencia. Giner ha explicado en la sección 44 que el espíritu no es un ser abstracto, sino que reviste una forma, esto es, existe. Pero la belleza no se presenta al espíritu ni en la esencia sóla ni en la mera forma, sino en la unión de ésta con aquella, la cual constituye su existencia. Las propiedades necesarias o categorías de lo bello son: la unidad (sustantividad y totalidad), que supone la variedad interior, y la armonía, en que se muestra el objeto como un verdadero organismo. La belleza es la armonía interior del objeto percibida por el espíritu en tanto que, siendo éste en sí también un organismo real, muestra perfecta correspondencia con aquél. Mas la belleza que percibimos no es inmediatamente la del objeto, sino la de su representación, formada necesariamente en la fantasía, a cuya representación sigue el puro amor estético. Giner se refiere a la belleza sencilla y a la sublime como modos totales y universales. Mientras que lo trágico y lo cómico son modos particulares de belleza. Según el tipo de seres que se muestran bellos, podemos hablar de belleza natural, espiritual y compuesta. El espíritu es más bello cuando más revela su libre causalidad. Por el contrario, el ser natural lo es más cuanto mejor manifiesta el encadenamiento necesario entre los seres todos: cuanto más fielmente expresa el carácter solidario de la Naturaleza. Sobre la belleza del mundo sitúa Giner la belleza de Dios: ser pleno e infinito, eterno ideal y modelo de todas las bellezas limitadas. La belleza no es sólo para que el sujeto la contemple, sino para que la muestre como forma total de su vida, este fin es tan real y propio como la ciencia o la moral, no, como suele pensarse, una obra subordinada que tendría por objeto el recreo superficial del espíritu. 5. Relación del espíritu con el cuerpo en el sentir. Giner señala que no cabe culpar al cuerpo de los desórdenes sentimentales, pues el cuerpo puede ser condición pero no causa, así que el espíritu es el único culpable de los desórdenes de la sensualidad. La misma sensibilidad nunca es del todo puramente física, como lo prueba el hecho de que podamos sentir dolor fisioló- - 101 - FILOSOFÍA Centro Asociado de la provincia de Jaén “ANDRÉS DE VANDELVIRA” UNED gico y placer espiritual, y viceversa. El placer estético no se puede confundir con el fisiológico. La unidad indisoluble del ser humano queda atestiguada por el modo en que los sentimientos, aunque sean de índole puramente espiritual, influyen sobre el organismo físico... El estado de ánimo es eco y resultante afectiva de todas las relaciones actuales del espíritu. El desarrollo del sentimiento causa efectos significativos en el cuerpo, por ejemplo: «La suma emoción se manifiesta en el silencio, porque el espíritu, ora absorto en una representación, ora agobiado por la multitud de las que se le agolpan, carece de la reflexión y dominio de sí, necesarios para elegir y coordinar los elementos del lenguaje» (secc. 198) C. Prasología o Psicología de la voluntad. 1. Sustantividad y responsabilidad del espíritu. Como escribe Giner, el concepto de voluntad sólo puede formarse atendiendo a nuestra conciencia. Tal vez por eso se haya abandonado la Psicología de la voluntad. El psicoanálisis freudiano -de raíz humanista- ha preferido el buceo por los espacios imaginarios u oníricos del inconsciente, al examen racional de ese fruto maduro de la conciencia capaz de hacerse cargo de los fines últimos de la conducta. Pero el espíritu posee en el hombre esta facultad o propiedad de relación en que se abraza al objeto como término de su actividad. En efecto, la voluntad sólo se refiere a nuestros actos. Desde luego, no podemos querer directamente todo lo que nos es dado sentir o conocer, pero a través del conocimiento y del sentimiento la voluntad puede extenderse mediatamente, sin excepción, a todos los seres. La voluntad es la facultad que más enérgicamente manifiesta la sustantividad del espíritu en su determinación individual y afectiva, desde su unidad hasta lo más último y concreto. Es la productividad del espíritu, la causalidad espiritual en virtud de la cual nos hacemos responsables y los efectos de nuestros actos nos son imputables, de donde dimanan, en relación al bien o mal efectuado, el mérito o demérito moral del sujeto. Es a la vez facultad, actividad y hecho. Siempre se halla el espíritu queriendo alguna cosa... La voluntad no pende en sí misma del sujeto, pues éste no puede ni aún proponerse destruirla sin hacer uso de ella, esto es, queriendo. Ahora bien, la voluntad se determina a sí misma en función de consideraciones que intervienen en la volición como motivos. Tanto la inteligencia como la emotividad (inclinación, interés) prestan sus elementos a la voluntad. La intención es la dirección de la voluntad al aceptar el motivo. Pero también la voluntad precede al conocimiento y al sentimiento, pues todo conocimiento y sentimiento determinados exigen la previa resolución de la voluntad para formarse. Lo cual prueba que el ejercicio de las facultades espirituales es simultáneo, siendo necesaria cada esfera para la acción de las demás. En todo acto particular la voluntad se propone el logro de un bien. Esta relación de la voluntad y el bien funda el juicio moral. - 102 - UNED JOSÉ BIEDMA LÓPEZ FILOSOFÍA 2. La libertad y el arbitrio. La voluntad existe en forma de libertad: el modo en que el espíritu engendra sus estados manifestando su sustantividad en una determinación efectiva, rigiéndolos desde la unidad misma de su ser. Acto libre no es lo mismo que acto inmotivado. Pero, para que un motivo determine una acción libre, ha de ser recibido o querido voluntariamente por el espíritu, pues ninguno ejerce influencia si el espíritu no lo acepta libremente. Acto libre no es lo mismo que acto arbitrario, contra la ley o sin ley. El espíritu puede obrar en armonía con las leyes de la actividad y su unidad racional. Por eso la libertad no se debe confundir con el mero arbitrio, con la indiferencia o la arbitraridad. La verdadera libertad es por eso la forma de producirse el espíritu según la ley objetiva del bien, pues el mal, como tal, no es elegible. El bien se halla en la vida completamente determinado, no sólo el bien absoluto, sino a la par el que es posible y adecuado a todas las circunstancias (el oportuno). Al puro arbitrio o libre albedrío llama Giner libertad subjetiva. Pero la capacidad de elección no es esencial a la libertad, antes bien, resulta de la limitación de los seres finitos. El arbitrio es la forma de toda voluntad, racional o irracional, humana o animal. El loco, el niño, poseen arbitrio, cada uno en su medida, sin que les falte la correspondiente responsabilidad, que legitima el castigo de uno y de otro, aunque sea muy difícil dilucidar su grado. El fundamento de la responsabilidad moral de una acción hay que buscarlo: a) en el conocimiento de la ley, aunque sea heterónoma. b) en el poder de resolverse a cumplir o no el precepto. Si falta una sola de estas condiciones, cesa la responsabilidad, o se atenúa en la medida en que se debiliten. El hábito, la pasión, el mal ejemplo, la coacción moral, las manías... disminuyen la responsabilidad con respecto a un acto injusto, pero no con respecto a los antecedentes y causas que lo favorecieron. «Toda la conducta y obra racional del hombre consiste en elevar gradualmente el arbitrio, esta sombra y germen de libertad, a libertad adulta, verdadera, completa, reintegrándose en el dominio de sí propio y manteniendo al sujeto en la sumisión que le corresponde. En esta obra, de lucha a veces y contradicción, vencen alternativamente, ya el hombre (la conciencia, ya el sujeto (el capricho), hasta llegar al hábito de la vida en el bien (la virtud), pasando por grados intermedios» De este modo, el desarrollo de la voluntad libre es condición de la vida moral. Es importante la relación de la voluntad con el arte. Puesto que el objeto de la voluntad es la determinación de la actividad espiritual y su fin es el bien. Y precisamente la actividad formalmente ordenada al bien es la actividad artística. Ergo el arte es ley de la voluntad toda, pues la voluntad plena y racionalmente libre es necesariamente artística en la construcción de un plan práctico de vida. Giner describe a continuación las funciones de la voluntad: predisposición, propósito, deliberación, resolución, ejecución; los grados de la voluntad: sensible, abstracta y racional; y sus clases y modalidades. - 103 - FILOSOFÍA Centro Asociado de la provincia de Jaén “ANDRÉS DE VANDELVIRA” UNED 3. La moralidad y la virtud. La Ética es a la Prasología, lo que la Estética de lo bello es a la Estética psicológica, lo que la Lógica es a la Noología. Ética, Estética y Lógica estudian filosóficamente, lo que las otras como estados anímicos. La Ética es la ciencia del bien moral, o sea del bien en cuanto objeto y fin de la voluntad libre. La voluntad moral es la que quiere el bien por el bien mismo. Esta determinación moral de la voluntad pospone nuestro placer subjetivo a la realización del bien y es independiente del premio y el castigo. En la explicación de la conciencia moral parece muy clara la huella formalista y rigorista de raíz kantiana. Así, la moralidad reside toda en la intención, aunque Giner reconoce que el sentimiento toma también parte en la motivación de la voluntad. El sentimiento que anima una acción moral debe ser: puro, objetivo, desinteresado. El único sentimiento capaz de servir de segura guía a la voluntad moral es el del bien objetivo. El bien como necesaria faena de la voluntad es la ley moral: «Haz el bien por el bien», o «haz el bien porque es bueno». La exigencia absoluta de la ley moral, unida a la limitación de la voluntad humana, origina la noción de deber moral. La categoría de deber sólo es aplicable a los seres finitos, pues la voluntad del ser infinito coincide plena y eternamente con la ley, «siendo inconcebible que le reste jamás algo por realizar y cumplir». Está claro el optimismo metafísico de Giner, al menos en su relación con la voluntad (pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad18). El mal, como impureza de voluntad o inmoralidad, es solamente una restricción y limitación temporal producida en la vida de los seres finitos. El mal no es más que una «falsa relación» posible, que no una consecuencia necesaria de la finitud: «el pecado es siempre evitable». Y la inmoralidad absoluta es imposible, siempre nace ‘sub ratione boni’: del irracional empleo de malos medios para obtener un buen fin. El mal nunca puede ser querido por sí mismo, sino por el bien que de él se espera. La voluntad conforme a ley es la virtud: «hábito moral de ajustar nuestra conducta a la norma objetiva del bien». Y no es natural en el hombre, sino que se adquiere por la educación, igual que la habilidad artística o científica. La plenitud de la virtud consiste en tomar a Dios como modelo absoluto del obrar... santidad. 4. Relación del espíritu con el cuerpo en la voluntad. «La acción del espíritu sobre el cuerpo es muy principalmente obra de la voluntad, que lo cuida y sustenta, dirige su desarrollo, repara sus fuerzas, y las encamina a sus fines esenciales, conforme a la razón en su vida propia y en sus relaciones con los demás seres; o, por el contrario, las abandona o aun corrompe y conduce a su ruina, y hasta a la muerte, sea por incuria, sea por vicios y extravíos de muchas clases» También el cuerpo influye en la voluntad de muchos modos: inmediatamente (debilidad física) o mediatamente: drogodependencias... 18 En 1906 le escribirá a Castillejo desde Salinas: «hay que esperar bien poco y trabajar como si esperásemos mucho». - 104 - UNED JOSÉ BIEDMA LÓPEZ FILOSOFÍA El instinto, objeto de empeñadas controversias, parece referirse precisamente a la relación de la voluntad con la actividad fisiológica. El instinto no es actividad ciega, inconsciente, mecánica y del todo ajena al orden psíquico, sino manifestación reactiva y más o menos irreflexiva de la voluntad contra una excitación corporal. Es un impulso cuyo resultado excede al esfuerzo y grado de acierto que le correspondería. Pero el instinto es educable y progresivo, pues en los hechos instintivos ejerce un considerable influjo el ejemplo y el hábito... Cuanto menor es nuestra cultura intelectual, afectiva y moral, y menor es el dominio que hemos llegado a alcanzar sobre nosotros mismos, tanto mayor esfuerzo necesitamos para emanciparnos de estas condiciones (ejemplo, herencia, etc.) que nos predisponen a obrar en tal o cual sentido. Tales predisposiciones podrán atenuar el grado de culpa de un sujeto, pero no borrarla o destruirla por completo. V. PSICOLOGIA ORGÁNICA 1. Espiritualismo armónico. La psicología orgánica estudia el espíritu en la armonía de sus facultades. Pues el espíritu es un todo con esferas propias, distintas y ordenadas: 1) Cada una es total en cuanto, a su modo, abraza al espíritu entero, y por tanto: a) a las demás facultades. Por ejemplo: conocemos lo que sentimos y queremos, la verdad nos alegra o entristece, nos duele la flaqueza de nuestra voluntad, etc. b) a sí propia: cada esfera es reflexiva y vuelve sobre sí. Ej.: nos pesa un mal sentimiento... 2) Siendo el yo, el espíritu, quien piensa, siente y quiere, es en su unidad superior a estas facultades por lo cual las rige y determina, estándole subordinadas. 3) Las tres esferas están entre ellas coordenadas o paralelas, no siendo ninguna inferior a la otra. 4) Las tres son necesarias en nuestra naturaleza y para el cumplimiento de nuestros fines racionales. 5) Porque se hallan entre sí en relación de mutua condicionalidad: se influyen, se implican y se necesitan reciprocamente. El calor y entusiasmo del sentimiento, por ejemplo, sostiene el pensamiento y robustece la voluntad, mientras que la ignorancia reduce el círculo de nuestros afectos y decisiones así como el poder de producirlos. La voluntad firme y enérgica ensancha nuestra esfera de acción en el conocimiento y aviva el sentimiento... imprimedirección a la inteligencia y domina el corazón... - 105 - FILOSOFÍA Centro Asociado de la provincia de Jaén “ANDRÉS DE VANDELVIRA” UNED Cuando las relaciones e influjos entre las tres esferas son acordes y bien proporcionadas despliega el espíritu verdadera armonía. En este concierto y equilibrio estriba la perfección del espíritu, siempre relativa como corresponde a un ser finito. La cual recibe distintos nombres: 1. Desde el punto de vista de la inteligencia: sabiduría, que a su vez puede ser: a) prudencia, elección acertada del bien oportuno y de los medios para su realización. b) habilidad, acertada aplicación de éstos. 2. Desde la sentimentalidad: caridad, compasión. 3. Desde la voluntad: bondad. La apariencia o aparición de la armonía interior del espíritu como organismo es la belleza: • que se llama gracia, cuando sus facultades se mueven con plena libertad, • sublimidad o heroísmo, cuando la forma es insuficiente para expresar todo el bien que el espíritu quiere cumplir aún a costa de sus intereses subjetivos. El espíritu, el pensamiento, el sentimiento y la voluntad, se reciben, condicionan e influyen mutuamente en formas infinitas... Giner esboza una curiosa simbólica matemática para expresar las combinaciones posibles de las esferas del espíritu19... 2. Idea de la individualidad. La completa limitación con que la esencia de la naturaleza racional del hombre aparece concretada en todas las relaciones posibles es la causa de su diversidad individual. Por esta limitación cada individuo es enteramente otro que los demás. Consecuencia de la individualidad es la indivisibilidad. Esta originalidad le atribuye valor al individuo haciendo de él un ser insustituible. Cada uno es igualmente necesario y posee una misión especial. La persistencia de una parte de la individualidad no implica que esta sea de todo punto incorregible. ¿Trasciende esta individualidad la vida terrena? De nuevo se escucha el eco ético ilustrado: «No pudiendo agotar hombre alguno, a causa de su limitación, todas las determinaciones y bienes particulares contenidos en la plenitud de su naturaleza, sino en una vida imperecedera, procede de aquí inducir a la realidad de dicha vida, sobre la presente terrena: que representaría una fase análoga a la que en ésta representa una de nuestras edades, por ejemplo. Pero la confirmación cientí- 19 Remito al lector interesado a la lección 55 de las Lecciones sumarias de Psicología. Pondremos aquí un ejemplo: la fórmula «pqsp» -donde «p» representa el pensar, «q» el querer y «s» el sentir-, podría interpretarse: «el conocimiento que tengo (p) de la resolución (q) de amar (s) la verdad (p)». - 106 - UNED JOSÉ BIEDMA LÓPEZ FILOSOFÍA fica de este principio y la deducción de sus consecuencias más importantes, no caben en la esfera de la Psicología elemental» (secc. 234). 3. Diferencias individuales. Termina Giner su tratado con un análisis de las principales diferencias psicológicas por razón de sexo, carácter, temperamento o aptitud. Destaca la identidad de naturaleza y la oposición individual como fundamentos de la unión social de los hombres, la cual es más íntima y profunda cuanto más viva y acentuada es la oposición que le sirve de base. La misma sociedad universal humana presenta también un carácter orgánico. Aunque su distinción entre las diferencias individuales en relación al sexo aparece hoy como bastante estereotipada, Giner afirma que ambos sexos deben igualmente cultivar todas las facultades del espíritu, si bien a su modo, lo cual concuerda con la defensa de la coeducación que anticipatoriamente propugnó la Institución Libre de Enseñanza. Por carácter entiende la resultante formal y cualitativa de la composición de las facultades comunes a todos los individuos, según el predominio de cada una de éstas y de sus elementos (tipos afectivos, intelectuales y prácticos). Por temperamento comprende el «temple del alma», la determinación individual y cuantitativa de su actividad. La oposición de los temperamentos y caracteres se compensa merced a la amistad y al trato libre social que corrige sus exclusivismos y defectos, supliendo su limitación y transformando los bienes parciales en bien común. La conciencia de las personales aptitudes individuales es la vocación, y su cumplimiento habitual, la profesión. Debe evitarse el exclusivismo especialista porque no cabe que la actividad racional se cierre y agote sola en una esfera, ni aún es posible el cultivo del fin mismo especial, sin el concurso de todos los restantes. Así en la ciencia: todas las esferas constituyen un organismo, merced al cual es cada ciencia particular medio para la formación de todas las otras. El cultivo del fin de la vida debe ser primero enciclopédico y sólo en segundo término especial también, según lo exige la finitud propia del individuo. BIBLIOGRAFÍA ABELLÁN, José Luis. Historia crítica del Pensamiento español, 4, pg. 518ss. «La obra filosófica de Francisco Giner de los Ríos» DÍAZ, Elías. La filosofía social del krausismo español, Edicusa, Madrid, 1973. FRAILE, Guillermo. Historia de la Filosofía española desde la Ilustración, BAC, Madrid, 1972. - 107 - FILOSOFÍA Centro Asociado de la provincia de Jaén “ANDRÉS DE VANDELVIRA” UNED GUERRERO SALOM, E., QUINTANA DE UÑA, D., SEAGE, J. Una pedagogía de la libertad. La Institución libre de enseñanza, Cuadernos para el diálogo, Madrid, 1977. Esp. «Nota sobre la segunda enseñanza» de F. Giner, pgs. 229-238, y el «Estudio preliminar» de E. Guerrero. GIL CREMADES, Juan José. Krausistas y liberales, Seminarios y ediciones (hora h), Madrid, 1975. GINER DE LOS RIOS, Francisco. Ensayos, Alianza, Madrid, 1969, pról. de Juan López Morillas. - Obras Completas. Espasa Calpe, Madrid, 1920, XX vv. Volumen IV. Lecciones sumarias de Psicología. - Estudios Filosóficos y religiosos, Madrid, 1876. JIMÉNEZ GARCÍA, A. El krausismo y la Institución Libre de Enseñanza. Prólogo de J. L. Abellán, Cincel, Madrid, 1986. KRAUSE Y SANZ DEL RÍO. Ideal de la Humanidad para la vida, Orbis, Barcelona, 1985. LAFUENTE, Enrique y CARPINTERO, Helio. Francisco Giner de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza en la Psicología española. Vicerrectorado de Metodología, Medios y Tecnología, UNED, s/f. LÓPEZ MORILLAS, Juan. El krausismo español, México, FCE, 1956. -Hacia el 98: Literatura, sociedad e ideología, Ariel, Barna, 1972. Esp. «Una crisis de la conciencia española: Krausismo y religión», pgs. 119-151, y «Las ideas literarias de Fco. Giner de los Ríos», 181-223. MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino. Historia de los heterodoxos españoles (1880-1882), L. VIII, c. 3 «De la filosofía heterodoxa desde 1834 a 1868 y especialmente del Krausismo. De la apologética española durante el mismo periodo»; c. 4 : «Recapitulación desde 1868 a 1882», BAC, Madrid, 1987 (v. II). TIERNO GALVÁN, Enrique. Costa y el regeneracionismo, Barcelona, 1961. - 108 -