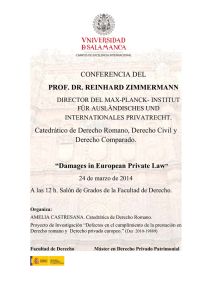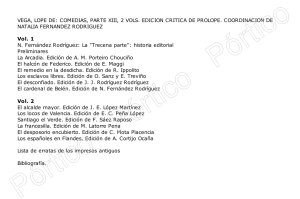LLUVIA DE BALAS Ya no recordaba cuando había sido la última
Anuncio

LLUVIA DE BALAS Ya no recordaba cuando había sido la última vez que dejaba de caer agua del cielo. Una noche más oscurecido por el clima, consideraba la opción de salirse del refugio que le otorgaba un pequeño portalillo en pos de dar media vuelta y dejar de lado su objetivo. Se pegó a la esquina arropándose con la gabardina empapada mientras buscaba con prudencia un paquete de tabaco por alguno de los bolsillos. Se puso tranquilamente un pitillo en la boca mientras lo protegía de las gotas que salpicaban y lo encendió, después de varios intentos, con un viejo mechero de gasolina. Todo lo que llevaba encima tenía de nuevo una semana, incluso alguna parte de su pellejo. De no haber matado aquellos hombres a su anterior jefe, lo hubiera hecho él mismo, pero eso ahora no importaba en absoluto, sólo importaba si de verdad iba a hacerlo o no, allí, en aquel momento, acurrucado como un perro mojado en la esquina de un recodo callejero, meditando acerca de lo que merece la pena y de lo que no. Luces en la esquina al fondo de la calle. Mientras apagaba el cigarro contra el suelo, en el siseo del agua a la ceniza, el coche negro, oscurecido por sus propias sombras y presagios, avanzaba hacia él. Se subió el cuello del abrigo y miró hacia abajo mientras el vehículo pasaba decelerando, luego sacó un poco la cabeza por el portal para observar más detalles. Se había detenido en el portal de su antiguo jefe y se abrían las puertas del coche, despacio. El primero en salir, el conductor, abrió raudo un paraguas que tapaba parte de la zona trasera por donde salía ahora un personaje gordo y amancebado que maldecía las nubes, el clima, el agua, la lluvia y a la madre que lo parió. Observó como bajaron otros tres elementos del carro, uno por la otra puerta delantera y otros dos por la trasera, momento en que pudo distinguir a los matones con los que se las había visto la semana anterior. Indudablemente eran ellos. La información 1 que le facilitó Fredo “el raposo” parecía ser cierta, allí estaban Rocco Romano y Álvaro y Hugo Sincretti acompañando al gordo. El muy hijo de puta había mandado matar a su hermano para luego pavonearse y dejarse ver en compañía de los asesinos; y todo por una maledicencia sacada de contexto, excusa más que suficiente para deshacerse del viejo y quedarse con su negocio, o más bien con su caja fuerte. Matías siempre se cuidó de tenerlo a su diestra, oliendo lo que su hermano se traía, y eso casi le cuesta una pierna, un brazo, la bolsa y la vida; pero esta vez por su madre que iban a caer igual que el viejo, su hermano Manuel, los hermanos Sincretti y “el Romano” que es como llamaban a Rocco Romano, por su apellido y por el gusto que tenía en cubrir de latigazos la piel de los que le mandaban a sonsacar información. Menudo espécimen, se decía de él, malcarado y ojeroso, no muy fuerte pero fibroso, vestía siempre de frac blanquinegro y no solía pronunciar muchas palabras consecutivas. Era hábil con el revólver, de los pocos que utilizaba las balas únicamente para dar en el blanco, y peligroso por su poca humanidad, por su carencia más bien. Los Sincretti eran unos payasos, gustaban de llevar muchas armas, automáticas y con cientos o miles de balas para crear más espectáculo que muertos. Eran el previo a la llegada del verdugo Romano. Lo peor de ellos es que estaban locos, lo único que les separaba de ametrallar a don Manuel era el sustento económico del que les proveía. Álvaro era el mayor, y ejercía una presión fuerte sobre su hermano Hugo, le maltrataba diciendo lo que tenía que hacer a cada momento y el otro se empeñaba en discutir por todo con tal de no atenderle a razones. Era una lástima que fueran a morir tan jóvenes. Sacó otro cigarrillo del paquete y lo prendió, ahora con más mala leche y solamente por sofocar un poco la ira que le incitaba a correr a por ellos allí mismo. Aspiró fuerte y expulsó una gran bocanada de humo hacia arriba, 2 resignándose, giró la cabeza y observó que el conductor se marchaba en el automóvil y la puerta de la casa se cerraba tras los cuatro. Seguía lloviendo a mares y se dio cuenta de que no tenía ya ni esperanza ni fuerzas para esperar el día soleado en que desapareciera la tristeza y las lágrimas del cielo. El cielo le lloraba encima, por lo que había sucedido o por lo que venía a continuación. Golpeó el cigarro a medio consumir contra la mitad de la carretera, se arropó de nuevo entre la vieja gabardina y, metiendo las manos en los bolsillos laterales, salió de un salto al asfalto, corrió bajo la incesante lluvia cruzando la calle y se apoyó en la puerta que debía abrir. Se encogió mirando un bolsillo interior del que sacó una pequeña cartera de piel que contenía una buena cantidad de ganzúas de métrica variada. Hábilmente hizo a la cerradura cesar en el empeño de mantener la puerta cerrada y se coló despacio arrimando la puerta. En un recodo de la semipenumbra que rondaba se distinguió en el espejo de la entrada, estaba sin afeitar desde hacía ocho días y las arrugas se habían acentuado tanto que las ojeras casi no resaltaban entre tanta sombra. El pelo desaliñado y algo cano en espera de un buen corte se pegaba sobre la frente mojada, goteando sobre la cara. Se frotó con la manga izquierda para evitar la molestia del agua y con la diestra sacó un Mágnum del 45 de la sobaquera. Quitó el seguro, se santiguó y suspiró. Subió silenciosamente las escaleras, expectante y vigilante, escuchando las voces por si alguna se acercaba o le delataba. No había nadie en el pasillo de arriba, pero se vislumbraba luz en la habitación del fondo, por la rendija de una puerta mal cerrada. A medida que se acercaba las voces se fueron aclarando. El “capo” repartía dinero a los matones, estando el Romano conforme pero insatisfechos los hermanos que negociaban ya de mala ostia la cuantía correcta. No había marcha atrás. Se procuró más sigilo aún al acercarse a la puerta que le separaba de un tiroteo. 3 Hugo, el pequeño de los Sincretti, voceaba mientras golpeó la mesa de don Manuel. En ese preciso momento el factor sorpresa cobró su significado más bélico cuando la puerta de la habitación se abrió apareciendo ante ellos un hombre con gabardina, moreno, armado y al que creían muerto que les apuntaba. Álvaro no consiguió ni siquiera girarse por completo, una bala se estrelló en su cabeza, cerca de su ojo derecho, explotando su parte posterior y embadurnando de sangre y víscera al gordo que estaba sentado al otro lado. Éste se metió bajo la mesa, Rocco Romano saltó detrás de un sofá junto a la mesa y el hermano, enfurecido, clamaba vendetta, desenfundando aparatosamente una UZI mientras el recién llegado le metía una bala en el pecho. Tuvo que revolverse junto a la puerta, al otro lado de la pared para resguardarse de la furia con que apretaba el gatillo el de los Sincretti, y aprovechando un espasmo que le hizo detener la ráfaga asomó de nuevo a la habitación cargándose al segundo de un tiro en la cara casi al mismo tiempo que Rocco le regalaba un disparo bajo el costillar derecho. Se refugió de nuevo y el segundo disparo del Romano golpeó la pared del pasillo, desconchándola. Podía oír los gritos, juramentos y otras delicadezas en italiano de don Manuel, que invitaban al Romano a terminar con aquello de una vez, a terminar de una vez con él. Un salto y una pisada hacia la puerta presumiblemente del Romano, pero casi no podía moverse, la sangre brotaba por los dos agujeros que le había hecho la bala y le ardía la zona. Se impulsó en su pierna izquierda y saltó a media altura cruzando la puerta que le descubrió a Rocco armado yendo hacia él. Dos tiros, a la altura del corazón y otro un poco más abajo, hicieron que el Romano cayese hacia atrás entre sacudidas y disparos al aire. Ahora hizo un esfuerzo supremo por levantarse, sujetando su costado derecho que teñía de rojo pantalón, chaqueta y abrigo y se arrastró apesadumbrado y deseoso del final ante la mesa de Manuel. Éste asomó con las manos levantadas esperando benevolencia, entre porfavores y por mi hermano. Y por su 4 hermano fue que le voló la tapa de los sesos, apartando después la mirada y retirándose, desandó el camino sorteando cadáveres. Las escaleras le propiciaron un mayor desangre y un dolor increíble. Salir a la calle alivió sus rasgos estremecidos. Reposó la espalda en la pared, soltó el arma para cambiarla por un cigarrillo que encendió con ansia y dificultad dado que las manos le temblaban. La lluvia mojó el pitillo. Jodida lluvia, no terminará nunca. Sacó otro y lo fumó ansiosamente. Poco después dejó de llover. Despertó en una habitación que no reconocía, y cuando intentó moverse su costado derecho le convenció de que no lo hiciera. Escuchó ruido al otro lado de la puerta y cobró sentido de la situación. Estaba casi desnudo, solamente llevaba puestos unos calzoncillos de esos modernos, que no recordaba fuesen suyos, y se palpó un vendaje de relativa calidad. Alguien se acercaba y rápidamente buscó sus vestimentas, la gabardina, el arma o cualquier cosa. En una silla reposaba su ropa, ya seca y doblada, con la gabardina alrededor del respaldo. Se proponía acercarse a ella cuando alguien abrió la puerta. Se relajó. Era Amanda, una mujer con la que venía acostándose de vez en cuando y a la que no veía desde hacía ya quince días, puede que más. La chica era algo más joven que él, desenfadada, morena de ojos y cabello, voluptuosamente atractiva y para más merecer, propietaria de una clínica privada. Vestía de chándal, de esos ajustados con líneas laterales y venía con una sonrisa por él, por verlo despierto. Se lo había encontrado mientras paseaba a su perrito Lucky de madrugada, casi desangrado tumbado contra un contenedor en un callejón cercano. Se lo llevó a rastras, como pudo, malamente y haciendo duros esfuerzos a su clínica donde le procuró los cuidados pertinentes. Le desinfectó la herida, comprobando que no hubiese órganos dañados, o no muy dañados y le cerró los dos agujeros. Se lo llevó a 5 casa para evitar preguntas indeseadas de sus empleados por la mañana. Había pasado un día entero durmiendo y aún necesitaba más descanso. Amanda le habló contenta a cerca de que las lluvias habían amainado, que el sol reinaba en el cielo y se sentó sobre la cama, apoyando su brazo sobre el pecho de éste. La agarró y la tumbó sobre él, con un breve quejido que les hizo reír y que continuó con un apasionado beso. Él la bajó la cremallera de la chaquetilla, se la quitó súbitamente y la arrojó a un lado sin importar donde, en pleno ataque de frenesí. Ella apartó la sábana del cuerpo del hombre, se colocó sobre él, separó sus piernas alrededor de su cuerpo deshaciéndose de la camiseta. Él la despojó del sujetador de sport que llevaba acariciando atropelladamente sus pechos mientras ella apoyaba sus manos y le palpaba el vendaje. Sus cuerpos se movían fogosamente y la joven rápidamente y de manera muy sexy se desnudó completamente mientras se mordía su labio inferior, empachada de deseo y hambrienta de sexo desnudó al hombre también y unieron sus cuerpos. Desenfreno, deseo, sexo, pasión, amor, hombre, mujer, orgasmo y paz. Todo fue uno. Cuando volvió a despertar la chica se encontraba a su lado, aún desnuda, y la miró cariñosamente incorporándose sobre la cama. Aquella mirada decía adiós mientras ella dormía. Se vistió, se colocó la gabardina por encima y asomó a la ventana. Había vuelto a llover y el cielo estaba encapotado, ennegrecido de nubarrones, todo seguía igual, como si no hubiese dejado de llover en ningún momento. Después de todo, otro día más comenzaba y nadie aún había reclamado su cabeza. Decidió reorganizarse un poco las ideas. Probablemente la policía ya habría recogido el arma que dejó y tendrían sus huellas, craso error que tendría que asumir. Con toda probabilidad le habrían identificado, y no pensaba volver a la cárcel. Tenía que volver a su apartamento. Salió vertiginosamente por la puerta de la casa de Amanda y requirió unos segundos para orientarse y trazar una ruta mental rápida y discreta a la suya. Pero la 6 herida le ralentizaba en demasía y optó por coger un taxi. El indio que conducía le daba el sermón acerca de las confusiones comunes al hablar de los indios americanos y los indios de la India, que bien podía Cristóbal Colón haberles llamado a los indios cualquier otra cosa en lugar de deducir que estaba en la india, o cambiarles el nombre una vez quedó claro que era un nuevo continente. Llevaba la mirada perdida en el asiento delantero, tapando con el cuello del abrigo la cara y tratando de ignorar la conversación del conductor, intentando en balde sacar conclusiones más allá del limpiaparabrisas del vehículo. Despertó de la ensoñación del taxímetro cuando paró y le dijo que habían llegado, se bajó del coche y pagó de mala gana al indio con un par de billetes pequeños. Miró a ambos lados de la acera, como buscando rostros conocidos y continuó hacia la cercana entrada resguardándose de todo, policía, civiles, lluvia, sol y lo que demonios estuviese a su alrededor. Sacó de un bolsillo sus llaves y abrió el portal, entrando en secano por fin. Cuando llegó al tercer piso se percató de que la puerta de su apartamento estaba abierta, así que se acercó con las orejas bien abiertas, captando ciertos ruidos en el interior: alguien le estaba registrando la casa. Mierdas y joderes se apabullaron en su mente al darse cuenta de que no tenía la pistola. Sólo le quedaba armarse de valor y confiar en que fuese una sola persona. Entró haciendo gala de su increíble sentido del sigilo y el espionaje, caminando hacia donde venía el ruido y asomó la cabeza en la primera sala, la cocina. Allí no había nadie, pero platos y comida se veían encima de la trébede indicando que alguien llevaba allí al menos aquella noche. Se acercó a la sala de estar y escuchó la televisión encendida, un partido de fútbol al parecer de gran importancia alteraba a un fulano que se indignaba. Era la voz de Fredo “el raposo”, un tipo que se pasaba de listo pero que a menudo tenía verdaderos detalles con él, detalles dignos de lo que otros llamarían “amistad”. 7 Delgaducho y patizambo al andar, destacaba únicamente por su conocimiento de las malas gentes de la zona, por su tienda de compra y venta, bazar o lo que fuese donde se podía encontrar desde una colección de videojuegos hasta una escopeta recortada. Si te robaban en el barrio, seguramente Fredo lo tendría en su tienda. Su pelo parecía erizarse más aún con los destellos del televisor y su cara se alargó cuando le sorprendió al entrar bruscamente en el cuarto. Le agarró por la pechera y le azuzó contra la pared preguntando qué era lo que hacía allí. Al parecer Fredo le había seguido la noche pasada y le vio salir cubierto de sangre de la casa del jefe y dejar la pistola caer delante de la puerta. Esperó a que se fuese por su propio pie y recogió su arma, a sabiendas. Le soltó y se sentaron mientras el raposo le devolvía su arma. Estaba limpia y recién cargada, comprobó el cargador y el seguro y la colocó de nuevo en su lugar, en la faltriquera junto al corazón. El raposo hablaba rápido y locuaz, orgulloso de la caída de don Manuel y sus matones, de las noticias que daban por televisión a cerca del crimen, sin hacer la policía ninguna pronunciación al respecto, de momento. El tema parecía haber quedado zanjado para los azules como una reyerta interna que terminó en matanza, ni siquiera se preocuparon de comprobar los calibres de balística ni la posición de los cuerpos, las trayectorias de los disparos y menos aún de buscar un culpable que no estuviese ya en una bolsa de plástico. Mejor para él, pero el raposo no era el único que relacionaría la muerte del “capo” con él, teniendo en cuenta que la semana anterior habían liquidado a su jefe. El clamor de la venganza había comenzado a desaparecer, casi ni lo recordaba, apenas un pequeño sabor en la comisura de los labios quedaba como recuerdo del buen gusto de lo que se sirve en bandeja de plata. Ahora se preocupaba más de su propio bienestar y se dio cuenta de que allí no estarían a salvo. Corrió a su habitación. Estaba tal y como la había dejado hacía ya tres días, con una silla cubierta de ropas oscuras, 8 una alfombra con prendas llenas de sangre reseca y la cama deshecha y teñida de lunares rojizos. Abrió el último armario de la cajonera, lo sacó entero y le quitó el fondo. Encontró allí otra Mágnum del calibre 45, con un cargador lleno, una caja de 100 balas y una cartera repleta de billetes junto con un pasaporte y carné de conducir falsos, todo a nombre de un tal “Julio López Villagarcía” nacido en España en 1961, tierra de donde era nativo y a la que anhelaba regresar algún día, ya fuese por su propio pie o dentro de una caja. Guardó la cartera en un bolso interior de la gabardina y se metió la pipa en la parte trasera del pantalón, sujeta entre el cinturón y la ropa. Salió del cuarto, se dio la vuelta y con una mirada melancólica lo recorrió de cabo a rabo, recordando y pensando en sus estancias a modo de despedida. Le dijo al raposo que tenían que irse, allí no estaban seguros ya. Le apagó la televisión y Fredo se quejó, reticente a marcharse pero obedeció como buen raposo asustadizo que era. Salieron del piso y la herida del costado le trabó en un pinchazo sin igual. Apretó los dientes y los párpados apoyándose en la pared, maldiciendo después a la madre de cualquiera y quedó en silencio. Voces abajo, varios hombres. Asomó discreto la cabeza por el hueco de la escalera y vio como un hombre enorme, arropado en traje negro de igual color que su piel ordenaba a otros cuatro subir las escaleras. Le querían muerto. Empujó a Fredo de nuevo hacia dentro de la casa y cerró la puerta, quedándose él en la escalera del cuarto piso. Deslizó la mano derecha cerca de su sobaco izquierdo y la zurda se sirvió del arma que acababa de guardar en la espalda. Los dos primeros hombres llegaron apresurados a la puerta, armas en mano, llamando al timbre y a mamporros con los puños en la puerta, voceando. Cuando uno de ellos disparaba a la cerradura, saltó del último escalón al rellano dejando tiesos a los dos matones, dos disparos simultáneos que golpearon ambas espaldas seguidos de otros dos, gatillos derecho e izquierdo de nuevo que terminaron con las posibilidades de los dos hombres 9 haciéndolos estremecer de nuevo y morder el suelo junto a su puerta. Jodidos mierdas enviaban en su busca, no sería él quien muriese. Los otros dos corrían el último tramo de escalera y se toparon con él, pistolas en mano. Disparos. Se ocultó detrás de la escalera de nuevo, esperando que relajaran la embestida. Tenía que conocer su posición y asomó media cara junto con tres disparos a donde fuesen. Uno acurrucado junto al hueco de la escalera y el otro un poco más abajo esperaban y salían disparando. Se le terminarían las balas antes que a ellos y estaría a su merced. Un milagro. Sólo le quedaba una, jugársela, salir y que sea lo que Dios quiera. Un asomo más, tres tiros en la pared delante de los tipos. Se preparaba reuniendo fuerzas, apoyado de espaldas contra la pared, giró el cuello atrás mirando hacia el techo, cerró momentáneamente los ojos, pero un grito le sorprendió, Fredo el raposo acababa de entrar en escena, salió como alma que lleva el diablo por la puerta del piso armado con una ametralladora, la vieja favorita de los gángsteres que guardaba como reliquia en el apartamento, voceando un morir hijos de la gran puta y escupiendo balas más rápido que gotas de agua caían en la calle. Era el momento, salió de repente y disparó al primer hombre, que ya estaba de pie convulsionado por las balas que le golpeaban del raposo. El segundo tipo, escudado detrás del primero, con cara de sufrimiento disparaba al raposo sin medida, y algún que otro proyectil fue a dar en el blanco, pero Fredo seguía imparable sin soltar el gatillo y sin parar de escupir sangre. Resolvió saltar por encima del hueco de la escalera, detrás de sus enemigos. El que quedaba vivo siguió su trayectoria con la cabeza, y con cara de susto observó como un brazo que empuñaba una pistola se le colocaba delante de las narices. Sería lo último que observaría. Los disparos se apaciguaron, y Fredo se retorcía en el suelo, sangrando por varios sitios. Cuando intentó acercarse, le dijo entre borbotones de sangre y palabras que se encontraba bien y que terminase con ellos. No dijo nada más. Los ojos del de la gabardina se colorearon, 10 parecieron hincharse como las venas de un músculo, los dientes casi le explotaban de la ira que crecía dentro de su pecho. Sus manos apretaron las armas y corrió escaleras abajo, al menos otro piso más, hasta que vio como el tipo negro de antes, enorme en su constitución, desde abajo le lanzaba balas como un descosido, llevaba un aparato enorme que apuntaba hacia arriba, cogido con las dos manos, y disparaba permanentemente destrozando paredes, barandillas, escalones y todo lo que se encontrase en medio de ellos dos. Sólo le quedaba un piso más por recorrer, pero su ira clamaba venganza, disparos, muerte y gritos, sufrimiento y caos. Saltó por el hueco de la escalera, apoyado con una mano y con las dos piernas delante, gritando y disparando al hombre grande a dos manos. Un disparo, otro, otro más, otro y tocó suelo, rodó sobre sí mismo sin dejar de disparar ni un momento, tampoco el otro, que se retorcía y no soltaba el arma. Rodó detrás del comienzo de la escalera y esperó a que, como era lógico, el tipo se derrumbase y terminase de disparar. Comenzó por una molestia lo que después sintió como un dolor muy fuerte en el pie derecho, en el tobillo, seguramente a causa de la caída, y se percató de la herida de bala de la que brotaba sangre en su pierna izquierda, en el muslo. Además notaba un dolor increíble en la herida del costado. Miró debajo de la chaqueta y vio que comenzaba a sangrar de nuevo. Le rechinaron los dientes. Tenía que salir de allí. Se arrastró, ahora sí que se arrastraba casi literalmente, hasta la puerta, donde un coche con el motor en marcha y las puertas abiertas esperaba con un tipo dentro. Un cabo suelto. El hombre al verle salir por su propio pie de la puerta de la casa, corrió saliendo del coche, de la parte de atrás a la delantera, para irse, pero dos disparos a las ruedas y otro par en la capota delantera lo evitaron. Era un viejo regordete, que le recordaba mucho a su jefe. 11 Se acercó y Matías le sonrió asustado. Dijo alegrarse de verle vivo y le propuso tratos y negocios. Maldito hijo de puta, masculló, lo había planeado todo y ahora quería matarle. Le disparó en la cara. Bajó el arma. Una lágrima corría por su cara sin distinguirse de las gotas de lluvia. Levantó el arma de nuevo y le metió otros dos en el cuerpo, y se dio la vuelta con el rostro desencajado. Se apoyó en el portal, degustando el olor a pólvora y se guardó las pistolas, en la sobaquera y en el pantalón. La pierna le dolía, el tobillo sufría y el costado le estaba matando, pero sólo quería un cigarrillo. Sacó su paquete, el mechero de gasolina y entre temblores y refugio de la gabardina encendió el pitillo. Guardó el mechero mientras aspiraba fuertemente y levantó la cabeza al expulsar el humo. Tosió. Paró de llover. Miró al cielo y descubrió un arco iris que le hizo sonreír, irónico. Un coche se detuvo en aquel momento. Amanda bajó de él, calzada en un vestido de noche de los que derriten a cualquiera, y escandalizada preguntaba qué había pasado. Necesitó apoyarse un poco en ella para poder llegar al coche, sorteando el vehículo negro con las puertas abiertas que destrozado aguardaba con un cadáver a su mando. La joven lo dejó en el asiento de pasajero y condujo, pero el hombre ya sólo podía oírla a lo lejos, como si alguien fuera bajando el volumen de la vida y poco a poco fue perdiendo el sentido. Despertó en una habitación que ahora sí que recordaba, cubierto de vendajes y muy dolorido aún, con la mínima ropa y observó la suya sobre una silla. Sonrió al ver entrar a la chica, y le dijo que se fuese con él a España. - Te quiero, Julio. 12