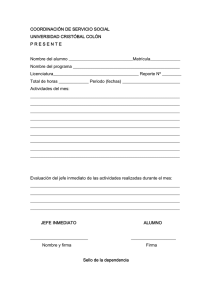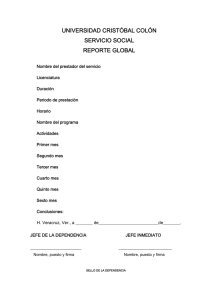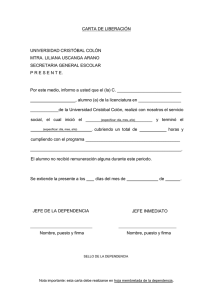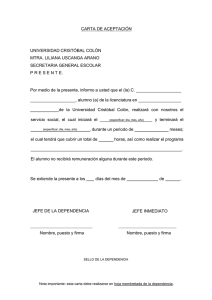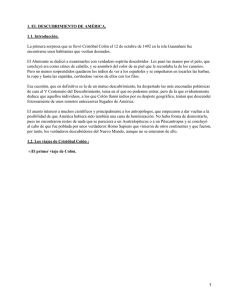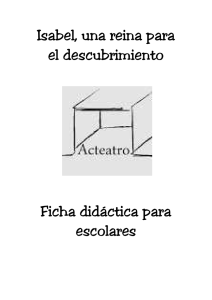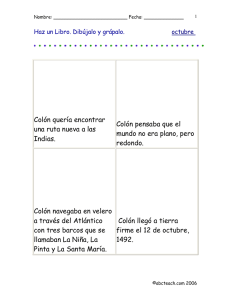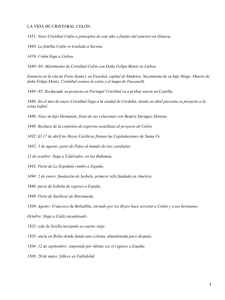Wouter Van Wiele - Tesina
Anuncio
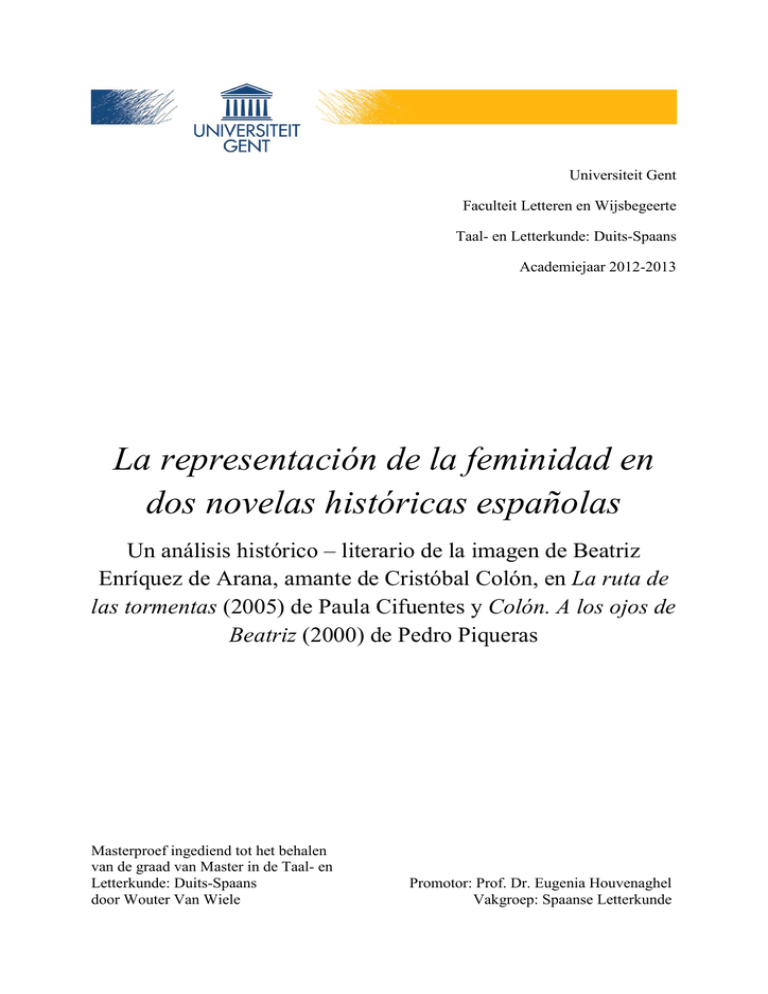
Universiteit Gent Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Taal- en Letterkunde: Duits-Spaans Academiejaar 2012-2013 La representación de la feminidad en dos novelas históricas españolas Un análisis histórico – literario de la imagen de Beatriz Enríquez de Arana, amante de Cristóbal Colón, en La ruta de las tormentas (2005) de Paula Cifuentes y Colón. A los ojos de Beatriz (2000) de Pedro Piqueras Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de Taal- en Letterkunde: Duits-Spaans door Wouter Van Wiele Promotor: Prof. Dr. Eugenia Houvenaghel Vakgroep: Spaanse Letterkunde Palabras de agradecimiento Quiero dar las gracias a Eugenia Houvenaghel, la directora de esta tesina de maestría, por revisar todas las partes de mi tesina y por guiarme ya desde el año pasado durante el desarrollo de mi carrera académica en la Universidad de Gante. Además, quiero dar las gracias a todos los profesores del departamento de la literatura y lingüística española por elevar mi nivel de la lengua española en estos cuatro años de estudio. En particular, también quiero dar las gracias a mis padres por darme la oportunidad de estudiar en la Universidad y a mi novia por ayudarme lo mejor posible. 1 0. Índice Palabras de agradecimiento .............................................................................................................. 1 0. Índice ........................................................................................................................................ 2 1. Introducción .............................................................................................................................. 3 2. La feminidad nueva vs. la masculinidad tradicional dentro de la novela histórica .................. 9 3. 2.1. El nuevo concepto de la “novela histórica femenina” .................................................... 10 2.2. La oposición entre el Bildungsroman femenino y el Bildungsroman masculino ........... 13 2.3. La (auto)biografía: una visión masculina y femenina ..................................................... 17 Beatriz Enríquez de Arana y Cristóbal Colón en la literatura ................................................ 20 3.1. Visión de conjunto de las nuevas novelas históricas españolas existentes sobre Colón y Beatriz de 1975 a 2012. .............................................................................................................. 21 3.1.1. La novela histórica hispanoamericana..................................................................... 21 3.1.2. La novela histórica española ................................................................................... 22 3.2. 4. La figura de la madre dentro de la literatura europea ..................................................... 25 Beatriz Enríquez de Arana en La ruta de las tormentas (2005) de Paula Cifuentes y Colón. A los ojos de Beatriz (2000) de Pedro Piqueras: una comparación. .................................................. 28 4.1. Beatriz Enríquez de Arana en documentos históricos..................................................... 29 4.2. La construcción de la madre y del amante en dos novelas históricas contempóraneas: una comparación ......................................................................................................................... 33 4.2.1. Beatriz y Cristóbal: la personificación del bien y del mal....................................... 34 4.2.2. El tiempo: el pasado para estructurar la historia...................................................... 37 4.2.3. El espacio: el barco, la ciudad y el lecho de muerte para expresar los sentimientos42 4.3. 4.2.3.1. El barco ............................................................................................................ 42 4.2.3.2. La ciudad: Córdoba y Granada ........................................................................ 44 4.2.3.3. El lecho de muerte ........................................................................................... 47 La relación con su hijo, Hernando Colón........................................................................ 51 5. Conclusión .............................................................................................................................. 54 6. Bibliografía ............................................................................................................................. 60 2 1. Introducción En mi tarea bachelor he tenido la ocasión de indagar en la cuestión de saber quién es la verdadera madre de Hernando Colón, siguiendo la tesis castellana o la tesis catalana: Beatriz Enríquez de Arana o Felipa de Coïmbra como la madre de Hernando Colón. Durante la investigación, la tesis castellana se ha demostrado la más adecuada por varios motivos: la tesis catalana se demuestra menos histórico y los escritores catalanes encuentran oposición de críticas castellanas, pero también de críticas europeas y mundiales. En suma la tesis castellana se entiende más fácilmente y es más aceptada por el público general. Como consecuencia, el objetivo de la tesina de maestría es la elaboración profunda de esta tesis castellana: Beatriz Enríquez de Arana fue la madre de Hernando Colón. Para la tesina, el corpus se extiende por medio de una segunda novela histórica. Esta novela, Colón. A los ojos de Beatriz de Pedro Piqueras (2000), se enfoca aún más en el punto de vista de Beatriz Enríquez de Arana en comparación con la novela La ruta de las tormentas de Paula Cifuentes (2005). A través de una comparación entre ambas novelas quiero ampliar mi visión sobre la madre de Hernando Colón y la amante de Cristóbal a través del estudio de la representación literaria que se construye de Beatriz Enríquez de Arana en ambas novelas históricas. El objetivo principal de esta tesina es caracterizar literariamente la imagen de Beatriz Enríquez de Arana tal como se plasma en ambas novelas históricas investigadas. Caracterizaremos la representación de dicha figura a través de un análisis de diferentes componentes entre los cuales destacan las relaciones diversas que se establecen entre Beatriz y los demás personajes, el aspecto temporal y la dimensión espacial. Cristóbal y Hernando Colón también van a tener un papel importante en la tesina, pero siempre en relación con Beatriz. La figura de Beatriz funciona como eje central de nuestro trabajo, por eso se dedica la pregunta central a su figura histórica y literaria: ¿Cómo se caracteriza la figura de la madre y (a veces) de la amante en ambas novelas? ¿Cómo se construye (más literariamente) esta figura de la madre en ambas novelas, enfocando en temas literarios como la construcción de los personajes, el desarrollo del tiempo y el espacio? ¿Cómo se desarrolla y se representa la relación entre madre e hijo en la novela? ¿Qué visión de Colón ofrece la figura de la madre en ambas novelas? ¿Cómo se caracteriza esta visión (¿Colón como buen padre, como buen amante, como egoísta?)? ¿Cómo se construye (más literariamente) esta mirada en ambas novelas? Como ya mencionado en el párrafo anterior, la comparación en la tesina se basa en dos libros principales: La ruta de las tormentas: Diario de a bordo de Hernando Colón de Paula Cifuentes (2005) y Colón. A los ojos de Beatriz de Pedro Piqueras (2000). Ambas novelas 3 pertenecen al género de la novela histórica, incluyendo no sólo documentación histórica, sino también enfoques de ficción. En este primer apartado, se describe el contexto histórico de ambos autores: ¿Cómo se ha desarrollado su interés por la historia colombina? ¿Cómo se puede clasificar su obra investigada en relación con otras novelas de los autores? En relación con estas dos preguntas se investiga en el tercero capítulo la posición de ambas novelas dentro del conjunto de las nuevas novelas históricas españolas existentes sobre Cristóbal Colón en un período de 1975 a 2012. El contexto histórico, en el que trabajan los autores, demuestra algunas semejanzas, pero también algunas disimilitudes. Primero, se investigan sus motivos para redactar una obra sobre Cristóbal Colón y sus aventuras. Estas dos obras mencionadas se pueden clasificar como sus primeras novelas editadas. De algunas entrevistas en diarios españoles se puede deducir que Paula Cifuentes ya desde su juventud y estudio en Inglaterra se interesa en el mundo naval y la vida de, según ella, el mejor navegador del mundo, Cristóbal Colón (ABC de Sevilla: 2006). Contrariamente a la franqueza de Paula Cifuentes, se encuentra la vaguedad de Pedro Piqueras sobre sus motivos. En una entrevista de 2006 en El Periódico de Aragón el autor habla con muchos clichés sobre su persona y la personalidad de Cristóbal Colón. Las expresiones como “Soy periodista y no soy escritor. Aunque si un día dejara de ser periodista, sí que me dedicaría a escribir, con tiempo.” y “Colón es un hombre muy rico en todos los sentidos, aunque en cuanto a sus relaciones con Beatriz, era simplemente un hombre de su tiempo.” (El Periódico de Aragón: 2006) no relevan nada sobre su motivo personal y esbozan una imagen estereotipada de Colón. En una entrevista con Mujer Actual, Pedro Piqueras revela que su admiración por la figura de Colón ha crecido los cinco años anteriores a la redacción, lo que difiere mucho en comparación con Paula Cifuentes. Sin embargo, el motivo del interés tiene semejanzas. Ambos tienen una predilección por el mundo naval: Pedro Piqueras quiere navegar, mientras que Paula Cifuentes se dedica más a la lectura de libros sobre el mundo naval. Durante su vida Pedro Piqueras ha construido una carrera bastante amplia. Es licenciado en Ciencias de la Información y ha trabajado toda su vida en los media: periodística en el Diario Pueblo, dirigente en la redacción de Radio Exterior de España y Radio Nacional de España, presentador del Telediario Dos de RTVE, Antena 3 y los informativos en Tele 5. En esta carrera no se puede encontrar nada que refiere a la profesión de novelista, por eso no se ve como un escritor, sino como un periodista. Esta inexperiencia se puede observar también en la carrera de Paula Cifuentes. Estudió Derecho español y Derecho francés en España y en 4 Francia, lo que sigue a su período de estudio en Inglaterra, pero Paula Cifuentes rebate este punto de crítico de la manera siguiente: “La Historia y la Literatura puedo conocerlas sola, sin que nadie me guíe.” (ABC de Sevilla: 2006). De lo que precede se desprende que ambas novelas se llevaron a cabo a través de un interés profundo por el descubridor del Nuevo Mundo, Cristóbal Colón y su vida personal y familiar, por ejemplo su relación con Hernando Colón y Beatriz Enríquez de Arana. Sin embargo, los autores se enfocan más en la personalidad de Cristóbal Colón como personaje principal, mientras que los otros dos funcionan más como personajes secundarios. Este trabajo cambia los papeles existentes en ambas novelas y se interesa más en el papel de Beatriz Enríquez de Arana y el funcionamiento de Hernando y Cristóbal alrededor del personaje de respectivamente su madre y su amante. No se puede redactar una novela histórica de esta forma sin una documentación profunda sobre el asunto tratado, lo que muestra también un pequeño apartado dentro de una crítica en El Cultural: “ha urdido una novela histórica para lo cual se ha documentado convenientemente” (El Cultural: 2000). En el apartado literario de este diario también se ha redactado una crítica sobre la novela de Paula Cifuentes, en la que se menciona, igual con Pedro Piqueras, que Paula Cifuentes también redactó “una novela histórica muy bien documentada” (El Cultural: 2006). Sin embargo, Grützmacher (2009) no está de acuerdo con este juicio en El Cultural, lo que muestra la cita siguiente: Desgraciadamente, el problema es aún más profundo, pues Piqueras no sólo en absoluto parece tener en cuenta los cambios que se producen en el transcurso de la historia en las formas de pensar, sino que tampoco repara en las diferencias de las costumbres y de la realidad social entre el tardío medioevo y las umbrales del siglo XXI. (Grützmacher 2009: 222) Mientras que Piqueras (2000) anuncia en su Prólogo (Piqueras 2000: 14) el respeto para los historiadores y los documentos históricos, no se puede encontrar mucho de esta promesa en su novela. Un segundo punto de discusión trata de la visión que ambos autores ofrecen a los lectores sobre los acontecimientos descritos en las novelas o, en otras palabras, ¿En qué elementos cae el acento de la novela dentro del conjunto del contexto histórico? El autor puede enfocar más en las consecuencias del descubrimiento para España o Hispanoamérica, en el desarrollo de las aventuras, en las consecuencias psicológicas de los personajes, la relación amorosa entre Cristóbal Colón y Beatriz, la relación entre Beatriz como madre y Hernando como hijo, etc. 5 La novela La ruta de las tormentas: Diario de a bordo de Paula Cifuentes (2005) menciona, como revela el título, una serie de aventuras vividas por Hernando Colón y toda la tripulación durante el cuarto viaje y su estancia en las tierras americanas. Sin embargo, no se puede limitar la novela a una novela de aventuras, sino que se desarrolla también una evolución psicológica dentro de la novela, con atención especial al proceso de madurez de Hernando Colón. Se describen también profundamente las escenas familiares con protagonistas Hernando y Cristóbal, a veces con Beatriz, y las relaciones amistosas entre Hernando y algunos compañeros de la tripulación. La novela Colón. A los ojos de Beatriz de Pedro Piqueras (2000) tiene algunos puntos en común, pero ofrece también algunas particularidades. Pedro Piqueras (2000), a partir de su novela, ofrece a los lectores “una documentada visión de la España en la época: la Inquisición, la expulsión de los judíos, la conquista de Granada, la expedición hacia las Indias” (El Cultural: 2000). El autor adopta una posición orientada hacia España, mientras que Paula Cifuentes (2005) se orienta más hacia la situación en Hispanoamérica. Pedro Piqueras (2000) también pone énfasis en la psicología de los personajes. Con alusiones al amor fuerte que siente Beatriz por Cristóbal, intenta redactar “una apasionada y trágica historia de amor” (Sevilla Press: 2006). No sólo se describe la relación entre Beatriz y Cristóbal, sino también la relación entre madre e hijo, que funciona en este trabajo como hilo conductor. Según Cris Romero (2006), Pedro Piqueras (2000) presenta Beatriz como un personaje “sumida en la agonía y el dolor que le provocó la distancia y el olvido de Hernando” (Sevilla Press: 2006). Si Paula Cifuentes (2005) representa Beatriz Enríquez de Arana de una manera similar, puede encontrarse a lo largo de esta tesina. Como consecuencia de lo que precede, llegamos a la conclusión de que ambas novelas demuestran algunas disimilitudes significativas, pero tienen también semejanzas importantes, que procuran que ambas novelas, según mi opinión, se consideran adecuadas para una comparación detallada. Después de un apartado introductorio sobre ambas novelas investigadas dentro de este trabajo, se presentan los diferentes capítulos de esta tesina. Este capítulo introductorio forma el primer capítulo. El segundo capítulo trata de una oposición entre la feminidad nueva y la masculinidad tradicional. Se analiza esta oposición mediante un análisis de tres géneros literarios, en los que se investiga esta oposición mediante ejemplos textuales y críticas literarias. Dentro de este capítulo se observa que ambas novelas históricas pertenecen de una cierta manera a la novela histórica femenina, lo que se demuestra conveniente para una comparación entre ambas obras. Después se enfatiza en el Bildungsroman femenino y 6 masculino con el objetivo de investigar cómo una protagonista femenina se comporta y se desarrolla diferentemente de un protagonista masculino, basándose en la figura literaria Beatriz Enríquez de Arana en ambas novelas investigadas. Como tercer género se presenta la (auto)biografía masculina y femenina, un género que se destaca más en la novela histórica de Paula Cifuentes (2005). En algunas entrevistas en revistas literarias, la autora reconoce el aspecto autobiográfico dentro de su obra, mientras que en la novela de Pedro Piqueras (2000), el concepto autobiográfico se demuestra más vago. Sin embargo, se observa que esta novela contiene más rasgos de una biografía en comparación con la novela de Paula Cifuentes (2005). De esta manera, ambas obras se presentan como recursos interesantes para un estudio profundo sobre el género de la (auto)biografía. El objetivo de este capítulo es ofrecer a los lectores una imagen, en la que se describe donde se encuentran ambas obras investigadas dentro del conjunto de géneros literarios. Además, cabe señalar la importancia de la oposición entre masculinidad y feminidad, porque en el resto del trabajo se investiga una figura literaria femenina, Beatriz Enríquez de Arana. El capítulo tres, enfocando todavía en el contexto histórico de ambas novelas, analiza la manera en la que se presenta las figuras de Beatriz Enríquez de Arana y Cristóbal Colón, los personajes principales dentro de este trabajo. Esta parte contiene un apartado sobre la investigación de ambos protagonistas dentro de las novelas históricas españolas e hispanoamericanas de 1975 a 2012. La parte sobre la novela histórica hispanoamericana se investiga de una manera menos profunda, porque ambas novelas investigadas se encuentran dentro del género de la novela histórica española. Se delimita el período de tiempo, en el que se analiza las novelas históricas, porque ambas obras investigadas fueron publicadas al inicio del siglo XXI. Por eso, un panorama de un gran período temporal, por ejemplo un siglo entero, fue una expansión innecesaria, que nos llevamos demasiado lejos del asunto general. En el segundo apartado de este capítulo se enfoca en el papel de la madre. Como ya mencionado, Beatriz Enríquez de Arana fue la madre de Hernando Colón, un tópico interesante para un estudio sobre la figura de la madre dentro de la literatura mundial. Esta conducta como madre se compara con su papel de amante de Cristóbal Colón. Me pregunto en este apartado si Beatriz Enríquez de Arana se comporta diferentemente en relación con su hijo o con su amante. De esta manera, ya se forma una imagen provisional de la figura histórica, y en parte literaria, de Beatriz. En este capítulo se acentúa el componente histórico de este trabajo con una visión general de la figura histórica Beatriz Enríquez de Arana. En el 7 capítulo intentamos unir esta visión histórica con el personaje literario de Beatriz, mediante fragmentos textuales de ambas obras investigadas. La esencia de esta tesina de maestría se encuentra en el cuarto capítulo. Dentro de este capítulo se elabora la verdadera caracterización de nuestra figura principal, Beatriz Enríquez de Arana. Este capítulo contiene tres subcapítulos: una descripción de la figura Beatriz Enríquez de Arana en algunos documentos históricos, la construcción de la protagonista Beatriz y un análisis de su relación con su hijo, Hernando Colón, y su amante, Cristóbal Colón. El primer apartado da una visión general de la apariencia de Beatriz Enríquez de Arana en documentos históricos del siglo XV, pero también de la historiografía más contemporánea, específicamente el siglo XX, enfatizando en dos polémicas en torno a su persona: el matrimonio con Cristóbal y la legitimidad de su hijo Hernando Colón. El segundo apartado revela algunas partes misteriosas en el carácter de Beatriz Enríquez de Arana, lo que contiene un análisis mediante tres recursos literarios: el personaje, el uso del tiempo y el espacio. Estos tres apartados diferentes se basan profundamente en ejemplos textuales de ambas obras investigadas, completadas por algunas críticas literarias, que investigan el significado de los tópicos temporales, espaciales y de los personajes mediante ejemplos concretos de la literatura universal. Al final de este subcapítulo el objetivo es tener una visión general estructurada del carácter literario de Beatriz. Los capítulos 4.2.1. y 4.3. tratan de un asunto similar, que investiga la relación de Beatriz Enríquez de Arana con su amante y su hijo, enfocándonos en dos observaciones diferentes. Un primer enfoque se basa en el artículo ¿El descubridor descubierto o inventado? de Grützmacher (2009), en el que se menciona una característica particular de Beatriz: la pasividad frente a Cristóbal Colón. En este apartado se analiza con ejemplos textuales esta pasividad de Beatriz. Un segundo enfoque se basa en el capítulo 3.2. sobre la figura de la madre, es decir trata de la relación entre la madre y su hijo, Hernando Colón. El objetivo de este subcapítulo es examinar si hay diferencias en la representación del carácter de Beatriz Enríquez de Arana frente a su amante o frente a su hijo. Con estos temas variados y estructurados, intentamos examinar a fondo la imagen que se ofrecen en dos novelas histórico – literarias de la figura misteriosa y oculta que es la amante de Cristóbal Colón. 8 2. La feminidad nueva vs. la masculinidad tradicional dentro de la novela histórica En La ruta de las tormentas de Paula Cifuentes (2005), la autora se identifica con un hombre, Hernando Colón, mientras que en Colón. A los ojos de Beatriz de Pedro Piqueras (2000), el autor se identifica con una mujer, Beatriz Enríquez de Arana. Esta oposición entre ambos se demuestra bastante remarcable. Para investigar y analizar esta oposición de una manera adecuada, el capítulo se basa en la novela histórica y en dos géneros limítrofes1 a la novela histórica: el Bildungsroman y la autobiografía, en los que se pueden encontrar algunas disimilitudes entre el variante femenino y el variante masculino. Según Ciplijauskaité (1988), existen dos formas de la novela histórica femenina: una forma en la que la escritora es una mujer o una forma en la que el protagonista es una mujer (Ciplijauskaité 1995: 13). La misma observación se puede encontrar en la obra Escritura femenina y discurso autobiográfico en la nueva novela española de Isolina Ballesteros (1994). Ella señala que “el discurso femenino no es exclusivo de novelas escritas por mujeres.” (Ballesteros 1994: 5). Esta observación se enlaza fuertemente con ambas novelas investigadas dentro de este trabajo. Además afirma que muchas mujeres redactan su obra en una escritura masculina (cfr. Paula Cifuentes) y que “el hecho de que una obra esté firmada por un hombre no la excluye automáticamente de la feminidad”. (Cfr. Pedro Piqueras) (Ballesteros 1994: 19). Con respecto a estas dos interpretaciones, se pueden analizar ambas novelas históricas investigadas según la teoría establecida sobre la novela histórica femenina. Los tres artículos seleccionados con respecto a este tema demuestran en la mayoría de los casos ejemplares que una novela histórica femenina tiene como autora y como protagonista una mujer. Teniendo en cuenta esta tendencia, la novela de Pedro Piqueras forma una excepción. Este capítulo (2.1.) se basa profundamente en algunos artículos: La novela histórica a finales del siglo XX de José Romera Castillo (1996), La novela femenina contemporánea (1970-1985). Hacia una tipología de la narración en primera persona. de Biruté Ciplijauskaité (1988) y Mujer e identidad en la narrativa histórica femenina de Navarro Salazar (2006). 1 Término introducido por Kurt Spang (1998) en su artículo Apuntes para una definición de la novela histórica. Significado: Los géneros limítrofes son diferentes géneros (la biografía, el diario, ...) que no sólo tienen rasgos en común con la novela histórica, sino también, entre ellos, las fronteras de rasgos son a veces muy fluidas. 9 Según Castillo (1996), ambas novelas investigadas en este trabajo pertenecen al subgrupo de “novela histórica propiamente dicha”2 (Castillo 1996: 47). A través de un ejemplo literario, el investigador analiza una novela histórica femenina por medio de algunos rasgos, como ya he mencionado anteriormente: el Bildungsroman, la autobiografía, las reivindicaciones sexuales de la novela femenina, etc. Estos rasgos regresan cada vez, lo que demuestra que un análisis más profundo para la investigación de estas dos novelas históricas fue conveniente. Para lograr este objetivo, se analiza, mediante una comparación entre ambas novelas históricas, que de una manera diferente forman parte de la novela histórica femenina, el aspecto del Bildungsroman (2.2.) y el aspecto autobiográfico (2.3.). Con este análisis intentamos obtener una visión del conjunto en cuanto a las similitudes con la novela histórica femenina, término representado por los investigadores. Después el concepto de la novela histórica femenina se aplica también a la descripción de los personajes, del tiempo y del espacio en la parte analítica (cfr. infra). 2.1. El nuevo concepto de la “novela histórica femenina” Como primer acercamiento al concepto de la novela histórica femenina se presenta el artículo La novela histórica a finales del siglo XX de José Romera Castillo (1996), en el que afirma que la combinación del aspecto femenino y el concepto de la novela histórica a primer vista se demuestra problémático, porque la novela histórica funciona como “una recreación del pasado, con personajes históricos y hechos históricos, es decir, una historia ficcional situada en un tiempo y un espacio reales, con personajes reales, [...] no hay muchas novelas femeninas que cumplan estos requisitos.” (Castillo 1996: 43). Sin embargo, el investigador rebate su propia tesis en afirmar que la novela histórica no sólo tiene como protagonistas personajes reales, sino también personajes ficticios, lo que eleva el número de novelas históricas femeninas (Castillo 1996: 43). En estas novelas históricas femeninas, el/la autor(a) de la novela añade algunos fenómenos sociales, que funcionan también como rasgos del contenido de la novela histórica femenina, como la emancipación de la mujer, la reivindicación de lo erótico/sexual y la crítica femenista en la literatura española de las últimas décadas. Cabe recordar también que Castillo (1996) no sólo pone enfásis en el desarrollo de estos fenómenos, sino también en el resultado de este proceso. De este modo, observa que “cuando una mujer dispone del poder y puede hacer lo que quiera, y además 2 Castillo (1996) define este término en palabras solas: “Personajes reales; historia que se sigue paso a paso (aunque en formas diferentes en una y otra, como veremos) en un discurso en primera persona; intrahistoria de sus protagonistas-narradoras en el marco histórico de los hechos que constituyen la trama de las dos” (Castillo 1996: 47-48) 10 puedo contarlo con libertad, se muestra no menos lujuriosa y degenerada que los hombres que ostentan poder.” (Castillo 1996: 50). Como menciona Calvo Blanco (2009), Beatriz Enríquez de Arana recibió desde el año 1493 10.000 maravedís anuales para su sustento, lo que procura que durante el período del cuarto viaje colombino ya era una mujer con una comodidad económica. Lo que esta claro es que Beatriz Enríquez de Harana gracias a Cristóbal Colón, consiguió dejar de ser una pobre hija de campesinos, para ser una mujer independiente, muy respetada y con una vida rodeada de comodidades. (Calvo Blanco 2009: 117) En su conclusión afirma Castillo (1996) que las mujeres, cuando vencen la opresión social, familiar y sentimental, se pueden igualar a los protagonistas masculinos (Castillo 1996: 53). Estos fenómenos no entran en la literatura española desde un momento exacto en la historia, sino que entran gradualmente en la literatura española, aunque la novela Nada de Carmin Laforet (1945) puede funcionar como punto de partido. En la novela de Pedro Piqueras (2000), se puede observar que, a lo largo del tiempo que Beatriz Enríquez de Arana tiene una relación amorosa con Cristóbal Colón, hay algunas semejanzas en el carácter de los dos amantes. El egoísmo dentro del carácter de Beatriz se puede observar en sus diálogos con su amiga Ana sobre su hijo Hernando: “¿No tengo derecho acaso a ser la madre que fui y que soy en tanto que mi hijo vive y no es finado como el de la reina? Mi hijo vive, Ana, y a mí me impiden ser su madre.” (Piqueras 2000: 170). En el cuarto capítulo sigue una profundización de la construcción de los personajes, en la que se tocan estas semejanzas de una manera más extensa. Dentro del segundo enfoque en relación con la novela histórica femenina, se observa que en los últimos decenios, la novela histórica ha sufrido una regeneración. Primero, la novela histórica “no había sido muy popular entre las mujeres” (Ciplijauskaité 1988: 27), pero en los últimos años más y más mujeres escriben una novela histórica o son el sujeto de una novela histórica, por ejemplo la escritora Paula Cifuentes en el año 2005 y Beatriz Enríquez de Arana como protagonista en la novela de Pedro Piqueras (2000). Según Biruté Ciplijauskaité (1988), muchas escritoras tenían una reserva frente al público. Primero, no se publican sus obras en absoluto, pero más tarde se utilizan como protagonista un personaje masculino, funcionando como personaje autobiográfico y representando las ideas de la autora (Ciplijauskaité 1988: 27). En una de las dos obras investigadas, La ruta de las tormentas de Paula Cifuentes (2005), se puede observar también este fenómeno. Paula Cifuentes (2005) confirma en una entrevista con el periódico ABC de Sevilla que el protagonista, Hernando 11 Colón, contiene algunos rasgos autobiográficos: “Para demostrarlo empecé a investigar y me topé con Hernando, del que descubrí que con 14 años lo sacaron de la Corte de los Reyes Católicos y se sintió descolocado como yo en Inglaterra.” y “Es posible que sí tenga que ver algo conmigo, pero a otro nivel, claro.” (ABC de Sevilla 2006). Ciplijauskaité (1988) observa, siguiendo la teoría de Elaine Showalter, que la forma de la escritura femenina sigue una estructura comparable con la estructura de la sociedad. De esto se desprende tres categorías de novelas femeninas: “1) femenina, que se adapta a la tradición y acepta el papel de la mujer tal como existe; 2) femenista, que se declara en rebeldía y polemiza; 3) de mujer, que se concentra en el auto-descubrimiento.” (Ciplijauskaité 1988: 15). Dentro de esta clasificación la novela de Paula Cifuentes (2005) se encuentra en la tercera etapa (de mujer), en la que la autora trata de establecer un auto-descubrimiento mediante un protagonista masculino, que representa las ideas de la autora, mientras que la novela de Pedro Piqueras (2000) se encuentra más en la primera etapa (femenina). Dentro de su obra trata de representar la vida de la mujer de una manera tradicional, sin que la mujer haga demasiados esfuerzos para huir de esta vida, enfatizando más en la psicología y en los sentimientos de la mujer. Como tercer acercamiento a la novela histórica femenina, se enfoca en el artículo de Navarro Salazar (2006) en Reflexiones sobre la novela histórica. Ella une el concepto de la novela histórica femenina con el fenómeno del feminismo. Las mujeres tratan de formar una propia identidad, de manera que las mujeres, tanto las autoras como las protagonistas femeninas, “pueden encontrar sus genealogías en voces de mujeres del pasado”, añadiendo también algunos sectores, en los que las mujeres tratan de establecerse dentro de la sociedad: “la educación, el empleo, la política y los valores éticos” (Navarro Salazar 2006: 218). No sólo enfatiza el aspecto social de la novela histórica femenina, sino también el aspecto histórico, más que las otras críticas. Como ha señalado Navarro Salazar (2006), “la historiografía femenina trabaja con el objetivo de recuperar la imagen de la mujer en la historia.” (Navarro Salazar 2006: 194). Antes del avance de la novela histórica femenina, la mujer quedaba en silencio durante gran período. No pueden expresar sus propios sentimientos. Como ya mencionado, el problema de construir una propia identidad es probablemente el sujeto más representante en el nuevo concepto de la novela histórica femenina. El feminismo, ya mencionado en las primeras líneas de este párrafo, y la historia también, según Navarro Salazar (2006), se enlazan estrechamente, lo que ella afirma con estas palabras: “Bajo el empuje del movimiento femenista las mujeres empiezan a pensar en sí mismas como sujetos reales de la historia y, por lo tanto, se convierten de pleno derecho en 12 objetos de estudio histórico.” (Navarro Salazar 2006: 195). En la novela de Pedro Piqueras (2000) se encuentran algunos diálogos con su amiga Ana sobre el hijo de Beatriz, Hernando, y el amante de ella, Cristóbal. Al final, después de tantos sufrimientos, Beatriz irradia un sentimiento de autoconsciencia sobre su importancia dentro de la vida de Hernando y Cristóbal y, al mismo tiempo, en la historia: “Valoro mi paso por este mundo y el lugar que Dios escogió para mí.” (Piqueras 2000: 187). Como Piqueras (2000) ha elegido una mujer como objeto de su estudio, demuestra el crecimiento en importancia de la historiografía femenina. Bajo este análisis se puede clasificar también la noción de visibilidad, que explica Navarro Salazar (2006) de manera siguiente: “Con la llegada del cambio de milenio la mujer expresa una fuerte voluntad de presencia, aspira a encontrar y sentir su propia visibilidad, y especialmente a ser visible para los demás.” (Navarro Salazar 2006: 205). Esta visibilidad se puede encontrar de una manera implícita en la novela de Paula Cifuentes (2005). A través de esta novela, ella intenta presentar su propia identidad, pero, como ya he mencionado anteriormente, con una reserva frente al público, esta visibilidad no se expresa explícitamente. 2.2. La oposición entre el Bildungsroman femenino y el Bildungsroman masculino En ambas novelas investigadas dentro de este trabajo, el protagonista describe desde el lecho de su muerte un período de su vida. En la novela sobre Hernando Colón sólo trata de algunos años muy importantes para su madurez, mientras que Beatriz Enríquez de Arana describe su vida desde el encuentro con Cristóbal Colón hasta su último suspiro, pero dentro de este período cambia de una niña hasta una mujer madura y por último, una mujer vieja. Sin embargo, cabe señalar que ambas novelas elaboran el concepto del Bildungsroman de una manera distinta. En este subcapítulo se comparan los rasgos del Bildungsroman masculino, representado por La ruta de las tormentas de Paula Cifuentes (2005) mediante los rasgos, propuestos por Kurt Spang (1998) y Franco Moretti (2000), y el Bildungsroman femenino, término propuesto por Maria del Carmen Riddel (1995) en su artículo La escritura femenina de las postguerra española y en este trabajo completado por la obra The female Bildungsroman de Pinc-Hia Kinston Feng (1997), ilustrado por Colón. A los ojos de Beatriz de Pedro Piqueras (2000). Segun Kurt Spang (1998) y Feng (1997), la novela Wilhelm Meister del autor alemán Johann Wolfgang von Goethe (1795-1796) se considera como el primer Bildungsroman dentro de la literatura. Por lo general, un Bildungsroman se define por expresar la evolución (en edad) del personaje principal y sobre todo su crecimiento y madurez. Cabe señalar 13 también que los efectos de este desarrollo tienen que ser incorporado y, muchas veces, expresado por el protagonista dentro de la novela (Spang 1998: 70). Se observa también que el Bildungsroman tiene muchos elementos en común con la (auto)biografía, lo que se observa también en las novelas de Piqueras (2000) y Cifuentes (2005). En comparación con el estudio de Feng (1997) y Spang (1998), Franco Moretti (2000) establece un enfoque simbólico en cuanto al concepto del Bildungsroman. En su artículo busca contradicciones en el concepto del Bildungsroman. Cabe señalar un ejemplo que trata del psicoanálisis dentro del género: “psychoanalysis always looks beyond the Ego – whereas the Bildungsroman attempts to build the Ego, and make it the indisputable centre of its own structure.” (Moretti 2000: 11). De este análisis se desprende que al mismo tiempo, los autores de un Bildungsroman intentan sobrepasar dos etapas en la construcción del personaje, que padece el proceso de aprendizaje. Moretti (2000) observa que los aspectos espaciales y temporales, en la mayoría de los Bildungsromane, no están bien elaborados. El tiempo y el espacio sólo expresan el sentimiento de la vida normal, sin grandes saltos en el tiempo (Moretti 2000: 12). Su opinión se demuestra diferente en comparación con los rasgos de ambas novelas investigadas, por ejemplo la alternancia entre el pasado, el presente y el futuro. Dentro de su crítica observa también que el Bildungsroman funciona como una elusión constante de pasos importantes históricos (Moretti 2000: 12). En otras palabras, el contexto histórico dentro del conjunto tiene un papel menos importante dentro del desarrollo del protagonista, lo que se demuestra importante para ambas novelas históricas investigadas en este trabajo. Por lo general, se puede concluir que Moretti (2000) tiene como objetivo encontrar contradicciones en el concepto del Bildungsroman, mientras que este trabajo tiene como objetivo encontrar las similitudes entre el concepto del Bildungsroman y ambas novelas investigadas.3 En La ruta de las tormentas, hay dos personajes que sufren un proceso de madurez: Hernando Colón y Cristóbal Colón. El propio Hernando Colón tiene consciencia de este proceso, lo que es uno de los rasgos importantes dentro del género del Bildungsroman, y lo expresa también: “[...], la misma impronta que había dejado en mí transformándome por completo y que devolvían a España a un Hernando totalmente diferente del que partió de allí.” (Cifuentes 2005: 212). A pesar de algunos obstáculos que dificultan su crecimiento, se puede observar que al final el balance de su desarrollo se demuestra positivo. En español, se traduce la noción alemana también por la novela de aprendizaje, lo que implica también el aspecto 3 Por eso, no se enfatiza más en este artículo, que nos ofrece algunas opiniones interesantes, pero para nuestro estudio el autor se demuestra demasiado deconstructivista. 14 didáctico dentro de la evolución. Este aprendizaje se lleva a cabo también al nivel psicológico, lo que demuestra un pasaje al final de la novela de Paula Cifuentes: “Por fin, tras casi dos largos años, había aprendido a conocerlo, a querer hasta el más pequeño de sus defectos, que eran muchos, y a perdonarle por sus faltas y carencias, que en realidad eran también las mías.” (Cifuentes 2005: 286). A través del viaje con su padre, Hernando Colón empieza a conocer su padre de una manera muy profunda, lo que provoca una madurez psicológica dentro de los dos personajes principales: Hernando y Cristóbal Colón. Como consecuencia de lo que precede, llegamos a la conclusión de que La ruta de las tormentas de Paula Cifuentes (2005) sigue de una manera explícita los rasgos del Bildungsroman, propuestos por Kurt Spang (1995). En el párrafo siguiente, se enfatiza en las semejanzas y diferencias de este análisis en comparación con el concepto del Bildungsroman femenino, en el que la novela de Pedro Piqueras (2000) funciona como ejemplo. El capítulo tercero del artículo La escritura femenina en la postguerra española de Maria del Carmen Riddel (1995) y el artículo The Female Bildungsroman de Feng (1997) nos ofrecen la teoría relacionada con el concepto ya mencionado. La crítica de Feng (1997) nos ofrece una definición de Wilhelm Dilthey sobre el Bildungsroman, que no sólo enfatiza dentro del Bildungsroman el aspecto lineal del desarrollo dentro del personaje (Feng 1997: 2), sino también la diferencia entre la masculinidad y la feminidad dentro del Bildungsroman: “the genre remains male-biased, since historically women could aspire to neither the grand epic glory nor the “debasing” philistine selfrealization until very recently, and not without constant backlash.” (Feng 1997: 3). Dentro de las últimas palabras de esta cita, la autora hace una referencia al concepto de la nueva novela femenina, establecido ya en la introducción de este capítulo (cfr. supra). La diferencia entre ambos Bildungsromane se resume también perfectamente en un pasaje de Carmen Riddel (1995): “Si en las Bildungsromane masculinas el personaje central se incorpora a o se margina del mundo configurado, en las Bildungsromane femeninas la protagonista se integra y se margina de él simultáneamente, mostrando asi la disgregación que el conflicto personal impone en el individuo femenino.” (Carmen Riddel 1995). Como ya mencionado en la explicación sobre la novela histórica femenina, también en el Bildungsroman femenino el feminismo tiene un papel importante dentro del desarrollo de este género. Se puede igualar los períodos del crecimiento del feminismo (por ejemplo en el siglo XVIII y XIX) con los períodos con un aumento de novelas femeninas, aunque al principio no tengan mucho éxito dentro del mundo literario y quedan en segundo plano hasta el segundo período de feminismo 15 en el siglo XX (Feng 1997: 11). En la novela de Paula Cifuentes, Hernando Colón se integra en el mundo configurado, pero hay también momentos en el viaje, que implican una marginalización con su entorno, por ejemplo un pasaje en la mitad de la novela, en el que la mala suerte se acumula: “cuando creíamos que ya íbamos a regresar a nuestra casa, ¡todo se rebelaba contra nosotros! Pareciera, en verdad, que Dios, desde su trono, no se cansase de vernos padecer. Y nos sentíamos tan impotentes que sólo cabía la desesperanza.” (Cifuentes 2005: 197). De mi experiencia, leyendo la novela de Pedro Piqueras (2000), he observado que en un Bildungsroman femenino, la manifestación de la mujer dentro del mundo configurado se demuestra el rasgo más remarcable en comparación con la novela de Paula Cifuentes. Esta manifestación se desarrolla a través de la manifestación de Beatriz Enríquez de Arana dentro de la personalidad del gran Almirante Cristóbal Colón, y como demuestra el pasaje siguiente, este proceso no marcha como la seda: “Primero su aventura, después sus hijos y sus hermanos y seguidamente los reyes quienes ayuda pudieran prestarle. Y más atrás, yo misma.” (Piqueras 2000: 101). Dentro de la novela de Pedro Piqueras (2000), el personaje de Cristóbal Colón aparece como una figura independiente, generosa, admirada, que se encuentra en una posición bastante alta en la sociedad, mientras que Beatriz Enríquez de Arana también quiere alcanzar este nivel en la sociedad, pero debido a ser femenino y ser sólo la amada de Cristóbal no puede alcanzar este nivel durante toda su vida. Pero, como señala también Carmen Riddel (1995), Beatriz también quiere realizar algunos proyectos dentro de su vida, como Cristóbal, pero el nivel de Cristóbal parece irrealizable para ella, lo que la devora. Sin embargo, el período algunos años después del nacimiento de Hernando Colón, Beatriz sentía que ella y Cristóbal hayan logrado un proyecto juntos, lo que demuestra los pasajes siguientes en el capítulo ocho de la novela de Piqueras: “Le gustaba estar en casa y seguir de cerca el crecimiento de Hernando y ayudarle en sus primeros pasos y en sus primeras palabras” (Piqueras 2000: 100). Algunas páginas más adelante, ella revela que este contacto tiene también ventajas para ella y su amado: “Ése fue uno de los períodos de más cercana y amable convivencia de nosotros.” (Piqueras 2000: 107). Depués de este período de primer crecimiento, las intenciones de Cristóbal se revelan. Se pone sus hijos a primera posición y sólo se ve a Beatriz como educadora de sus hijos para que ellos puedan servirle más tarde en sus viajes de exploración como buenos ayudantes. Como último aspecto, cabe señalar que el personaje de Beatriz no actúa como una persona muy dinámica, sino como una persona pasiva, sobre todo frente a Cristóbal Colón, 16 por ejemplo no protesta o atreve protestar contra la decisión de Hernando tiene que residir en la Corte, apartado de Beatriz (Grützmacher 2009: 223). Simplemente no tiene la fuerza y el poder para decir algo que no le gusta, lo que demuestra la frase siguiente al principio de la obra de Piqueras (2000): “Estuve cuando fui deseada y desaparecí cuando así él lo quiso.” (Piqueras 2000: 17). Según Carmen Riddel (1995), la pasividad de la protagonista forma también parte de los rasgos del Bildungsroman femenino, pero ella utiliza otras palabras para describir el origen de la pasividad. Según ella, la protagonista se pierde en la magnitud del mundo, en la que la protagonista no puede actuar (Carmen del Riddel 1995). En la novela de Piqueras (2000), Cristóbal Colón funciona como el todo, como el mundo para Beatriz, y por eso, se pueden equiparar ambas interpretaciones. De lo anterior se desprende que el Bildungsroman femenino añade algunas facetas a la noción de Bildungsroman, pero, al mismo momento, no es tan innovador en comparación con la noción más antigua, que nombramos en este trabajo por Bildungsroman masculino para enfatizar la diferencia entre ambos. El concepto del Bildungsroman femenino va aún más estrechamente unido con la sociedad y la posición de la mujer dentro de esta sociedad, que actúa con una gran admiración por su superior, en este caso: Beatriz Enríquez de Arana vs. Cristóbal Colón. Todos los rasgos del Bildungsroman original se encuentran también en el nuevo concepto del Bildungsroman femenino. La única diferencia se encuentra en el hecho de que el aspecto femenino añade algunas facetas nuevas como la pasividad de la protagonista y la manifestación de la mujer dentro del mundo representado en la novela histórica. 2.3. La (auto)biografía: una visión masculina y femenina Como ya mencionado en la introducción de este capítulo, ambas novelas investigadas se conectan con el género de la (auto)biografía. Como en el subcapítulo anterior, la investigación se basa en el artículo de Kurt Spang (1998) para los rasgos de la (auto)biografía prototípica. Para el análisis de la autobiografía femenina se enfatiza en los artículos La novela femenina contemporànea (1970-1985): hacia una tipología de la narración en primera persona de Biruté Ciplijauskaité (1988) y Escritura femenina y discurso autobiográfico en la nueva novela española de Isolina Ballesteros (1994). Como ya señalado en la introducción del capítulo segundo, se puede tomar en cuenta ambas novelas investigadas como novela histórica femenina: no sólo la protagonista puede ser una mujer, sino también la autora puede ser una mujer. Para la novela de Paula Cifuentes (2005) podemos indicar algunas respuestas dentro de entrevistas, que revelan que Cifuentes ha puesto algo de sí misma, algo autobiográfico, dentro del personaje de Hernando Colón (cfr. supra). En la novela histórica de Piqueras (2000) 17 sabemos por experiencia en literatura, que trata de una biografía de Beatriz Enríquez de Arana, pero no hay indicaciones que el autor inserta características autobiográficas dentro del conjunto. Primero, se enfatiza en la visión masculina de la (auto)biografía basándose en Paula Cifuentes (2005) y su obra La ruta de las tormentas. En algunas entrevistas, la autora trata de eludir las preguntas sobre su persona misma, pero en algunos artículos (El Mundo y ABC de Sevilla) revela que Hernando Colón contiene algunos rasgos de sí misma (cfr. supra). Esta adición de elementos autobiográficos se lleva a cabo por la admiración, que siente la autora por Hernando Colón. Hay también una semejanza entre Cifuentes y Hernando Colón: son muy jovenes cuando redactan sus primeras obras. También la biografía ocupa una posición importante dentro de la obra de Paula Cifuentes (2005). Se puede observar que La ruta de las tormentas es una biografía dentro de una biografía: Paula Cifuentes (2005) redacta una biografía de Hernando Colón, mientras que él también redacta una biografía de su padre en el cuarto viaje de exploración a las Indias. Kurt Spang (1998) afirma en su artículo que en una forma ficticia de la autobiografía, como también la biografía, el/la autor(a) no tiene que actuar dentro del encorsetamiento de la autenticidad (Spang 1998: 67). Este rasgo podemos encontrar en ambas novelas investigadas. En el caso de Colón. A los ojos de Beatriz, la negación de la autenticidad procura que estos hechos no-auténticos se convierten en anacronismos (cfr. infra). En comparación con la teoría del Bildungsroman, se puede observar que también la forma masculina funciona como forma ejemplaria para describir todas las novelas que pertenecen a estos géneros. De esto se desprende que la forma femenina se basa en algunos rasgos excepcionales y que, para el trabajo, un análisis de este subgrupo se demuestra conveniente. En su artículo, Biruté Ciplijauskaité (1988), se dedica a la novela femenina en general, con un subcapítulo, que trata de la novela histórica femenina como autobiografía. Un rasgo principal de las novelas femeninas es la narración en la primera persona, un rasgo aplicable a ambas novelas estudiadas, lo que la crítica pone en relación con el aumento de escritoras femeninas (Ciplijauskaité 1988: 13). Como ya he mencionado, la escritura femenina es un fenómeno bastante reciente. Antes de llegar a su desarrollo completo, la novela femenina creció mediante algunas subformas, como por ejemplo una novela de manera autobiográfica con un protagonista masculino. Este rasgo aún se puede observar en la novela de Paula Cifuentes (2005). La percepción del tiempo forma también un rasgo principal dentro del género de la autobiografía y también de la novela histórica. Ambas novelas investigadas no 18 forman una exposición lineal o sincrónica de los acontecimientos, sino, lo que parece lógica, una exposición diacrónica, lo que puede provocar a veces una repetición de acontecimientos (cfr. infra). La posición del narrador se iguala también en ambas novelas investigadas. Es un narrador omnisciente, que sabe todo lo que pasó anteriormente y lo que va a pasar posteriormente. Este rasgo se conceptualiza mediante varios pasajes, en los que el/la autor(a) alterna entre pasado, presente y futuro. Para ilustrar este rasgo, cabe señalar que en algunas pasajes en la novela de Paula Cifuentes, la narradora regresa por ejemplo al tiempo de Hernando Colón en la Corte y al sentimiento que tenía cuando caminaba con su madre, algo personal que normalmente la narradora no puede saber: “Me vi a mí, niño todavía, andando de la mano de Beatriz y de mi hermano Diego.” (Cifuentes 2005: 119). La subjetividad de la novela femenina se puede reconocer también en la novela de Cifuentes (2005), que destaca más los sentimientos de Hernando Colón en comparación con las descripciones objetivas del paisaje, en lo que también el psicoanálisis tiene un papel importante (cfr. infra). En el artículo de Ciplijauskaité (1988) observamos también que expone una teoría en la que el protagonista de la novela femenina actúa como un pícaro: “Debía luchar por conseguir una posición social aceptable para hacerse oír, y escribía en primera persona para justificar sus acciones, volviendo siempre sobre el hecho de que su caso debía ser considerado a través de un prisma especial.” (Ciplijauskaité 1988: 21). Hernando Colón tiene que luchar por su posición dentro de la tripulación, la posición dentro de la familia de Colón y después por su posición dentro del mundo de la literatura y filología. Para ilustrar esta manifestación, Paula Cifuentes (2005) usa el género de la novela histórica y de la autobiografía. También en la novela de Pedro Piqueras (2000) regresa este motivo. La protagonista, Beatriz Enríquez de Arana, amante de Cristóbal Colón tiene que imponer su respecto dentro de una familia de hombres (Cristóbal, Diego y Hernando) en una generación masculina. Isolina Ballesteros (1994) confirma que “la forma autobiográfica se convierte en un vehículo privilegiado [...] para la afirmación de la identidad femenina.” (Ballesteros 1994: 175). En su conclusión presta también atención al aspecto del tiempo en la escritura femenina autobiográfica. Las alternancias en el tiempo, que se pueden observar tanto en la novela de Pedro Piqueras (2000) como en la novela de Paula Cifuentes (2005), tienen como causa “la incapacidad de reconocer y recordar los hechos del pasado con absoluta certeza” (Ballesteros 1994: 180), lo que provoca un diálogo entre el presente, el pasado y también el futuro. Como último punto interesante, ella menciona también que un autor, como Pedro Piqueras, quiere 19 tomar la palabra de mujer, él tiene que enfatizar en los aspectos femeninos de la protagonista, lo que a veces se demuestra problemático, porque el autor tiene su punto de vista masculino. En observando los rasgos principales de la novela histórica femenina, analizados por Castillo (1995), Ciplijauskaité (1988), Carmen del Riddel (1995) y Ballesteros (1994), se puede concluir que en ambas novelas investigadas se encuentran la mayoría de los rasgos, por ejemplo la narración en primera persona, el aspecto del Bildungsroman y sobre todo el género de la (auto)biografía. En el inicio del trabajo ya se menciona la diversidad dentro del concepto de la novela histórica femenina. Como ya mencionado, no sólo la autora puede ser una mujer, sino también la protagonista. De este análisis se desprende que la novela escrita por una mujer, La ruta de las tormentas, aún iguala más al concepto de este subgrupo de la novela. Pedro Piqueras (2000) queda más superficial en cuanto al aspecto del Bildung y no acentúa su novela con aspectos femeninos explícitos, mientras que Paula Cifuentes (2005), por lo general, deja más su propio acento dentro de la obra mediante aspectos autobiográficos, en los que la historicidad se demuestra más verosímil. 3. Beatriz Enríquez de Arana y Cristóbal Colón en la literatura Dentro de la historia española quizás se pueda considerar Cristóbal Colón como la figura más mítica por su origen, por sus relaciones amorosas, por sus viajes de exploración, etc. Por eso, una figura como él funciona como protagonista interesante para las novelas históricas, lo que demuestra el capítulo siguiente, en el que quiero analizar la figura de Cristóbal Colón y Beatriz Enríquez de Arana dentro de la literatura hispanoamericana y española de 1975 a 2012. El gran conjunto de obras se reduce cuando se observa también la figura de su amante Beatriz. La mayoría de las obras no comunican sobre esta mujer misteriosa. Por el hecho de que hay algunas dudas sobre la persona de Beatriz, un breve análisis de su persona dentro de estas novelas en comparación con nuestras dos novelas investigadas fue conveniente. Por último, se pone enfásis en la figura de la madre, en general, dentro de la literatura española, acentuando la apariencia de la madre en las novelas históricas contemporáneas. Este análisis ofrece a los lectores un primer acercamiento a la figura histórica misma de Beatriz Enríquez de Arana, lo que forma el enlace con la parte analítica siguiente. El objetivo de este subcapítulo (3.2.) es presentar de una forma más teórica el comportamiento de Beatriz en ambas novelas investigadas en comparación con algunos ejemplos de madres famosas dentro del mismo curso de tiempo. 20 3.1. Visión de conjunto de las nuevas novelas históricas españolas existentes sobre Colón y Beatriz de 1975 a 2012. Hasta ahora sólo nos hemos centrado en dos novelas históricas españolas de los primeros años del siglo XXI, pero ¿cómo se desarrolla la figura de Colón dentro del conjunto de novelas históricas existentes antes de 2000 y después de 2005? Para elaborar una repuesta a esta pregunta, la parte siguiente se basa en un estudio de Łukasz Grützmacher (2009) con título ¿El descubridor descubierto o inventado?: Cristóbal Colón como protagonista en la novela histórica hispanoamericana y española de los últimos 25 años del siglo XX. Este estudio contiene una parte, en la que se habla brevemente de las novelas históricas hispanoamericanas sobre Cristóbal Colón, después se analizan algunas novelas históricas españolas, redactando entre 1975 y 2012, y por último, se posicionan La ruta de las tormentas y Colón. A los ojos de Beatriz dentro del conjunto. 3.1.1. La novela histórica hispanoamericana En documentos históricos, las novelas históricas hispanoamericanas sobre Cristóbal Colón fueron descritas generalmente más que las españolas. Los investigadores dedican más atención a obras como El arpa y la sombra de Alejo Carpentier (1979), Vigilia del Almirante de Augusto Roa Bastos (1993) y Los Perros del Paraíso de Abel Posse (2003). En estas novelas, como en las novelas españolas, Cristóbal Colón funciona como punto de estudio y las visiones alrededor de su persona se demuestran bastante distintas. Alejo Carpentier (1979) enfoca más en la deshistorización y la polémica alrededor de la imagen del Almirante, mientras que Augusto Roa Bastos (1993) se describe a Colón como un mesías en el paraíso, aunque la imagen al final de la novela sea bastante ambigua, lo que se puede comparar con la imagen esbozando por Alejo Carpentier (1979). También Abel Posse (2003) habla de Cristóbal Colón como un personaje ambiguo. Esta ambigüedad forma la semejanza más marcada de estas tres novelas históricas hispanoamericanas (Grützmacher 2009: 6-7). La comparación de este trabajo se basa en dos novelas históricas españolas, por eso no se presta más atención en la información global de sus equivalentes hispanoamericanos. Cabe recordar también que en la novela Vigilia del Almirante de Augusto Roa Bastos (1993), el autor enfoca en las relaciones de Cristóbal con su entorno y en las mujeres de Cristóbal Colón, incluyendo naturalmente la relación entre Cristóbal Colón y Beatriz Enríquez de Arana. Augusta Roa Bastos (1993) ofrece a los lectores una visión erótica del encuentro de los dos amantes. Se representa Beatriz como una figura lujuriosa que quiere provocar a Cristóbal a no ser egoísta, pero a tener en cuenta los sentimientos de Beatriz 21 también. En la novela, Cristóbal parece intimidado por las palabras de Beatriz, pero de una manera astuta puede satisfacer a Beatriz (Grützmacher 2009: 197). En este pasaje y también en los episodios con otras mujeres, Roa Bastos (1993) consigue “construir la imagen de un Colón débil en su vida erótica, dominado por las mujeres” (Grützmacher 2009: 197). El hecho de que Roa Bastos (1993) representa a Beatriz como una mujer que sacia sus apetitos, mientras que Paula Cifuentes elabora Beatriz como una buena dueña de casa, demuestra que no sólo existen diferentes facetas sobre la persona de Cristóbal, sino también sobre la figura de Beatriz. 3.1.2. La novela histórica española Este apartado trata de las novelas históricas españolas sobre Cristóbal Colón y su familia. La investigación se basa también en el trabajo téorico de Łukasz Grütmacher (2009). En su investigación estudia detenidamente el personaje de Cristóbal Colón en tres novelas históricas españolas: No serán las Indias (1998) de Luisa López Vergara, El último manuscrito de Hernando Colón (1992) de Vicente Muñoz Puelles y Colón. A los ojos de Beatriz (2000) de Pedro Piqueras, que también forma parte de la comparación central de este trabajo. Encima de esta fuente de información, trataremos de situar La ruta de las tormentas de Paula Cifuentes (2005) dentro del conjunto. Como objetivo cada autor parece intentar revelar un rasgo desconocido o todavia no mencionado en la historia sobre la figura de Cristóbal Colón. Vicente Muñoz Puelles (1992) inventa en su novela un quinto y último viaje a América para que pueda pedir humildemente perdón a los indígenas y liquidar sus deudas (Grützmacher 2009: 233). La visión romántica de Puelles (1992) ayuda a crear un Cristóbal sobrehumano e inmortal. Según mi opinión, Vicente Muñoz Puelles (1992) quiere beatificar a Cristóbal, lo que Alejo Carpentier (1979) intenta evitar (cfr. supra), por eso inventa este quinto viaje. Quizás, lo que más falta para un Cristóbal Colón beato es un quinto viaje, que se desarrolló con mucha fluidez para él y su tripulación, pero también para los indígenas. En cuanto a la novela No serán las Indias (1998) de Luisa López Vergara, los lectores reciben otro punto de perspectiva alrededor del personaje del Almirante. Vergara (1998) intenta buscar el justo medio entre lo humano y lo inhumano. Grützmacher (2009) formula esta tesis en las palabras siguientes: “Colón – un egoísta pragmático elegido por el mismo Dios” (Grützmacher 2009: 213). No sólo se enfatiza en la figura de Colón, sino también en la figura principal de este trabajo, Beatriz Enríquez de Arana. La relación entre ambos, según Vergara (1998), se basa profundamente en el aspecto erótico (cfr. Roa Bastos), pero sirve en la novela de Vergara (1998) como una manera de estructurar el personaje de Cristóbal Colón. Se profundiza en el 22 egocentrismo de Colón, lo que implica en la novela el hecho de ser un padre malo no teniendo en mente su amante y su segundo hijo, Hernando, lo contrario se puede observar en la novela de Pedro Piqueras (2000). Como ya mencionado en el apartado anterior, se puede observar una oposición entre la novela de Vergara (1998) y la novela de Piqueras (2000). En la novela de Piqueras (2000), se representa Cristóbal Colón como buen padre. La figura principal, Beatriz Enríquez de Arana menciona también el egoísmo y el carácter egocéntrico del Almirante, como en la novela de Vergara (1998), pero por sus dos hijos él deja de lado su egoísmo: “Únicamente sus hijos, según estimo, han recibido su afecto inagotable, su más sincero amor. Los demás, todos nosotros, sólo hemos sido objeto de su piedad o de su trato” (Piqueras 2000: 225). Según mi opinión, Cristóbal Colón considera a sus dos hijos como sucesores de su trabajo, de sus viajes de exploración, de sus descubrimientos. Por eso, obtienen más respeto que otra gente con que se rodea, por ejemplo su amante, su tripulación, etc. Beatriz funciona en la novela como la yonarradora, pero a pesar de este papel bastante importante, Beatriz queda pasiva en relación con Cristóbal Colón. No tiene influencia en su mente y no puede controlar sus inconstancias. Al contrario, cuando expresa sus emociones, se transforma en la figura más comprometida dentro de la novela (Grützmacher 2009: 223). Como ya mencionado, Grützmacher (2009) no está convincente de la documentación profunda de Piqueras (2000). Para su argumentación invocan los anacronismos de Beatriz como argumento principal. En comparación con las otras novelas históricas españolas, la novela Colón. A los ojos de Beatriz de Pedro Piqueras (2000) representa también el egoísmo de Cristóbal, pero la verosimilitud de los acontecimientos descritos por Beatriz disminuye, porque el contenido contiene algunos anacronismos (Grützmacher 2009: 223). A mi juicio, estos anacronismos no son intencionales, sino errores entrando por casualidad dentro de la novela, lo que puede indicar una falta de información. En La ruta de las tormentas de Paula Cifuentes (2005) se observa el carácter de Cristóbal Colón desde la perspectiva de Hernando Colón. Primero, la relación entre ambos no es tan óptimo: “Traicionado por mi amigo y por mi propio padre, sentía deseos de matarlos a ambos, de hundir mi mano en sus gargantas y obligarlos a hacerme caso.” (Cifuentes 2005: 106). Después sigue su período de enfermedad y la apreciación de Hernando por su padre crece. La representación de Cristóbal se puede comparar con las otras novelas históricas españolas, de alguna forma establece una combinación de ellas. Bajo una ruda corteza, se encuentra una almendra blanca. Frente al mundo exterior, en este caso su tripulación, se presenta como intocable, pero en las conversaciones con su hijo, se convierte cada vez más en 23 una persona sensible. Según mi opinión, Paula Cifuentes (2005), en su manera de describir, intenta poner la realidad de nuestro tiempo en la novela histórica. Muchos empresarios, que se ve en la televisión, se demuestran como los más fuertes, mientras que su representación en su vida familiar es sensible y menos severa. Durante la lectura de la novela se encuentran algunos pasajes, que indican la ilusión de una familia estable, con Hernando, Diego Colón, Cristóbal y Beatriz, por ejemplo la escena esternecedora andando los hermanos con su madre (cfr. supra), lo que se puede observar también en la novela de Pedro Piqueras (2000). Beatriz Enríquez de Arana no aparece mucho en la obra La ruta de las tormentas, aunque tiene un lugar importante dentro del conjunto, lo que demuestra su presencia en las Palabras Previas de Antonio Gala. Antonio Gala describe la función de Beatriz dentro de esta parte anterior al relato: “Deseo dedicarle este texto, que forma parte de mi ópera Cristóbal Colón, donde Beatriz Enríquez, la madre de su segundo hijo, desde Córdoba, es, de alguna misteriosa manera, la que sostiene la moral y la fuerza del descubridor, ya vencido por tantos avatares.” (Cifuentes 2005: 12). En este fragmento se expresa la importancia de Beatriz dentro del conjunto. El espíritu de Beatriz se encuentra también en los navios y en las mentes de Hernando y Cristóbal. Como ya mencionado, Hernando Colón busca mentalmente contacto con su madre durante y después de los acontecimientos difíciles durante el viaje. La relación entre Hernando y Beatriz se demuestra muy estrecha dentro de la obra: “Observando mis manos en la oscuridad, me pregunté cuánto había de madre en mí. Cuánto habría de Beatriz en mí.” (Cifuentes 2005: 51). Este fragmento ilustra la relación que tenían los dos antes del cuarto viaje colombino. Basándonos en estos datos, podemos concluir que cada novela representa Cristóbal Colón de una forma diferente, pero es remarcable que algunos elementos regresan en cada novela: su egoísmo, su intangibilidad, su posición superior en la vida cotidiana, etc. Sin embargo, se puede observar una evolución en el tiempo. Las novelas del siglo XXI se enfocan más en la parte psicológica de la figura de Cristóbal Colón y Beatriz Enríquez de Arana, por ejemplo la visión romántica de Puelles (1992) se ha convertido en una visión realista en la novela de Paula Cifuentes (2005). Aunque Beatriz de Enríquez no tenga una gran apariencia en muchas de las novelas, tiene un papel en organizar la estructura de la obra, en el aspecto psicólogico de la vida familiar de Cristóbal, en las memorias de Cristóbal y Hernando, etc. Se necesita Beatriz para completar toda la estructura de Cristóbal. Por eso, la continuación de este trabajo se profundiza aún más en la figura de Beatriz Enríquez de Arana. 24 3.2. La figura de la madre dentro de la literatura europea En ambas obras investigadas, ambos autores acentúan la relación entre el hijo (Hernando Colón) y la madre (Beatriz Enríquez de Arana). En el subcapítulo siguiente, se enfatiza en los diferentes aspectos de esta hijo-madre-relación a través de dos críticas literarias sobre la función de la madre en la literatura: La búsqueda de la madre: psicoanálisis y feminismo en la literatura del Siglo de Oro de Anne J. Cruz (1995) y también Ciplijauskaité (1988) refiere a la novela de la maternidad en su artículo. Esta relación nos ofrece una visión interesante para construir el inicio de la caracterización histórico-literaria de la figura de Beatriz Enríquez de Arana. Como primera observación, cabe señalar que la figura de la madre ha evolucionado bastante dentro de las últimas décadas. El artículo La novela femenina contemporánea (19701985). Hacia una tipología de la narración en primera persona de Biruté Ciplijauskaité (1988) nos ofrece algunos ejemplos de la literatura alemana, francesa e italiana sobre la figura de la madre dentro del período inicial de los años setenta. Como primer ejemplo, menciona la obra de Karin Struck (1975) Die Mutter, en la que la escritora equipara el estado de estar embarazada a la de producir una obra literaria. La obra es concebida como “un documental o un estudio sociológico de las sensaciones-emociones de la mujer que resuelve tener niños.” (Ciplijauskaité 1988: 63). Según mi interpretación, la novela de Pedro Piqueras (2000) tiene también indicaciones textuales, que se pueden equiparar con esta cita. Pedro Piqueras (2000) estructura su obra de una manera que el lector recibe la visión total de la vida de Beatriz Enríquez de Arana, en la que el momento de la maternidad se encuentra en el medio de la obra, que, según mi interpretación, es intencional, porque el autor intenta enfatizar este momento, lo que demuestra también su presencia en la escena final de la obra (cfr. infra). El segundo enfoque contiene más detalles sobre la función de la maternidad en la literatura universal. Según Ciplijauskaité (1988), la maternidad tiene dos funciones importantes dentro de una obra literaria. Puede funcionar “como destructora en cuanto a la independencia y las actividades políticas de la mujer o a su crecimiento individual [...], aunque éste implique más dolor que alegría.” (Ciplijauskaité 1988: 64). En la novela de Pedro Piqueras (2000), se puede observar que su independencia ya se rompe cuando comienza a conocer a Cristóbal Colón. En el contexto de esta novela, la segunda función, propuesta por Ciplijauskaité (1988) se demuestra más aplicable a la figura de Beatriz Enríquez de Arana. La maternidad de Beatriz tiene como consecuencia un crecimiento individual e intelectual, lo que provoca también más sentimientos dolorosos. Estos sentimientos ya aparecen unas noches 25 después de su nacimiento. Unas líneas después que ella anuncia el nacimiento de su hijo, Hernando Colón, ya aparecen las primeras pesadillas: “El niño se llama como quiso el navegante: Hernando, como el rey. [...] Intento dormir y apenas lo consigo, y cuando así ocurre, las pesadillas acuden a mi mente en tal manera que prefiero seguir despierta.” (Piqueras 2000: 97). Este concepto de pesimismo y fatalismo parece ser el hilo conductor dentro de la vida de Beatriz Enríquez de Arana y, de esta manera, también en este trabajo. En un ejemplo literario italiano, Ciplijauskaité (1988) refiere a un posible diálogo imaginario de la madre con su hijo que va a nacer, añadiendo de esta manera un enfoque irónico. (Ciplijauskaité 1988: 65). Este enfoque irónico se vincula estrechamente con este pesimismo y fatalismo. Por eso, fue sorprendente que no se encuentra este tópico en ninguna de ambas obras investigadas, sea la novela de Paula Cifuentes (2005), sea la novela de Pedro Piqueras (2000). Sobre todo, en la última obra este tópico puede integrarse dentro del conjunto, enfatizando la ironía y el fatalismo. También en el siglo de Oro la maternidad y el feminismo ya tienen su papel dentro de la literatura española. Mediante el artículo La búsqueda de la madre: psicoanálisis y feminismo el la literatura del Siglo de Oro de Anne J. Cruz (1995) se analiza el papel de la madre en este período tan importante para la literatura española, influyendo también obras y géneros posteriores, por ejemplo la novela histórica. Primero, quiero analizar una contradicción entre este artículo y el artículo de Grützmacher (2009). Mientras que Grützmacher (2009) duda sobre la verosimilitud de la obra de Pedro Piqueras (2000), Cruz (1995) afirma que el protagonismo de una madre, como Melibea en La Celestina de Fernando de Rojas (1499), da verosimilitud a la trama (Cruz 1995: 138). En Colón. A los ojos de Beatriz de Pedro Piqueras (2000), Grützmacher (2009) expresa su opinión sobre la verosimilitud de manera siguiente: “La decisión de contarlo todo desde la perspectiva de la mujer cordobesa de Colón conlleva unas consecuencias negativas en cuanto a la verosimilitud del narrador y de la protagonista, ya que tal lugar de enunciación no armoniza con el afán didáctico de Piqueras” (Grützmacher 2009: 221). De esta polémica ya se desprende que el papel de la madre dentro de la literatura no se demuestra unívoco. Dentro de un segundo punto de discusión se enfatiza más en el psicoanálisis de la figura de la madre, coincidiendo con la temática de esta tesina de maestría. La evolución del tratamiento de la madre, o la mujer en general, depende en la mayoría de las veces de la mentalidad cultural de un momento determinado. En el siglo de Oro se puede distinguir dos períodos diferentes con una mentalidad diferente: la mentalidad contrarreformista y la 26 mentalidad después de los edictos del Concilio de Trento (Cruz 1995: 139). Esta oposición entre las dos mentalidades también se menciona en un apartado posterior sobre el aspecto espacial del lecho de muerte (cfr. capítulo 4.2.3.3.). La ideología del Concilio de Trento no se conoce como un partidario de la igualdad de la mujer, por eso “las madres quedan excluídas totalmente o si acaso se mencionan, se les atribuye un valor negativo, extrínseco a su función materna y sin sujetividad propia.” (Cruz 1995: 139). En este parecer reaparece el aspecto negativo y pesimista de la madre en la literatura. Dentro de la misma mentalidad después de los edictos del Concilio de Trento, la relación entre la madre y el hijo, en este caso Beatriz Enríquez de Arana y Hernando Colón, está bajo fuerte tención social, porque la relación entre el padre y el hijo suplanta la figura de la madre. También en ambas novelas investigadas hay indicaciones abundantes, que refieren a una relación más estrecha entre Cristóbal Colón y Hernando Colón en comparación con la relación inestable de Beatriz con Hernando. De esta temática trata el último capítulo analítica (4.3.) de este trabajo, extendido por algunos fragmentos textuales de ambas novelas históricas estudiadas. En el análisis de la parte teórica se puede observar que hay algunas semejanzas entre lo picaresco y la figura de Hernando Colón (cfr. supra). Cruz (1995) describe dentro de su artículo algunos rasgos de la madre de un pícaro. Parece interesante analizar si Beatriz Enríquez de Arana tiene algunas cosas en común con el fenómeno de lo picaresco como es el caso con su hijo, Hernando Colón. Como dice Cruz (1995) en su artículo, “en las novelas picarescas, las madres de los pícaros subsuman el rechazo de lo femenino y, en particular, de lo materno.” (Cruz 1995: 140). Además en las líneas siguientes la crítica representa la madre de un pícaro como una bruja o una prostituta, sobrepasando los lazos familiares. Es sorprendente que la figura de Beatriz Enríquez de Arana coincide en absoluto con esta caracterización. De ambas obras investigadas se puede concluir que Beatriz era una madre, ocupándose de su familia, a veces excesivamente preocupada, lo que se convierte en una vida dolorosa por la ausencia de sus familiares. Una escena que representa la familiaridad entre los tres protagonistas de ambas obras investigadas se encuentra en La ruta de las tormentas de Paula Cifuentes (2005), en la que Hernando Colón describe un recuerdo de su infancia de manera siguiente: “Sentirme por encima de la cabeza de mi padre y por encima de la cabeza de Beatriz, mi madre” (Cifuentes 2005: 41). Del capítulo anterior se desprende que la figura de la madre en la literatura europea es una temática que ha sido estudiado profundamente por Cruz (1995) y también por Ciplijauskaité (1988). Estos artículos refieren a una caracterización bastante diferente sobre el 27 papel de la madre. Mientras que Ciplijauskaité (1988) destaca más la función sociológica de la madre, la crítica de Cruz (1995) enfatiza más el psicoanálisis de la madre y su convivencia con sus familiares. Beatriz Enríquez de Arana busca más apoyo en las características del artículo de Ciplijauskaité (1988), mientras que la imagen de Beatriz desmuestra algunas disimilitudes sorprendentes con el artículo de Cruz (1995). 4. Beatriz Enríquez de Arana en La ruta de las tormentas (2005) de Paula Cifuentes y Colón. A los ojos de Beatriz (2000) de Pedro Piqueras: una comparación. Después de una parte más teórica sobre la novela histórica femenina y la aparición de Beatriz Enríquez de Arana en la literatura hispanista se observa que esta protagonista femenina puede tener varias facetas místicas y diferenciadoras, lo que puede demostrar su carácter: a veces tiene la tendencia a seguir el carácter egocéntrico de su amante Cristóbal Colón, mientras que en otros pasajes se distancia explícitamente del carácter caprichoso del Almirante. En este capítulo analítico y también más extenso se enfatiza en la figura misma de Beatriz Enríquez dentro de ambas novelas históricas investigadas. ¿Cómo se construye literariamente una protagonista tan diferenciadora? ¿Cuáles son los tópicos que usan ambos autores para caracterizar la figura de Beatriz Enríquez? ¿Cuál es el papel de los dos hombres dentro de su vida y de su caracterización (Cristóbal y Hernando Colón)? El capítulo cuarto contiene tres enfoques diferentes con el objetivo de reunir las conclusiones de estos enfoques en una conclusión general. Un primer enfoque acentúa la historicidad de la figura de Beatriz Enríquez de Arana. A través de varias aproximaciones históricas, por ejemplo Beatriz Enríquez de Arana y Cristóbal Colón de José de la Torre y del Cerro (1933) y Cristóbal Colón: 7 años decisivos de su vida (1485-1492) de Juan Manzano Manzano (1964), se investiga su papel dentro de la historia, en la mayoría de las veces en relación con las figuras de Hernando y Cristóbal Colón. El objetivo de este enfoque es ofrecer al lector ya un patrón de como algunos historiadores toquen la persona misteriosa y dudosa de Beatriz Enríquez de Arana, antes de iniciar un análisis personal. Un segundo enfoque acentúa la construcción del personaje de Beatriz Enríquez de Arana dentro de las novelas investigadas mediante un análisis de tres componentes bastantes importantes dentro de ambas obras: los personajes, el uso del tiempo y el espacio. Dentro de estos tres componentes intentamos encontrar las similitudes y disimilitudes entre ambas novelas históricas y comparar con algunos tópicos literarios, por ejemplo por el espacio se puede observar que la mayoría de las 28 escenas en La ruta de las tormentas de Paula Cifuentes (2005) se desarrollan en el barco de Cristóbal Colón, mientras que en la obra de Pedro Piqueras (2000) la ciudad de Córdoba y el lecho de muerte funcionan como espacios desde que Beatriz Enríquez relata su vida. El objetivo de este subcapítulo es determinar una imagen fija de la persona de Beatriz Enríquez mediante los recursos literarios utilizados por ambos autores investigados dentro de este trabajo. Un tercer subcapítulo acentúa la relación entre Beatriz Enríquez de Arana y su hijo, Hernando Colón, dentro de ambas obras investigadas. En el capítulo anterior, ya se menciona la relación madre-hijo de una manera más general, en este capítulo se enfoca más en los detalles literarios, apoyados por ejemplos textuales. Este subcapítulo funciona más como capítulo conclusivo, en el que el aspecto histórico de ambos personajes y la caracterización de Beatriz Enríquez se reúnen en una respuesta general a la pregunta ¿cómo se construye literariamente la figura de Beatriz Enríquez de Arana, amante de Cristóbal Colón, madre de Hernando Colón, partiendo de la tesis castellana de que Beatriz Enríquez de Arana fue la madre de Hernando Colón (cfr. supra), dentro de ambas novelas históricas investigadas? 4.1. Beatriz Enríquez de Arana en documentos históricos Como ya mencionado en la introducción de este capítulo, la relación entre Beatriz Enríquez de Arana y Cristóbal Colón contiene elementos misteriosos y dudosos, porque no hay muchas obras históricas, que dedican mucha atención a la figura de Beatriz. Cuando obras históricas mencionan Beatriz, se observan algunas afirmaciones contradictorias alrededor de algunos acontecimientos claves en su vida. En este subcapítulo se enfatizan en dos acontecimientos principales dentro de su vida, sobre los cuales existe alguna polémica: el matrimonio con Cristóbal Colón y la legitimidad de su hijo Hernando Colón. La obra Beatriz Enríquez de Arana y Cristóbal Colón de José de la Torre y del Cerro (1933) funciona como fuente principal. Las obras Cristóbal Colón: Siete años decisivos de su vida (1485-1492) de Juan Manzano Manzano (1964) e Investigaciones sobre la vida y obras iniciales de Don Fernando Colón de Emiliano Jos (1945) se basan profundamente en la obra de José de la Torre y del Cerro (1933), aunque sin embargo añaden algunos detalles principales. No sólo en torno al primer encuentro de Beatriz con Cristóbal reina la incertidumbre, sino también sobre la posibilidad de un matrimonio entre los dos. En los documentos históricos del siglo XX no cabe duda sobre un matrimonio posible de Beatriz con Cristóbal: Los historiadores todos rechazan la leyenda del matrimonio de Colón con Beatriz, fundados en testominios sumamente reveladores del propio interesado y en las afirmaciones de cronistas 29 contemporáneos de los sucesos, y en especial del padre Las Casas, el mejor informado de los asuntos de la familia de Cristóbal Colón. (Manzano 1964: 127) Entre los historiadores contemporáneos, hay uniformidad: Cristóbal Colón nunca se casó con Beatriz Enríquez de Arana. En lo que sigue, se observa que entre los historiadores del siglo XV no hay uniformidad sobre la relación entre Beatriz y Cristóbal. Ya en 1620 el doctor Morales y Padilla confirma que Cristóbal Colón se casó en Córdoba con Beatriz Enríquez de Arana y con esta ceremonia, ambos, según el doctor, legalizan sus relaciones. También en la confirmación del padre franciscano fray Pedro Simón el aspecto de la legalización de las relaciones entre Cristóbal y Beatriz parece un factor más importante para el matriminio que el amor entre ambos (Manzano 1964: 126). Según Manzano (1964), los escritores en el siglo XV tienen como objetivo beatificar al gran Descubridor para que el empíreo español y también el poder eclesiástico (Pío IX) sigan admirando Cristóbal Colón (Manzano 1964: 127). Vivir en pecado con una mujer de una clase inferior procuraría que la admiración de todas las clases sociales disminuye. Según la fuente principal de este subcapítulo, la crítica de José de la Torre y del Cerro (1933), Beatriz y Cristóbal no se casaron, porque Beatriz tenia una mala conducta y sobre todo su infidelidad fue un obstáculo importante para un matrimonio. Esta crítica alega circunstancias atenuantes para la conducta de Beatriz: “porque su desilusión al ver que se le iba de entre las manos debió ser tremenda” (De la Torre y del Cerro 1933: 63), mientras que los historiadores del siglo XV, que redactan sobre la relación amorosa o amistosa entre ambos, evocan una imagen que diferencia el bien (Cristóbal Colón) del mal (Beatriz Enríquez de Arana). Sin embargo, la crítica de Emiliano Jos (1945) juega con estos papeles de bien y mal en afirmar que hay indicaciones históricas en absoluto para concluir que Beatriz tenía una mala conducta o se comportaba infiel (Jos 1945: 83). Según su interpretación, “la conducta del ennoblecido y codicioso genovés no fué realmente muy noble, por eso confiesa que estaba en deuda o cargo con Beatriz [...]” (Jos 1945: 82). Para concluir este primer apartado de este subcapítulo cabe señalar que Manzano (1964) redacta una adición sobre la causa del nomatrimonio de los dos: nosotros creemos que el genovés no llegó a normalizar sus relaciones con Beatriz debido a los obstáculos de orden legal que encontró para ello cuando a la vuelta de su primer viaje descubridor se vio colmado de los máximos honores y encumbrado a las más altas dignidades de la nación castellana. (Manzano 1964: 131) 30 El honor y la dignidad de Cristóbal Colón, depués de su primer viaje, había adquirido proporciones tan enormes, que en este momento no puede casarse con una mujer, que se encontraba en una clase tan inferior en comparación con sus heroicidades. En ambas novelas históricas investigadas se encuentran algunas indicaciones, que siguen la tesis de los historiadores del siglo XX, o sea Beatriz y Cristóbal nunca se casaron. En una conversación de Cristóbal con Beatriz en las páginas 216-217 de La ruta de las tormentas de Paula Cifuentes (2005), se puede observar que un casamiento entre ambos fue un tema importante. Cristóbal Colón ha prometido a Beatriz de casarse después de sus viajes de exploración, pero las Majestades ya le han encargado otro viaje en el momento que Beatriz le recuerda a su promesa. En las últimas palabras de Beatriz dentro de esta conversación, Cifuentes (2005) alude a la clase social más alta de Cristóbal Colón en poniendo señor Almirante entre comillas: “[...] ¡El “señor Almirante” está tan ocupado que no puedo hacerse cargo de nadie que no sea él! Pues permíteme recordarte que tienes una familia [...]” (Cifuentes 2005: 217). Pedro Piqueras (2000) menciona el tema del matrimonio de una manera diferente: él quiere acentuar más el aspecto melancólico de Beatriz, y asocia un matrimonio posible con su relación con su hijo, Hernando Colón, en el futuro: Si hubiera matrimoniado con el navegante hoy estaría cerca de mi hijo. Pero él nunca pensó en ello. Y si lo hizo, jamás salió de su boca una propuesta de tal sentido. Ni siquiera al nacer Hernando hizo inclinación de unirse a mí como la Iglesia de Nuestro señor manda... [...] No le importaba yo sino sus proyectos. Quizá temió perder su libertad de viajar, de descubrir, como decía. Temor vano el suyo; no sabía el pobre que, aun casado, libre le quería yo. (Piqueras 2000: 190) En esta novela, el aspecto de la clase social superior de Cristóbal Colón no tiene un papel tan importante en comparación con la novela de Paula Cifuentes (2005). Dentro de este fragmento, la psicología y los sentimientos de Beatriz pasan a primer plano, lo que cambia un matrimonio en un acto con causas personales en vez de un acto con causas sociales. Como ya mencionado en este trabajo, a pesar de los dos probablemente no estaban casados, tenían un hijo, Hernando Colón. En la mayoría de los documentos históricos el hijo es sin duda el hijo ilegítimo, pero natural, de Cristóbal Colón. Pero hay también una cierta polémica en torno a esta ilegitimidad. Ilegítimo significa que Hernando Colón nació en un momento que Cristóbal Colón era soltero y que no reconoció su hijo. Manzano (1964) opina que Cristóbal intentó varias veces a reconocer su hijo, pero con sus preparaciones para los próximos viajes, no tenía tiempo (Manzano 1964: 126-130). Al inicio del año 1494, Cristóbal Colón reconoció su hijo en Valladolid en una presentación a la soberana. Los primeros 31 documentos, en los que Cristóbal Colón refiere a sus hijos legítimos (Diego y Hernando) datan del año 1497 (Manzano 1964: 130). Al contrario, Bartolomé de las Casas, según Manzano (1964) “sin duda el contemporáneo mejor informado de la familia del gran Descubridor” (Manzano 1964: 123), opina que Hernando sólo fue un hijo natural de Cristóbal y no un hijo legítimo, en contraste con Diego Colón (Manzano 1964: 123). Sin embargo, Manzano (1964) confirma la legitimidad de Hernando Colón con pruebas, derivadas del propio Cristóbal Colón, por ejemplo el título de don se refiere a lo honorífico y lo digno, que son características no compatibles con un hijo ilegítimo (Manzano 1964: 125). Como en el análisis de la primera polémica sobre el matrimonio, cabe aplicar las críticas a ambas novelas investigadas. Por ejemplo, en la solapa posterior de La ruta de las tormentas, Paula Cifuentes (2005) afirma que Hernando Colón fue un hijo ilegítimo de Cristóbal Colón. El análisis histórico de Manzano (1964) rechaza la opinión de Paula Cifuentes (2005), porque al inicio del siglo XVI, cuando Cristóbal y Hernando hicieron el cuarto viaje, Hernando fue legitimado, según él. La ilegitimidad de Hernando Colón se representa como un tema importante dentro de la novela. La relación con su padre y su hermano sufre por esto, lo que demuestra el fragmento siguiente: “Otra vez Diego, una vez más Diego; siempre, por siempre: Diego. Diego, Diego. Su imagen me golpeaba, su recuerdo era una tortura. Diego, mi hermanastro, el primogénito, el hijo no bastardo, el de la familia noble, el ejemplo perfecto” (Cifuentes 2005: 55). Cabe señalar que como hijo ilegítimo en La ruta de las tormentas, Hernando tiene menos derechos en los navios en comparación con su hermano Diego y obtiene tareas difíciles. Como ya mencionado, estos aspectos funcionan como obstáculos dentro de su proceso de madurez y dentro de la relación padre – hijo (cfr. infra). Adémas de eso, cabe añadir un paso remarcable dentro de La ruta de las tormentas, en el que Paula Cifuentes (2005) menciona también el reconocimiento de Hernando Colón por su padre: “Éste es Hernando, el hijo de don Cristóbal Colón, vuestro Almirante y virrey de las Indias de la mar Océana, tuvo con Beatriz Enríquez de Arana, vecina de Córdoba.” (Cifuentes 2005: 140). En este punto, se puede observar una distancia entre la opinión de Manzano (1964) y de Cifuentes (2005). A pesar del hecho de que Cristóbal reconoció su hijo en el año 1494, Paula Cifuentes, como novelista, no acepta la legitimidad de Hernando, porque Beatriz y Cristóbal no se casaron nunca, mientras que Manzano (1964), como historiador, no debe pensar en su novela que está escribiendo, sino en la historicidad y verosimilitud de su monografía, observa en el fragmento siguiente, que un reconocimiento de su hijo es suficiente para tratarlo y nombrarlo como hijo legítimo: “Con esa sencilla ceremonia el hijo natural de don Cristóbal y 32 de Beatriz Enríquez debió quedar legitimado. Y como tal hijo legítimo adquirió, a partir de ese momento, todas las honras del padre e hízose partícipe de la herencia de su progenitor.” (Manzano 1964: 130). Observando los documentos históricos en torno a la figura histórica de Beatriz Enríquez de Arana se puede concluir que su vida está llena de misterios e inseguridades, teniendo en cuenta las polémicas sobre el primer encuentro con Cristóbal Colón, el matrimonio o no con él y la legitimidad o no de su hijo, Hernando Colón. Según mi opinión, este aspecto misterioso de su vida aumenta la necesidad de un análisis literario del personaje de Beatriz mediante ambas novelas históricas investigadas. La esencia de esta tesina reside en el subcapítulo siguiente, en el que se elabora un análisis literario de la figura de Beatriz Enríquez de Arana, en combinación con Cristóbal y Hernando Colón, mediante tres componentes literarios: la construcción de los personajes, el tiempo y el espacio, lo que completa el análisis histórico – literario. 4.2. La construcción de la madre y del amante en dos novelas históricas contempóraneas: una comparación Como primer paso en la construcción literaria de Beatriz Enríquez de Arana se toca un punto, que ya se menciona en el subcapítulo anterior, en el que se esboza la imagen de Beatriz dentro de los documentos históricos. Dentro de estos documentos históricos, la dualidad entre Beatriz y Cristóbal se conceptualiza mediante la oposición entre el bien y el mal. Durante la lectura de ambas novelas investigadas La ruta de las tormentas (2005) y Colón. A los ojos de Beatriz (2000) se observa también que estos papeles del bien y del mal a veces pueden cambiar de personaje según acontecimientos determinados, por ejemplo el rechazo de un matrimonio por Cristóbal Colón o la inconstancia en el carácter de Beatriz y Cristóbal. Mediante esta oposición se analizan las similitudes y disimilitudes entre las dos construcciones de Beatriz y Cristóbal en estas dos novelas investigadas. El objetivo de esta parte es resolver la primera parte de la pregunta central de este trabajo. Después de una tarea bachelor más histórico, se analiza ¿cómo se construye más literariamente el personaje de Beatriz Enríquez de Arana? Para esta construcción, también los lapsos del tiempo tienen su influencia. Como ya mencionado, se observa en ambas novelas investigadas grandes diferencias en el tiempo. Ambos autores redactan su obra desde la perspectiva del protagonista que se encuentra en su lecho de muerte, lo que procura que ambos autores trabajan con flash-backs y con deseos, en 33 los que ambos protagonistas, describiendo los acontecimientos en el pasado, expresan lo que, para ellos, podría ir mejor en su vida. Ambos autores, Paula Cifuentes y Pedro Piqueras, alternan entre el pasado, presente y futuro, en lo que se puede observar el desarrollo de los personajes. El subtítulo el pasado para estructurar la historia revela el punto de partida de este subcapítulo: se intenta analizar el aspecto del tiempo desde el punto de vista del pasado hasta el presente (y a veces el futuro), porque el aspecto del desarrollo o Bildung del personaje se demuestra lo más importante para la construcción. En el último apartado de este capítulo, se analiza la influencia del espacio sobre la protagonista Beatriz Enríquez de Arana. Dentro de las dos novelas investigadas algunos espacios pasan a primer plano: el barco para La ruta de las tormentas (2005), la ciudad para Colón. A los ojos de Beatriz (2000) y el lecho de muerte para las dos obras. A través de ejemplos literarios famosos, en los que estos espacios también aparecen y en los que estos espacios tienen un significado literario particular, se analiza en estas dos obras el uso de los espacios, con atención especial en su influencia sobre los protagonistas. 4.2.1. Beatriz y Cristóbal: la personificación del bien y del mal Ambas novelas investigadas ofrecen una imagen muy elaborada de Cristóbal Colón, en la que se presentan tanto sus características positivas como negativas. Entre sus rasgos positivos quiero destacar su papel en la educación de su hijo como un buen padre y también sus rasgos heroicos en sus viajes hacia las Indias. Entre sus características negativas conviene enfatizar su egoísmo, sus inconstancias y el abandono de su familia después de la infancia de su hijo. De una misma manera a veces positiva a veces negativa se retrata Beatriz Enríquez de Arana: la representación de una dueña de casa fiel se opone a su egoísmo y su pasividad frente a Cristóbal Colón. Dentro de ambas obras investigadas, se puede observar que tanto Cristóbal Colón como Beatriz Enríquez de Arana obtienen el papel del bien y del mal. Es aún más remarcable que en una misma situación ambos protagonistas a veces se oponen. Por ejemplo en Palabras Previas dentro de La ruta de las tormentas de Paula Cifuentes (2005), Beatriz Enríquez de Arana representa el bien y Cristóbal Colón el mal, mientras que en el pasaje después del nacimiento de Hernando Colón, descrita en Colón. A los ojos de Beatriz de Pedro Piqueras (2000), Beatriz representa el mal y Cristóbal el bien (cfr. infra). De esta manera, no sólo se puede observar una oposición entre ambos protagonistas, sino también una inversión de los papeles, si se comparan ambas obras investigadas. Sólo existen algunas teorías o críticas sobre esta inversión de los papeles, por eso muchas veces cabe confirmar la verosimilitud del análisis con ejemplos textuales de ambas novelas investigadas. 34 Dentro de su análisis pequeño de Colón. A los ojos de Beatriz (2000), Grützmacher (2009) afirma un primer enfoque negativo dentro del carácter de Beatriz Enríquez de Arana: En su convivencia con el genovés, Beatriz es la parte más interesada, más comprometida emocionalmente; pero, por otra parte –fuera del plano emocional–, es casi completamente pasiva; [...] Se deja seducir, deja que Colón se sirva de ella a su manera, le deja irse, pero siempre le permite volver para, finalmente, aceptar la decisión del genovés que la aparta de su querido hijo. Casi nunca protesta ni se atreve a requerir la legitimación de su concubinato, tampoco es capaz de ayudar al navegante en sus constantes angustias e incertidumbres, causados por los múltiples trámites en torno a su proyecto descubridor y la interminables espera a la decisión de los reyes. (Grützmacher 2009: 223) Según Grützmacher (2009), las inconstancias de Cristóbal Colón se deben al proyecto descubridor y sobre todo a la indecisión de los reyes en torno al apoyo de su proyecto. Es remarcable que Grützmacher (2009) no se pregunta que estos elementos característicos ya se manifiestan anteriormente en su conducta. Dentro de su crítica, se manifiesta la impresión que Grützmacher (2009) ya demuestra su predilección por Cristóbal Colón, que también declara su subcapítulo de Cristóbal Colón como buen padre, que también se analizará en este apartado. En cuanto a la conducta de Beatriz Enríquez de Arana, la actitud pasiva se demuestra un hilo conductor dentro del conjunto. El pasaje siguiente relata brevemente la pasividad de Beatriz con respecto al proyecto de su amante: “Quisiera trocar por felicidad su dolor, su debilidad por firmeza. Pero sé, también, que no está en mi mano.¡Si yo pudiera poner dicha donde hay pesar y enojo...! Espero que venga más feliz de este nuevo viaje.” (Piqueras 2000: 74). Beatriz no tiene control sobre su amante, pero también pierde el control sobre su hijo (cfr. infra) y sobre su vida en general. De este ejemplo de la oposición de los papeles del bien y del mal, podemos concluir que el papel del bien fue representado por Cristóbal Colón, mientras que Beatriz se representa como la causa de los problemas, como también menciona (cfr. capítulo 4.3.) Hernando Colón en La ruta de las tormentas de Paula Cifuentes (2005). Como segundo enfoque, cabe señalar la ilusión de una familia estable, que tiene Beatriz Enríquez de Arana después del nacimiento de su hijo Hernando Colón. Según Grützmacher (2009), Piqueras (2000) representa Cristóbal Colón como un buen padre. Dentro de esta novela, se observa que mediante este aspecto de buen padre se contraponen dos características diferentes: el egoísmo frente al amor paternal, lo que Piqueras (2000) ilustra en el pasaje siguiente: 35 Se amó a mi mismo. Todo giraba en torno a él. Los socios, los amigos, sus hermanos. Yo misma sabía que mi vida tenía un centro que era él. Únicamente sus hijos, según estimo, han recibido su afecto inagotable, su más sincero amor. Los demás, todos nosotros, sólo hemos sido objeto de su piedad o de su trato. (Piqueras 2000: 189) Esta oposición entre el egoísmo y el amor por un hijo se puede observar también en el carácter de Beatriz Enríquez de Arana. Este egoísmo ya se analiza en el capítulo 2.1. sobre la novela histórica femenina. En el amor maternal de Beatriz se puede observar la influencia de Cristóbal Colón, que tiene efectos estimulantes mediante su amor mismo por Hernando Colón. De esta manera, la oposición de los papeles no es una constante dentro de las dos obras investigadas. En este ejemplo, ambos protagonistas representan un mismo papel mediante la oposición egoísmo frente al amor paternal/maternal. Al mismo tiempo, se elimina otra oposición: el bien y el mal no se encuentran separadamente en cada una de las figuras, sino que los papeles se reúnen en ambos personajes. Según Grützmacher (2009), la oposición entre estas dos características tiene como consecuencia que el personaje de Cristóbal Colón no se representa de una manera coherente, lo que debilita la verosimilitud de la novela (Grützmacher 2009: 226). También en La ruta de las tormentas de Paula Cifuentes (2005), la vida familiar estable de la familia Colón se debilita. Las Palabras Previas, redactadas por Antonio Gala, incluyen un diálogo entre Cristóbal y Beatriz con una discusión sobre su último viaje hacia las Indias. En este diálogo se encuentran también algunos sentimientos contradictorios: el amor pero también la rabia, la alegría con la expectativa de un matrimonio, pero también la decepción sobre un cuarto viaje de Cristóbal y como último, la presencia de Cristóbal Colón frente a la ausencia, anunciado por él con el mensaje sobre su proyecto. Paula Cifuentes (2005), en comparación con Pedro Piqueras (2000), ofrece a los lectores una lectura diferente sobre ambos personajes. Cifuentes (2005) no demuestra una predilección por Cristóbal Colón, lo que procura que Cristóbal Colón representa el mal, mientras que Beatriz despierta lástima en cuanto a su situación familiar y por eso representa el bien y el inocente. De los ejemplos textuales anteriores se desprende que la inversión de los papeles del bien y del mal se alternan, pero también hay pasajes, en los que la similitud entre Beatriz Enríquez de Arana y Cristóbal Colón pasa a primer plano. La relación entre ambos protagonistas no se demuestra fácil a analizar. En este contexto, un análisis mediante oposiciones se demuestra el método más eficaz. Al final de este trabajo, se analiza también la relación entre Beatriz y su hijo Hernando Colón, en la que la caracterización de Cristóbal 36 Colón también tiene su impacto (cfr. infra). Resumiendo, Beatriz Enríquez de Arana, en cuanto a su relación con Cristóbal Colón, se demuestra una persona pasiva, inconstante y desafortunada debido a la situación familiar. De lo anterior se desprende también que no se puede caracterizar Beatriz Enríquez de Arana sin investigar también el papel de sus prójimos. 4.2.2. El tiempo: el pasado para estructurar la historia Durante la lectura de ambas novelas investigadas, se observan algunos cambios en la perspectiva del tiempo. La estructura de ambas novelas ya indica que todos los acontecimientos se desarrollan en el pasado (cfr. capítulo 4.2.3.3.), pero en algunos pasajes el tiempo difiere de esta perspectiva. Se refiere, por ejemplo, al futuro. En estos pasajes los protagonistas intentan expresar un deseo. Al contrario, hay también flash-backs en ambos relatos, en los que por ejemplo Hernando Colón refiere a su tiempo en la Corte ante de su viaje a las Indias. En suma, ambas novelas históricas forman un conjunto diferente de perspectivas temporales. El objetivo de este subcapítulo es reconstruir en la medida de lo posible estas perspectivas temporales y fijar si estas diferencias temporales tienen su influencia en la figura de Beatriz Enríquez de Arana, por ejemplo un flash-back puede provocar un cambio sentimental. Como en la mayoría de los subcapítulos del cuarto capítulo de este trabajo, se comparan ambas novelas históricas investigadas. Además, este subcapítulo se basa profundamente en una cita en Algunas estrategias de la novela histórica contemporánea: desde un rompecabezas temporal hacia una dimensión intrahistórica de Marta Cichocka (2012). En las primeras palabras de su artículo se reconoce el fenómeno temporal que se establece en La ruta de las tormentas de Paula Cifuentes (2005) y en Colón. A los ojos de Beatriz de Pedro Piqueras (2000): “Uno de los recursos más empleados consiste en alterar la narración cronológica mediante la fragmentación de la temporalidad y el uso de los estilismos temporales –elipsis, prolepsis, analepsis– que tienden a ensamblarse en construcciones no lineales” (Cichocka 2012: 43). De esta cita se desprende que la construcción de una novela histórica trabaja con distorsiones en el tiempo, en este caso en la historia, de los escritores y para elaborar esta distorsión, utilizan algunos estilismos temporales, que pueden llevar a un salto temporal en el futuro, pero también anteriormente al punto temporal de la historia, que ya se encuentra en el pasado. Según Grütmacher (2009), la novela de Pedro Piqueras (2000), Colón. A los ojos de Beatriz tiene un problema de verosimilitud, asimismo debido a una característica temporal. En la novela, Beatriz Enríquez de Arana, como protagonista, inserta en su discurso histórico del siglo XV algunas interpretaciones modernas, o sea utiliza anacronismos (cfr. supra). De esta 37 manera la influencia del autor se intensifica profundamente en la novela mediante algunas faltas en el vocabulario, por ejemplo el uso de “otras civilizaciones” y “un romántico” (Piqueras 2000: 132 y 74). La explicación de los errores de Piqueras, según Grützmacher, es la siguiente: “Como podemos observar, el novelista atribuye a los protagonistas medievales el uso de las categorías como “cultura” o “civilización”, característico a la sociología y a la antropología modernas, y, también, de algunos conceptos que se refieren a los fenómenos históricos muy posteriores a los acontecimientos narrados (“romántico”).” (Grützmacher 2009: 221). Como el narrador crea la figura de Beatriz Enríquez de Arana, el narrador sigue las influencias globales de nuestro tiempo y, sólo parcialmente, tiene en mente el contexto, en el que se desarrolla la historia, el siglo XV. Para el análisis de la figura de Beatriz estos anacronismos dan una idea deformada de su persona. Como mencionado en el artículo de Grützmacher (2009), Beatriz tiene la capacidad de analizar e interpretar “desde el punto de vista de la historia política o de la psicología social” (Grützmacher 2009: 222). Es sorprendente que una mujer de clase inferior puede tener conocimiento sobre asuntos como la estructura histórica de Castilla y Aragón (Piqueras 2000: 20). De este análisis se desprende que un escritor de una novela histórica puede deformar la imagen de una figura principal, lo que problematiza aún más una caracterización profunda. Basándose en la parte del artículo de Grützmacher sobre los anacronismos, se puede concluir que “la visión del pasado presentada en el libro es simplemente superficial.” (Grützmacher 2009: 222). Después de un análisis más general del aspecto del tiempo en la novela de Pedro Piqueras (2000), se analiza en este párrafo dos ejemplos textuales, que provienen de la obra misma, en los que se puede observar una transición repentina entre dos perspectivas temporales diferentes. El primer fragmento trata de reconstruir un recuerdo de la juventud de Beatriz Enríquez de Arana: “Como si fuera una revelación, recordé el motivo por el que su cara no me era desconocida. Tenía yo seis años cuando salí, casi de noche, al corral de nuestra casa, en Santa María.” (Piqueras 2000: 83-84). Este episodio funciona como un flash-back en una parte bastante importante dentro del conjunto: en esta parte revela su embarazo. Además, tenía un temor por la persona, que dos veces en su vida aparece de una misma manera: “cuchillo en mano, en la matanza del cerdo.” (Piqueras 2000: 84). Según mi interpretación, este flash-back deja su influencia en Beatriz durante toda la obra. Cuando se anuncia su embarazo, las reacciones no están positivas, porque no fue casado en este momento. Las malas reacciones, juntas con las malas indicaciones (el flash-back) llevan a una relación difícil con su hijo, Hernando Colón. Un segundo fragmento caracteriza un fenómeno, que 38 vuelve también en la novela histórica de Paula Cifuentes (2005). La narradora de la obra, Beatriz Enríquez de Arana, pone algunas preguntas retóricas sobre el futuro, lo que parece una acción un poco extraño, cuando se recuerda que trata de una narradora omnisciente, que ya tiene conocimiento sobre su futuro. Las dos preguntas resumen sus deseos sobre el futuro con Cristóbal Colón después de sus viajes de exploración: “¿Quién sabe si el navegante llegará al puerto soñado y si después podrá regresar? ¿Quién sabe si más adelante podremos estar todos juntos como la familia que ya empezábamos a ser?” (Piqueras 2000: 141). Como ya mencionado en capítulos anteriores, la melancolía es una de las características más importantes de Beatriz Enríquez de Arana dentro de estas dos novelas. Estas preguntas también sirven como prueba de esta conducta melancólica. También las circunstancias, una meditación silenciosa antes de dormirse y la ausencia de su amante Cristóbal y su hijo Hernando, contribuyen a esta actitud. En la novela histórica de Pedro Piqueras (2000), las referencias a una historicidad distorsionada son escasas. Sin embargo, estos dos fragmentos se demuestran útiles para una adición en la caracterización de Beatriz Enríquez de Arana y confirman también el carácter melancólico e inestable de la protagonista. Conviene destacar también que el escritor tiene el poder de ofrecer una imagen deformada al lector, que a su vez tiene que reconstruir la historia. Como ya mencionado anteriormente, la lectura de una novela histórica pide un esfuerzo. En el párrafo siguiente, se investigan los mismos aspectos temporales en La ruta de las tormentas de Paula Cifuentes (2005). Una primera observación, que ya se descubre en la primera lectura, es que la escritora juega todavía más con las perspectivas temporales en comparación con Pedro Piqueras (2000). En La ruta de las tormentas de Paula Cifuentes (2005) se describe Beatriz Enríquez de Arana desde otro punto de vista: la perspectiva de Hernando Colón, lo que tiene como consecuencia que Hernando habla de su madre con flash-backs. No es el objetivo analizar la relación entre Hernando y Beatriz en este apartado, sino analizar únicamente la caracterización de Beatriz dentro de estos flash-backs. Mediante algunos ejemplos textuales de flash-backs se analiza la imagen de Beatriz Enríquez de Arana en la novela histórica de Paula Cifuentes (2005). Debido a la escasez de espacio no se investigan todos los ejemplos, sino los ejemplos más relevantes de una manera más profunda. Un primer fragmento viene de las Palabras Previas de Antonio Gala, en las que él redacta un diálogo entre Beatriz y Cristóbal antes del cuarto viaje hacia las Indias con un 39 motivo especial, porque, según Antonio Gala: “[...] Beatriz Enríquez, la madre de su segundo hijo, desde Córdoba, es, de alguna misteriosa manera, la que sostiene la moral y la fuerza del descubridor, ya vencido por tantos avatares.” (Cifuentes 2005: 12). El aspecto de la influencia de Beatriz sobre las figuras de Hernando y Cristóbal se demuestra dudoso. Para Grützmacher (2009), la no-intervención en el carácter inconstante de Cristóbal Colón es un signo importante para clasificar a Beatriz como una protagonista pasiva, mientras que Antonio Gala en este encabezamiento de la novela acentúa el aspecto influyente de Beatriz, como ella tendría también el derecho para decidir lo que puede acontecer con la familia después de las viajes de exploración: “Y gustaría que supiese cómo su madre influye en el Descubrimiento desde Córdoba.” (Cifuentes 2005: 14). Esta contradicción indica una diferencia de interpretaciones de la conducta de Beatriz Enríquez de Arana. Según mi interpretación, basándome en las lecturas secundarias sobre Beatriz Enríquez de Arana y el hecho de que no es una mujer, que indica constancia, se tiende a aceptar más la crítica más elaborada de Grützmacher (2009). El fragmento siguiente se demuestra comparable con algunos fragmentos discutidos en la novela histórica de Pedro Piqueras (2000) en tal sentido que los pensamientos de Hernando Colón divagan hacia el pasado, en el que se recuerda algunos pasajes de su infancia con su madre, Beatriz. En el fragmento siguiente, Beatriz Enriquez de Araña se muestra como buena madre: “En el fogón de esa cocina, Beatriz cocinaba la cena, aquella sopa llena de grumos que había aprendido a hacer de la que había querido como si hubiese sido su madre. Aguachirle que ya era parte de la vida de los tres: Cristóbal, Beatriz... y yo.” (Cifuentes 2005: 41). En estos pasajes, la familia Colón aparece como una familia estable, sin algunos problemas, pero, según mi opinión, Beatriz siempre tenía el conocimiento sobre el hecho de que toda perfección puede romperse de un momento a otro, lo que prueba también un pasaje en el diálogo con Cristóbal Colón, presentado por Antonio Gala en las Palabras Previas: “Ya estoy acostumbrada a que te vayas. Ya estoy hecha a las pérdidas. Habrías decirme <<me quedaré contigo para siempre>>, y no te creería.” (Cifuentes 2005: 12). Como el fragmento anterior, ambos fragmentos siguientes tienen similitudes con fragmentos ya discutidos en cuanto a Colón. A los ojos de Beatriz de Pedro Piqueras (2000): “Observando mis manos en la oscuridad, me pregunté cuánto había de mi madre en mí. Cuánto habría de Beatriz en mí” (Cifuentes 2005: 51). En este fragmento, la escritora ofrece a los lectores un primer impulso hacia una perspectiva en el futuro. Esta perspectiva se prolonga y se intensifica en la página 40 siguiente, en la que, como en la novela histórica de Pedro Piqueras (2000), aparecen algunas preguntas retóricas y, al mismo tiempo, hipotéticas: Madre. ¿Qué fue de ti viéndonos a los dos partir de tu lado? [...] ¿De verdad, madre, quisiste que todo fuera así? ¿Cómo pudiste permitir que tu hijo creciera alejado de tu compañía? ¿Tal vez, cándida ilusa, creíste en algún momento que de ese modo conseguirías retener a Cristóbal a tu lado, haciéndole volver? (Cifuentes 2005: 52) Esta perspectiva del futuro se conceptualiza diferentemente en comparación con los ejemplos de Pedro Piqueras (2000). En estas preguntas, el protagonista quiere saber algunas respuestas en cuanto a sus preguntas hipotéticas. Estas preguntas hipotéticas no revelan nada sobre el futuro en general, sino sobre un futuro posible. Mediante estas preguntas Hernando Colón duda en cuanto a la intención de su madre. Él insinúa que Beatriz ha dado su aprobación para que Cristóbal pueda llevar Hernando consigo en su cuarto viaje con el objetivo de que ganarse definitivamente el amor de Cristóbal Colón. De este fragmento se desprende que Beatriz Enríquez de Arana tiene también una parte de astucia dentro de su carácter. En cuanto al aspecto del futuro en ambas novelas investigadas, se puede concluir que ambos juegan con la perspectiva del futuro, pero de otra manera. Pedro Piqueras (2000) incorpora el aspecto del futuro en la forma del texto, mientras que Paula Cifuentes (2005) usa más el contenido del pasaje para enfatizar el aspecto futuro. En las páginas 119, 140 y 154 de la novela de Paula Cifuentes (2005), Hernando Colón alude a períodos ya discutidos en la vida de Beatriz Enríquez de Arana: una escena de su infancia, la legitimización de Hernando Colón y su período de estudio en la Corte. Un fragmento aún más interesante se encuentra en las páginas 216-217, en las que Hernando Colón describe un diálogo entre Beatriz y Cristóbal sobre el matrimonio posible entre ambos después del primer viaje. Hernando introduce el diálogo de manera siguiente: “La frustración me llevó a otra frustración añeja que yo ni siquiera había experimentado en mis carnes: la frustración que debió de sentir mi madre años atrás, muchos años atrás.” (Cifuentes 2005: 216). No se analiza este fragmento por su contenido, sino por el medio cómo estos flash-backs se realizan en la obra de Paula Cifuentes (2005). Se observa que Hernando Colón habla de sus experiencias en el barco y asocia sus sentimientos con algunos acontecimientos en el pasado. En este fragmento, la frustración, que él siente en este momento, se puede comparar con un sentimiento de su madre años atrás. Al contrario, en la obra de Pedro Piqueras (2000), los flash-backs funcionan únicamente como recuerdos del pasado. 41 4.2.3. El espacio: el barco, la ciudad y el lecho de muerte para expresar los sentimientos El último de los tres componentes para analizar la figura de Beatriz Enríquez de Arana dentro de las dos novelas históricas investigadas es el aspecto del espacio. Como se puede observar en el subcapítulo siguiente, el espacio ejerce su influencia sobre la caracterización de la protagonista. Para el análisis se destacan tres espacios dentro de una de las dos obras o en ambas obras: el barco en La ruta de las tormentas de Paula Cifuentes (2005), la ciudad en Colón. A los ojos de Beatriz de Pedro Piqueras (2000) y el lecho de muerte en las dos obras. Cabe señalar que estos tres espacios no fueron elegidos arbitrariamente. Dentro de las novelas investigadas estos espacios aparecen como espacios centrales, en los que se desarrollan los acontecimientos. Mediante críticas literarias sobre los tres espacios en la literatura mundial, se analizan estos tres tópicos con su significado general, comparándose con ejemplos famosos de la literatura europea. 4.2.3.1. El barco Como ya mencionado anteriormente en la introducción de este capítulo, el tópico del barco aparece sobre todo en la novela de Paula Cifuentes (2005), La ruta de las tormentas. En esta obra, Hernando Colón describe la vida de su padre, Cristóbal Colón, desde una carabela española, siguiendo el trayecto del cuarto viaje de exploración. Se observa que dentro la literatura antigua, el barco ya aparece como tópico literario, que puede indicar un montón de significados, por ejemplo vida y amor, esperanza o estado y política. Sin embargo, este apartado no se enfatiza en uno de estos significados, sino en un significado muy particular, que enlaza perfectamente con el ambiente de este trabajo: el barco como mensajero de malos augurios. Con respecto a la figura principal de este trabajo, Beatriz Enríquez de Arana, enfocamos en el efecto de la despedida en relación con el tópico del barco. Este análisis se basa profundamente en un artículo alemán Schiffe als Unheilsbringer in der antiken Literatur de Ursula Gärtner (2009). En un primer apartado, cabe señalar el origen del tópico del barco dentro de la literatura antigua. ¿Cómo y cuándo se asocia el barco con la desgracia personal? Sobre todo en las culturas alrededor del mar Mediterráneo (Italia, España, ...), la navegación se demuestra bastante importante. Esto se refleja también en la literatura de manera que, como ya mencionado, el barco tiene varios significados diferentes dentro de algunas obras literarias antiguas. De estos significados se escoge en este trabajo el significado de la desgracia, que se refuerza por temor a un naufragio en el barco, o como formula Gärtner (2009): “Gefürchtet 42 blieb der Schiffbruch, und weit verbreitet ist das Motiv der Angst, als Ertrunkener keine rituelle Bestattung erhalten zu können.” (Gärtner 2009: 25). Esta observación contiene una ambivalencia con respecto a la apariencia de la navegación dentro de la literatura europea. La representación del temor y del miedo de algunos personajes enfatiza al mismo momento el coraje de otros personajes. Como en la novela de Paula Cifuentes (2005), Hernando Colón se caracteriza por el miedo, mientras que se enfatiza el coraje del personaje de Cristóbal Colón que emprende el viaje con el barco. Este miedo y coraje de respectivamente Hernando y Cristóbal Colón se expresan en el pasaje siguiente, en el que el lector recibe desde el punto de vista de Hernando Colón una visión sobre la situación en el barco durante una de las tormentas: “Comencé a mirar con repulsión, pero también con respecto a aquel mar que tan sereno podía parecer a primera vista pero que en el fondo ocultaba las peores intenciones” (Cifuentes 2005: 87). Se observa que es una tendencia dentro de la obra, que al inicio de cada capítulo, el lector recibe desde el punto de vista del personaje principal, Hernando Colón, una visión de los acontecimientos en el barco, añadidos por una descripción de los aspectos meteorológicos, sobre todo una descripción de las tormentas. También los títulos de los capítulos diferentes ya anuncian los malos augurios, por ejemplo el capítulo cuatro De cómo visitamos el primer poblado y cómo cruzamos el río del Desastre y lo que allí nos sucedió. Antes de enfatizar solamente en la figura de Beatriz Enríquez de Arana, cabe señalar en un segundo apartado el aspecto de la codicia, del engaño y de la astucia, con lo que se asocia también la navegación en la literatura antigua. Según Gärtner (2009), estos elementos, caracterizando el personaje que emprende el viaje, procuran que este personaje busca el peligro mortal: “Der Mensch [...] wird von seiner Habgier auf das Meer getrieben und nimmt dafür Gefahren, ja Lebensgefahren auf sich.” (Gärnter 2009: 35). Estas características vuelven en la imagen de Cristóbal Colón dentro de la novela de Paula Cifuentes (2005): No veo por qué hemos de sufrir tanto. No entiendo por qué no nos volvemos atrás, por qué el Almirante no renuncia a planes tan descabellados. ¿Acaso no ve que avanzamos y que las tormentas nos persiguen, que marchan con nosotros doquiera que vayamos? (Cifuentes 2005: 149) Como ya mencionado, no sólo la figura de Beatriz Enríquez de Arana tiene facetas diferentes, sino también la figura de Cristóbal Colón se demuestra bastante polifacética. Mientras que en este apartado, se enfoca en las características malas del Almirante, se puede deducir de algunos capítulos anteriores que esta conducta no es una constante dentro de las dos novelas investigadas, lo que también afirma Grützmacher (2009) en su artículo (cfr. supra). 43 En un tercer apartado, se investiga la influencia del espacio del barco en la figura de Beatriz Enríquez de Arana. De la lectura de las novelas históricas investigadas se desprende que Beatriz demuestra su dolor y sufrimiento hacia sus dos familiares, Hernando y Cristóbal, por el hecho de que ambos llegan a las Indias. En la poesía antigua griega, este tópico está conocido bajo la noción propempticón. Gärtner (2009) define esta noción de manera siguiente: “Unmittelbarer Anlass für persönliches Leid werden Schiffe ebenfalls in den Gedichten, in denen sich der Betroffene von einem ihm lieben Menschen verabschieden muss, der auf Seereis geht, den so genannten Propemptika.” (Gärtner 2009: 37). En la literatura antigua, el ejemplo más famoso de un propempticón es un poema de Horacio, en el que pide al barco de volver sin grandes problemas y de proteger su amigo Virgilio de las inconstancias del mar (Gärtner 2009: 37). También Beatriz Enríquez de Arana expresa su preocupación por el cuarto viaje hacia las Indias de Cristóbal y Hernando Colón: “Aquellas aguas entre las Canarias y las tierras descubiertas no me habían traído sino desgracias y pensares amargos, además de romperme o quitarme a cuantos he querido en esta vida.” (Piqueras 2000: 174). También la conexión entre el amor y el dolor constituye el foco de atención dentro del tópico del barco. En la poesía de los romanos del primer siglo antes de Cristo ya se describen el amor del héroe por una mujer, que se encuentra en una clase baja de la sociedad o que, aún más, no está reconocida por la sociedad (Gärtner 2009: 38). De lo anterior se desprende que los papeles del bien y del mal (cfr. supra) se dividen como en muchos casos ya mencionados entre Beatriz y Cristóbal. El empresario del viaje se representa en el artículo de Gärtner (2009) como el mal, mientras que la amada, quedando en casa, se representa como la víctima buena. 4.2.3.2. La ciudad: Córdoba y Granada Dentro de nuestro tiempo y también dentro del tiempo de la redacción de ambas novelas históricas investigadas, la industrialización de ciudades todavía está en la cumbre. Sobre todo en Colón. A los ojos de Beatriz de Pedro Piqueras (2000), el aspecto de la ciudad tiene un papel importante: Beatriz Enríquez de Arana se encuentra en la ciudad de Córdoba, mientras que Hernando Colón reside en Granada, y también aparece una escena de Cristóbal Colón en Barcelona. La distribución geográfica de la familia Colón tiene influencia en el carácter de Beatriz Enríquez de Arana. Dentro de este subcapítulo se investiga ¿cómo la influencia de la construcción de las ciudades actuales deja su impronta en la ciudad de Córdoba en la novela de Pedro Piqueras (2000) y cómo la ciudad de Córdoba, establecida en la novela misma, tiene su influencia en el carácter de Beatriz? 44 En el inicio de la construcción de las grandes ciudades, estas ciudades aparecen como diseños útopicos dentro de la literatura mundial, pero fue también un contramovimiento, que crea una distopía en cuanto al concepto de la ciudad dentro de la literatura. Primero, se analiza el concepto que se encuentra dentro de la novela de Pedro Piqueras (2000): una visión utópica o distópica. Esta oposición fue descrita por Gabriela Rodríguez Fernández (2005) de manera siguiente: Si los utópicos acusaban desde la proposición de un contramodelo a la sociedad en la que vivían, ofreciendo un nuevo ámbito para la discusión de lo posible, los distópicos dirigían sus cargas de profundidad directamente hacia esa sociedad pero a través del expediente de mostrarla tal como sería en un futuro próximo si aquellos rasgos que les parecían más relevantes continuaban profundizándose. (Rodríguez Fernández 2005) Además, Palmese y Atienza (2009) reconocen que la ciudad forma un conjunto de algunas cosas. Los aspectos más importantes de la ciudad son la memoria, los deseos y también su función como lugar de intercambio, no sólo de mercancía, sino también un intercambio de palabras, de deseos, y además de recuerdos (Palmese y Atienza 2009: CVC Cervantes). Del análisis de algunos artículos se desprende que las aproximaciones literarias sobre la ciudad antigua son escasas, por eso se analiza la ciudad dentro de las dos obras investigadas mediante ambos enfoques ya establecidos anteriormente en combinación con algunos pasajes textuales dentro de las dos obras, en los que la ciudad tiene su impacto en la caracterización de Beatriz Enríquez de Arana. En interés de este trabajo, se seleccionan cuatro fragmentos, en los que la ciudad tiene su influencia en Beatriz: tres de los cuatro provienen de la obra Colón. A los ojos de Beatriz de Pedro Piqueras (2000) y el último proviene de la obra La ruta de las tormentas de Paula Cifuentes (2005). El primer ejemplo trata de la ciudad de Córdoba como lugar alegre. Durante la lectura de la obra de Pedro Piqueras (2000), se observa que Córdoba funciona como la ciudad, en la que reside Beatriz durante toda su vida, salvo durante algunas pequeñas excursiones, por ejemplo a Granada. Beatriz Enríquez de Arana afirma, descrito por Pedro Piqueras (2000), que “Córdoba, por entonces, era ciudad alegre. Sus fondas, casas y palacios hospedaban a nobles y lacayos, a caballeros y soldados.” (Piqueras 2000: 25). Córdoba es el lugar, en el que se conocen Beatriz y Cristóbal Colón, en el que Beatriz comienza a desarrollar algunos deseos en cuanto a su futuro con Cristóbal y Hernando, lo que funciona, como ya mencionado, como significado para el tópico de la ciudad en la literatura (cfr. supra) y en el que vive también sus mayores decepciones. De esta manera, se puede observar que el concepto de la utopía y la 45 distopía se reúnen dentro de un mismo lugar, en este caso la ciudad de Córdoba. Rodríguez Fernández (2005) afirma que “la división entre ciudad-estado y entre ciudad-hogar desaparece, y el fiel se inclina paulatinamente hacia intervenciones totales y verticales sobre la vida del individuo.” (Rodríguez Fernández 2005: 6). Se puede observar también en la caracterización de Beatriz dentro de la obra de Pedro Piqueras (2000), que la protagonista considera la ciudad como su hogar y al revés. Además, en su casa se puede observar más el concepto distópico, por ejemplo las reacciones malas en cuanto a su embarazo, el esperar en vano por su hijo y también la última escena del lecho de muerte, que se analiza después de este subcapítulo (cfr. infra). Al contrario, Cristóbal Colón ya afirma antes de sus viajes de exploración que Granada tiene un impacto negativo en la relación entre él y Beatriz: “No, pero estamos más cerca. Granada era el obstáculo fundamental para mí. Quisiera que Hernando y tú vinierais a los actos de rendición...” (Piqueras 2000: 108). Para Cristóbal Colón, la ciudad de Granada es el último obstáculo que prohíbe el viaje a las Indias, porque él espera la admisión de los Reyes, que se encuentran en Granada. La residencia de la Corte y los reyes en Granada provocan una visión negativa de Beatriz Enríquez de Arana frente a la ciudad. La ciudad de Granada funciona también como el sitio, en el que se encuentra su hijo, Hernando Colón, durante la mayoría de su vida. Dentro de nuestro tiempo, es bastante remarcable que Beatriz no tenía la posibilidad de frecuentar su hijo con los nuevos materiales móviles. De este modo, Piqueras (2000) se aferra a la historicidad de su temática, al contrario de lo que afirma Grützmacher (2009). De los dos párrafos anteriores se desprende que las ciudades de Córdoba y Granada forman una oposición con respecto a la teoría ya establecida anteriormente de la utopía y distopía, en la que Córdoba se acerca al concepto de la utopía por el sentimiento de la seguridad del hogar, mientras que Granada busca apoyo en el concepto de la distopía por la inaccesibilidad y el ambiente extraño, en el que se encuentra “mi Hernando, lo único que a este mundo me ata.” (Piqueras 2000: 175). El último fragmento dentro de la obra de Pedro Piqueras (2000) trata de otra ciudad en el sur de España: Cádiz. Beatriz describe un sueño sobre la ciudad de Cádiz, que funciona como punto de partida para los barcos hacia las Indias: “Anoche, por ejemplo, soñé con un viaje a Cádiz. Nunca estuve en esa ciudad pero la imaginé hermosa, llena de luz y con un puerto grandioso al que llegan naves de todas partes del mundo.” (Piqueras 2000: 97). Los deseos de Beatriz Enríquez de Arana algunas veces salen en un sentido metafórico desde el puerto de Cádiz. Su papel dentro de la obra de Pedro Piqueras (2000) se puede comparar más 46 o menos con la función de la ciudad de Granada. Mientras que al inicio tiene una impresión grandiosa de la ciudad, se convierte la imagen de Cádiz bajo la influencia de sus miserias personales, en este caso la llegada de Cristóbal Colón y Hernando Colón a las Indias desde el puerto de Cádiz. Sin embargo, la descripción de Cádiz se difiere de la de Granada por el hecho de que Beatriz nunca vio el puerto grandioso de Cádiz. Entonces, Beatriz, desde el punto de vista de Piqueras (2000), sólo da su imaginación de la ciudad, que se formaba probablemente mediante algunas lecturas sobre la ciudad misma. Como último ejemplo se selecciona un pasaje dentro de la obra de Paula Cifuentes (2005), en las que aparecen algunas ciudades españolas, combinadas con sentimientos de memoria y recuerdo: Vi, como puede ver ahora estos papeles, esta pluma, esta letra irregular de viejo, los ojos de Beatriz mirándome llorosa cuando nos despedimos en Córdoba entremezclándose con los de la tía Violante en Sevilla, con los de mi tío Bartolomé en Valladolid, con los de la Reina en Segovia, con los de Pedro Mártir en Burgos. Y, de pronto, mi mente se quedó fija, negándose a proseguir, en un recuerdo que, hasta entonces, apenas recordara. (Cifuentes 2005: 171) En este pasaje, algunas ciudades españolas evocan recuerdos en la mente de Hernando Colón, que está en el barco hacia las Indias en el cuarto viaje colombino. En comparación con la primera aproximación en cuanto a la ciudad de Córdoba, se puede observar que Hernando Colón sólo une la ciudad con el concepto distópico, mientras que Beatriz también menciona sus períodos alegres dentro de esta ciudad. Es remarcable que Hernando menciona con todos los nombres también la ciudad, en la que viven. Del subcapítulo anterior se puede concluir que los aspectos de la utopía y distopía se acercan a veces en la misma ciudad. Cabe señalar también que la memoria, los deseos y el recuerdo, como mencionan Palmese y Atienza (2009), vuelven cada vez en la aproximación a una ciudad cualquiera, lo que demuestra al mismo tiempo la situación sin perspectiva de Beatriz Enríquez de Arana, pero también que ella abriga esperanzas hacia el futuro. El fin de la obra de Pedro Piqueras (2000) deja abierto la posibilidad de una salvación, pero también de un desastre al final de su vida. 4.2.3.3. El lecho de muerte Como ya mencionado en la introducción de este subcapítulo, ambas protagonistas, Beatriz Enríquez de Arana y Hernando Colón de las dos obras investigadas, describen su vida desde su lecho de muerte. De la introducción en La ruta de las tormentas (p. 19-22) y el primer capítulo de Colón. A los ojos de Beatriz se desprende que ambos protagonistas están casi a dos pasos de su muerte y con sus últimos esfuerzos físicos y mentales, quieren redactar una 47 obra, en la que se describen su vida y destacan un acontecimiento importante dentro de su vida. En este apartado, se intentan comparar las escenas en cuanto al lecho de muerte dentro de las dos novelas históricas investigadas, con atención especial al aspecto femenino – masculino de ambas obras y a la caracterización de la figura principal de este trabajo, Beatriz Enríquez de Arana. La primera obra que se analiza dentro de este apartado es la novela de Pedro Piqueras (2000). Este análisis se basa profundamente en el artículo A Wake for Mother: The Maternal Deathbed in Women’s fiction de Judith Kegan Gardiner (1978). En un primer punto, se enfatiza en el fin abierto de la obra de Pedro Piqueras (2000). En la última página (p. 218), Beatriz lucha contra el momento de su muerte y con sus últimos esfuerzos oye un caballo a galope que entra en la calle, pero al final no tiene la fuerza para abrir los ojos y para ver si fue Hernando Colón que quiere visitarla: “Sólo acierto a ver un bulto en la oscuridad... Las velas no pueden darme luz.” (Piqueras 2000: 218). En sus ejemplos de obras literarias con escenas del lecho de muerte, Gardiner (1978) observa también que para sus prójimos hay una dificultad para expresar su afección a la madre sufrida, aunque después, cuando ya está muerte, en la mayoría de las veces, sigue un abrazo (Gardiner 1978: 150). Según mi interpretación del fin abierto de la obra de Piqueras (2000), este nudo contiene una situación comparable. Hernando no tiene la fuerza para ver su madre sufriendo, pero después de su muerte se despide de una manera serena de su madre. En este pasaje, la figura de Beatriz se demuestra dramático, mientras que Hernando Colón se demuestra más flemático. Dentro de la historia de la literatura, el lecho de muerte ha tenido la función de la recuperación de una comunicación perdida (Gardiner 1978: 151). Este aspecto también vuelve en Colón. A los ojos de Beatriz de una manera explícita. Como ya mencionado, al final de la obra Beatriz espera por una última visita de su hijo, Hernando, para restablecer las relaciones. Antes de su muerte ya expresa algunas indicaciones que denotan su deseo en una última reunión: “Aun así quisiera verla. Quiero despedirme de él. Quiero besar a mi Hernando. Dios Santo, ayúdame, haz que venga.” (Piqueras 2000: 215). Desde la infancia de Hernando, Beatriz no tenía buenas relaciones con él, pero se desprende de la obra de Piqueras (2000), que Beatriz sigue su desarrollo en la vida mediante letras de Cristóbal y familiares. Ambos puntos ya mencionados en este apartado demuestra una similitud remarcable: el dramatismo en el carácter de Beatriz Enríquez de Arana. En su artículo, Gardiner (1978) hace referencia a obras literarias, en las que las escenas en cuanto al lecho de muerte se encuentran en medio de la estructura de la novela. En este 48 punto, la novela de Pedro Piqueras (2000), y también de Paula Cifuentes (2005), se difieren: las escenas con el lecho de muerte se encuentran al inicio o al fin de la obra. O sea, no ocupan una posición central en la obra, sino que encierran el relato. De esta manera, las escenas no forman verdaderamente parte de la historia relatada. Sólo sirven para dar forma a la historia y también para dar historicidad al relato, porque la escena del lecho de muerte funciona como presente, lo que procura que toda su vida se convierte en el pasado. Como penúltimo paso dentro de este análisis, conviene acentuar la importancia del lecho de muerte en la caracterización de Beatriz. Como mencionado Gardiner (1978) en su artículo, la madre intenta no quejarse sobre su situación o intenta quejarse sobre su situación de una manera que nadie fija atención en su lamentación (Gardiner 1978: 159). Según ella, el lecho de muerte tiene su influencia sobre la madre de la manera siguiente: “Dying, they are passive, inmobile, private, dependent, isolated, repressive, unable to communicate.” (Gardiner 1978: 159). Esta pasividad en la figura de Beatriz Enríquez de Arana ya se menciona en este trabajo y va a tener más importancia en el capítulo 4.3., en la que se busca por la causa de su pasividad. La inmovilidad aparece como hilo conductor dentro de su vida: no tenía las posibilidades a visitar Hernando en la Corte, no sólo hay la incapacidad de visitar Cristóbal a las Indias, sino también cuando él estaba en Barcelona. Siempre se encontraba en la misma región: CórdobaGranada. En la mayoría de los pasajes Beatriz vive en soledad, aislado, sin algunos personajes secundarios. A veces, Beatriz recibe visitas de su amiga Ana, pero los diálogos entre ambos tratan de Hernando y Cristóbal. Se puede concluir que su vida consiste en una cierta falta. El último enfoque del artículo de Gardiner (1978) enlaza perfectamente con lo anterior de manera que ella reconoce que en la mayoría de sus novelas escogidas el hijo/la hija hacen grandes viajes con el resultado que no llegan a tiempo o sólo llegan justo a tiempo para despedirse de su madre. Este aspecto vuelve también en la novela de Piqueras (2000), en la que Hernando Colón se encuentra al otro extremo del país, lo que procura que no puede llegar a tiempo para visitar su madre. Gardiner (1978) compara este viaje al lecho de muerte de su madre con un héroe que regresa a su padre muerte en el Averno (Gardiner 1978: 159). De lo anterior se desprende que este regreso tiene también algo misterioso y mítico, características que pueden tener su aplicación a los dos personajes: no sólo a Hernando Colón, que funciona en esta interpretación como el héroe que entra con su caballo (Piqueras 2000: 218), sino también a Beatriz Enríquez de Arana. Las tradiciones y las concepciones en torno a la muerte se diferencian bastante cuando comparamos el siglo XV, en el que se desarrolla las tramas de ambas novelas investigadas, y 49 el siglo XXI, en el que estas obras fueron escritas. Antonia Morel (1993) describe dentro de su artículo Los tratados de preparación a la muerte: aproximación metodológica algunas tendencias en cuanto al aspecto de la muerte dentro de los siglos XVI y XVII, lo que fue el momento en el que se desarrollan ambas novelas históricas investigadas. En este apartado, se enfatiza más en la novela de Paula Cifuentes (2005). Como analiza Morel (1993) dentro de su artículo, la idea sobre la preparación de la muerte cambia en el siglo XV, en el que la muerte recibe una conciencia individual, en la que la figura presenta la muerte como “un terrorífico fin personal” (Morel 1993: 720). La crítica contiene un ejemplo de Juan Hurus, al final del siglo XV, en lo que el moribundo en su lecho de muerte vive una batalla espiritual “entre las tentaciones del demonio y los consejos del ángel de la guarda” (Morel 1993: 723). Este tópico también aparece en la introducción de la novela de Paula Cifuentes (2005) de manera explícita: “Seré juzgado, y, posiblemente, no pasaré del primer peldaño de la escalera de san Pedro. Veré como se cierran ante mí las puertas del paraíso y vagaré por el purgatorio hasta el día del juicio final. Si no en el infierno.” (Cifuentes 2005: 21). También en la cabeza de Hernando Colón la oposición entre el cielo y el infierno llega a su turno. Estas visiones diferentes se pueden colocar dentro del marco del arte de bien morir. Sin embargo, Hernando Colón describe su muerte dentro de un ámbito de una vida fracasada, lo que también fue apoyado por Morel (1993) de manera que ella reconoce que una buena muerte no puede borrar todos “los desperfectos causados por una vida escandalosa e impía” (Morel 1993: 725). Mediante la Contrarreforma aún más cambia la idea en torno al concepto de la muerte, por el hecho de que los escritores dan prioridad a una idea más técnica de la preparación de la muerte. Como en el apartado anterior, la escena al inicio de la obra sobre las últimas palabras de Hernando Colón tiene algunas semejanzas con este parecer. Esta nueva idea de la muerte, influida por la Contrarreforma, se presenta pesimista, lo que prueba la cita siguiente de Morel (1993): El desengaño se convierte en el motor de una nueva concepción pesimista de la existencia que nace de la evidente contradicción entre lo que se cree y lo que se vive, entre lo que se teme y lo que se desea. [...] Incluso el texto entero puede reproducir como en el pasado el drama espiritual que sostiene el moribundo en su lecho de muerte. [...] La nueva filosofía reposa en el fatalismo con que se mira la suerte final. (Morel 1993: 728) Hernando Colón no muestra temor en cuanto al acontecimiento de la muerte, lo que expresa de manera siguiente: “Ya no temo a la muerte, he visto demasiadas veces su cara, oscura encapuchada que sesga la vida de un tajo. No, no la temo.” (Cifuentes 2005: 19). Como 50 mencionado en el artículo investigado el temor a la muerte se demuestra un hilo rojo dentro de esta época, lo que equipara Morel (1993) con la inestabilidad y la fugacidad, típicamente por este período. De lo anterior se desprende que Hernando Colón en la novela de Paula Cifuentes (2005) teme la muerte durante toda su vida en el barco, pero que al final no la teme. Conviene concluir esta temática mediante una cita de la novela de Paula Cifuentes (2005), que expresa este sentimiento de miedo y no-miedo, mediante una descripción de lo que significa la muerte para él con alusiones a la vida cristiana, que enlaza perfectamente con la temática de la Reforma y de la Contrarreforma: [La muerte] Es extraño, llevo toda la vida temiéndola, ocultándome de ella entre iglesias, sagrarios, crucifijos y reliquias de santos previamente troceados (extraño consuelo de la religión). Otras deseando ardientemente que llegase, que terminara conmigo de una vez por todas, pues fui tan cobarde que no me atreví a hacerlo por mí mismo: empuñar la daga y clavármela una vez sólo, un golpe seco y ya está. A veces, incluso, estuve tentado de probar el veneno. (Cifuentes 2005: 20-21) 4.3. La relación con su hijo, Hernando Colón Para la construcción literaria de un protagonista, en este caso Beatriz, conviene también destacar su relación con otros personajes dentro de la misma novela. Por el hecho de que se analizan dos novelas históricas con la misma temática, los personajes establecidos coinciden hasta cierto punto. De la lectura se desprende que su amante y su hijo son los personajes, con quienes Beatriz tiene los vínculos más estrechos. Con su historicidad, Cristóbal Colón y Hernando Colón se demuestran también los personajes más interesantes para un análisis más profundo. La figura de Cristóbal Colón ya se analiza en el capítulo 4.2.1., en el que se describe el bien y el mal en el carácter de Beatriz Enríquez de Arana y Cristóbal Colón. Por eso, este subcapítulo enfatiza en la relación de Beatriz con su hijo, Hernando Colón. El objetivo de este subcapítulo es resolver la segunda parte de la pregunta central: ¿cómo se construye más literariamente el personaje de Beatriz Enríquez de Arana en relación con su hijo, Hernando Colón? En este apartado, se analiza la relación entre la madre y el hijo, una temática sobre todo presente en La ruta de las tormentas desde la perspectiva de Hernando Colón, y menos destacado en la segunda obra. Cuando se presenta esta temática en la obra de Pedro Piqueras (2000) se describe la relación madre – hijo desde la perspectiva de Beatriz Enríquez de Arana. Este apartado se vincula estrechamente con el capítulo 3.2. en la que se analiza la figura de la madre dentro de la literatura española. Mientras que este capítulo se enfoca más en la 51 literatura en general, este apartado se restringe a las dos obras investigadas con ejemplos textuales. Como ya mencionado en algunos enfoques anteriores sobre la relación de Beatriz y Hernando, su relación, como también la relación entre Beatriz y Cristóbal, se demuestra bastante inconstante, con episodios de alegría, pero también con escenas de desgracia. Un análisis de la relación entre Beatriz Enríquez de Arana y Hernando Colón, su hijo, conviene iniciar con una cita de una entrevista con la escritora Paula Cifuentes sobre su obra La ruta de las tormentas (2005), asimismo una de las obras investigadas dentro de este trabajo. Paula Cifuentes (2005) afirma que “Hernando Colón, desde aquel día que con cuatro años salió de su casa, jamás quiso volver a saber de la mujer que le diera a luz. Se consideraba simplemente hijo del descubridor.” (Leer 2005). La salida de Hernando Colón a la Corte a sus cuatro años funciona como punto de cambio dentro de la relación entre ambos. Antes de este período, Beatriz fue totalmente responsable de la educación de Hernando por la ausencia del padre, Cristóbal. Después, Beatriz transfiere toda la responsabilidad a los intelectuales dentro de la Corte, donde Hernando hace progresos remarcables, lo que demuestra el pasaje siguiente en Colón. A los ojos de Beatriz de Pedro Piqueras (2000): “Con cuatro años recién cumplidos, apenas puede trazar unas letras que muestra orgulloso y que nadie – salvo él – es capaz de entender.” (Piqueras 2000: 142). En lo que sigue, se analiza la evolución de la relación entre Hernando y Beatriz dentro de dos apartados: el tiempo antes de la salida a la Corte y el tiempo después con por ejemplo su estancia en la Corte, su viaje de exploración con su padre y el tiempo después de su regreso de las Indias, en el que el contacto entre los dos fue muy escaso. Los problemas entre los dos ya inician antes del nacimiento de Hernando Colón. De la obra de Pedro Piqueras (2000) se desprende que el embarazo de Beatriz Enríquez de Arana fue inesperado y también ‘no deseado’. Las reacciones de los familiares y amigos de Beatriz no fueron tan amables. El nacimiento de Hernando Colón tiene un efecto atenuante dentro de la percepción de Beatriz por su hijo. Cabe señalar que la conducta paternal de Cristóbal Colón procura que Beatriz tiene también el sentido similar maternal por su hijo joven. Además, ayudan juntos a su hijo para la educación: sus primeros pasos y sus primeras palabras, que son el inicio de un futuro filológico coronado de éxito de Hernando Colón. Pero este momento de alegría se cambia algunos días después de su nacimiento: “Cuatro días hace que Hernando tiene fiebres” (Piqueras 2000: 102). Esta enfermedad ya anuncia la relación difícil entre Hernando Colón y sus padres dentro de su vida entera. Con respecto a esta temática, conviene resumir de nuevo un aspecto del artículo de Grützmacher (2009). Como ya mencionado, 52 Grützmacher (2009) afirma que la historicidad de la obra a veces no es totalmente adecuada, sin embargo se reconoce que algunas alusiones implícitas al futuro aumentan el carácter agradable de la lectura y del análisis. Después de esta pequeña intervención, se observa que el cuidado de su padre había conseguido que sanará después de algunos meses (Piqueras 2000: 108). En este apartado cabe señalar también que Beatriz se olvida de sí mismo con el objetivo de alabar los esfuerzos de su hijo y de su amante. Cuando Hernando tenía tres años, se observa que Cristóbal de nuevo cambia su camino de vida y que su proyecto hacia las Indias regresa al primer plano. Como ya mencionado en el capítulo 4.2.3.2. (cfr. supra) también la ciudad de Granada tiene su efecto en este cambio, porque este proyecto ya anuncia la estancia de Hernando Colón en la Corte, separando madre e hijo definitivamente. En su tiempo en la Corte, como ya mencionado, sus progresos en la escritura y en sus estudios en general fueron improbables, pero se siente durante la lectura de la novela de Pedro Piqueras que Hernando Colón se aparta de otras personas, incluso sus familiares, como Beatriz Enríquez de Arana. La separación entre ambos aún se intensifica cuando Hernando cambia su apellido definitivamente en Colón, mientras que antes lleva el apellido de su madre. Desde el punto de vista de Beatriz, esta observación fue expresada de manera siguiente: Un día, en una de aquellas cartillas, Hernando cambió su apellido y empezó a escribir el <<Colón>> de su padre. Algo me dijo que ya le perdía. Aún me envió algunos mensajes más que, junto a los anteriores, guardo en un cofrecillo de piel y herrajes. Pero, pasando el tiempo, se fueron espaciando hasta que un día dejaron de llegarme. (Piqueras 2000: 167) Un punto culminante dentro de la separación de madre e hijo en la vida de Beatriz forma el cuarto viaje de exploración de Cristóbal Colón, en el que fue acompañado por su hijo, Hernando. Dentro de la obra de Paula Cifuentes (2005) sobre el cuarto viaje colombino Hernando Colón revela el apartado frente a su madre. Según Hernando Colón, su madre es la culpable de todas sus miserias y todos sus errores, como su estancia en la Corte, mientras que ella no fue capaz de reaccionar contra las inconstancias de Cristóbal Colón (Cifuentes 2005: 52). La última consideración en cuanto a su madre se demuestra interesante: “¿Tal vez, cándida ilusa, creíste en algún momento que de ese modo conseguirías retener a Cristóbal a tu lado, haciéndole volver?” (Cifuentes 2005: 52). En este pasaje, Hernando sugiere que su madre le usaba con el objetivo de recuperar el amor de su amante, Cristóbal. Dentro de este cuarto viaje, la relación entre Beatriz y Hernando toca el fondo. Cuando Hernando Colón regresa del cuarto viaje colombino, va directamente a la residencia de los reyes, sin visitar sus 53 familiares en Córdoba y Granada. En la reacción de Beatriz se observa resignación: “En los cuatro años que siguieron aguanté sin pedir noticia, sabiendo por rumores que Hernando estaba bien y que era crecido en fortaleza y sabiduría junto a los reyes, a quienes servía fielmente.” (Piqueras 2000: 180). Como ya mencionado anteriormente, el fin abierto de la obra de Pedro Piqueras (2000) funciona como punto final de la relación entre madre e hijo, un pasaje que describe la totalidad de la situación anterior. Durante un lapso de tiempo en la vida de la protagonista, una madre espera una última visita de su hijo, pero sus deseos no responden las expectativas. 5. Conclusión La investigación sobre la figura Beatriz Enríquez de Arana nos ha ofrecido bastantes enfoques históricos y literarios diferentes, que al final dejan abierta la posibilidad de proponer una caracterización histórico – literaria de la amante de Cristóbal Colón. Ambas novelas históricas investigadas, La ruta de las tormentas de Paula Cifuentes (2005) y Colón. A los ojos de Beatriz de Pedro Piqueras (2000), añadidos por algunos documentos históricos, ofrecen una superficie de apoyo al análisis de la protagonista de este trabajo. En el primer capítulo, la introducción, se revela algo sobre el objetivo de este trabajo, que se tocará después dentro de esta conclusión, pero también trata del contexto histórico, en el que trabajan ambos autores. Ambas novelas históricas se llevaron a cabo mediante un interés fuerte y una investigación profunda del asunto general de este trabajo: Cristóbal Colón y sobre todo su vida familiar. En estas dos novelas, Cristóbal obtiene el papel del protagonista y Beatriz y Hernando, su hijo, representan figuras secundarias, mientras que en este trabajo los papeles se invierten: Beatriz Enríquez de Arana se convierte en la protagonista y Cristóbal Colón y Hernando Colón funcionan como personajes secundarios. Ambas novelas investigadas se enfatizan profundamente en la psicología de estos tres personajes, enfocando en las relaciones familiares, amorosas y amistosas entre Beatriz, Hernando y Cristóbal. El segundo capítulo de esta tesina de maestría trata de la oposición de la feminidad nueva, representada por Beatriz Enríquez de Arana, y la masculinidad tradicional dentro de los géneros literarios de la novela histórica, el Bildungsroman y la (auto)biografía. En un primer enfoque, se enfatiza en el nuevo concepto de la novela histórica femenina, teniendo como autora y/o como protagonista una mujer. Los artículos de Ciplijauskaité (1988), Romera Castillo (1996) y Navarro Salazar (2006) prueban que la manifestación de la novela histórica femenina fue un proceso largo con algunos obstáculos, por ejemplo el hecho de que 54 primeramente las ideas de las autoras fueron representadas por personajes masculinos por temor a la reacción pública. Un ejemplo de este fenómeno forma la novela de Paula Cifuentes (2005), en la que la autora se identifica con un hombre. Cuando las mujeres vencen los prejuicios sociales, familiares y sentimentales, ellas pueden tener el mismo valor histórico – literario de un protagonista masculino (Castillo 1996: 53). En este apartado ya se ahonda por primera vez en la caracterización de Beatriz Enríquez de Arana, en la que se puede observar que esta victoria de las mujeres puede llevar al egoísmo, un rasgo característico que reaparece en el capítulo cuarto. Dentro del concepto de la novela histórica femenina ambas obras investigadas se difieren en la forma en que se representan la mujer. Las diferencias entre ambas novelas fueron indicadas por dos nociones, propuestas por Ciplijauskaité (1988). Paula Cifuentes (2005) fue representada por un personaje masculino, Hernando Colón, que representa las ideas de la autora (novela de mujer), mientras que Pedro Piqueras (2000) trata de representar la mujer de una manera tradicional, enfocando más en la psicología de la protagonista (novela femenina). Navarro Salazar (2006) relaciona el concepto de la novela histórica femenina con el desarrollo del feminismo y la visibilidad de la mujer dentro de la literatura. Dentro de la obra de Pedro Piqueras (2000), la figura Beatriz Enríquez de Arana ya tiene la consciencia de su propia identidad y de su propia historicidad, mientras que en la novela de Paula Cifuentes (2005), la visibilidad se oculta por la presencia de un protagonista masculino. Como segundo enfoque de este segundo capítulo, se analiza, mediante algunos artículos secundarios de Spang (1998), Moretti (2000) y Carmen Riddel (1995), la oposición entre un Bildungsroman masculino, que representa el Bildungsroman tradicional, y el Bildungsroman femenino, que forma el concepto del Bildungsroman nuevo. De este subcapítulo se desprende que el nuevo concepto no añade tanto al concepto tradicional, por el hecho de que todas las características del concepto tradicional también se encuentran en el concepto nuevo, añadidos por algunos complementos. Primero se puede observar la unión más estrecha con la sociedad, representada por la manifestación de la mujer dentro del mundo histórico – literario de la novela histórica, que se manifiesta en ambas novelas históricas de manera que Beatriz busca su posición dentro de la clase superior de Cristóbal Colón y Hernando Colón busca su posición dentro de la tripulación del barco. Un segundo complemento trata de la representación de la pasividad de la protagonista frente al antagonista masculino. Este rasgo se manifiesta más claramente en la novela de Pedro Piqueras (2000), propuesto por 55 Grützmacher (2009) en su crítica frente a la novela, y reaparece también en la parte analítica, el cuarto capítulo. El último enfoque investiga en la oposición entre la visión masculina y femenina con respecto a la (auto)biografía. Como ya mencionado en la introducción, ambos autores revelan de una manera diferente que sus obras tienen rasgos de una autobiografía y/o de una biografía. La ruta de las tormentas de Paula Cifuentes (2005) tanto se caracteriza por una biografía dentro de una biografía, ambos masculinos, como por una biografía femenina, que revela algunas novedades dentro del concepto, es decir la narración en la primera persona y la subjetividad de la novela femenina. La investigación de la posición de ambas novelas históricas dentro de la novela histórica femenina, lo que representa el objetivo de este capítulo, demuestra que La ruta de las tormentas de Paula Cifuentes (2005) iguala más a este concepto nuevo en comparación con la obra de Pedro Piqueras (2000). Colón. A los ojos de Beatriz queda más reservado y superficial en cuanto al aspecto del Bildung y no acentúa los aspectos femeninos, por ejemplo la subjetividad de la mujer, que sí expresa Paula Cifuentes (2005), enfatizando más en las características autobiográficas y la historicidad de su obra. En el tercer capítulo de este trabajo se analiza la apariencia de Beatriz Enríquez de Arana y Cristóbal Colón dentro de la literatura hispanoamericana y española de 1975 a 2012. En un primer subcapítulo, se puede observar que el gran conjunto de obras sobre la figura de Cristóbal Colón se reduce sustancialmente cuando se fija también en la figura de su amante, Beatriz Enríquez de Arana. La obra hispanoamericana Vigilia del Almirante de Roa Bastos (1993) indica una primera oposición dentro de la caracterización literaria de Beatriz Enríquez de Arana. Mientras que Paula Cifuentes (2005) destaca la devoción de Beatriz en cuanto a su familia, como debe ser una dueña de casa, Roa Bastos (1993) enfatiza en una Beatriz erótica, saciando sus apetitos y disfrutando de su vida lujuriosa. Las novelas históricas españolas, analizadas por Grützmacher (2009), nos ofrecen un Cristóbal Colón diferenciado, aunque algunas características siempre regresan: su egoísmo, su posición superior en la vida familiar y sus inconstancias. En los últimos años, la psicología dentro de estas novelas históricas aumenta considerablemente por la influencia de personajes secundarios, por ejemplo la apariencia de una mujer dentro de las historias. Aunque Beatriz Enríquez de Arana no aparece tantas veces en la novela de Paula Cifuentes (2005), tiene su influencia en la visión romántica, que adoptan las novelas históricas españolas en el siglo XXI. 56 El segundo subcapítulo trata de la figura de la madre dentro de la literatura europea, enfatizando más en el personaje Beatriz Enríquez de Arana. Cruz (1995) y también Ciplijauskaité (1988) han investigado profundamente esta temática, aunque la representación de la madre por ambas autoras difiere. Ciplijauskaité (1988) enfatiza más en la maternidad de la mujer, una visión que se encuentra también en la visión total de Beatriz Enríquez de Arana, ofrecida por Pedro Piqueras (2000). El tema de la maternidad se manifiesta en el medio de la obra, lo que acentúa este momento. Esta maternidad tiene como consecuencia un aspecto fatalista y pesimista dentro del carácter de Beatriz Enríquez de Arana, también expresado en la novela de Pedro Piqueras (2000). Según Cruz (1995), ya en el Siglo de Oro la maternidad y el feminismo aumentan la verosimilitud de una obra, lo que rechaza Grützmacher (2009) en su crítica. Tanto el papel de la figura de la madre dentro de la literatura europea, como la caracterización de la madre Beatriz Enríquez de Arana no se demuestra unívoco. Los resultados del análisis dentro de los capítulos anteriores nos ofrecen una Beatriz con varias facetas místicas y diferenciadoras, una representación que podemos comparar con el carácter de su amante, Cristóbal Colón. En un cuarto capítulo analítico, se analiza cómo literariamente se construye una protagonista con tantas facetas diferentes. En un primer subcapítulo investigamos un componente histórico del análisis, en el que redactamos una visión global de la figura Beatriz Enríquez de Arana en documentos históricos. El análisis contiene la interpretación de dos polémicas en torno a su vida y la vida de su amante: el matrimonio entre ambos protagonistas y la legitimidad de su hijo, Hernando Colón. En cuanto a la primera polémica, Pedro Piqueras (2000) quiere enfatizar el aspecto melancólico dentro del carácter de Beatriz, mientras que Paula Cifuentes (2005) se concentra más en la diferencia de la clase social entre Beatriz y Cristóbal. El historiador José de la Torre y del Cerro (1933) opina que un matrimonio entre ambos protagonistas no fue posible por la mala conducta y la infidelidad de Beatriz, mientras que Emiliano Jos (1945) rechaza esta visión en afirmar que la conducta de Cristóbal Colón fue noble en absoluto. Estas visiones forman una oposición, que una vez más demuestra el carácter inseguro y misterioso de Beatriz Enríquez de Arana. La oposición entre el bien y el mal, como ya analizado en cuanto a las visiones de José De la Torre y del Cerro (1933) y Emiliano Jos (1945), se intensifica en el primer apartado del subcapítulo siguiente sobre la construcción de la madre y el amante en ambas novelas históricas investigadas. Tanto en La ruta de las tormentas de Paula Cifuentes (2005) como en Colón. A los ojos de Beatriz de Pedro Piqueras (2000) se puede observar una caracterización del bien y del mal de ambos personajes. Dentro de una misma situación Beatriz puede 57 representar el bien, mientras que Cristóbal Colón representa el mal, pero dentro de la situación siguiente una inversión de los papeles es posible. Existen también ejemplos, en los que tanto Beatriz como Cristóbal representan al mismo tiempo uno de los papeles. De este análisis con conceptos opuestos se desprende que Beatriz Enríquez de Arana, en cuanto a su amante, se comporta de una manera pasiva, inconstante, pero también desafortunada e inocente debido a su situación familiar. En un segundo apartado se analiza cómo la construcción del tiempo en la novela histórica tiene su influencia en la caracterización de Beatriz Enríquez de Arana. Durante el análisis aparecen algunos obstáculos para la caracterización, por ejemplo la representación deformada de Beatriz en la novela de Pedro Piqueras (2000), utilizando algunos anacronismos que deforman la capacidad intelectual de Beatriz. El carácter melancólico e inestable se confirma mediante los flash-backs y las preguntas hipotéticas sobre el futuro. Al contrario, Paula Cifuentes (2005) sólo describe Beatriz Enríquez de Arana desde el punto de vista de Hernando Colón. Hernando Colón expresa su apreciación, pero también su odio frente a su madre, un ejemplo más de la descripción en conceptos como el bien y el mal. En la obra de Cifuentes (2005) se rechaza la pasividad de Beatriz mediante una acentuación del aspecto influyente de ella. De los flash-backs en esta novela se puede deducir también que Beatriz tenía el conocimiento sobre el hecho de que su alegría familiar después del nacimiento de Hernando puede ser temporal. Las preguntas retóricas dentro de esta novela se diferencian de las preguntas hipotéticas en la novela de Pedro Piqueras (2000) por el hecho de que Hernando Colón duda en estas preguntas en las intenciones buenas de su madre, lo que revela una parte de astucia en su carácter. En un último apartado del segundo subcapítulo se analiza cómo el aspecto espacial puede tener su influencia en la caracterización de Beatriz Enríquez de Arana. El primer espacio, el barco, recibe una connotación negativa por el artículo de Gärtner (2009), enfocando en el efecto de la despedida. El cuarto viaje colombino y la despedida de su hijo Hernando y su amante Cristóbal tiene un gran impacto dentro de la vida de Beatriz, lo que se expresa mediante su preocupación, un sentimiento relacionado con la noción griega de propempticón. Además, se puede concluir que el empresario del viaje se representa como el mal, mientras que el personaje, que queda en casa, se representa como la víctima buena de la codicia del otro. En un segundo enfoque, se aplica el concepto de la utopía y distopía a las ciudades españolas, mencionadas en ambas novelas históricas. Estos conceptos se acercan a veces en la misma ciudad, por ejemplo Córdoba es la ciudad, en la que se conocen Beatriz y 58 Cristóbal y la ciudad, en la que por primera vez expresa sus deseos en cuanto a su vida familiar, mientras que en esta ciudad también vivía sus mayores decepciones en cuanto a estos deseos. La memoria, los deseos y los recuerdos son, según Palmese y Atienza (2009), los aspectos que siempre regresan durante una aproximación literaria de una ciudad cualquiera. Estos aspectos demuestran la situación sin perspectiva de Beatriz Enríquez de Arana, pero pueden aumentar también la esperanza en una seguridad del hogar, que se opone en este apartado a lo extraño. Mientras que Paula Cifuentes (2005) parece cerrar todas las puertas en cuanto al futuro de Beatriz Enríquez de Arana, Pedro Piqueras (2000) deja abierta la posibilidad de una salvación al final de su obra. Como último espacio, he optado por el lecho de muerte, que en ambas novelas históricas tiene su impacto. La escena en el lecho de muerte dentro de la novela de Pedro Piqueras (2000) refuerza el dramatismo en la caracterización de Beatriz de Enríquez de Arana, expresado por la esperanza de una última visita de su hijo. Además, Gardiner (1978) afirma una vez más la inmovilidad y la pasividad de la madre. En este caso, Beatriz no tiene la oportunidad de visitar su hijo, y Beatriz amenaza perder el control sobre su vida entera. El carácter misterioso y místico de Beatriz fue reforzado por el significado mítico del viaje de un prójimo hacia el lecho de muerte de su madre, que puede compararse con un héroe que regresa a su padre muerto en el Averno. El tercer subcapítulo del cuarto capítulo expresa la evolución dentro de la relación entre Beatriz Enríquez de Arana y Hernando Colón. La relación entre ambos personajes se demuestra bastante inconstante, con períodos de alegría, pero también con períodos de desgracia. El punto de cambio entre ambos sentimientos forma la llegada de Hernando Colón a la Corte, cuando tenía cuatro años de edad. Antes, Beatriz Enríquez de Arana tiene un vínculo muy estrecho con su hijo, porque ella fue la responsable en cuanto a su educación, junta con Cristóbal Colón, lo que forma la causa del origen de la ilusión de una vida familiar estable en la mente de Beatriz. Beatriz olvida de sí mismo con el objetivo de alabar los esfuerzos de su hijo y de su amante. Después viene el punto de separación entre Beatriz y Hernando, que se refuerza por el hecho de que Hernando definitivamente adopta el apellido de Colón. El cuarto viaje colombino culmina la tirantez entre ambos personajes, expresada por Hernando Colón dentro de La ruta de las tormentas de Paula Cifuentes (2005). La relación entre ambos personajes puede terminar en el final abierto de la novela de Pedro Piqueras (2000), en el que una madre espera una última visita de su hijo. Aunque Pedro Piqueras (2000) deja abierta la posibilidad de un encuentro, entre las reglas, se queda bastante 59 claro, en la tónica general de la obra entera, que los deseos de Beatriz no responden las expectativas. Conviene destacar que la interpretación anterior sobre la figura de Beatriz Enríquez de Arana no es fija. De esta manera, cada lector tiene el derecho de interpretar el carácter de Beatriz de una manera diferente. El objetivo de este trabajo fue redactar una interpretación posible del carácter de Beatriz Enríquez de Arana, mediante dos novelas históricas, añadidas por algunos documentos históricos ya mencionados en el resumen de los capítulos. Debido a la falta de estudios históricos y literarios de la figura de Beatriz Enríquez de Arana, este trabajo es uno de los primeros planteamientos en cuanto a esta figura misteriosa y mística y generalmente a estas dos novelas históricas investigadas. Estoy absolutamente convencido del hecho de que tanto la figura histórico-literaria Beatriz Enríquez de Arana, como las dos obras investigadas ofrecen otros enfoques interesantes para una investigación aún más profunda. 6. Bibliografía 6.1. • Textos primarios Cifuentes, Paula. 2005. La ruta de las tormentas: diario de a bordo de Hernando Colón. Madrid: Ediciones Martínez Roca, S.A. Grützmacher • Piqueras Pedro. 2000. Colón. A los ojos de Beatriz. Madrid: Ediciones Martínez Roca. 6.2. • Textos secundarios Arranz Márquez, Luis. 2006. Cristóbal Colón, misterio y grandeza. Madrid: Marcial Pons Historia. • Ballesteros, Isolina. 1994. Escritura femenina y discurso autobiográfico en la nueva novela española. New York: Peter Lang. • Calvo Blanco, Melania. 2009. “Bienes de Beatriz Enríquez de Harana.” Revista de estudios colombinos. Tordesillas : Seminario Iberoamericano de Descubrimientos y Cartografía, p. 107-118. • Castillo, Romera José; Carbajo, Francisco Gutiérrez; García-Page, Mario. 1996. La novela histórica a finales del siglo XX. Madrid: Visor Libros. • Cichocka, Marta. 2012. “Algunas estrategías de la novela histórica comtempóranea: desde un rompecabezas temporal hacia una dimensión intrahistórica.” Verba Hispanica, XX/2, p. 43-57. 60 • Cifuentes, Paula. Un “bicho raro”, [en línea]. Madrid: El Mundo, 13 de noviembre de 2005. URL: <http://www.elmundo.es/suplementos /magazine/2005/320/1131738342 .html>. [Consulta: 26 de febrero de 2012] • Cifuentes, Paula. 2005. “Hernando Colón.” Leer, 168, p. 30-31. • Ciplijauskaité, Biruté. 1988. La novela femenina contemporánea (1970-1985). Hacia una tipología de la narración en primera persona. Barcelona: Anthropos. • Colón a los ojos de Beatriz, [en línea]. Madrid: El Cultural, 24 de junio de 2000. URL: <http://www.elcultural.es/version_papel/LETRAS/2077/ Colon_a_los_ojos_de_Beatriz> [Consulta: 17 de noviembre de 2012] • Cruz, Anne J. 1995. “La búsqueda de la madre: psicoanálisis y feminismo en la literatura del Siglo de Oro.” Historia silenciada de la mujer: La mujer española desde la época medieval hasta la cntemporánea. Madrid: Editiorial Complutense, p. 39-64. • De la Torre y del Cerro, José. 1933. Beatriz Enríquez de Harana y Cristóbal Colón. Madrid: Compañía Iberoamericana de Publicaciones. • Feng, Pinc-Hia Kingston. 1997. The Female Bildungsroman by Toni Morrison and Maxine Hong Kingston: A Postmodern Reading. New York: Peter Lang, p. 2-13. • García, Óscar. Entrevista a Pedro Piqueras, [en línea]. Madrid: Mujer actual. URL: < http://www.mujeractual.com/entrevistas/piqueras/index.html>. [Consulta: 6 de diciembre de 2012] • Gardiner Kegan, Judith. 1978. “A Wake for Mother: The Maternal Deathbed in Women’s Fiction.” Feminist studies, IX/2, p. 146-165. • Gärtner, Ursula. 2009. “Schiffe als Unheilsbringer in der antiken Literatur.” Antike und Abendland, LV, Berlin: Walter de Gruyter, p. 23-44. • Grützmacher, Łukasz. 2006. “Las trampas del concepto ‘la nueva novela histórica’ y de la retórica de la historia postoficial.” Acta Poetica, n. 27(1), p. 141-167. • Grützmacher, Łukasz. 2009. ¿El descubridor descubierto o inventado?: Cristóbal Colón como protagonista en la novela histórica hispanoamericana y española de los últimos 25 años del siglo XX. Varsovia: Biblioteka Iberyjska. • Jos, Emiliano. 1945. Investigaciones sobre la vida y obras iniciales de Don Fernando Colón. Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos. • Kebbel, G. 1992. Geschichtsgeneratoren. Lektionen zur Poetik der historischen Romans. Tübingen: Niemeyer. 61 • Manzano Manzano, Juan. 1964. Cristóbal Colón: Siete años decisivos de su vida (1485-1492). Madrid: Ediciones Cultura Hispánica. • Menton, Seymour. 1992. “Christopher Columbus and the New Historical Novel.” Hispania, 75, p. 930-940. • Menton, Seymour. 1993. Latin American’s new historical novel. Austin: University of Texas Press. • Morel d’Arleux, Antonia. 1993. “Los tratados de preparación a la muerte: aproximación metodológica.” Estado actual de los estudios sobre el Siglo de Oro : actas del II Congreso Internacional de Hispanistas del Siglo de Oro, 2, p. 719-734. • Moretti, Franco. 2000. The Way of World: The Bildungsroman. London: Verso, p. 313. • Müller, H. 1988. Geschichte zwischen Kairos und Katastrophe. Historischer Roman im 20. Jahrhundert. Frankfurt/M.: Athenäum, p. 16-17. • Muñoz Puelles, Vicente. 1948. “El cuarto viaje a las Indias.” Diario de a bordo. Madrid: Generales Anaya, p. 293-315. • Navarro Salazar, María Teresa. 2006. “Mujer e identidad en la narrativa histórica femenina”. Reflexiones sobre la novela histórica. José Jurado Morales. Cádiz: Servicio Publicaciones UCA, p. 191-218. • Ortega, Pepe. “Escribí una novela sobre Hernando Colón porque un ensayo no lo habría leído nadie.”, [en línea]. Sevilla: ABC de Sevilla, 16 mayo 2006. URL: <http://www.abcdesevilla.es/hemeroteca/historico-16-05-2006/sevilla/Sevilla/lauracifuentes-escritora-escribi-una-novela-sobre-hernando-colon-porque-un-ensayo-no-lohabria-leido-nadie_1421579555520.html>. [Consulta: 13 de mayo de 2012] • Palmese, Cristina & Atienza, Ricardo, "Pensando la ciudad, herramientas para una experiencia urbana" a III Encuentro Iberoamericano sobre Paisajes Sonoros, [en línea]. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2009. [Consulta: 23 de abril de 2013] • Parreño, Marta. Pedro Piqueras debuta en la novela con un relato histórico, [en línea]. Zaragoza: el Periódico de Aragón, 2 julio 2006. URL: < http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/gente/pedro-piqueras-debuta-en-novelacon-un-relato-historico_259624.html>. [Consulta: 6 de diciembre de 2012] • Piqueras, Pedro. 2003. “Cristóbal Colón.” La Aventura de la historia, número 62, p. 162-163. 62 • Ramírez de Arellano y Díaz de Morales, Rafael. 2007. “Un documento nuevo de Beatriz Enríquez de Arana.” Boletín de la Real Academia de la Historia. Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, p. 41-50. • Ramírez de Arellano y Díaz de Morales, Rafael. 2006. “Datos nuevos referentes a Beatriz Enríquez de Arana y los Aranas de Córdoba, encontrados por D. Rafael Ramírez de Arellano.” Boletín de la Real Academia de la Historia. Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, p. 461-485. • Riddel, María del Carmen. 1995. La escritura femenina en la postguerra española. New York: Peter Lang Publishing. • Rodríguez Fernández, Gabriela. La ciudad como sede de la imaginación distópica: literatura, espacio y control, Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, IX/181, [en línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona, 15 de enero de 2005. URL: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-181.htm [Consulta: 10 de abril de 2013] • Romero, Cris. Pedro Piqueras presenta su libro Colón a los ojos de Beatriz el 7 de junio, [en línea] Sevilla: Sevilla Press, 3 de junio de 2006. URL: < http://www.sevillapress.com/noticia/4845.html> [Consulta: 17 de noviembre de 2012] • Spang, Kurt. 1998. "Apuntes para una definición de la novela histórica." Spang, Kurt et al. (ed.), La novela histórica. Teoría y comentarios, Pamplona: EUNSA, p. 63-125. • Steckbauer, Sonja Maria. 1999. “El tratamiento de Cristóbal Colón en la nueva novela histórica: de la historia a la utopía.” La novela latinoamericana entre historia y utopía. Eichstätt: ZILAS et al., p. 50-66. • Un libro sitúa a Hernando Colón como uno de los grandes humanistas de España, [en línea]. Barcelona: Terra actualidad – EFE, 25 de diciembre de 2005. URL: <http://terranoticias.terra.es/articulo/html/av2657671.htm>. [Consulta: 26 de febrero de 2012] • Viu, Antonio. 2007. “Una poética para el encuentro entre historia y ficción.” Revista chilena de la literatura, número 70, p. 167-178. 63