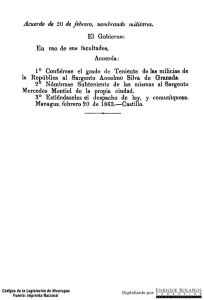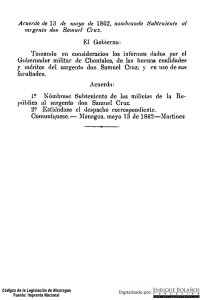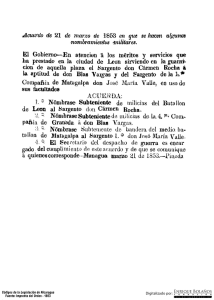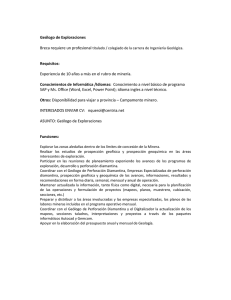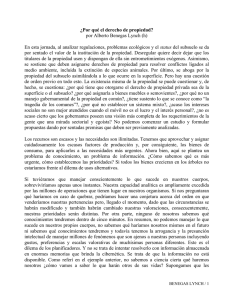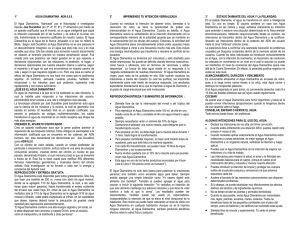Juan Jose Manauta - El peque_o comandante
Anuncio

Juan José Manauta El pequeño comandante De Cuentos Completos, Universidad Nacional de Entre Ríos, Buenos Aires, 2006. Sería yo apenas algo más que un niño, un muchachón fugado de la casa de su madre en Gualeguay, cuando el general Francisco Ramírez (nadie en vida osó llamarlo Pancho) llegó a Paraná, desde Corrientes, con veinte mil caballos y setenta mil vacunos por delante, amén de joyas, oro acuñado y vaya a saber cuánto dinero. —¿Vos me ves, Martín, en esos días de gloria, vestido como un ridículo estanciero en miniatura y estaqueado por el orden del General? ¿Concebís mi tirador repleto de patacones bolivianos, botas de cuero militar, espuelas de plata, poncho de vicuña también boliviana y galones de comandante? Hubo corridas de toros que duraron todos los días de Pascua. Se rodeó la plaza con verdaderos palcos para federales y republicanos. Hubo carreras, títeres, y en las noches, bailes de gala y rango nunca vistos, riñas de gallo por donde se mirara y tres días de despojo de morenos brasileros y correntinos contumaces, a los que sólo se les dejó la vida. Los cuatro mil vecinos de Paraná (Capital de la República Entrerriana) no cabían en sus calles. El mes de abril esmerilaba las cuchillas, y Montiel no era una selva, sino un jardín cobrizo. En ese mes de enero de 1821, Gregorio Píriz había derrotado a brasileros, paraguayos, correntinos, indios, todos a una, bajo la mirada paternal (yo diría el mando, pensándolo bien) de Ramírez, ese general de 34 años. Enseguida, y allí mismo, en Corrientes, lo nombró Comandante a Ricardo López Jordán (su medio hermano, por parte de madre), y al viejo Evaristo Carriego, en Entre Ríos. Ricardito y yo no lo dudamos un instante. Echamos a nadar, junto con otros chiquilines, hacia Goya, donde sabíamos que el General se iba a detener y programaría su regreso triunfal, y más que eso, efectivo, a su tierra. —De ese viaje ni te cuento, Martín. Hambrientos, descalzos, andrajosos, eludimos La Paz; dejamos atrás el Guayquiraró, y todavía faltaban más de veinte leguas hasta Goya. Pero llegamos. Solos, Ricardito y yo. Menos vivos que muertos, llegamos. De haber sido un poco más presentable y menos lastimoso nuestro aspecto, don Ricardo viejo nos hubiese escarmentado, como lo teníamos merecido su hijo y yo, como yo te habría castigado a vos de muchacho, Martín, si antes, como a nosotros, no hubiese tenido que ponerte a salvo de las jaurías cimarronas, cebadas en esa guerra, como en toda guerra, de carne humana. Nada más sanguinario que un perro salvaje. Habiendo perdido el amor y la protección de su amo, llevado por el hambre, el perro se vuelve contra el género humano de la manera más despiadada e indómita. Sólo la muerte lo frena, desde que ya no tiene nada que perder. El General entretuvo a los suyos poco más de quince días en Goya. Ricardo chico, mi amigo, no tuvo más remedio que ir junto a su padre. Quedé solo en medio de una tropa afortunada y benévola, generosa. Ya habría tiempo de pensar en qué hacer conmigo. Eso dijeron. Yo no me eché en el surco, Martín, ni crucé las manos. Me hice de un tordillo muy mestizo que elegí entre veinte mil yeguarizos con la ayuda del sargento Benegas y lo amansé a mi gusto. El General me vio pastoreando el ganado y no dijo esta boca es mía. El quería que sus soldados gloriosos fueran eso, soldados, y no troperos. Pero cuando supo que yo era el amigo de su sobrino y el otro sobreviviente de ese viaje descabellado, a pie, desde Paraná hasta Goya, quiso conocerme. —¿Vos sos el amigo de Ricardito, ese pendejo, mi sobrino? —Sí, señor. —¿Y quién te dio ese tordillo clinudo? —Nadie me lo dio, señor. Yo lo agarré y le puse bocado. Es medio bagual y todavía no he tenido tiempo de tusarlo. —¿Muy bellaco, él? —No, señor, regular. —Hum. Ya veo. ¿Cómo es que te llamás? —Ponciano. —¿Ponciano qué? —Alarcón. —¿De qué Alarcón? —De Juana Alarcón —le contesté, y esa vez le sostuve la mirada. —¿Esa maestra gualeya? —Sí, señor. —¿Y tu padre? —No tengo padre, señor. —Ya veo… Ni quién te castigue. Entonces lo haré yo. Cuando lleguemos a Paraná, hacele acordar al sargento Benegas para que te estaquee… Y que me informe. —Sí, señor. (Así supe o, como se verá, creí saber cómo y cuándo el Mayor Ponciano Alarcón conoció al General Francisco Ramírez, llamado después el Supremo. Sin embargo, como un gitano ciego, mucho tuve que adivinar, tener por dicho y dar por sentada la baza de toda esa historia. El Mayor, que esa noche, de a ratos, soltaba la lengua sin miramiento alguno por la verdad, casi no hablaba entonces y pretendía en cambio convencerme de que los demás agoraban sus pensamientos, de lo cual hacía gala y se avergonzaba al mismo tiempo. “Si los otros adivinan, ¿para qué hablar? y ¿quién muestra por gusto o dice todo lo que piensa? Solamente un loco, un borracho o un niño.” Estos tres estados predominaban alternativamente en el Mayor. “Es como si uno anduviera desnudo por ahí” —creo que me dijo en esa noche tan difícil en que lo acompañé entre dos lunas. Decía una palabra o hilvanaba una frase, trunca adelante, en el medio o por atrás, que a veces no se sabía de dónde venía su sentido, qué andadas huellaría después ni dónde iría a parar. Decía por ejemplo, “Diamantina” y ahí mismo callaba para recomenzar después, y eso que de ella, de Diamantina, habló y dejó entrever más que de cualquier otra cosa o persona. Dijo algo así: “Ella me enseñó todo lo que debe saberse y más.” ¿Fue su maestra? No. Al parecer, la única maestra que tuvo fue su madre, Juana Alarcón. Dijo (se lo dijo a la propia Delfina, delante del General): “Yo tengo la escuela en mi casa.” ¿Qué le enseñó entonces Diamantina? No es difícil suponer (y él mismo lo insinuó abiertamente o lo dijo) que siendo el Mayor entonces un mozalbete imberbe, esa Diamantina le habría enseñado más a fornicar que a tejer al bolillo. Algo semejante debió de ser en la noche aquélla mi método de compresión, el que me sirvió para sobreentender lo misterioso y oculto de sus silencios, recomponer sus incoherencias, oír lo no dicho, y el que tras las limetas de ginebra que nos chupamos y las tres o cuatro cebaduras de mate, nos hiciese parecer locos, hablando y hablando sin decir nada, y oyendo la noche, que no hacía otra cosa que revelar y tapar alternativamente cuanto podía, tal como la gente cree que lo ha hecho siempre. Cuando yo lo interrumpí y le hice acordar que su amigo de toda la vida Ricardo (chico) López Jordán (Ricardito, como él lo llamaba), y que a los años guerrearía sin tregua ni duelo contra los porteños, había nacido en 1822 y que por lo tanto no había llegado al mundo cuando Ramírez vino a Paraná desde Corrientes y no pudo tampoco haber hecho ese viaje a Goya caminando, se indignó muchísimo y puso el grito en las mismas estrellas de esa noche memorable. Pasaban gitanos por la calle. Lo distrajeron un rato como a un niño y me salvaron de su iracundia. Iban cantando y miraban con ojos ansiosos, sin cuidarse del golpeteo de los ejes en los bujes de sus carromatos. Salimos a mirar (yo también era como otro niño a su lado), pero eran sólo gitanos, inocentes gitanos cantores, y desfilaban en medio de la calma nocturna, ya cerca del amanecer, en dirección del camino abovedado a Puerto Ruiz. Con su indiferencia y su melopea, parecían anunciar la perdición y la felicidad al mismo tiempo, la decadencia que nosotros creíamos resistir, y la buenaventura que no se decidía a echarnos un buen naipe. —¡Tengo derecho a mentir, carajo! —gritó, no obstante—, así como usted y esas gitanas tienen derecho a vestirse y a confundir a la gente acerca de la forma de sus rodillas o de su culo. Tengo derecho ¡vive Dios! a tapar mis cicatrices, y usted no me va a descalificar por eso, como nadie que yo conozca descalifique a esos mentirosos que escribieron la Biblia sólo porque digan que un tal Matusalén vivió 969 años. No es culpable el que miente, sino el que no cree. No es más loco el mentiroso que el descreído). Dos meses nos costó llegar a Paraná. Antes, el General nos arengó: nos dijo que para la Resurrección del Señor debíamos estar en la Capital de la República. Así lo hicimos. Se sabe. ¿Cuántas cosas no se hallan en un camino tan largo? Y más, si antes ha pasado la guerra por ahí. De a poco, fui aperando mi tordillo y me fui vistiendo: unas cabezadas acá; unas riendas allá. Por ahí un cojinillo manchado de sangre, un pegual, una carona también manchada, bastos, encimera, armas de buen uso entre muertos, parque en sus faltriqueras, cabrestos, boleadoras enredadas a una osamenta o un facón en la punta de una lanza rota dentro del sebo podrido de un finado. ¡Me vieras, Martín! Al tropero no se le admitía caballo de tiro, pero sí mochila, alforjas y todo lo que pudiera cargar en su montado. Sombrero aludo correntino, botas de recambio, tirador tachonado de monedas de plata, galones de comando. Todo lo que encontraba me lo echaba encima o lo cargaba sobre el tordillo. Sólo en las rondas nocturnas lo desensillaba y agarraba en cambio cualquier matungo para cumplir con mi deber. Carabina reglamentaria y plétora de munición: ése fue mi gran hallazgo. En mi sector, el del sargento Pascual Benegas, perdimos solamente una diez cabezas en todo el recorrido, sin contar que otras tantas vacas, de camino, parieron. Contábamos con burros suficientes y muchos carros para llevar las crías. En algunas poblaciones nos dábamos el lujo de regalar cuantos guachos quisiera la gente. ¡Diamantina! Ya muy al sur de La Paz, haríamos noche. Yo manejaba un carro polaco con dos terneras recién paridas a bordo. Las madres habían muerto un rato antes de que el cabo Espil, a tiros, pudiera liberar las crías de una jauría glotona y furiosa. Mi tordillo, atrás del carro, cabresteaba ensillado, como es de ley en la guerra. El sargento Benegas, que ya era mi amigo, se acercó en su moro coscojero y me pidió la ternera colorada para carnearla. No sé por qué, me opuse. —La colorada, no —le dije. Una muchacha nos miraba y escuchaba el diálogo desde las tunas que ocultaban su rancho. El sargento Benegas vio un rayo de luz y me dijo: —La colorada me gustaba para comer tierno esta noche. —La tengo prometida —le contesté, corriendo a la par, y hablando, seguro, de la misma cosa. —Entonces me llevo la overa —y ahí nomás la descargó, la puso de gurupa en el recado de su moro y arrancó al galope. Miré abiertamente a la muchacha, con la que aún no había hablado. —¿Le viene bien la coloradita? —Es la que yo quería. ¿No me la había prometido? —Es tuya. Bajé del carro la colorada y le regalé un cordel para que se la llevara. —Gracias —me dijo, riéndose del complot que habíamos urdido sin palabras. —¿Cómo te llamás? —Diamantina, ¿y vos? —Ponciano. La ternera balaba como pidiendo clemencia. —¿No la irás a carnear hoy, no? —Ni loca. La criaré guacha, de recuerdo. —Menos mal que se la negué al sargento. Enseguida vi que Diamantina era una muchacha rellenita y fogueada y supe que era hija de un suboficial del ejército entrerriano en operaciones. La madre, como tantas, había seguido a su hombre, y Diamantina suponía que ambos habrían muerto o desaparecido. No se sabía de prisioneros en esa guerra bárbara, como todas (y no fueron pocas) las que se encendieron y se apagaron durante esos años en la Mesopotamia. Una salvajada tras otra… —…que no nos ha respetado tampoco a nosotros, Martín, y nos ha convertido en soldados casi sin quererlo… y que muy poco después no respetó siquiera la cabeza de Francisco Ramírez. Me puse a cuento de su vida en el trayecto que mediaba entre las tunas del frente y el corral. Llevábamos de tiro la ternera colorada que acababa de regalarle. Todo un mundo secreto de pericia, sabiduría y súbita experiencia procedía tanto del andar, de las palabras, como de los ojos oscuros de Diamantina. De sus manos. Olía a mujer. Yo percibía todo eso como una asombrosa novedad que me atrapaba, pero debía seguir mi camino hasta el vivac. Allí me enfrenté con el sargento Benegas. —Usted, mi sargento, debe estaquearme cuando lleguemos a Paraná, pero esta noche déme permiso para dejar un rato el vivaque. —¿Un rato, nada más? —su gesto era el de un cómplice. —¡Un ratito! —le supliqué. —Bien. Hasta antes de que aclare, pero ¡cuidado y silencio! ¿Qué más quería yo? —Comí caliente, muy en calma, con los demás. Todos estábamos hartos de charque frío y galleta dura. Gusté con avidez mi ración de ginebra. Me lavé con parsimonia y prolijidad. Ya me entendés, Martín. Me peiné y me mudé de ropa. Desensillé el tordillo (nada bueno prometía su blancura para mi andanza nocturna) y agarré el nochero. Ningún peligro, sin embargo, me hubiese acobardado esa noche, y no necesitaba un caballo para juir. Al contrario. Aseguré mi facón en la cintura, adelante, como para la mano derecha, y empuñé con al izquierda, junto con las riendas, mi carabina como un soldado más, sólo que ya no tan inexperto por todo lo que había observado en la diligencia de mis camaradas mayores. Pero mi serenidad de veterano creo que venía de otro lado. Preparaba la batalla del bisoño. Una batalla distinta, y en mi ánimo predominaba un flujo de cosas recién hechas, desconocidas. —¿Qué se habían hecho mis nervios, Martín? Anduve, al tranco (no me lo vas a creer), al paso, te repito, las veinte cuadras que nos separaban del rancho de Diamantina. Ella me esperaba en las tunas. Cuando me di cuenta, supe de dónde provenía mi sosiego. Me apié y caminamos uno al lado del otro hasta el corral, donde até mi caballo a soga. No tuve que desensillar. Iba en pelo. Diamantina tomó mi mano y me guió hasta las casas. Me ayudó a sacarme la ropa. Puso carabina y facón debajo del catre. Ella ya estaba desnuda. Era su fiesta. Después me enseñó a besarla. Me enseñó lo que debe saberse y más. Todo lo demás. Por mi cuenta, yo sólo podría haber respirado hondo y gemido de placer. Me enseñó a penetrarla como un torito joven. —Lo de torito joven fueron sus palabras. Martín, aquella noche. El amanecer, como siempre, llegó demasiado pronto. La estaqueada, en Paraná, me produjo otra clase de modorra. Sé que Benegas me tuvo que sacudir no tan dulcemente como Diamantina y echarme un baldazo de agua fría en la cara, después de desatarme antes de tiempo “por orden del General”, dijo. Junté mi ropa y caminé tambaleante hasta mi echadero, donde tenía el tordillo, las armas y todas mis pertenencias. En eso estaba, con las muñecas y los tobillos lastimados, cuando se me acercó de nuevo el sargento Benegas. —Debés presentarte ante el General. Vamos. Atravesamos el carnaval de la plaza llena de gente alegre, música, payasos enharinados y zanquistas, gallos de riña en entrenamiento por todos lados, jugadas de taba, gritos y borrachos. Entramos en la Casa de Gobierno y anduvimos por pasillos atestados de milicos y paisanos de poncho rojo que iban y venían, hasta que llegamos a un espacio vacío y nos acercamos a una puerta con dos soldados de guardia armados hasta los dientes. Franqueamos la puerta sin llamar y sin pedir permiso. La guardia no nos registró. Allí estaba el general Francisco Ramírez. A su lado, detrás de una mesa, había una mujer rubia, muy buena moza, vestida de soldado. Según supe después, al salir, por boca del sargento, esa mujer era la señora Delfi- na no sé cuántos, acompañada de Ramírez. Cuando me vieron, interrumpieron una conversación entre ellos. Ambos me observaron. —Bueno —dijo Ramírez—, éste es el hombre. —Una criatura —dijo la mujer, y a mí—: ¿sabés leer y escribir? —Sí, señora. —¿Sumar, restar, multiplicar, dividir? —Sí, señora. —Y hasta una novia en La Paz, dicen que tiene —dijo Ramírez. —No, señora. Solamente una conocida —pero me puse rojo y caliente. Los dos se echaron a reír, y también el sargento Benegas, que estaba a mis espaldas. Yo me di vuelta y lo miré con odio. —¿Así que una conocida? ¿Y por eso lo mandaste estaquear? — preguntó la señora. —No por eso —dijo Ramírez—, sino por desobediente, audaz y determinado. ¡Miren que caminar hasta Goya! —Sí, señor…, pero volví a caballo. De nuevo se rieron todos. —Está bueno —dijo Ramírez—. Volvió a caballo… Podés quedarte con ese bagualito clinudo. —Pensaba tusarlo después de la estaqueada, señor… La carcajada esta vez fue general y estentórea. Yo, serio, sin poder disimular mi enojo, trataba de pensar solamente en Diamantina y serenarme. Sólo podía anclarme en el deseo de salir de allí, ensillar mi “bagualito clinudo” y galopear de vuelta a La Paz. —Tomá. Esta carta es para tu madre —dijo el General y me entregó un sobre cerrado—. Además, le vas a llevar, de mi parte y de la señora, cinco vaquillas. Fijáte que estén servidas. Decile a Juana que es una parte de tu soldada. Lo demás irá a la Caja del Ejército, a tu nombre… Que los perros no te coman las vacas por el camino. —No, señor. Voy armado. Y de aquí a Gualeguay no serán más de tres días. De nuevo terció la Delfina. —Decile a tu mamá que se te ordena volver a la escuela. Así aprendés religión, historia… y otras cosas. —Yo tengo la escuela en mi casa, señora. Francisco Ramírez y Delfina se miraron. Salimos a la plaza, con el sargento Benegas a la descubierta. Apartamos las cinco vaquillas y las encerramos. Benegas me sacó los galones de comandante y me dio unas jinetas de cabo. Al día siguiente, por orden del General, se aseguró de que yo partiera hacia Gualeguay y no me volviera hacia el Norte. —Ese día aprendí, Martín, dos cosas que parecen sencillas, pero que no lo son: una, que la sagacidad de un jefe asoma hasta en los menores detalles y que sin ella no es posible ni lícito mandar; también aprendí a renunciar a mi primera mujer. Muchos años después, siguiendo esta vez yo a Ricardito en sus no menos descabelladas andanzas contra los porteños, me detuve en el paraje de las tunas, al sur de La Paz. Las tunas se habían expandido y borraban el viejo camino. Tampoco habían quedado indicios del rancho de Diamantina… Mi recuerdo, en cambio, permanecía intacto y tan nítido como ahora. —Cabo Alarcón —me dijo el sargento Benegas al despedirme—, el propio Ejército se ha hecho cargo de usted. Entregue sin falta esa carta y obedézcale en todo, como a un superior, a su madre. Es una orden. Nos dimos un abrazo y después nos hicimos la venia. —Está claro, Martín, que ninguno de los dos podía maliciar en ese momento que tres meses más tarde, el 10 de julio de 1821, nuestro General sería muerto, decapitado, y su cabeza embalsamada exhibida en público y paseada por todas las provincias como trofeo de guerra del general Estanislao López. El sargento Pascual Benegas tampoco pudo escapar de la matanza en los llanos de San Francisco.