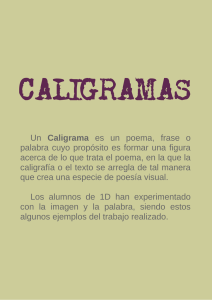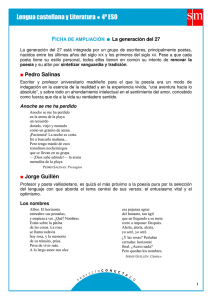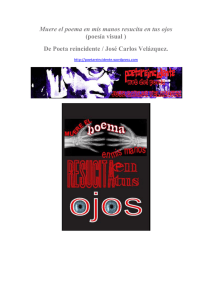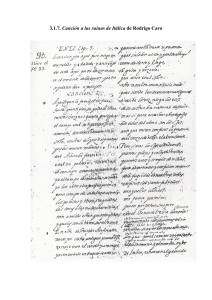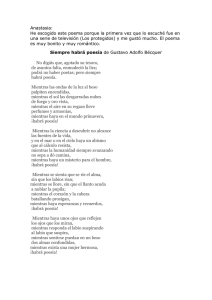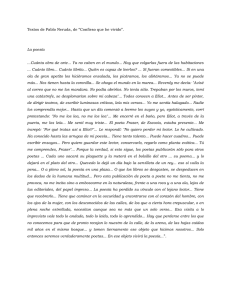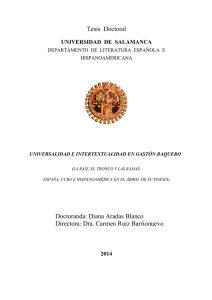Eliseo Diego y Gastón Baquero: un testimonio desde el oscuro
Anuncio

ORÍGENES 48 Eliseo Diego y Gastón Baquero: un testimonio desde el oscuro esplendor de la memoria Emilio de Armas Conversando una tarde en su casa de El Vedado, Eliseo Diego me preguntó cuál de sus libros era el que yo prefería. Cuando le respondí que El oscuro esplendor, los ojillos de zorro que ha sabido burlar a más de un cazador se le agrandaron. "Yo también lo prefiero", me respondió. Y sin decir más se levantó, fue hasta un estante, y regresó con un pequeño volumen encuadernado. Era el ejemplar original del libro, pulcramente mecanografiado por él. No creo que impresor alguno hubiera podido hacerlo con más esmero y arte, y esa realización material del libro no era más que la expresión última—y la confirmación—de su realización poética. La publicación de El oscuro esplendor se recibió en Cuba, en 1966, como la manifestación extemporánea de un lenguaje poético ya caduco. Predominaba en aquellos años—con el respaldo que le prestaban las instituciones oficiales con sus publicaciones, concursos y premios—la llamada poesía social, comprometida y militante, cuyo lenguaje debía ser lo más fiel posible al habla cotidiana y fuerte que se espera de esa abstracción llamada pueblo. Y un pueblo, por añadidura, "en revolución". Un discurso acentuadamente coloquial, periodístico y panfletario, donde era cada vez más difícil distinguir unas voces de otras, había ido ocupando casi todo el espacio literario disponible. Donde antes abundaban las polémicas, ahora se reclamaba la unanimidad. El dominio gubernamental sobre los medios de comunicación—desde la radio, la televisión y los diarios hasta las revistas, las editoriales y las imprentas—garantizaba la abrumadora preeminencia del coloquialismo "revolucionario" frente a toda otra manifestación estética. Cualquier expresión "oscura" era peligrosamente sospechosa, y José Lezama Lima se había convertido ya en el blanco predilecto de los comisarios culturales. El oscuro esplendor, un breve libro de poemas escritos desde la madurez interior de un hombre en diálogo consigo mismo y con la realidad profunda de los seres y las cosas, era la negación implícita de aquella "estética" revolucionaria—tal vez la más artificiosa que haya imperado en Cuba, mucho más artificiosa, incluso, que toda la poesía modernista—, y, para quienes entonces teníamos alrededor de veinte años y nos negábanos a aceptar que la poesía era "cualquier cosa"—y mientras más cualquiera, Desde sus lentos y solemnes versos iniciales—"Juega el niño con unas pocas piedras inocentes/ en el cantero gastado y roto/ como paño de vieja"—hasta su desolado final—"Roguemos esta noche por un niño/ de quien no queda más/ que una oveja de arcilla sin consuelo/ entre las vastas ruinas"1—, El oscuro esplendor me pareció entonces la reafirmación de la poesía, hablando desde sí misma como una respuesta cabal y necesaria a la violencia reiterativa del discurso oficial, y a toda la poesía que trataba de seguir aquel discurso. Los poemas del libro habían madurado a lo largo de varios años de fecundo silencio, y ahora llegaban en un momento que, por parecer totalmente inadecuado, era precisamente el más justo: aquél en que, ofreciendo una nota absolutamente discordante con la coralidad del momento, se convertían en la nota más auténtica. La poesía volvía, pues, a escucharse, y para ello se rodeaba de la penumbra y el silencio que Eliseo Diego había ya convertido en ámbito propio en sus libros anteriores. En medio de esa penumbra y ese silencio, la definición de lo que es o puede ser un poema llegaba también con una sencillez irrefutable: Un poema no es más que una conversación en la penumbra del horno viejo, cuando ya todos se han ido, y cruje afuera el hondo bosque; un poema no es más que unas palabras que uno ha querido, y cambian de sitio con el tiempo, y ya no son más que una mancha, una esperanza indecible; un poema no es más que la felicidad, que una conversación en la penumbra, que todo cuanto se ha ido, y ya es silencio. Sencillez y esmero en la expresión; concisión y justeza en las imágenes; gravedad y tensión en el despliegue y la disposición de las palabras, que se abren o cierran en versos amplios o entrecortados; inmersión lúcida del yo en la naturaleza de las cosas; develamiento del trasmundo en la realidad cotidiana; ternura y compasión sin lastre alguno de sentimentalismo: todo ello se condensa en este libro como pocas veces haya ocurrido en la poesía cubana, para devolver a los lectores, recreado en palabra limpia, el "oscuro esplendor" de la inocencia original y terrible del ser, del "menudo señor que sabe conmover/ la tranquila tristeza de las flores, la sagrada/ costumbre de los árboles dormidos". El discurso a veces irrefrenable de En la Calzada de Jesús del Monte, que parece ansioso por llenar todo el espacio de la página—como si lo dictara el horror al vacío y a la muerte—se hace ejercicio de plena concisión poética en El oscuro esplendor; el poema no se despliega aquí en una multiplicidad de planos, como ocurre en algunos momentos de En la Calzada..…—y acentuadamente en "El primer discurso"—, sino que se concentra en un objetivo que es preciso poseer y expresar en su totalidad. Este ORÍGENES mejor—, aquel libro de Eliseo Diego se convirtió en una especie de refugio inexpugnable, donde la palabra poética era capaz de resplandecer con el oro del decoro. 49 ORÍGENES 50 objetivo puede ser un destello de la realidad en la memoria, o la realidad misma, contemplada en toda su sencilla esplendidez, como ocurre en el poema "Todo el ingenuo disfraz, toda la dicha": El anciano se sienta al sol cada mañana con todos sus preciosos huesos bien contados y en orden, su tesoro. Conmueve al sol aquella ingenuidad antigua como el rumor de los primeros árboles pidiendo admiración, respeto, un poco de homenaje para la frágil sabiduría que delicadamente ordena los preciosos huesos, y prestándose con gusto a la farsa cómo transforma los agotados puños y el encallecido corazón de las botas. Si bien más tarde el sol con dedos ágiles debe recobrar sus llaves, sus monedas, todo el ingenuo disfraz, toda la dicha, y lentamente y con prudencia va dejándolo al fin dormido, a solas con el sueño. La expresión coloquial—liberada de toda sujeción ideológica—recupera aquí su dignidad de habla decantada y honda, y le sirve al poeta para expresar nada menos que el horror no ante el paso del tiempo, sino ante la abrupta posibilidad de que el tiempo se interrumpa a manos de la violencia de la muerte, como en el poema "Para las ruinas de la tienda": No la muerte concreta, sino la imaginada muerte de Isabelita, la joven que vendía las telas venturosas, las nonadas. ¡Subir con tu brazo gentil sobre mi brazo las mágicas escalas, ascendiendo entre los unicornios de cristal, los fugitivos ciervos de humo, así, serenamente hasta el piso tercero! Allí los mostradores en la perpetua luz, en la blancura sellada y suficiente de la tienda. Y luego la joven que se acerca, dulce, absorta, mirándonos el tiempo: es Isabel: charlamos. Y así los años, así los corredores de sol perenne que la brisa mueve. Y luego es otra la que viene: ves, arrecia con un hilo de voz en el espejo: son los huesos pelados, renegridos de la tienda. Tenemos hambre: Isabelita ha muerto. El año de 1966 habría sido para la poesía cubana, sin duda alguna, el "año de El oscuro esplendor", si al mismo tiempo, en España, Gastón Baquero no hubiera publicado su Memorial de un testigo. Coincidencia ésta que refuerza la justeza de evocar juntos a ambos poetas, ya que aquellos dos libros comparten—además de la calidad que los sitúa entre lo mejor de nuestra poesía contemporánea—una originalidad deslumbradora. Desde la década de 1940, Gastón Baquero se había incorporado a la poesía cubana con una voz de amplio y variado registro, cuya realización mayor sería el poema "Palabras escritas en la arena por un inocente", un discurso poético que va, como la voz del inocente que lo pronuncia, "de alucinación en alucinación como llevado por los pies del tiempo". Si en El oscuro esplendor se encuentra la palabra en plena gravitación en torno de los seres y las cosas, en Memorial de un testigo se descubre la palabra en estado de plena liberación. En "Palabras escritas en la arena por un inocente", una voz anónima y coral congregada en torno al niño había sentenciado: "Dejemos vivo para siempre a ese inocente niño./ Porque garabatea insensatamente palabras en la arena./ Y no sabe si sabe o si no sabe./ Y asiste al espectáculo de la belleza como al vivo cuerpo de Dios".2 Quien habla ahora—el "yo poético" de Memorial de un testigo—es aquel mismo "inocente" que antes había escrito sus palabras en la arena. El tono del nuevo libro de Baquero proviene directamente de la novena sección de "Palabras escritas en la arena por un inocente", donde las limitaciones del tiempo real y del tiempo histórico son trascendidas en favor de un diálogo en que todas las voces parecen congregarse en un presente eterno: Estamos en Ceylán a la sombra crujiente de los arrozales. Hablamos invisiblemente la Emperatriz Faustina, Juliano el apóstata y yo. Niño, dijeron, qué haces tan temprano en Ceylán, Qué haces en Ceylán si no has muerto todavía. En Memorial de un testigo, aquel niño que no ha "muerto todavía" regresa para redactar un manuscrito sin principio ni fin, pues cada poema del libro no es sino expresión de una voz que se ha hecho una con el tiempo, libre ya de concreciones geográficas, y pendiente por igual de la muerte de los seres y las cosas como de la permanente resurrección de la vida: Cuando Juan Sebastián comenzó a escribir la Cantanta del café, yo estaba allí: llevaba sobre sus hombros, con la punta de los dedos, el compás de la zarabanda. Un poco antes, ORÍGENES el frío artificial, la luz es dura. Entonces estalla el tiempo, aúlla la violencia 51 ORÍGENES 52 cuando el siñorino Rafael subió a pintar las cameratas vaticanas alguien que era yo le alcanzaba un poquito de blanco sonoro bermejo, y otras gotas de azul virginal, mezclando y atenuando . . . ¿Y quién le sostenía el candelabro a Mozart, cuando simboliteaba (con la lengua entre los dientecillos de ratón) los misterios de la Flauta…? Y era yo además quien, jadeante, venía (un tierno gamo de ébano corre por las orillas de Manjatan) de haber dejado en la puerta de un hombre castamente erótico como el agua, llamado Walterio, Walterio Whitman, si no olvido, una cesta de naranjas y unos repollos morados para su caldo, envío secretísimo de una tía suya . . . y entré luego al cementerio para acompañar los restos de Monsieur Blas Pascal, que se iba solo, efectivamente solo, pues nadie murió con él ni muere con nadie. ¡Ay las cosas que he visto sirviendo de distracción al hombre y engañándole sobre su destino! [...] porque hubo testigos, y habrá testigos, y si no es el hombre será el cielo quien recuerde siempre que ha pasado un rumoroso cortejo, lleno de vestimentas y sonatas, lleno de esperanzas y rehuyendo el temor: siempre habrá un testigo que verá convertirse en columnilla de humo lo que fue una meditación o una sinfonía, y siempre renaciendo. Ausente de Cuba desde 1959, Gastón Baquero regresaba a ella en este libro como han tenido que regresar otros muchos poetas de la isla: convertido en pura palabra, ya sin las apoyaturas de la voz, el gesto, la sonrisa, el traje o el sombrero; de todo eso que le sirve al hombre para ocupar un lugar en el tiempo y el espacio en medio de sus semejantes. Como palabra pura, pues, era preciso recibirlo y leerlo. Este libro llegaba, además, como una especie de contrabando poético, en lo cual veo una broma del azar, no de la voluntad; pero una broma que mucho habría complacido a su autor, de ser consciente de ella: por el peso, el color, la densidad y el tamaño, aquel pequeño volumen de ediciones Rialp, en la colección Adonais, parecía una de esas primeras publicaciones con que sueñan los poetas jóvenes. Para un lector cubano que simplemente no hubiera tenido acceso a la obra anterior de Gastón Baquero—que ya por entonces era totalmente inencontrable en las librerías de la isla—, Memorial de un testigo podía parecer, efectivamente, la cristalización milagrosa de un desembarazo casi adolescente, unido a esa madurez atemporal que irradia de casi toda gran poesía. Y se me ocurre ahora que el rapto de juventud que arrastra consigo las palabras de Memorial de un testigo, no es otra cosa que el resultado verbal de una libertad esencial y consciente de sí misma. La voz poética de Baquero—totalmente ajena al concurso de consignas que resonaba dentro de Cuba—parece asumir aquí una elasticidad gimnástica, que le permite extenderse ante el lector con la burlona y enigmática sabiduría de un gato, un gato majes- Pero si el aspecto del libro favorecía su involuntario efecto de contrabando poético, mucho más lo hacía su título: la expresión Memorial de un testigo remitía de inmediato, en aquella época, al campo de resonancias de la literatura comprometida, sobre todo en Cuba. Testigos y testimonios los hubo, en efecto, por todas partes, pero casi todos ellos—los unos y los otros—parciales y comprometidos a priori. Éste, no: éste es un testigo que pasa entre los dorados salones vieneses y las tabernas del puerto como un visitante al que nadie invitó, y que no está obligado a dar las gracias ni a despedirse con reverencias. Irreverente, pues, para decirlo con un calificativo que ya casi no dice nada, de tan manido que se ha vuelto. Pero irreverente de verdad, con la irreverencia sonriente del hombre que ha aprendido su libertad en rima consonante con su dignidad, estoico, angustiado, irónico y afable. Este testigo posee cuanto va tocando su palabra: es un señor que sabe tomar las cosas en su mano para sentirles el peso exacto, la textura, el frío o el calor de su materia, y que después las deja donde estaban, al alcance de otros y de todas las manos, porque la belleza no es de nadie, pero está a la vista de todos. Como encarnación de esta belleza, Baquero escoge la imagen de la rosa, uno de los tópicos más recurrentes en la poesía occidental, y elabora en torno de esta imagen—reviviéndola en un ejercicio de eficacia expresiva que termina por hacer de la rosa un símbolo de la poesía, inagotable siempre y siempre idéntica a sí misma—su "Discurso de la rosa en Villalba", poema que cierra el Memorial de un testigo: Yo vi una rosa en Villalba: era tan bella, que parecía la ofrenda hecha a las rosas para festejar la presencia de las rosas en la tierra. [...] yo creía haber soñado ya todas las rosas, y las no vistas sobre todo: la rosa de la India ciñendo a los leopardos, la del Japón labrada en oro, la mística de Egipto, la imperiosa como un guerrero bajo el sol africano, la silvestre de Nueva Zelanda, que se abre al escuchar una melodía y muere cuando la música fenece: yo creía haber visto ya todas las rosas. Pero yo vi la rosa en Villalba; su geometría imperturbable era una respuesta de lo Imposible a la Desesperación, era la indiferencia ante el caos y ante la nada, era el estoicismo de la belleza, que se sabe perdurable, era el sí y el rechazo a la ávida boca de la muerte. Yo vi la rosa, tan pura y sorprendente, que borraba el hastío de su nombre profanado y no aparecía ya el lugar común de la rosa gastada: era otra vez la Creación en su día inicial, coronada por el estupor de Adán, ORÍGENES tuosamente perezoso que de repente se arroja sobre su presa. Por supuesto, el gato en que pienso no puede ser más que un personaje literario: se trata del enigmático gato de Alicia en el país de las maravillas, ejemplo de fantasía hasta el delirio, libro tan grato por sus laberintos al poeta de El oscuro esplendor, como cercano—por su incesante rechazo de la causalidad racionalista—a la voz testimonial que anima la poesía de Gastón Baquero. 53 ORÍGENES 54 recorrida por la inmensa alegría de saborear la luz y por el asombro de sentirse vivir. [...] Y ante ella sentí la piedad que siempre me ha inspirado la contemplación de la belleza efímera. ¡Que esta geometría vaya a confundirse con el cero del limo y con la espuma del lodo! No quise mirar más la rosa perfectísima, la que debió ser hecha eterna o no debió ser nacida. De espaldas al dolor de su belleza, la rescataba intacta en ese rincón final de la memoria que va a sobrevivirnos y a mantener en pie la luz de nuestra alma cuando hayamos partido. Negándome a mirarla, la llevaba conmigo. Y dije adiós a la rosa de Villalba. Y sólo ahora, al final del poema, nos damos cuenta de que la rosa no ha sido sino un pretexto para la creación de un texto cuya belleza verbal—librada a la memoria y al olvido del tiempo—se convierte en un equivalente de la rosa efímera a la que el poeta se refiere con un insistente "yo vi... yo vi", como si tuviera necesidad de afirmar su condición de testigo que posee a través de la mirada lo que nos entrega por medio de la palabra. Sólo ahora, repito, nos damos cuenta de que la rosa, en realidad, no importa, o importa sólo como una clave—es decir, como una llave—para entrar "en ese rincón de la memoria que va a sobrevivirnos/ y a mantener en pie la luz de nuestra alma cuando hayamos partido". He aquí lo que verdaderamente importa al poeta: "la luz de nuestra alma cuando hayamos partido". Y nos damos cuenta, ahora, de que ese insistente "yo vi... yo vi", con que Baquero nos habla de la rosa, es la frase con que solemos afirmar una visión cuando esperamos que los demás la juzguen imposible. "Yo he visto en la noche oscura", afirmó José Martí, "Llover sobre mi cabeza/ Los rayos de lumbre pura/ De la divina belleza". Es decir, el poeta afirma haber visto lo que sólo puede percibirse a la "luz de nuestra alma", y en medio de esa luz están todas las rosas evocadas en el poema, que son una sola rosa y ninguna. Ambos autores percibieron en la vida y en la literatura un dramático y silencioso enfrentamiento entre el ser y el no ser, y vieron la poesía como un milagroso momento de equilibrio entre estos extremos, un equilibrio cercado de riesgos y amenazas que el poeta debe sortear completamente solo, para llegar a ese otro lado de la cuerda que es el poema ya salvado, la vida ya salvada, el alma ya salvada. Tanto Eliseo Diego como Gastón Baquero mantuvieron una ejemplar fidelidad al milagroso equilibrio de la poesía. El poeta que permaneció en la isla y el poeta que no regresó a ella prosiguieron y defendieron sus obras—la que el uno y la que el otro habían escogido hacer—hasta el fin de sus días, y pudieron abrazarse antes de llegar al otro lado de la cuerda. Y en este abrazo vemos hoy algo más que un conmovedor reencuentro y una despedida final entre dos amigos: algo que parecía separado en dos mitades irreconciliables—la poesía de Cuba—demostró, una vez más, que es una y la misma. NOTAS 1. Eliseo Diego. Poesía. La Habana: Letras Cubanas, 1983. Todas las citas del autor han sido tomadas de esta edición. 2. Gastón Baquero. Poesía completa. Introd. de Pío E. Serrano. Madrid: Verbum, 1998. Todas las citas del autor han sido tomadas de esta edición.