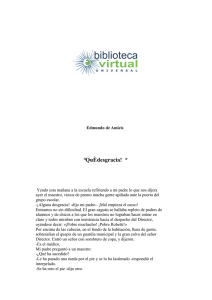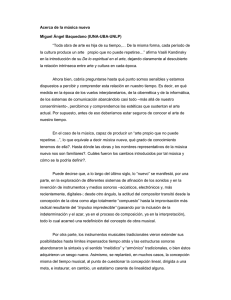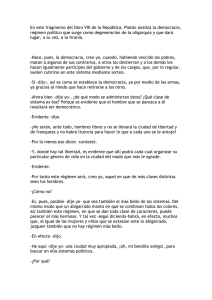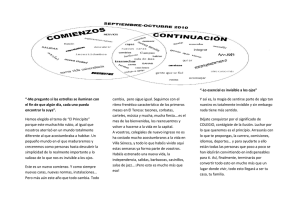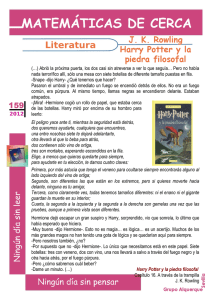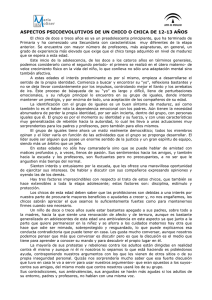El caserio en la estepa - Partido Comunista de Arriate.
Anuncio

EL CASERÍO E LA ESTEPA V. Kataiev EL CASERÍO E LA ESTEPA La muerte de Tolstoi El viento del mar traía lluvia y sacudía los paraguas de los transeúntes. Amanecía, y las calles estaban oscuras. Petia sentía en su alma una oscuridad idéntica y un dolor indescriptible. Desde lejos, antes de llegar a la conocida esquina, vio una pequeña muchedumbre ante el quiosco: acababan de traer, con retraso, los periódicos. La gente se los quitaba de las manos al vendedor. El viento sacudía las planas, que la lluvia no tardaba en poner grises. Algunos hombres se descubrieron, y una señora estalló en sollozos, llevándose a los ojos y a la nariz un estrujado pañuelito. "Sí, ha muerto", se dijo Petia. El chico veía ya claramente las planas de un periódico, enmarcadas de negro, y el borroso retrato, también negro, de León Tolstoi, con la conocida barba blanca. Petia tenía ya trece años. Como a todos los adolescentes, la muerte le daba mucho miedo. Cada vez que fallecía algún conocido, sentía espanto y luego tardaba mucho en recobrarse, lo mismo que después de una grave enfermedad. Pero esta vez, el miedo a la muerte tenía otro carácter. Tolstoi no era un conocido suyo. Petia ni siquiera se imaginaba su vida como hombre. Tolstoi era un eximio escritor, lo mismo que Pushkin, Gógol y Turguénev. No vivía en la conciencia como un hombre, sino como un fenómeno. Tolstoi agonizaba en la estación de Astápovo, y todo el mundo, horrorizado, esperaba su muerte de un día para otro. Como todos, Petia esperaba el acontecimiento aquel, que le parecía inverosímil e imposible para el fenómeno inmortal que se llamaba "León Tolstoi", Cuando el hecho se produjo, embargó a Petia tan gran angustia, que permaneció largo rato inmóvil, apoyado contra el húmedo y resbaladizo tronco de una acacia. En el gimnasio todo aparecía tan oscuro y enlutado como en la calle. Nadie hacía ruido ni corría por las escaleras. Todos conversaban a media voz, como en la iglesia durante una misa de réquiem. Durante los recreos, los chicos se sentaban en los poyos de las ventanas y guardaban silencio. Los alumnos de séptimo y octavo grados se agrupaban en los rellanos de la escalera y abajo, junto a la conserjería. Hojeaban a hurtadillas los periódicos, pues estaba prohibido leerlos en el gimnasio. Las clases se dilataban tranquilas y ceremoniosas, con una uniformidad que sacaba de quicio. El inspector o alguno de los celadores asomaba con frecuencia por la puerta encristalada de la clase. Sus rostros no expresaban más que una fría vigilancia. El familiar mundo del gimnasio, con los uniformes y las levitas de los profesores, con los azules cuellos de los bedeles, con el silencio de los pasillos, donde con tanta nitidez y sonoridad repercutían en las baldosas las pisadas del inspector, que llevaba botas nuevas de duros tacones; con el leve olor a incienso en el cuarto piso, junto a las talladas puertas de roble de la capilla del gimnasio; con las espaciadas llamadas del teléfono abajo, en la oficina, y el fino tintineo de las probetas en el gabinete de Física; todo aquel mundo se le antojaba a Petia en flagrante contradicción con aquello tan grande y terrible que, a juicio suyo, debía ocurrir fuera del gimnasio, en la ciudad, en Rusia, en toda la Tierra. ¿Qué estaría pasando allí? Petia miraba de cuando en cuando por la ventana, pero no veía nada que no fuera el conocido y tedioso panorama del barrio de la estación. Veía el húmedo tejada del bello edificio de la Audiencia, con la ciega figura de Temis en el frontón. Veía las cúpulas de la iglesia de San Panteleimón y la Atalaya de los bomberos en el distrito de Alejandro. Más allá, en los suburbios obreros, pendía la cortina gris de la lluvia. Había allí chimeneas, humo, almacenes, y, en el mismo horizonte, una gris oscuridad que despertaba en Petia un recuerdo lejano e impreciso. Fue después de las clases, al salir Petia a la calle, cuando pudo evocarlo con toda nitidez. Caía temprana la tarde. En algunas tiendas encendían ya los quinqués. Su amarillenta luz se reflejaba mortecina en el mojado pavimento. Pasaban, fugaces, espectrales, las sombras de los transeúntes, agigantadas por la niebla. Y, de pronto, se oyó una canción. De detrás de la esquina salía lentamente, fila tras fila, una muchedumbre de personas cogidas de la mano. Delante, apretando contra su pecho un retrato de León Tolstoi, con marco negro, iba un estudiante, la cabeza descubierta, y el húmedo viento agitaba su rubia 2 cabellera. "Vosotros caísteis en lucha fatal", cantaba el estudiante, como si lanzara un reto, con voz de tenor, ahogando el desafinado coro de la multitud. Aquel estudiante y aquel gentío que cantaba hicieron que Petia evocara con extraordinaria claridad un tiempo y una calle olvidados. Lo mismo que entonces, brillaba la calzada en medio de la niebla, y por ella, cogidos de la mano, fila tras fila, avanzaban muchachas con pequeños gorritos de piel, estudiantes y obreros calzados con botas de caña alta. También entonces cantaban "Vosotros caísteis…" Sobre el gentío ondulaba un pequeño trapo rojo… Todo aquello ocurrió en 1905... Y para que el parecido fuera completo, Petia oyó un batir de herraduras que arrancaban chispas al mojado granito de la calzada. Una patrulla de cosacos salió impetuosa de un callejón -las gorras ladeadas, las cortas carabinas de caballería bailoteando terciadas a la espalda-, una fusta silbó, cortando el aire cerca de Petia, y el chico percibió el maloliente sudor de los caballos. A continuación, todo se mezcló, se oyeron gritos, y la muchedumbre se dispersó corriendo... Sujetándose la gorra con ambas manos, Petia saltó a un lado, tropezó con algo caliente y lo derribó. Era una hornilla que se encontraba junto a una frutería. Rodaron por el suelo ascuas y humeantes castañas. La calle quedó desierta. Durante varios días, la muerte de Tolstoi fue lo principal en la vida de toda la sociedad rusa, su eje. Los números extraordinarios de los periódicos relataban con gran detalle la huida de Tolstoi de Yásnaia Poliana. Se publicaban centenares de telegramas enviados desde la estación de Astápovo dando a conocer las últimas horas y minutos del gran escritor. En un abrir y cerrar de ojos, la pequeña y desconocida estación se hizo en todo el mundo tan famosa como Yásnaia Poliana. El apellido del jefe de la estación, un tal Ozolin, que había cedido al moribundo su casa, era repetido infinidad de veces por toda la gente que sabía leer. Al lado del nombre de la condesa Sofía Aridréievna y el de Chertkov, aquellas nuevas palabras que acompañaban a Tolstoi a la tumba -"Astúpovo" y "Ozolin"- asustaban a Petia, lo mismo que las negras letras de papel en las blancas cintas de las coronas fúnebres. Petia advertía asombrado que con aquella muerte, a la que todos llamaban "tragedia", guardaban cierta relación el gobierno, el Santo Sínodo, la policía y el cuerpo de gendarmes. En aquellos días, cuando el chico veía en la calle el carruaje del arzobispo, con un monje en el pescante, al lado del cochero, o el estrepitoso y elegante coche del jefe de policía, estaba seguro que tanto el uno como el otro se apresuraban para solucionar algún asunto urgente vinculado con la muerte de Tolstoi. Petia nunca había visto a su padre como en aquellos días: no, aquello no era nerviosismo, sino una elevada inspiración. Su rostro, habitualmente V. Kataiev bondadoso e ingenuo, parecía rejuvenecido y tenía una expresión adusta. Llevaba el pelo echado hacía atrás, como los estudiantes, sobre su comba y despejada frente. Pero sus ojos, viejos, enrojecidos, preñados de lágrimas bajo los cristales de los lentes, reflejaban una pena tan profunda, que a Petia se le oprimía el corazón. Vasili Petróvich entró y dejó en el escritorio dos rimeros de cuadernos atados prietamente con soguilla. Antes de mudarse de chaqueta, sacó un pañuelo del bolsillo trasero de su levita con rozadas solapas de seda y estuvo largo rato enjugándose la cara y la barba, mojadas por la lluvia. Luego sacudió con aire resuelto la cabeza y dijo: - ¡Ea, chicos, lavaos las manos y a comer! Petia comprendía perfectamente el estado de ánimo de su padre, comprendía que la muerte de Tolstoi le causaba gran dolor, que Tolstoi no sólo era para él un escritor idolatrado, sino algo mucho más importante -quizás el eje moral de la vida-, pero el chico no sabía explicar aquello con palabras. El estado de ánimo del padre siempre se comunicaba fácilmente al hijo, y Petia sentíase también presa de gran inquietud. Muy callado, miraba fijo al padre con ojos brillantes, en los que se leía una muda pregunta. Pávlik, que había cumplido hacía poco los ocho años y ya iba al gimnasio, no sabia ni advertía nada de aquello, entregado exclusivamente a las primeras impresiones de la vida escolar y a las inquietudes del grado preparatorio, en el que estudiaba. - En la clase de caligrafía hemos organizado hoy una obstrucción -dijo pronunciando con manifiesto placer esta última palabra-. El Esqueleto ha expulsado injustamente de la clase a uno de los chicos, a Kolka Sháposhnikov, y nosotros nos hemos puesto a mugir con la boca cerrada hasta que el Esqueleto ha dado un puñetazo en la cátedra y ha hecho saltar el tintero cosa de dos varas. - ¡Cállate! ¡Cómo no te da vergüenza!... -exclamó el padre con una mueca de dolor, y prosiguió furioso: Sois unos desalmados, y habría que daros una buena paliza. ¿Cómo podéis burlaros de un desgraciado enfermo que quizás no viva...? ¡Cómo podéis ser tan bestias!... Respondiendo, probablemente, a pensamientos que durante todos aquellos días no le dejaban tranquilo, agregó: - Comprended que el mundo no puede basarse en el odio. Eso es contrario al cristianismo... y al sentido común, por último. ¿Cómo podéis obrar así cuando baja a la tumba un hombre que quizás fuera el último verdadero cristiano de la Tierra?... Los ojos del padre enrojecieron aún más, en sus labios apareció de pronto una débil e implorante sonrisa; abrazando a los chicos, los miró a la cara y les dijo: - Prometedme que nunca martirizaréis a vuestros 3 El caserío en la estepa semejantes. - Yo no he martirizado a nadie -balbuceó turbado Petia. Pávlik hizo una mueca lastimera y apretó su pelada cabeza contra la levita del padre, que olía a plancha y un poco a naftalina. - ¡Papá, no lo haré más!... Nosotros no queríamos... -Pávlik se restregó los ojos con los puños y estalló en sollozos... El esqueleto - ¡Como usted quiera, pero eso es terrible! exclamó la tía a la hora de comer y, dejando el cazo sobre la mesa, se apretó las sienes con los dedos-. Se puede pensar de Tolstoi lo que se quiera; yo, personalmente, sólo lo reconozco como un genio de la literatura y estimo una necedad eso de la no resistencia al mal y del vegetarianismo, pero lo que hace el gobierno ruso es bochornoso, bochornoso. Es una vergüenza a los ojos de todo el mundo. Un baldón como Puerto Arturo, como Tsushima, como el 9 de enero... - Le ruego... -dijo asustado el padre. - No me ruegue usted nada, por favor... ¡Un zar incapaz, ministros incapaces! ¡Me da vergüenza ser rusa! - ¡Cállese, se lo imploro! -exclamó el padre, avanzando su temblorosa perilla-. Nadie debe atreverse a faltar a la sagrada persona del emperador... Y yo no lo permitiré... sobre todo delante de los niños... - Perdone, no volveré a hacerlo -se excusó precipitadamente la tía. - Dejemos esta conversación. - Lo que me asombra es que usted, con su inteligencia y su corazón, con su amor a Tolstoi, pueda llamar en serio persona sagrada a un hombre que ha cubierto a Rusia de horcas y que... - ¡Se lo ruego, por Cristo! -gimió el padre-. ¡No hablemos de política! No sé cómo se las arregla usted para deslizarse sin falta a la política, cualquiera que sea el tema de la conversación. ¿Será posible que no podamos hablar de otra cosa, sin política alguna? - ¡Ay, Vasili Petróvich! ¿Cómo no ha comprendido aún que en nuestra vida todo es política? ¡El Estado, política! ¡La iglesia, política! ¡La escuela, política! ¡Tolstoi, política! - ¿Cómo se atreve usted a hablar así? - Como lo está viendo. - ¡Eso es un sacrilegio! ¡Tolstoi nada tiene que ver con la política! - Eso se lo cree usted. Mientras estudiaban en su habitación, Pávlik y Petia oyeron largo rato, tras la puerta, las excitadas voces del padre y de la tía, que se interrumpía mutuamente. - El amo y el criado, Confesión, Resurrección... - La guerra y la paz, Platón Karatáev. - Platón Karatáev también es política. - Anna Karénina, Ketty, Levin... - Levin discutía con su hermano acerca del comunismo... - Andréí Bolkonski, Pierre... - Los decembristas... - Jadzhí Mural... - Nicolás Garrote1... - ¡Cállese, se lo imploro! Los chicos pueden oírnos… Pávlik y Petia estaban muy quietecitos, sentados al escritorio del padre, junto al quinqué de bronce con pantalla verde. Pávlik había terminado de preparar las lecciones y estaba poniendo en orden sus flamantes "utensilios", de los que aún estaba muy orgulloso. Había pegado una calcomanía en la caja de las plumas y pasaba con gran paciencia el dedo por el grueso papel mojado, bajo el que ya empezaba a traslucir turbiamente un ramillete de polícromas flores con cintas azules. El chico oía las voces en el comedor, pero no les prestaba atención, pensando, absorto, en el acontecimiento ocurrido por la mañana en la clase de caligrafía. Aquella "obstrucción", que al principio le había parecido tan bizarra y alegre, se le presentaba ahora de modo muy distinto. Ante sus ojos se alzaba un horripilante cuadro. Se acercaba a la pizarra el Esqueleto, el profesor de caligrafía. Era un hombre en el último grado de tuberculosis. Estaba tan flaco, que daba miedo. De sus hombros colgaba como de una percha la larga levita azul de uniforme, muy vieja, muy ajada, pero con flamantes botones dorados. Una camisa barata de pechera almidonada se abultaba sobre su pecho hundido, y del ancho cuello, manchado por el sudor, asomaba su flaco pescuezo. Desafiante, el Esqueleto miraba inmóvil por algún tiempo a la clase, después se volvía rápido de cara a la pizarra, tomaba con dedos transparentes la tiza y se ponía a dibujar unas letras. En el siniestro silencio se oía el roce de la tiza en la pizarra: leve cuando el Esqueleto hacía los trazos finos, y rasposo cuando bajaba la tiza dibujando un grueso palote de pasmosa rectitud. El Esqueleto ya se agachaba, ya se estiraba, lo que le hacía parecer un payaso de juguete movido por hilos. Embelesado, ladeaba la cabeza y bien canturreaba con fina voz de violín: "trazo", bien con sordo bajo decía entrecortadamente: "palote". - Trazo, palote. Trazo, palote. De pronto, desde el último pupitre, llegó como un eco una voz todavía más fina que la suya, del todo aterciopelada: "trazo". La espalda del Esqueleto se estremeció, como si alguien le hubiera pinchado, pero el hombre fingió no haber oído nada. Continuó 1 Apodo que el pueblo ruso daba al zar Nicolás II. (!. de la Red.) 4 escribiendo, pero la tiza se desmenuzaba ya en sus dedos de bambú, y sus grandes omoplatos se movían nerviosamente bajo el rozado paño de la levita. - Trazo, palote; trazo, palote -cantaba el Esqueleto, y su cuello y las grandes orejas se ponían muy rojos. "¡Trazo! ¡Trazo!" se oyó en el último pupitre. El Esqueleto se volvió célere como un rayo de cara a la clase, avanzó presuroso, con enormes zancadas de felino, por el pasillo entre los pupitres y agarró de los hombros a uno de los chicos. Con la misma rapidez lo arrastró hasta la puerta, lo echó al pasillo y cerró luego con tanta fuerza, que trepidaron los cristales y la seca masilla se desprendió sobre el entarimado. Respirando fatigosamente, con jadeos de fuelle, el Esqueleto regresó a la pizarra, cogió la tiza, y ya se disponía a escribir de nuevo cuando llegó a sus oídos un mugido acompasado y apenas perceptible. El hombre se puso a temblar, muy alerta. Sus piernas, abiertas, dobladas en las rodillas, como si se dispusiera a saltar, temblequeaban. También temblequeaban los puños de su camisa y sus pantalones azules, con las trabillas flojas. Sus ojos negros, muy hundidos en las órbitas, miraban inmóviles, con penetrante odio, a los alumnos. Era imposible establecer quién mugía. Todos tenían la boca cerrada, indiferente el rostro, y todos mugían sin cesar. Mugía toda la clase. Pero era imposible establecer quién precisamente. Del pecho del Esqueleto escapó de pronto un grito de dolor y furia como el chico nunca había oído. Pataleando como un payaso, arrojó con todas sus fuerzas la tiza contra la pizarra. La tiza se hizo añicos. El Esqueleto siguió pataleando. Los ojos se le inyectaron en sangre. Su ralo cabello se pegó a la mojada frente. Su flaco pescuezo se estremecía convulsivo. El Esqueleto se arrancó el cuello de la camisa, se precipitó hacia la cátedra, derribó la silla, echó contra la pared el libro de las notas y se puso a aporrear con todas sus fuerzas la cátedra, gritando sin oír ya ni su propia voz: "¡Canallas! ¡Canallas! ¡Canallas! ¡Canallas!..." El tintero de porcelana saltaba en su nido, y la tinta violeta le salpicaba la almidonada pechera de la camisa, sus manos huesudas, su frente sudorosa. Por fin, le acometió una súbita debilidad, se sentó en el poyo de la ventana, abatida la cabeza contra el marco, y tosió, ahogándose, pasándose la lengua por sus amoratados labios. Su rostro de sienes hundidas, profundas órbitas y desnudos dientes amarillos parecía, efectivamente, una calavera. Y de no ser por el sudor que manaba su frente, hubiera podido creerse que ya había muerto... Aquella escena se alzaba todo el tiempo ante los ojos de Pávlik, y el chico sentía un dolor que le desgarraba el alma, aunque ello no le impedía concentrarse en su calcomanía, esforzándose en no hacer un agujero en el mojado papel y en no estropear el ramillete con lazos azules, que parecía de V. Kataiev gelatina y brillaba a la luz de la lámpara. Petia hojeaba distraído un cuaderno en cuyas tapas de hule negro había rayado con una aguja dos emblemas: un áncora y un corazón atravesado por una flecha y con varias iníciales enigmáticas. El chico prestaba atención a las voces del padre y de la tía, que sonaban tras la puerta del comedor. Cada vez con mayor frecuencia repetían las palabras "libertad de conciencia", "representación popular", "constitución", y, por último, fue pronunciada una palabra que parecía de fuego: "revolución". - Acuérdese de lo que le digo, ¡todo esto desembocará en una segunda revolución! -exclamó la tía. - ¡Es usted una anarquista! -gritó el padre con voz de falsete. - Soy una patriota rusa. - Los patriotas rusos creen en su soberano y en su gobierno. - Y usted, ¿cree? - Sí, creo. Petia oyó de nuevo el nombre de Tolstoi. - Entonces, ¿por qué su soberano y su gobierno, en los que usted tanto cree, han excomulgado a Tolstoi y han prohibido sus obras? - Es propio del hombre el engañarse. Creen a Tolstoi casi un revolucionario, cuando en realidad no es más que uno de los mayores escritores del mundo, el orgullo de Rusia, y está por encima de todos los partidos y de todas esas revoluciones de usted. Yo lo demostraré en mi conferencia. - ¿Cree que se lo permitirán sus superiores? - Para decir públicamente que León Tolstoi es el escritor más grande de Rusia no hace falta autorización ninguna. - Eso se lo figura usted. - No me lo figuro, estoy muy convencido. - Es usted un idealista. No comprende en qué país vive. Le imploro que no lo haga. Lo aniquilarán. Acuérdese de lo que le digo. “¡Que quiere decir rojo!” Petia se despertó a medianoche y vio a su padre en mangas de camisa, sentado al escritorio. Petia sabía que el padre acostumbraba a corregir los cuadernos por la noche. Pero lo que estaba haciendo era otra cosa. Los cuadernos descansaban, sin tocar, sobre la mesa, y el padre escribía rápidamente con su menuda letra. En torno suyo veíanse sobre el escritorio los pequeños tomos de una vieja edición de las obras de Tolstoi. - ¿Qué estás escribiendo, papá? - Duerme, hijito, duerme -dijo Vasili Petróvich y, acercándose a la cama, besó a Petia e hizo sobre él la señal de la cruz. El chico dio la vuelta a la almohada y, descansando la cabeza en la fresca funda, se durmió de nuevo. Lo último que percibió fue el rápido 5 El caserío en la estepa chirriar de la pluma, el temblor de la imagen que pendía en la cabecera de la cama, la oscura cabeza del padre al lado de la pantalla verde del quinqué y la tibia llamita de la lámpara ante el icono del rincón, con su seca palma, cuya sombra se proyectaba enigmática sobre el empapelado, haciendo evocar a Petia la palmera de Palestina y a los pobres hijos de Solimá y acunándole con la maravillosa música de los versos de Lérmontov: "En torno a ti y sobre ti todo alegría y paz respira..." Por la mañana, mientras Vasili Petróvich se lavaba, peinaba su mojado cabello y anudaba su negra corbata al almidonado cuello de la camisa, Petia ojeó lo que el padre había escrito por la noche. Sobre la mesa yacía un viejo cuaderno hecho por el padre y cosido con bramante. Petia lo reconoció en seguida. Solían guardarlo en la cómoda de papá, junto con algunas reliquias familiares: unas amarillentas velas nupciales, una ramita de azahar, los guantes de cabritilla y el bolso de cuentas de mamá, sus diminutos gemelos de nácar, unas secas hojas del peral silvestre que daba sombra a la tumba de Lérmontov y muchos otros objetos que para Petia no tenían ningún valor y eran para Vasili Petróvich preciados recuerdos. En cierta ocasión, Petia escudriñó el cuaderno. La mitad la llenaba una conferencia escrita por Vasili Petróvich con motivo del centenario del nacimiento de Pushkin. La otra mitad estaba limpia. Ahora, en aquellas hojas amarillentas vio el chico, escrita con letra menuda, una nueva conferencia dedicada a la muerte de Tolstoi. Empezaba con las siguientes palabras: "Ha muerto el gran escritor de la tierra rusa, se ha puesto el sol de nuestra literatura..." Vasili Petróvich se puso unos puños duros, nuevos, con los gemelos de oro que reservaba para los días de solemnidad, dobló cuidadosamente el cuaderno y lo guardó en el bolsillo interior de la levita. Cuando el padre tomaba apresuradamente su té, sentado a un ángulo de la mesa, y luego se ponía en el recibimiento su abrigo de paño con rozado cuello de terciopelo, Petia vio que le temblaban las manos y que los lentes bailoteaban en su nariz. Petia sintió de pronto una terrible compasión hacia su padre. Se acercó a él y, como cuando era pequeño se restregó como un gatito contra su manga. - ¡Animo! ¡Ya haremos ver quiénes somos! -dijo el padre y acarició al chico la cabeza. - No se lo aconsejo -observó muy seria la tía, asomándose al recibimiento. - Se equivoca usted -respondió con profunda y tierna emoción Vasili Petróvich, y, encasquetándose el negro sombrero de anchas alas, salió rápidamente a la escalera. - ¡Ay, quiera Dios que me equivoque! -suspiró la tía, y añadió-: Muchachos, no os entretengáis, que vais a llegar tarde al gimnasio. La tía ayudó a Pávlik, su sobrino predilecto, a ponerse la cartera en la espalda, pues el chico aún no había aprendido bien tan simple arte. El día pasó como de costumbre. Fue un oscuro día de noviembre, corto y a la vez angustiosamente largo, saturada de una vaga expectación, de rumores sordos y de la repetición de unas y las mismas palabras torturantes: "Chertkov", "Sofía Andréievna", "Astápovo", "Ozolin". Aquel día enterraban a Tolstoi. Petia había pasado toda su vida en el sur, junto al mar, en la estepa de Novorosiisk, y jamás había visto un bosque. Sin embargo, se imaginaba con toda nitidez Yásnaia Poliaria, la foresta sobre el barranco poblado de arbustos. Veía los negros troncos de los viejos y desnudos tilos, entre los cuales, sin sacerdotes ni sacristanes, bajaban a la tumba el sencillo ataúd campesino con el seco y viejo cuerpo de Tolstoi. Y sobre todo aquello veía el chico las mismas nubes y las mismas bandadas de cuervos que, con el temprano crepúsculo, aparecían en los días lluviosos sobre las cúpulas de la catedral y sobre el negro campo de Kulikovo. Como de costumbre, el padre volvió de dar clase cuando en el comedor ya habían encendido el quinqué. Parecía excitado, conmovido y alegre. Cuando la tía le preguntó alarmada si había pronunciado su conferencia ante los alumnos y cómo la habían acogido, Vasili Petróvich no pudo evitar una ingenua sonrisa, que fulguró, radiante, bajo los cristales de los lentes. - Se podía oír el vuelo de una mosca -respondió Vasili Petróvich, sacando del bolsillo trasero del pantalón un pañuelo para secarse la húmeda barba-. No esperaba que mis diablejos acogieran tan calurosa y seriamente el tema. Y las jóvenes lo mismo. He repetido la conferencia en el séptimo grado del gimnasio Mariinskaia. - ¿Será posible que le hayan autorizado los superiores? - No he pedido permiso a nadie. ¿Para qué? Considero que un profesor de Literatura tiene perfecto derecho a hablar en clase con sus alumnos de cualquier gran escritor ruso, y particularmente de Tolstoi. Es más, yo lo considero mi deber sagrado. - ¡Ay, qué imprudente es usted! Entrada la noche se presentaron en casa de los Bachéi unos jóvenes desconocidos: dos estudiantes que llevaban unas gorras muy viejas y descoloridas, y una señorita que, al parecer, también estudiaba. Uno de los jóvenes gastaba unos torcidos lentes con cinta negra, calzaba botas altas y fumaba un cigarrillo, echando el humo por la nariz. La señorita vestía una corta chaquetilla y apretaba contra el pecho sus pequeñas y enrojecidas manos. No quisieron pasar al salón y estuvieron largo rato en el recibimiento hablando con Vasili Petróvich. Se oían una espesa y confusa voz de bajo -por lo visto la del estudiante con lentes- y la vocecilla suplicante de la 6 señorita, que repetía con regulares intervalos una misma frase: - Estamos seguros de que, siendo usted un hombre de ideas avanzadas y nobles, no se negará a satisfacer este encarecido ruego de la juventud estudiantil... El tercer visitante restregaba sin parar sus mojadas suelas en la esterilla y se sonaba procurando no hacer mucho ruido. Resultó que los rumores acerca de la conferencia de Vasili Petróvich habían llegado ya a los Cursos Femeninos Superiores y a la Facultad de Medicina de la Universidad Imperial de Nueva Rusia, y aquella delegación de los estudiantes se había presentado para expresar a Vasili Petróvich su solidaridad y rogarle que repitiera la conferencia en un círculo estudiantil socialdemócrata. Vasili Petróvich se sintió halagado y, a la vez, desagradablemente sorprendido. Dio las gracias a los jóvenes por su atención y se negó categóricamente a hablar ante aquel círculo socialdemócrata. Dijo que nunca había pertenecido, no pertenecía y no pertenecería a partido alguno. Consideraba que hacer política de la muerte de Tolstoi era faltar el respeto a la memoria del gran escritor, pues nadie ignoraba que León Tolstoi mantenía una actitud negativa hacia todos los partidos políticos sin excepción y no admitía política alguna. - En tal caso, perdone la molestia -dijo secamente la señorita-. Nos ha defraudado usted... Camaradas, vámonos de esta casa. Los jóvenes se retiraron con mucha dignidad, dejando en pos olor a tabaco barato y mojadas huellas en la escalera. - Es sorprendente -dijo Vasili Petróvich, yendo y viniendo por el comedor, mientras limpiaba los lentes con el forro de la chaqueta de ir por casa-. Es sorprendente, en todo encuentran pretextos para hacer política. - Ya se lo dije yo -observó la tía-. Mucho me temo que todo esto pueda costarle grandes disgustos. Los barruntos de la tía se cumplieron, aunque no tan pronto como ella esperaba. Transcurrió un mes, por lo menos, antes de que empezaran los disgustos. Hablando en rigor, su inminencia la anunciaron mucho antes síntomas poco dudosos, mas, parecían tan insignificantes, que los Bachéi no les prestaron la atención debida. - Papá, ¿qué quiere decir "rojo"? -preguntó en cierta ocasión Pávlik a la hora de comer, como siempre inesperadamente y mirando al padre con sus brillantes y cándidos ojos. - ¡Vaya, hombre! -exclamó Vasili Petróvich, que estaba de muy buen humor-. La pregunta es bastante extraña. Me parece que rojo no significa ni azul, ni amarillo, ni marrón… ¡Hem! Etc., etc. - ¡Eso yo lo sé! Pero, ¿qué quiere decir "un rojo"? ¿Acaso hay gente roja? - ¡Ah, vaya! Pues claro que sí. Por ejemplo, los V. Kataiev indios de América del Norte, los llamados pieles rojas. - En el preparatorio aún no han estudiado eso observó despectivo Petia-. Son unos macacos. Pávlik hizo oídos sordos a aquel alfilerazo que le había largado su hermano y, mirando curioso al padre, inquirió: - Y tú papá, ¿eres, acaso, indio? - En lo fundamental, no -rió el padre tan sonora y alegremente, que los lentes resbalaron de su nariz y casi le cayeron en el plato. - ¿Y por qué, entonces, Fiedka Psheníchnikov dice que tú eres rojo? - ¡Vaya, hombre! Es curioso. ¿Quién es ese Fiedka Psheníchnikov? - Un chico de nuestra clase. Su padre trabaja en las oficinas municipales. - ¡Ah, vaya! En fin, ese Fiedka tuyo debe saber lo que se dice. Aunque tú mismo puedes convencerte de que no soy, ni mucho menos rojo, y que únicamente me pongo subido de color cuando hace mucho frío. - Eso me huele mal -observó la tía. Unos días después, por la tarde, visitó a Vasili Petróvich, para tratar asuntos de la caja de asistencia, un tal Krilévich, cajero del gimnasio masculino. Después de terminar con los asuntos, Krilévich, que siempre había sido muy poco grato a Vasili Petróvich, se quedó a tomar té; pasó con los Bachéi cosa de hora y media, fastidiándolos terriblemente, y todo el tiempo estuvo hablando de Tolstoi. Encomió a Vasili Petróvich por su audacia y le pidió insistentemente que le dejara la conferencia para leerla en casa. El padre se negó. Al parecer, Krilévich quedó muy molesto, y, cuando se ponía en el recibimiento ante el espejo, su gorra plana, de forro grasiento, con la escarapela del Ministerio de Instrucción Pública, dijo al padre, sonriendo dulzón: - Hace usted mal, Vasili Petróvich, privándome de ese placer, hace usted muy mal. Su modestia hiere tanto como si fuera orgullo. Aquella visita dejó a Vasili Petróvich mal sabor de boca. Había otras pequeñeces de la misma índole: algunos conocidos, al ver a Vasili Petróvich en la calle, lo saludaban con pronunciado respeto, mientras que otros lo hacían con extrema sequedad, esforzándose por manifestar bien a las claras su desaprobación. La catástrofe se desencadenó en vísperas de las Navidades. Grandes disgustos Pávlik, a quien acababan de dar las vacaciones, paseaba por delante de la casa, luciendo su largo abrigo de invierno -hecho así para que le prestara servido durante varios años- y sus chanclos nuevos, que producían un crujido asombrosamente cantarín al pisar la nieve de diciembre y dejaban en ella 7 El caserío en la estepa granulosas huellas con un sello ovalado en el centro. Pávlik llevaba en la cartera un certificado con las excelentes notas que había sacado en el segundo trimestre, sin desagradables observaciones e incluso con "cincos" por su atención aplicación y comportamiento, cosa que, hablando en conciencia, era un tanto exagerada. Pero, gracias a sus cándidos, simpáticos y brillantes ojos color de chocolate, Pávlik siempre salía bien parado de todas las adversidades. El humor del chico era por demás festivo, y sólo en lo más hondo de su alma rebullía el incordioso gusanillo del remordimiento. Debíase aquello a que, antes de salir del gimnasio, los alumnos del grado preparatorio no habían podido contenerse y de nuevo habían organizado una "obstrucción": para vengarse del rudo y desleal conserje, que no quería abrir la puerta antes que sonara el timbre, los chicos del preparatorio habían echado un chanclo en la estufa de hierro que se encontraba al lado de la conserjería. En consecuencia, se levantó una acre y pestilente humareda, y el desleal conserje tuvo que verter en la estufa todo un cubo de agua. Mientras, tocó el timbre, y los chicos se dispersaron. Pávlik temía que el suceso pudiese llegar a conocimiento del inspector, pues ello acarrearía graves consecuencias. Este recelo ensombrecía un tanto la radiante alegría de las vacaciones. Pávlik vio de pronto lo que más se temía. Por la calle, directamente hacía él, iba un ordenanza con gorra de cerquillo azul y abrigo con cuello de piel de oveja. Llevaba bajo el brazo un libro de registro con tapas jaspeadas. El ordenanza se acercó pausadamente a la puerta, miró el farol triangular con el número de la casa y se detuvo. A Pávlik se le cayó el alma a los pies. - ¿Vive aquí el señor Bachéi? -preguntó el ordenanza. Pávlik comprendió que estaba perdido. No cabía duda de que citaban oficialmente, por escrito, a los padres para hablarles del comportamiento del alumno de preparatorio Bachéi Pavel. ¡Había ocurrido lo más terrible que podía sucederle a un estudiante del gimnasio! - ¿Qué ocurre? ¿Llaman a los padres? -preguntó Pávlik con lastimosa sonrisa y una voz que ni él mismo conocía, y agregó, poniéndose como la grana: Puede usted darme la citación y yo se la entregaré. ¿Qué necesidad tiene de subir las escaleras? - ¡Tengo orden de entregarla en propia mano! dijo muy grave el ordenanza, atusándose su bigote de soldado. - Segundo piso, apartamento número 4 -balbuceó Pávlik, sintiendo calor, nauseas y miedo. Tan asustado estaba, que ni siquiera advirtió que el ordenanza era desconocido. Por cierto, era el primer año que Pávlik estudiaba, y bien podía ser que no conociera a todos los empleados del gimnasio. Apenas el ordenanza se había ocultado tras la puerta de entrada, el chico lo vio todo negro. Para él desapareció como por arte de magia toda la belleza del mundo, aunque éste seguía siendo tan fresco y bello. El rojo y frío sol del invierno continuaba poniéndose tras el inmaculado campo de Kulikovo, con sus sombras azules, y tras la estación. A la vuelta de la esquina seguían tintineando con leve y musical tañido los cascabeles que llevaba en la collera el aterido caballo de un coche de alquiler. Seguían humeando las cazuelas con caliente y líquida jalea de arándano que las cocineras habían dejado en los balcones; en las barandillas de éstos continuaban encendiéndose con un tenue rojo los espesos rodillos de azulenca nieve; el vapor que se elevaba de las cazuelas tenía el mismo tono rojo arándano que la jalea puesta a enfriar; y tan festivo como antes era el pulso de la calle, con su animado movimiento de coches y peatones. Pero Pávlik ya no advertía nada de todo aquello. Al principio resolvió que no volvería nunca más a casa y deambularía sin cesar por las calles hasta que muriera de hambre o de frío. Después, cuando hubo recorrido algunos callejones, hizo terribles juramentos de que se corregiría y no participaría más, en toda su vida, en ninguna "obstrucción", de que seria el estudiante más ejemplar, no sólo de Odesa, sino de todo el imperio ruso, ganándose así el perdón de papá y de la tía. Después sintió viva lástima de su arruinada vida y empezó varias veces a hacer pucheros, restregándose por la cara las lágrimas, que, a causa de la helada, le pellizcaban en la nariz. En fin de cuentas, el hambre le obligó a volver a casa, y, rendido por el sufrimiento, apareció en el umbral cuando ya habían encendido los quinqués. Pávlik se disponía a arrepentirse fervorosa y sinceramente, cuando advirtió, de pronto, que toda la familia se hallaba en un estado de extrema agitación. Por lo visto, aquello no guardaba relación alguna con la persona de Pávlik, pues nadie pareció advertir su llegada. No habían quitado la mesa. El padre, acompañado del crujir de sus botas, iba y venía impetuoso por las habitaciones, ondeantes los faldones de la levita. En su rostro habían aparecido manchas blancas y rosadas. - ¡Ya se lo decía yo, ya se lo decía yo!... exclamaba la tía, dando vueltas en el taburete giratorio del piano con candelabros de alpaca, salpicados de cera. Petia, echando el aliento sobre el cristal de la ventana y, pasando el dedo por él, escribía las palabras: "Muy señor mío, muy señor mío…" Resultó que el ordenanza aquel no era del gimnasio, sino de la Inspección general de Instrucción Pública de la comarca. Había entregado al señor Bachéi una citación invitándole a pasarse al día siguiente en las horas de recibo "para dar 8 explicaciones de las circunstancias que habían motivado que pronunciase ante los estudiantes un discurso, no autorizado por los superiores, en relación con la muerte del escritor conde de Tolstoi”. Al día siguiente, al regresar de la oficina del inspector general, Vasili Petróvich se sentó en una mecedora, sin quitarse su uniforme de gala, y juntó las manos tras la nuca. Apenas vio Petia la lividez de su despejada frente y su temblorosa mandíbula, indudables síntomas de cólera, comprendió que algo terrible había sucedido. Echado el cuerpo sobre el respaldo de rejilla, sus dedos, con los nudillos blancos por la tensión, afincados en los brazos del mueble, Vasili Petróvich se mecía nerviosamente, apoyando en el suelo la puntera de una de sus crujientes botas, - Vasili Petróvich, dígame, por Dios, ¿qué ha ocurrido? -preguntó la tía, muy redondos sus bondadosos ojos, llenos, de espanto. - Le pido por lo que más quiera que me deje en paz -pronunció trabajosamente el padre, y su mandíbula tembló con mayor fuerza todavía. Los lentes resbalaron de su nariz, y Petia vio en el puente de la misma dos pequeñas impresiones coralinas, que comunicaban a su rostro una expresión de impotencia y sufrimiento. El chico recordó que tenía la misma expresión cuando la madre yacía en el blanco ataúd profusamente cubierto de jacintos y el padre se mecía, ausente, las manos entrelazadas tras la nuca, los ojos enrojecidos, anegados en lágrimas. Petia se acercó al padre y, apretándose contra él, abrazó sus hombros, ligeramente espolvoreados de caspa. - No te pongas así, papá -dijo el muchacho con ternura. El padre desprendióse de un tirón, se levantó de un salto y abrió con tanta fuerza los brazos, que los puños duros de su camisa cayeron ruidosamente al suelo. - ¡Dejadme en paz! -gritó con voz de mártir, y se metió en la habitación, al mismo tiempo alcoba y despacho, donde dormían él y los chicos. Una vez allí se quitó la levita y las botas y se tendió sobre la manta, de cara al empapelado. Cuando Petia vio sus encogidas piernas con calcetines blancos y la hebilla pavonada del chaleco, arrugado en la espalda, no pudo contenerse y estalló en sollozos, enjugándose los ojos con la manga de la cazadora. - ¿Qué le había ocurrido a Vasili Petróvich en la oficina del inspector general? Según se puso en claro después, le había ocurrido lo siguiente. Al principio, Vasili Petróvich tuvo que esperar largo rato en la antesala, amueblada con frío lujo oficial, sentado incómodamente en una banqueta tapizada de terciopelo azul y con las patas doradas, de esas que se ven en los vestíbulos de los teatros o en los museos. Después, un funcionario con elegante V. Kataiev uniforme del Ministerio de Instrucción Pública entró, reflejándose de pies a cabeza en el entarimado, e invitó a Vasili Petróvich a que pasara al despacho de su Excelencia. El inspector estaba sentado tras una enorme mesa de escritorio. Era jorobado y, como la mayoría de sus congéneres, muy chiquitín. Por ello entre las dos candelabros de bronce y malaquita y sobre la maciza escribanía, también de malaquita, no se veía más que su cabeza colérica y altiva, de negro pelo, muy corto y salpicado de canas, apoyada en un alto y almidonado cuello con blanda corbata. Llevaba un frac de uniforme y una estrella a la altura del hígado. - ¿Cómo se ha permitido usted presentarse en traje de particular? -dijo el inspector sin levantarse ni ofrecer asiento al visitante. Vasili Petróvich se asustó, pero, al imaginarse su viejo uniforme, con agujeros donde estuvieran los botones que en tiempos arrancara Petia, no pudo evitar una sonrisa e hizo un ademán impreciso y un tanto humorístico. - Le ruego que no haga el payaso y no manotee. Se encuentra usted en una institución oficial, y no en una feria. - ¡Señor mío! -dijo Vasili Petróvich, poniéndose muy rojo. - ¡Silencio! -gritó el inspector con la clara y aguda voz en que hablaban los funcionarios de Petersburgo, y descargó un manotazo sobre unos papeles que tenía en la mesa-. ¡Que señor mío ni qué diablo! ¡Soy consejero privado y me corresponde el tratamiento de Excelencia! ¡Además, le ruego que no olvide en dónde se encuentra y se cuadre! Tras una breve pausa, continuó: - Le he llamado para plantearle una alternativa… pronunció esas palabras con irreprochable claridad y manifiesto placer-. Si, para plantearle la alternativa siguiente: o en una de las próximas lecciones y en presencia de un inspector se retracta usted ante los alumnos de sus funestas equivocaciones y les explica la influencia disolvente que la doctrina del conde de Tolstoi ejerce en la sociedad rusa, o firma una solicitud presentando la dimisión. Si no acepta, será destituido según el artículo tercero, sin explicación de las causas, con todas las consecuencias, para usted funestísimas, que de ello puedan desprenderse. No toleraré que en las escuelas de la zona a mí confiada se lleve a cabo propaganda antigubernamental y cortaré en ciernes, implacablemente, todo intento análogo. - Perdone... Excelencia -protestó Vasili Petróvich con voz trémula-. León Tolstoi es un gran artista, la gloria y el orgullo de Rusia... Y no comprendo… ¿que tiene que ver con esto, Excelencia, la política? - En primer lugar, el conde de Tolstoi es un apostata a quien el Santo Sínodo ha expulsado del seno de la Iglesia Ortodoxa y, además, un individuo que ha atentado contra los puntales más sagrados del 9 El caserío en la estepa imperio ruso y contra sus leyes fundamentales. Si usted, por su cortedad, no lo comprende, no es digno de ser un funcionario del Estado. - Me está usted faltando... -dijo con dificultad Vasili Petróvich, sintiendo que le temblaban las mandíbulas. - ¡Largo de aquí! -gritó el inspector, levantándose. Vasili Petróvich salió del despacho sintiendo en las piernas un temblor que no logró dominar ni en la escalera de mármol, donde en dos blancos nichos había unos bustos de yeso del zar y de la zarina, con una diadema de perlas, ni en la conserjería, donde un gigantón de librea echó sobre la barandilla su abrigo, ni, después, en el coche de punto, lujo que los Bachéi sólo se permitían en casos muy excepcionales. ...Vasili Petróvich yacía sobre la manta, encogidas las piernas, herido en lo más vivo, impotente, humillado, anonadado por la desgracia que se había abatido no sólo sobre él -lo comprendía muy bien-, sino sobre toda su familia. La destitución conforme al artículo tercero, sin explicar las causas, significaba verse inscrito en la lista negra, la muerte civil y, además, la posibilidad de una deportación administrativa "a lugares no lejanos", es decir, la ruina más completa, la miseria y la muerte de la familia. No había más salida que renegar públicamente de sus convicciones. Por su carácter, Vasili Petróvich no tenía madera ni de héroe ni de mártir. Era simplemente un bondadoso intelectual, un hombre honrado, lo que suele llamarse una "bellísima persona", un "idealista". Las tradiciones universitarias no le permitían echarse atrás. Para él no había mayor bancarrota moral que "entrar en tratos con la conciencia". Sin embargo, vacilaba. Tan terrible le parecía la sima a donde querían arrojarlo sin piedad alguna. Aunque veía que no había salida, se devanaba los sesos buscándola. Estaba Vasili Petróvich tan descorazonado, que incluso pensó una vez escribir al soberano y envió a la tienda a comprar por diez kopeks unas hojas de papel florete. Seguía creyendo que el zar, ungido de Dios, no podía ser injusto. Quizás hubiera escrito al soberano si la tía no hubiese tomado cartas en el asunto con mucha decisión. Ordenó a la cocinera que no fuese a la tienda por papel florete y dijo a Vasili Petróvich: - ¡Vive Dios que es usted un santo! ¿No comprende, acaso, que todos ellos forman una misma banda? Vasili Petróvich parpadeó desconcertado y repitió: - ¿Pero qué se puede hacer, Tatiana Ivánovna? ¿Qué se puede hacer? La tía no podía aconsejarle nada. Se retiró a su pequeña habitación, que se encontraba junto a la cocina, se sentó ante su pequeño tocador y se llevó a la enrojecida nariz un arrugado pañuelito con puntilla. El réquiem Llegó el 24 de diciembre, día de Nochebuena, que tenía para los Bachéi particular importancia. Era el santo de la difunta madre. Aquel día, la familia iba cada año al cementerio a cantar un réquiem. Se había desencadenado una tempestad de nieve. El blancor deslumbrante de la tierra hería la vista. Los montones de nieve del cementerio se fundían con el blanco cielo. Las cruces y las negras verjas de hierro parecían despedir humo. El viento silbaba en las viejas coronas de metal, con flores de porcelana. Petia iba sin gorra, pero llevaba puesto su bashlik2; la nieve, recién caída, le llegaba por la rodilla. El chico rezaba fervorosamente, esforzándose por imaginarse a su difunta madre, pero no lograba recordar más que algunos detalles: un sombrero con una pluma, un velo, la falda ancha de un vestido de muaré con flecos. A través del velo con motitas negras, sujeto bajo la barbilla, sonreían unos ojos entrañables, ligeramente entornados. Petia no recordaba nada más. Todo se había desvanecido y sólo quedaban la huella de una pena lejana, mitigada por el tiempo, el temor a morir él mismo y las letras de oro del nombre de mamá en la lápida de mármol, de la que el guardián del cementerio había quitado perezosamente la nieve, antes de su llegada, con una escobilla de mijo. Al lado estaban la tumba de la abuela por parte de papá y un espacio vacio en el que, según gustaba de repetir Vasili Petróvich, habían de enterrarle a él, entre su madre y su esposa, dos mujeres a las que había amado con gran fidelidad y constancia, toda su vida. Petia se santiguaba, se inclinaba, pensaba en su madre y, al mismo tiempo, observaba al sacerdote, al sacristán, al padre, a Pávlik y a la tía. Pávlik no podía estarse quieto y, de cuando en cuando, se ponía bien el arrugado bashlik, que le picaba en sus enrojecidas orejas. La tía lloraba quedamente, la cara hundida en el manguito. El padre, plegadas las manos en implorante ademán, levemente inclinada la cabeza -el viento alborotaba su cabellera, salpicada de canas y peinada a lo seminarista- miraba fijo la lápida de la tumba. Petia sabía que el padre pensaba en su difunta madre. Pero el chico no sabía cuán complejos y contrarios sentimientos agitaban el alma de su padre. El buen hombre nunca había echado tan de menos a su esposa, su cariño y su apoyo espiritual. Recordaba el día en que, joven, emocionado, le leyó la conferencia que había escrito sobre Pushkin. Recordaba la larga y calurosa discusión que tuvieron y la hermosa mañana en que, con su flamante levita de uniforme, salió de casa para pronunciar la conferencia. Ella, al darle entonces en el recibimiento 2 Especie de capucha circasiana, llamada también, en español, barlak. (!. de la Red.) 10 un pañuelo que aún guardaba el calor de la plancha, lo besó amorosa y, con sus finos dedos, hizo sobre él la señal de la cruz. Recordaba que, luego, regresó triunfante a casa y comieron alegremente. El pequeño Petia, a quien enseñaban a valerse por sí mismo, embadurnaba de papillas su regordeta carita y, de vez en cuando, muy brillantes sus negros ojuelos, preguntaba al padre: "Papá, ¿tú también sabes comer solo?" ¡Cuán lejos y cuán cerca estaba todo aquello! Ahora, Vasili Petróvich debía decidir su suerte él solo, sin ayuda de nadie. Por primera vez en su vida había comprendido claramente una cosa que antes no podía o no quería comprender: en Rusia era imposible ser un hombre honrado e independiente estando a sueldo del Estado. Únicamente se podía ser un obtuso funcionario zarista sin opinión propia y cumplir sin rechistar las órdenes de otros funcionarios superiores, por más injustas y criminales que fuesen. Pero lo más terrible para Vasili Petróvich era que todo aquello dimanaba del poder supremo de un hombre ungido de Dios, del emperador de Rusia, en cuya santidad e infalibilidad había creído hasta entonces Vasili Petróvich tan ciega e ingenuamente. Al vacilar aquella fe, Vasili Petróvich buscó amparo en la religión. Rezaba por el alma de su difunta esposa y pedía a Dios consejo y ayuda. Pero la oración ya no lo tranquilizaba como antes. Se santiguaba y hacía las inclinaciones de rigor, pero, al mismo tiempo, no miraba como siempre al sacerdote y al sacristán, que, a dos voces, cantaban apresuradamente el réquiem. Todo lo que hacían no despertaba en Vasili Petróvich el fervor religioso de antes y le parecía burdo y poco natural, como si en vez de estar orando observara un rito oficiado por sacerdotes paganos. Lo que antes enternecía a Vasili Petróvich, le semejaba esta vez carente de toda poesía. El sacerdote llevaba una negra casulla de brocado, con una cruz de plata bordada en la espalda, por cuyas redondeadas sisas asomaban sus cortos brazos, embutidos en las oscuras mangas de la sotanilla. Al mismo tiempo que pronunciaba las bellas palabras del réquiem, manejaba hábilmente las cadenillas del incensario, que danzaba en todas direcciones, las rojas ascuas fulgiendo como rubíes. El liliáceo humo surgía en penachos y en seguida se ponía gris, disipándose al viento y dejando en torno el balsámico aroma del incienso. El sacristán, con sus saltones ojos cerrados en religioso éxtasis, con su bigote de soldado, vistiendo un abrigo de paño idéntico al de Vasili Petróvich, el cuello de terciopelo también rozado, secundaba presuroso al sacerdote, ya subiendo, ya bajando la voz. Ambos -el sacerdote y el sacristán- aparentaban no tener prisa, pero Vasili Petróvich advertía que corrían mucho, pues debían cantar su réquiem en otras tumbas, donde les esperaban haciéndoles impacientes señas. Se les vio V. Kataiev alegrarse cuando llegaron al fin, y con particular entusiasmo cantaron las últimas estrofas, después de lo cual los Bachéi besaron la fría cruz de plata del sacerdote. Mientras el sacristán, apresurado, envolvía la cruz en la estola, Vasili Petróvich estrechó la mano al pope y, muy embarazado, dejó en ella dos rublos de plata. - ¡Muchas gracias! -dijo el sacerdote, y agregó-: He oído decir que ha tenido usted graves disgustos en el gimnasio. Pero confíe en Dios y todo se arreglará de un modo o de otro. Mis más profundos respetos. ¡Qué tiempecillo! ¿Eh? ¡Hay que ver cómo sopla!... A Vasili Petróvich le pareció percibir algo ultrajante en aquellas palabras. Petia lo vio enrojecer. Vasili Petróvich recordó de pronto con particular nitidez los gritos del inspector general, recordó sus humillantes temores, y de nuevo se alzó en él la voz del orgullo, aunque todo el tiempo se esforzaba en ahogarla con cristiana mansedumbre. En aquel instante resolvió que no se entregaría por nada del mundo y que, si era necesario, sufriría todas las consecuencias, pero no daría su brazo a torcer. Sin embargo, cuando regresaron a casa y se tranquilizó un poco, de nuevo le acometieron las dudas: ¿tenía derecho a sacrificar el bienestar de la familia? Mientras tanto, transcurrían las vacaciones de Navidad, aunque no con la alegría y despreocupación de otros años. Con la misma lentitud desesperante se aproximaban la tarde azul de la Nochebuena, su olor a platos de ayuno y su primera estrella en la ventana, hasta cuya aparición no se podía ni encender la luz ni sentarse a la mesa. El primer día, lo mismo que en años anteriores, encendieron las luces del Árbol de Navidad y los chicos entraron de la calle a la cocina, para glorificar a Cristo, llevando una estrella adornada con guirnaldas de papel y un redondo icono, también de papel, en el centro. Como siempre, fulgían por las tardes en las ventanas recubiertas de escarcha los enigmáticos y alegres diamantes azules de la luz lunar. Como siempre, celebraron el Año Nuevo regalándose con una tarta de manzana en la que había oculto un talismán: una moneda de diez kopeks, muy nuevecita, envuelta en un papel. Como siempre, en el luminoso día de inclemente frío llegaban desde la plaza de la catedral los acordes de las bandas de música militares, que participaban en el tradicional desfile de Epifanía. Las vacaciones tocaban a su fin. Había que tomar una decisión. A Vasili Petróvich se le cayó el alma a los pies. Al advertir el estado de ánimo del padre, los chicos también se entristecieron. La tía era la única que hacía todo lo posible por alegrar las fiestas. Con su vestido nuevo de seda, puestos todos sus anillos predilectos en sus finos dedos y oliendo a esencia francesa Coeur de Jeanette, se sentaba al piano y, abriendo un álbum de notas, tocaba valses, polcas y 11 El caserío en la estepa romanzas gitanas. El día de Epifanía por la tarde resolvió adivinar el futuro. A falta de cera echaron parafina en una vasija con agua limpia, quemaron en la cocina un papel estrujado y luego contemplaron su sombra en la pared, enjalbegada en vísperas de las fiestas. Pero todo aquello resultaba un tanto forzado. La dimisión La víspera del primer día de clase, muy avanzada la noche, Petia de nuevo oyó en el comedor las voces de papá y de la tía. - ¡Usted no hará eso, no debe hacerlo! -exclamó la tía muy emocionada. - ¿Y qué otro remedio queda? -preguntó el padre, y se oyó cómo hacía crujir sus dedos-. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Tengo derecho a eso? ¡Qué pena que no esté con nosotros mi querida Zhenia! - ¡Créame, nuestra difunta Zhenia no le permitiría por nada del mundo que se humillara ante esos burócratas!... Petia se durmió y no oyó nada más, pero a la mañana siguiente ocurrió algo inusitado: por primera vez en su vida, el padre no se puso la levita y no acudió a dar sus clases. En vez de ello, enviaron a la cocinera a la tienda en busca de papel florete, y Vasili Petróvich, con su letra clara y menuda, sin rabitos ni adornos, escribió una solicitud presentando la dimisión. La dimisión fue aceptada fríamente. Sin embargo, no fue seguida de desagradables consecuencias: por lo visto, el inspector general no estaba interesado en dar mucha publicidad al asunto. Así quedó sin trabajo Vasili Petróvich, es decir, le ocurrió lo más terrible que puede sucederle a un padre de familia sin más medios de vida que su sueldo. Vasili Petróvich tenía ahorrado algún dinerillo, que venía reuniendo desde hacía tiempo, pues acariciaba la idea de realizar un viaje al extranjero con su mujer y, después de la muerte de ésta, con los chicos. Naturalmente, aquellos sueños quedaban en agua de borrajas. Los ahorros, sumados al dinero que al presentar la dimisión recibió Vasili Petróvich de la caja de ayuda mutua, arrojaban una suma que podía permitir a la familia vivir, contando cada kopek, cosa de un año. Qué pasaría después, era algo que Vasili Petróvich no sabía ni podía saber, con tanta mayor razón porque se planteaba el problema de si Petia y Pávlik lograban seguir estudiando en el gimnasio. Hasta entonces, los chicos, como hijos de profesor, estudiaban gratis, pero ahora tendrían que pagar la matricula, extraordinariamente cara. Sin embargo, lo más penoso para Vasili Petróvich, acostumbrado a trabajar toda la vida, era su forzada ociosidad. No sabía dónde meterse, pasaba los días recorriendo las habitaciones, en chaqueta de ir por casa, no se cortaba el pelo, envejeció mucho y, con frecuencia, iba en el tranvía de sangre al cementerio, donde pasaba langas horas ante la tumba de su esposa. Pávlik, por ser aún muy pequeñito, no comprendía que a la familia le había ocurrido una terrible desgracia. El chico continuaba viviendo como si tal cosa. Pero Petia lo comprendía todo. La idea de que probablemente tendría que dejar los estudios, quitar de la gorra el escudo y llevar el uniforme con corchetes, en lugar de brillantes botones, como los estudiantes expulsados del gimnasio o los libres, le producía una torturante vergüenza. Hacía más insoportable el siniestro cambio de actitud hacía el muchacho por parte del director del gimnasio y de algunos de sus condiscípulos. Resumiendo: el nuevo año no podía empezar peor. Todos estaban muy deprimidos. Todos menos la tía, que, con gran asombro de Petia, lejos de manifestar tristeza o inquietud, se comportaba como si las cosas no pudiesen ir mejor. Su rostro reflejaba en todo momento su resolución de salvar del hundimiento a la familia costara lo que costase. Su plan de salvación se reducía a facilitar a intelectuales comidas sabrosas, alimenticias y baratas, lo que, según ella, debía, si no proporcionar beneficios monetarios, si evitar a la familia los gastos de manutención. Para que el piso también les saliera gratis, la tía resolvió mudarse al comedor e hizo que Dunia pasara su cama a la cocina. Así podrían alquilar las dos habitaciones qua quedaban libres a imaginados trabajadores intelectuales que deseasen vivir a pensión completa. El padre torcía dolorosamente el gesto cuando pensaba que se disponía a "convertir la casa en una fonda", pero, como no veía otra salida, acabó por encogerse de hombros y decir: - Haga lo que quiera. La tía desplegó una actividad arrolladora. En las ventanas de las habitaciones que pensaba alquilar pegó unos papeles bien visibles desde la calle. Junto a la puerta principal de la casa clavaron una tablilla de chapa con la inscripción "Comidas caseras", en la que Petia había pintado al óleo, con mucho arte, una humeante sopera y se invitaba a trabajadores intelectuales sin familia. A juicio de la tía, todo aquello debía comunicar a su comercial empresa un matiz político y social, incluso oposicionista. Compraron una nueva batería de cocina e hicieron reservas de excelentes y frescas provisiones. A Dunia le pusieron una bata de percal nueva y un delantalillo blanco como la nieve, La tía dedicaba casi todo su tiempo al estudio del libro de cocina de Molojoviéts, biblia de todas las familias acomodadas. En un cuaderno especial copiaba las recetas más necesarias y confeccionaba variados, sabrosos y sanos menús. Los Bachéi nunca habían comido tan bien, tan opíparamente. En un mes engordaron todos, comprendido Vasili Petróvich, cosa que causaba 12 extrañeza en su situación de hombre perseguido por el gobierno. Todo hubiera marchado bien y hasta brillantemente de no ser por la falta absoluta de clientes. Parecía que los trabajadores intelectuales se habían puesto de acuerdo para no comer. Verdad es que, en los primeros días, se observó cierta animación. Se presentaron dos caballeros barbudos y decentemente vestidos, con las mejillas chupadas y ojos de fanáticos, se enteraron de que no había platos vegetarianos y se marcharon enojados, sin despedirse siquiera. Después entró por la puerta de servicio un despierto asistente del regimiento de Modlin, con gorro cuartelero, y pidió que le echaran en una fiambrera dos platos de sopa de coles para su oficial. La tía le dijo que no había sopa de coles, pero sí sopa prinianiére. El asistente respondió que era igual, siempre que le dieran bastante pan, pues a su señoría lo habían desplumado jugando a las cartas y llevaba ya dos días metido en casa, con un catarrazo terrible y sin comer caliente. La tía le dio al fiado dos platos de sopa prinianiere con mucho pan, y el asistente, moviendo ágil sus gruesas y cortas piernas, bajó en un vuelo la escalera, dejando en la cocina olor a cuartel de infantería. A los dos días volvió a presentarse, se llevó de nuevo en la fiambrera, esta vez también al fiado, dos platos de caldo de gallina con pastelillos y prometió pagar en cuanto su señoría tuviera un poco de suerte. Por lo visto, su señoría no tuvo suerte, pues el asistente no volvió a aparecer. Nadie más solicitó las comidas de los Bachéi. En cuanto a alquilar las dos habitaciones, las cosas no marcharon mejor. El mismo día en que pegaron los papeles a las ventanas, subieron a ver las habitaciones unos recién casados: un joven médico militar, que vestía un flamante uniforme, y una rubita metida encarnes, con hoyuelos en las mejillas y una peca sobre su boquita redonda como una cereza. Llevaba la rubita aquella una casaca de marta cebellina, una coquetona caperucita y un manguito con cordones. Ambos parecían tan felices, sus nuevos anillos nupciales de oro de catorce quilates brillaban tan cegadores, y olían ambos tan intensamente a jabón de tocador, crema, brillantina y perfume Brocard, que el apartamento de los Bachéi, con sus viejos papeles y su mal encerado parquet, pareció al punto pequeño, oscuro y pobre, Mientras examinaban las habitaciones, el marido se aferraba con fuerza al brazo de la mujer, como si temiese que pudiera escaparse, y ella se apretaba contra él, miraba horrorizada en torno y exclamaba muy alto, casi cantando: - ¡Queguidito, esto es un cogal! ¡Un vegdadego cogal! ¡Aquí huele a cocina! ¡No, esto no vale paga nosotgos! Los recién casados se marcharon V. Kataiev apresuradamente, él haciendo tintinear sus pequeñas espuelas de plata y ella recogiéndose con gesto de repugnancia la falda y pisando con tanto cuidado como si temiera ensuciar sus pequeños y flamantes zapatitos. Hasta que la puerta de la calle no se hubo cerrado tras de ellos, no comprendió Petia que la enigmática palabra extranjera "cagal" significaba "corral", y le dio tanta vergüenza que estuvo a punto de llorar. La tía tuvo largo tiempo las orejas como si fueran de grana. Nadie más se presentó a ver las habitaciones. Los planes de la tía fracasaron. Ante los Bachéi se alzó de nuevo el fantasma de la miseria. A la esperanza sucedió la desesperación. Y no se sabe cómo habría terminado todo aquello si un buen día no hubiese llegado inesperadamente, como siempre ocurre, la salvación. El viejo amigo Hacía un día verdaderamente hermoso, uno de esos días de marzo en que ya no hay nieve, la tierra está negra, el pálido azul se percibe a través de las nubes sobre las desnudas ramas de los jardines costeros, un viento pesado arrastra por las secas aceras el primer polvo, y sobre la ciudad vibra continuamente, con bordoneo de guitarra, el trémulo tañido de las campanas anunciando la cuaresma. En los hornos hacían alondras con requemadas pasas a guisa de ojos, y en la plaza de la catedral, sobre la enorme casa de la esquina, sobre el café de Libman y el águila bicéfala de la farmacia de Gaievski volaban nubes de grajos, ahogando con su primaveral alboroto los ruidos de la ciudad. Aquel día quedó grabado en la memoria de Petia. Fue entonces cuando se hizo maestro particular y por primera vez en su vida dio lecciones de latín pagadas, a otro chico. El otro chico era Gávrik. La cosa ocurrió así. Unos días antes, Petia regresaba a casa del gimnasio. Caminaba lentamente, absorto en tristes pensamientos, y se imaginaba que lo expulsarían cualquier día por no pagar la matrícula. De pronto, alguien cayó sobre él por la espada y le descargó tal puñetazo en la cartera, que en ésta saltó ruidoso el estuche de las plumas. Petia dio un traspié, casi besó el suelo, se volvió, dispuesto a entablar combate con el desconocido enemigo, y vio a Gávrik, que se encontraba plantado ante él, muy abiertas las piernas y sonriendo bonachón. - ¡Salud, Petia! ¡Cuánto tiempo sin vernos! - ¿Qué es eso, so golfo, de atacar a los amigos? - ¡Qué cosas tienes! No te he pegado a ti, sino a la cartera. - ¿Y si yo hubiera dado con las narices en el suelo? - Pues te habría levantado, no lo dudes. - ¿Y tú qué tal vives? - No me quejo. Me gano la vida. 13 El caserío en la estepa Gávrik vivía en Blizhnie Mélnitsi, y Petia lo veía rara vez, casi siempre por casualidad, en la calle. Pero su antigua amistad no se entibiaba. Cuando se preguntaban habitualmente al encontrarse: "¿Qué tal vives?", Petia siempre respondía, encogiéndose de hombros: "Estudio". Gávrik, frunciendo su pequeña y redonda frente con aire preocupado, decía: "Me gano la vida". Cada vez que se veían, Petia escuchaba una nueva historia que indefectiblemente terminaba con que el amo de Gávrik se había arruinado o había escamoteado el dinero ganado por el chico. Así había ocurrido con el dueño de las casetas de baños entre Sredni Fontán y Arcadia, que había contratado a Gávrik por toda la temporada de verano para que trabajase de "llavero", es decir, para que abriese las cabinas, entregase los bañadores de alquiler y guardase los objetos de valor que le confiaba el público. En otoño, el dueño de las casetas desapareció sin haber pagado un kopek al chico, a quien no quedaron más que las propinas. Lo mismo ocurrió con el griego que gobernaba la cuadrilla de cargadores del Muelle de los Prácticos. El griego engañó descaradamente a todos, quedándoles a deber más de la mitad de los jornales. Tres cuartos de lo mismo sucedió en la empresa de pegar carteles y en otras muchas en que entró a trabajar Gávrik con la esperanza de poder ayudar un poco a la familia de su hermano Terenti y de ganarse la vida. Más distraído, aunque, en fin de cuentas, igualmente desventajoso fue su trabajo en el cinematógrafo Bioscope Réalité, en la calle de Richelieu, cerca de la comisaria del distrito de Alejandro. En aquella época, el cinematógrafo, ese célebre descubrimiento de los hermanos Lumière, ya no era una novedad, pero continuaba despertando la admiración del público con el mágico fenómeno de la "fotografía moviente". En la ciudad se abrieron multitud de cinematógrafos, a los que se daba el nombre genérico de "ilusión". A esta palabra se vinculaban el rótulo compuesto de bombillas eléctricas multicolores, a veces con letras que se movían, y los briosos acordes de la pianola, artefacto mecánico cuyas teclas bajaban y subían solas, aumentando en los espectadores la admiración por la técnica del siglo XX. Además de la pianola, en el vestíbulo había, por lo común, unas máquinas automáticas, que, si se metía una moneda de cinco kopeks en una ranura que tenían, dejaban caer enigmáticamente un chocolate con un dibujo animado, o gallinas metálicas que ponían huevos de azúcar de distintos colores. A veces, en una urna de cristal se exponía una figura de cera de un panóptico. Entonces aún no se construía edificios especiales para los cinematógrafos: solía alquilarse un piso y en la mayor de las habitaciones, convertida en salón, se proyectaban las películas. El Bioscope Réalité pertenecía a la señora Valiadis, viuda de un súbdito griego, mujer emprendedora y de mucha imaginación. La señora Valiadis resolvió hundir sin tardanza a todos sus competidores. A este fin, contrató al célebre Cupletista Singuertal, para que cantase antes de cada sesión, y, además, resolvió llevar a cabo una atrevida revolución técnica, haciendo sonoro el cine mudo. El público acudió en tropel al Bioscope Réalité. En la habitación que antes fuera comedor, tapizada con viejos papeles representando ramos de flores y estrecha y larga como capa de lapiceros, apareció un buen día, junto a la pequeña pantalla, Singuertal, el ídolo de Odesa. Era un judío alto y flaco, que vestía una levita hasta los talones, amarillento chaleco de piqué, pantalones a rayas, polainas blancas y un negro sombrero de copa encasquetado hasta las orejas. Con una sonrisa mefistofélica en su larga cara afeitada, de chupadas mejillas surcadas por dos profundas arrugas, cantó, acompañándose con un diminuto violín, los cupléts de moda: Así son las chicas de Odesa, Los soldados desfilan por las calles y, por último, su número cumbre, Singuertal, pichoncito, tócame el violoncito. Después, la señora Valiadis, llevando un sombrero con plumas de avestruz y guantes largos con los dedos cortados, para que la gente pudiera admirar sus sortijas, se sentó a un viejo piano, y, a los acordes de un movido foxtrot, empezó la sesión. Crepitó la lámpara de la cámara de proyección, tableteó la película, y en la pantalla aparecieron unos letreros rojos o azules, pequeños y apretados, como hechos en una máquina de escribir. Después se sucedieron sin interrupción películas, muy cortas: primero una revista en la que a saltos, como haciendo un esfuerzo, se movía el panorama de algún sombrío largo suizo; a esta revista siguió otra, producción de los estudios Pathe, con un tren negando a una estación y una parada militar, en la que, moviendo precipitadamente las piernas, desfilaban, casi corriendo, compañías de soldados extranjeros con cascos. Todo aquello se veía como a través de una espesa lluvia o una copiosa nevada. Después apareció por un instante entre las nubes el biplano de Bleriot, realizando su célebre vuelo a través del Canal de la Mancha de Calais a Dover. Por fin empezó la película de risa. Aquello fue el triunfo de Madame Valiadis. En medio de la misma espesa lluvia, un simiesco homúnculo llamado Tontilón, montaba torpemente en una bicicleta, derribando todo a su paso. Lo principal era que el público, además de ver aquello, lo oía. Los vidrios de las farolas se hacían añicos con gran estrépito. Armando un estruendo espantoso se desplomaban sobre el pavimento, con sus cubos y escalera, unos pintores enfundados en largas blusas. Del escaparate de un comercio caían con indescriptible ruido platos y soperas. Maullaba como un condenado un gato, al que Tontilón había atropellado. Una colérica muchedumbre perseguía, blandiendo los puños, a Tontilón, y se oían sus 14 pisadas y los silbatos de los policías. Ladraban los perros. Tocando la campana, corrían los coches de los bomberos. Carcajadas atronadoras resonaban en la oscura habitación del cinematógrafo. Mientras tanto, invisible para el público, Gávrik sudaba a mares tras la pantalla, ganándose la vida: cincuenta kopeks por día. Era él quien en el momento preciso rompía platos, tocaba el pito, ladraba, maullaba, golpeaba la campana y gritaba con voz de charlatán de feria: "¡Al ladrón! ¡Al ladrón!" Pataleaba, representando así la carrera de la multitud, y con todas sus fuerzas arrojaba al suelo un cajón con vidrios rotos, ahogando los estridentes sonidos del fox que del otro lado de la pantalla tocaba la señora Valiadis sin la menor compasión por las teclas del piano. Petia fue varias veces allí para ayudar a Gávrik. Juntos armaban tal jaleo tras la pantalla, que el público se agolpaba ante la casa, aumentando así la popularidad del "teatro eléctrico". Pero a la codiciosa viuda aquello le parecía poco. Sabiendo que al público le gustaba la política, pidió a Singuertal que añadiera a su repertorio algo político, y subió los precios de las localidades. Singuertal se sonrió mefistofélicamente, encogió un hombro, dijo "muy bien" y, al día siguiente, en lugar de los viejos cupléts interpretó unos completamente nuevos, titulados Corbatas, corbatitas. Sujetando entre su hombro y su quijada de caballo el diminuto violín, pasó por las cuerdas el arco, hizo un guiño al público, cerrando uno de sus ojuelos de pícaro, y, aludiendo a Stolipin, cantó insinuante: A nuestro primer ministro, Que es un hombre muy listo, Corbatas al cuello le gusta anudar... Veinticuatro horas más tarde, Singuertal tuvo que marcharse de la ciudad. Madame Valiadis se arruinó, untando a la policía para echar tierra al asunto, y se vio obligada a cerrar su cinematógrafo. Gávrik no recibió más que la cuarta parte de lo que había ganado. El sueño de Gávrik Gávrik se hallaba ante Petia vistiendo un mugriento guardapolvo de satén encima de su viejo abrigo, con rozado cuello de astracán. Llevaba el chico un gorro de la misma piel, la preferida de los viejos obreros de profesiones intelectuales: los encuadernadores, los tipógrafos y los camareros. Petia comprendió en seguida que su amigo había cambiado de trabajo y "se ganaba la vida" en otro sitio. Gávrik había cumplido ya los catorce años. Su voz sonaba con juveniles bajos. No había crecido mucho en altura, pero su pecho era más ancho y robusto. Tenía ya menos pecas en la nariz. Sus facciones habían terminado de formarse, así como el corte de sus ojos. Sin embargo, aún quedaba en él V. Kataiev mucho de niño: sus andares de marinero, la costumbre de fruncir con aire preocupado su redonda frente y la de escupir hábilmente por el colmillo. - ¿Dónde te ganas ahora la vida? -preguntó Petia examinando curioso la extraña vestimenta de Gávrik. - En la imprenta del Odesski Listok. - Mientes. - ¡Que me arañe un gato! - ¿Y qué haces allí? - Por el momento, llevo las pruebas a quienes han encargado algún anuncio. - ¿Las pruebas? -preguntó inseguro Petia. - Sí, las pruebas. ¿Y qué? - Pues nada. - ¿No sabes, acaso, lo que son las pruebas? Puedo enseñártelo. Mira. Con estas palabras, Gávrik sacó del bolsillo superior de su guardapolvo unos rollos de papel húmedo que despedían fuerte olor a kerosén. - ¡A ver, a ver! -exclamó Petia, cogiendo los papeles. - ¡No los toques, que no se venden! -dijo Gávrik bonachón, gruñendo más bien por costumbre que por deseo de molestar a Petia. Ven aquí y te enseñaré las pruebas. Los chicos se metieron en un portal cercano, y Gávrik desplegó un húmedo papel con las impresiones negras, profundas y grasientas como el betún, de los anuncios, casi todos ellos con dibujos que Petia conocía perfectamente por el Odesski Listok, periódico al que estaba suscrita la familia Bachéi. Podía verse allí un zapato Skorojod, un chanclo Provodnik, impermeables con capuchones triangulares de la casa Hermanos Lourier, brillantes de la joyería Faberge, en estuches abiertos y rodeados de una resplandeciente aureola representada por unas rayitas negras; botellas de licor de serbas de la casa Shústov; las liras de los teatros; los tigres de los peleteros; los caballos de los guarnicioneros; los gatos negros de las adivinas y los quiromantes; patines, carruajes, juguetes, trajes, abrigos, pianos, guitarras, las rosquillas de los panaderos; las tortadas vistosas como macizos de flores de los reposteros; los trasatlánticos de la Compañía naviera Lloyd; las locomotoras de las compañías ferroviarias… Por último, estaban también allí los balances -sin dibujosde las sociedades anónimas y los bancos: columnas de cifras señalando el capital fundamental y fabulosos dividendos. Las pequeñas y fuertes manos de Gávrik, manchadas de tinta de imprenta, sostenían la húmeda hoja de papel de periódico, en la que, por arte de magia, aparecían, impresas en miniatura, todas las riquezas de la gran ciudad comercial e industrial, riquezas inaccesibles para Gávrlk y para otros muchos miles de sencillos obreros. - ¡Ya ves, amigo! -dijo Gávrik, y, al advertir por la mirada de Petia que éste compartía su idea acerca 15 El caserío en la estepa del origen de la riqueza humana reproducida en los anuncios, los rótulos y los carteles, suspiró-: ¡Esto son las pruebas! Luego, Gávrik miró sus remendados zapatos de lona, tan impropios de la estación como grandes para sus pies, y preguntó a su amigo: - ¿Y tú qué tal vives? - Bien -dijo Petia, bajando los ojos. - ¡Mientes! -le espetó Gávrik. - ¡Palabra! - Entonces, ¿por qué servís comidas en tu casa? Petia se puso muy rojo. - ¿Vas a decirme que no es verdad? -insistió Gávrik. - ¿Y qué tiene que ver eso? -barbotó Petia. - Eso quiere decir que las pasáis estrechas. - No las pasamos estrechas. - ¡Mientes! No tenéis lo suficiente para vivir. - ¿De dónde has sacado eso? - ¡No finjas, Petia! ¡Cántale esa canción a otro! Yo sé que a tu padre lo han puesto de patitas en la calle y que ahora no tenéis para vivir. Por primera vez oía Petia hablar con tanta sencillez y rudeza de la situación de su familia. - ¿Cómo lo sabes? -preguntó Petia con voz desmayada. - ¿Y quién lo ignora? Lo sabe toda Odesa. Tú, Petia, no te asustes. No se lo llevarán. - ¿A quién... nos le llevarán? - A tu padre. - ¿.Qué quieres decir con eso? ¿.Qué significa "se lo llevarán"? Gávrik sabía que Petia era ingenuo, pero no hasta tal punto. Por ello se echó a reír y dijo: - ¡Pero qué tonto eres! ¡Mira que no saber lo que significa! Que "se lo llevarán", quiere decir que lo encerrarán. - ¿En dónde? - ¡En la cárcel! -exclamó enojado Gávrik-. ¿Es que no sabes cómo encierran a la gente en la cárcel? Petia miró a Gávrik a la cara y, al ver sus ojos, muy serios, por primera vez sintió miedo de verdad. - Pero tú no te asustes -se apresuró a decir Gávrik, a tu padre no lo encerrarán. Por lo de Tolstoi encierran ahora a muy poca gente. Puedes creerme... Acercando su rostro al de Petia, Gávrik añadió muy bajo: - Ahora echan el guante a la gente por la prensa clandestina. Por la Rabóchaia Gazieta y por Sotsialdemocrat, León Tolstoi ya no les interesa. Petia miró a Gávrik, comprendiendo con dificultad lo que le contaba. - ¡Ay, amigo, para hablar contigo...! -exclamó con despecho Gávrik. Quería el chico contar a Petia interesantísimas novedades, comunicarle, por ejemplo, que su hermano Terenti había regresado hacía poco de la deportación, después de muchos años, y de nuevo trabajaba en los talleres del ferrocarril; con él habían vuelto algunos del Comité, y "las cosas marchaban como sobre ruedas"; Gávrik no había entrado a trabajar en la imprenta por iniciativa propia, lo "metieron" allí los del comité con fines especiales. Gávrik se disponía ya a explicar que fines eran aquellos, pero al ver, por la cara que ponía su amigo, que Petia apenas si le entendía, prefirió callarse. - ¿Y qué tal marchan esas comidas que dais? preguntó Gávrik para cambiar de conversación-. ¿Hay tontos que van a comer a vuestra casa? Petia denegó desolado. - La cosa está clara -observó Gávrik-. Entonces, ¿os estáis arruinando? - Sí, nos estamos arruinando -respondió Petia. - ¿Y qué pensáis hacer? - Puede que alguien alquile las habitaciones... - ¿Qué dices? ¿Ya alquiláis las habitaciones? Quiere decir que ya tenéis la soga al cuello -Gávrik, compasivo, emitió un silbido. - No te preocupes, ya saldremos de apuros. Yo pienso dar lecciones -dijo Petia, adoptando una expresión muy viril. Hacía tiempo que había decidido dar clases a escolares atrasados, pero no sabía cómo empezar. Los que daban clases eran en su mayoría estudiantes o, por lo menos, alumnos de los últimos grados del gimnasio. Pero, en fin de cuentas, podía haber excepciones. Lo que hacía falta era tener suerte y encontrar alumnos. - ¿Cómo vas a dar tú clases, cuando no debes de saber ni jota? -preguntó Gávrik con su ruda franqueza, y sonrió bondadoso. Petia se molestó. En tiempos había holgazaneado, pero ahora ponía mucho celo y estudiaba bien. - Lo digo en broma -se excusó Gávrik y, a continuación, preguntó rápidamente, iluminado por una feliz idea-: Oye, ¿tú no podrías enseñar latín? - ¡Pues claro! - ¡Magnífico! -exclamó Gávrik-. ¿Y cuánto llevarías por enseñar el latín de tercer curso? - ¿Cómo que cuánto? - Sí, ¿cuánto dinero? - No sé… -¡barbotó turbado Petia-. Algunos profesores particulares cobran un rublo por clase. - ¡No eres tú nadie pidiendo! Con cincuenta kopeks está muy bien pagado. - ¿Por qué me has preguntado eso? -inquirió Petia. - Por nada. Gávrik permaneció un rato con la cabeza gacha, moviendo los dedos, como si estuviera haciendo cuentas. - ¿Por qué me lo has preguntado? -repitió impaciente Petia. - Por nada de particular... Escucha... Gávrik cogió del brazo a Petia y, mirándole con el rabillo del ojo, echó a andar con él calle abajo. A Gávrik no le gustaba hablar de su persona ni 16 dar a conocer sus planes. La vida le había enseñado a ser discreto. Por ello, aunque había decidido descubrir a Petia su más recóndito anhelo, titubeaba y anduvo un rato sin despegar los labios. - ¿Comprendes? La cosa es... -empezó Gávrik por fin-. Dame palabra de que no lo dirás a nadie. - ¡Lo juro por la santa cruz! -exclamó Petia y, por costumbre adquirida ya en la infancia, se santiguó rápidamente, fija la mirada en la cúpula de la iglesia de San Panteleimón, que azuleaba tras el campo de Kulikovo. Gávrik, poniendo unos ojos como platos, musitó: - Quiero examinarme como alumno libre de tres cursos del gimnasio. En las otras asignaturas me ayudan algunos amiguetes, pero en latín no sé qué hacer. Aquello fue tan inesperado, que Petia incluso se detuvo. - ¿Qué me dices? - Lo que oyes. - ¿Y qué falta te hace eso? -se le escapó a Petia. - ¿Y a ti? -replicó Gávrik, recalcando mucho el "a ti", y en sus ojos se encendió un fueguecillo maligno y obstinado-. ¿Porqué a ti te hace falta y a mí no? Quizás a mí me haga más falta que a ti, ¿tú qué sabes? Gávrik se disponía ya a contar a Petia que, al volver de la deportación, Terenti se lamentaba amargamente de que entre los obreros había muy poca gente culta y decía que se aproximaban nuevos combates revolucionarios; más tarde -por lo visto después de aconsejarse con alguno del comité-, declaró sin rodeos a Gávrik que, lo quisiera o no, debía terminar los estudios de segunda enseñanza: primero debía examinarse de tres cursos, luego de cuarto, quinto y sexto, y, finalmente, pasar la reválida. Sin embargo, Gávrik optó por callárselo todo y se limitó a preguntar, muy conciso: - ¿Qué, hace? Te doy cincuenta kopeks por clase. Aunque la inesperada pregunta lo llenó en un principio de desconcierto, Petia se sintió muy halagado y se sonrojó de placer. - Pues... estoy dispuesto -dijo Petia, después de carraspear con serio empaque-. Ahora que, como es natural, no por dinero, sino gratis. - ¿Gratis? ¿Por qué? ¿Acaso soy un pobre? Gracias a Dios, me gano la vida. Cincuenta kopeks por clase, cuatro veces al mes. En total, dos rublos. Eso, para mí, no significa nada. - No, únicamente gratis. - ¿A santo de qué? ¡Acepta, so tonto! El dinero no se encuentra tirado en las calles. Además, ahora, andáis necesitados. Por lo menos, podrás darle algo a la tía para que vaya a la plaza. Estas últimas palabras causaron efecto a Petia. Se imaginó que un buen día daba a la tía el dinero, diciendo con aire indiferente: "Sí, me había olvidado, tía... he ganado unos cuartos dando clases. Aquí los V. Kataiev tiene. Quizás le hagan falta para ir a la plaza". - De acuerdo -dijo Petia-. Te daré clase. Pero ten presente que, como hagas el holgazán, lo dejo. No tengo costumbre de cobrar dinero que no me haya ganado. - Yo tampoco me lo he encontrado en medio de la calzada -replicó sombrío Gávrik, y los amigos se separaron hasta el domingo, día para el que fijaron la primera clase. El tarro de confitura Petia nunca había preparado las lecciones para el gimnasio con la meticulosidad con que preparó aquella clase con Gávrik, en la que debía desempeñar el papel de maestro. Lleno de orgullo y consciente de su responsabilidad ante la ciencia, hizo todo lo posible para no quedar mal. Durante unos días trajo frito a su padre con interminables preguntas sobre lingüística comparada. Tomó algunos apuntes muy importantes del diccionario enciclopédico Brockhaus y Efrón. En el gimnasio se dirigió varias veces al profesor de latín para que le explicase algunos párrafos de la sintaxis latina, cosa que causó giran extrañeza al hombre, pues no tenía a Petia por un alumno muy aplicado. El chico sacó punta a varios lapiceros, preparó plumas y tinta, limpió el polvo a la mesa escritorio del padre, puso sobre ella el globo terráqueo de Pávlik, su microscopio y algunos gruesos volúmenes, todo ello para crear una atmósfera rigurosamente académica e infundir a Gávrik respeto a la ciencia. Después de comer, Vasili Petróvich se dirigió al cementerio. La tía y Pávlik fueron a una exposición. Dunia pidió que la dejaran ir a casa de unos parientes. Todo favorecía a Petia. Al quedarse solo, se puso a pasear por la habitación como un auténtico maestro, las manos a la espalda y repitiendo la introducción de su primera clase. Decir que sentía inquietud sería faltar a la verdad, pero sí experimentaba esa sensación del patinador, seguro de sus fuerzas, antes de salir a la pista. Gávrik no se hizo esperar. Se presentó a la hora convenida. Esta vez no entró por la puerta de servicio, cruzando la cocina, como hacía en la infancia, después de haber silbado previamente metiéndose en la boca cuatro dedos. Gávrik llamó a la puerta principal, saludó muy comedido a Petia y, después de quitarse su viejo abrigo en el recibimiento, se alisó el pelo, ante el espejo, con un pequeño peine de cuerno. Tenía las manos muy limpias y, antes de pasar a la habitación, se estiró la camisa rusa de satén, con botones de nácar, ajustada a su talle por un estrecho cinturón. Sostenía con ambas manos, casi extendidas con solemne ademán, un flamante cuaderno de cinco kopeks, del que asomaban un secante rosa y la punta de un lapicero nuevo. Petia hizo pasar en silencio al amigo y le ofreció asiento ante el microscopio y el globo 17 El caserío en la estepa terráqueo, que Gávrik miró, intranquilo, con el rabillo del ojo. - Así, pues... -dijo Petia con gran seriedad, y se turbó de pronto. El chico venció corajudo su timidez y repitió, muy animado: - Así, pues, el latín es una de las más ricas y sonoras lenguas indoeuropeas. Al principio, lo mismo que el umbro y el oseo, pertenecía al grupo de los principales dialectos de la población no etrusca de la Italia central, y lo hablaban los habitantes de la llanura de Lacio, de los cuales salieron los romanos. ¿Comprendido? - No -denegó Gávrik, moviendo la cabeza. - ¿Qué es lo que no comprendes? - ¿Cuáles son los principales dialectos de la población no etrusca? -dijo Gávrik, pronunciando meticulosamente y mirando a Petia con ojos lastimeros. - ¡Ah! Está bien. Después lo comprenderás. Es que aún no tienes costumbre. De momento, seguiremos adelante. Así, pues, mientras las lenguas de los demás pueblos de Italia, los etruscos, los yapigios, los ligures... a excepción, claro está, de los umbros y de los sabelios, quedaron siendo dialectos populares confinados en regiones más o menos grandes -con profesional empaque, Petia describió en el aire un círculo, dando a entender que las lenguas de aquellos pueblos de Italia no habían cobrado gran extensión-, el latín, gracias a los romanos, no sólo se transformó, de dialecto que era, en la lengua dominante en Italia, sino que se desarrolló hasta convertirse en lenguaje literario. Al llegar aquí, Petia levantó el dedo con aire muy significativo y dijo: - ¿Comprendes? - No -repitió anonadado Gávrik y de nuevo denegó con la cabeza-. Mejor sería, Petia, que me enseñaras, sin perder más tiempo, su alfabeto. - Yo sé lo que es mejor y lo que es peor -observó secamente Petia. - ¿Y si estudiamos después quienes eran esos etruscos y yapigios y ahora nos metemos con las letras latinas y me enseñas a escribirlas? ¿Qué te parece? ¿Quién es el maestro, tú o yo? - Supongamos que lo eres tú. - Entonces, escúchame. - Te escucho -barbotó sumiso Gávrik - En tal caso, sigamos -dijo Petia, paseando por la habitación, las manos a la espalda, y gozando por su superioridad sobre Gávrik, por la autoridad que le daba el ser maestro-. Así, pues, ese latín clásico, literario, pasados trescientos años perdió su papel dominante y cedió lugar al latín vulgar, ¿comprendes?, y etc., etc. En fin, todo eso no tiene gran importancia. (Gávrik asintió aprobatorio). Lo importante, amigo, es que, en resumidas cuentas, el latín tenía al principio veinte letras y luego se añadieron tres más. - En total, por consiguiente, tiene veintitrés -dijo rápido y alegre Gávrik. - Exacto. En total tiene veintitrés letras. - ¿Cuáles son? - No corras, pues quien mucho corre, pronto para -dijo Petia, repitiendo el tradicional latiguillo del profesor de latín del gimnasio, a quien todo el tiempo imitaba sin darse cuenta-. Las letras del alfabeto latino son las siguientes. Escribe: A, B, C, D... Gávrik se animó y, ensalivando el lápiz, se puso a trazar con mucho esmero en su cuaderno las letras latinas. - ¡Pero hombre!, ¿qué estás escribiendo? No hay que poner la " Б" rusa, sino la latina. - ¿Y cómo es la latina? - Coma la "B"3 rusa. ¿Comprendes? - Es bien sencillo. - Borra eso y escribe la letra como es debido. Gávrik sacó del bolsillo de sus anchos pantalones de grueso paño un pedacito de goma de borrar cuidadosamente envuelto en un papel e hizo lo que Petia le había ordenado. - Mira -dijo Petia, que ya estaba harto de la clase-, mientras tú copias el alfabeto de este libro, yo me desentumeceré un poco. Obediente, Gávrik se puso a copiar el alfabeto, y Petia, a desentumecerse, es decir, a pasear, las manos a la espalda, por toda la casa, hasta que se detuvo ante el aparador. Como es sabido, los aparadores atraen a los chicos con fuerza particular. Raro es el muchacho capaz de pasar ante un aparador sin mirar qué hay dentro. Petia no era una excepción, tanto más porque, antes de salir, la tía había cometido la imprudencia de advertirle: - ... Sobre todo, no rebusques en el aparador. Petia comprendía perfectamente que la tía había dicho aquello teniendo presente el gran tarro de confitura de fresas que la abuela les había enviado desde Ekaterinoslav para las Navidades. Aún no habían comenzado el tarro, aunque lo destinaban para las fiestas y éstas habían pasado ya: tal circunstancia irritaba un tanto a Petia. En general, resultaba difícil comprender a la tía. Siempre tan bondadosa y desprendida, se hacía incomprensible y terriblemente avara cuando se trataba de la confitura. Hasta daba miedo mentar el dulce en presencia suya. Ponía en seguida ojos de susto y decía atropellada, temblando de inquietud: - ¡No, no! ¡De ningún modo! ¡No se te ocurra ni acercarte al bote! Cuando haga falta, yo misma os daré confitura. Pero nadie sabía cuándo haría falta, y la tía tampoco lo decía, limitándose a manotear asustada, 3 "Б": "B" rusa. "B": "V" rusa. (!. de la Red.) V. Kataiev 18 como si estuviera espantando un moscardón. En fin de cuentas, aquello era una necedad, pues la abuela hacía y enviaba la confitura para que se la comieran. Desentumeciéndose, Petia abrió el aparador, se subió a una silla y escudriñó el último estante, en el que se encontraba el tarro de confitura hecha por la abuela de Ekaterinoslav pesado como un proyectil de artillería. Después de admirar durante un rato el bote, Petia cerró el aparador y se acercó a su alumno para ver qué tal le iban las cosas. Gávrik trazaba meticulosamente las letras latinas y se habían detenido en la "N", pues no sabía cómo escribirla. Petia se lo enseñó, encomió al amigo por su celo y dijo como de pasada. - ¿Sabes?, la abuela nos envió para las Navidades un bote de confitura de fresas. Presa unas seis libras. - ¡Qué ¡bolero! - ¡Lo juro por la santa cruz! - No hay botes de ese tamaño. - ¿No los hay? -respondió mordaz Petia. - No. - ¿Qué entiendes tú de botes? -gruñó Petia y salió al comedor, volviendo al punto para dejar sobre la mesa, entre el globo terráqueo y el microscopio, la pesada vasija. ¿Qué, también vas a decirme ahora que no pesa seis libras? - Bueno, hombre, ya veo que tienes razón. Gávrik se acercó el cuaderno y escribió tres letras latinas más: la "O", que era exactamente igual que la rusa, la "P", que se escribía como la erre rusa y la peregrina letra "Q", con un rabito que le hizo sudar bastante. - Muy bien -dijo Petia y, titubeando unos instantes, añadió-: Por cierto, podríamos probar la confitura... ¿Qué te parece? - No tengo nada en contra -respondió Gávrik-. Pero, ¿no te echará la bronca tu tía? - Nos comeremos una cucharadita de postre cada uno y ni se dará cuenta. Petia fue en busca de una cucharilla y después desató pacientemente el lazo del apretado cordel. Quitó con mucho cuidado el papel que tapaba el tarro -había adquirido ya la forma de un gorrito- y, con más cuidado todavía, el círculo de pergamino colocado entre el papel y la confitura. Bajo aquel círculo, impregnado de ron para que la confitura pudiera conservarse más tiempo, aparecía ya la lustrosa superficie del dulce, que llenaba hasta los bordes el famoso tarro. Con la mayor unción, Petia y Gávrik paladearon una cucharadita cada uno. La abuela de Ekaterinoslav era famosa por su arte de hacer confitura, y hay que decir que la de fresas le salía mejor que todas las demás. Pero el dulce que los chicos tenían delante era algo verdaderamente sin igual. Petia nunca había probado nada semejante, y en lo que respecta a Gávrik, huelga hablar. La confitura aquella era aromática, espesa, y, al mismo tiempo, parecía etérea con sus diáfanas bayas, tan tiernas y hermosas, salpicadas de incitantes semillitas amarillas. Por cierto, entraba sin sentirlo. Los amigos relamieron por turno la cucharilla y advirtieron con gran alegría que, en realidad, la confitura no había disminuido: seguía llenando el tarro hasta los mismos bordes. Ello se debía, sin duda, a la acción de la ley de grandes y pequeñas magnitudes -el gran volumen del tarro y el pequeño volumen de la cucharilla-, pero, como no tenían idea de la ley aquella, a los chicos les pareció un milagro que el dulce no hubiese amenguado. - Está como antes -dijo Gávrik. - Ya te decía yo que la tía no se daría cuenta. Dichas estas palabras, Petia colocó el círculo de pergamino sobre la confitura, tapó el tarro con el gorrito de papel, lo ató fuertemente con el cordelillo, hizo un lazo idéntico al de antes, llevó la vasija al aparador y lo colocó en su sitio. Mientras tanto, Gávrik tuvo tiempo de copiar dos letras más: la "R", que le hizo sonreír burlonamente porque era lo mismo que la "Я"4 rusa vuelta del revés, como la escribían los chicos pequeños, y la "S" latina, con sus dos jorobas. - Muy bien -alabó Petia a su amigo-. Por cierto, creo que podemos comernos una cucharadita más sin temor alguno. - ¿De qué? - De confitura. - ¿Y tu tía? - No seas tonto, ya has visto que ha quedado tanto como había antes, y lo mismo pasará si nos comemos una cucharadita más. ¿No te parece? Gávrik reflexionó unos instantes y manifestó su acuerdo, pues no se podía ir en contra de la evidencia. Petia fue por el tarro, desató con la misma paciencia el lacito de la tirante soguilla, quitó cuidadoso el papel, levantó con más cuidado aún el círculo de pergamino y admiró la compacta superficie de la confitura, que brillaba, como antes, al nivel de los bordes. Los amigos se comieron una cucharadita cada uno, lamieron la cucharilla, y Petia volvió a tapar el tarro, haciendo un lacito igual al de antes. Esta vez la confitura les pareció todavía más sabrosa y el placer experimentado todavía más breve. - ¿Ves?, otra vez está lo mismo que antes -dijo muy satisfecho Petia, levantando el pesado tarro. - Te equívocas -le objetó Gávrik-. Es verdad que muy poco, pero ya falta algo. Me he fijado adrede. Petia levantó el tarro y se puso a examinarlo. - ¿Dónde lo ves? Nada de eso. La confitura está como estaba antes, absolutamente igual. - No está absolutamente igual -replicó Gávrik-. Y si lo parece, es porque los bordes del papel tapan lo 4 "Я": letra del alfabeto ruso. Se pronuncia "ya". (!. de la Red.) 19 El caserío en la estepa que falta. Levántalos y te convencerás. Petia levantó los arrugados bordes del papel y miró el tarro a la luz. Estaba casi tan lleno como antes. Casi, pero no del todo. Se había formado un vacío del grosor de un cabello, pero vacio, en fin de cuentas. Esta circunstancia resultaba muy desagradable, aunque era difícil imaginarse que la tía pudiera advertirlo. Petia llevó el tarro al comedor y lo dejó donde estaba. - ¡Ea, muéstrame tus garabatos! -dijo Petia con forzada jovialidad. Por toda respuesta, Gávrik se rascó en silencio el bigote y lanzó un suspiro. - ¿Qué, estás cansado? - No, no es por eso. Pensaba en que, si bien es verdad que falta muy poquitín, se va a dar cuenta. - No se dará cuenta. - Apuesto a que sí. No quisiera verme entonces en tu pellejo. Petia se puso muy rojo y dijo, hecho un gallito: - ¿Y qué más da, si lo advierte? ¡Valiente cosa! En fin de cuentas, la abuela ha mandado la confitura para todos, y yo tengo perfecto derecho aprobarla. Si ha venido un alumno a que le dé clase, ¿acaso no puedo obsequiarlo con confitura de fresas? ¡No faltaría más! Mira, voy a traer el tarro y nos comeremos un platito cada uno. Estoy seguro de que la tía no dirá nada. Más bien se alegrará de que hayamos obrado con honradez, y no a hurtadillas. - Quizás no valga la plena -aventuró tímidamente Gávrik. - ¡Sí que vale la pena! -exclamó con mucho calor Petia. El chico fue por el tarro y, muy convencido de que procedía honesta y noblemente, llenó hasta los bordes dos platillos de té. - ¡Y basta! -dijo Petia categórico, tapó luego el tarro y lo llevó al aparador. Pero no bastaba. Sólo entonces, después de comerse un platillo entero, le tomaron el gusto los amigos a la maravillosa confitura y sintieron tan apasionados e irresistibles deseos de comerse aunque sólo fuera una cucharadita más, que Petia, con expresión muy grave, trajo el tarro y, sin mirar a Gávrik, volvió a llenar otra vez los platillos. Petia nunca había supuesto que en un platillo cupiera tanto. Examinó el tarro a la luz y vio que por lo menos se habían comido un tercio del dulce. Los chicos dieron fin a sus raciones y relamieron las cucharillas. - ¡Estupenda confitura! -comentó Gávrik y se puso a copiar las letras latinas "T", "V" y "X", experimentando el vivísimo deseo de comerse aunque sólo fuera una pizquita más de aquella confitura tan deliciosa. - Bien -dijo muy resuelto Petia-, nos comeremos justamente la mitad y basta. Cuando en el tarro quedaba justamente la mitad, Petia lo tapó y lo llevó al aparador, con el firme propósito de no volver a tocarlo. El chico trataba de no pensar en la tía. - ¿Qué, estás ya harto? -preguntó con lastimera sonrisa a Gávrik. - A punto de reventar -respondió el amigo, sintiendo en la boca un intenso dulzor que empezaba a saberle a ácido. Petia también sentía ligeras náuseas. El deleite empezaba a transformarse lentamente en su contrario. Ya no querían pensar en la confitura, pero, por extraño que pueda parecer, no podían menos de pensar en ella. Como si se vengara de los chicos, el dulce, al mismo tiempo que les hacía sentir angustia, despertaba en ellos el ansia loca y antinatural de meterse en la boca una cuchara bien llena. Era imposible luchar contra aquel deseo. Petia pasó al comedor con aire sonámbulo, y los amigos se pusieron a comer aquella golosina, que les daba ya nauseas, a cucharadas, directamente del tarro, sin saber ni lo que hacían. Era aquello un odio rayano en la adoración y una adoración rayana en el odio. El ácido dulzor les contraía las mandíbulas. El sudor perlaba sus frentes. La confitura pasaba con dificultad por sus gargantas, que se contraían espasmódicamente. Pero los chicos seguían comiendo y comiendo la confitura como si fuera gachas. Más que comer, era aquello luchar contra la confitura, aniquilándola con la mayor rapidez posible, como a un enemigo. Volvieron en sí cuando en lo hondo de la vasija no quedaba más que una fina capa que ya no podían alcanzar con las cucharillas. Fue entonces cuando comprendió Petia lo horroroso de su acción. Como criminales ansiosos de borrar cuanto antes las huellas del delito, los chicos corrieron a la cocina, y, presa de febril agitación, se pusieron a limpiar bajo el grifo el pegajoso tarro, sin olvidarse, por cierto, de beber por turno, aunque ya no les cabía, la turbia y dulce agua que lo llenaba. Cuando hubieron lavado y enjuagado meticulosamente el tarro Petia lo dejó en el aparador, donde estaba antes, como si aquello pudiera remediar algo. El chico acariciaba la necia esperanza de que la tía se hubiese olvidado de la confitura de la abuela o creyese, al ver el tarro vacío y limpio que se la habían comido hacía ya tiempo. Sin embargo, Petia comprendía que su esperanza no podía ser más tonta. Tratando de no mirarse a la cara, Petia y Gávrik volvieron a la mesa para continuar la clase. - Así, pues -dijo Petia, moviendo con dificultad los labios a causa de las náuseas-, de las veintitrés letras hemos escrito veinte. Posteriormente, en el curso de la historia, se introdujeron en el alfabeto dos letras más... - En total, veinticinco -dijo Gávrik, tragando saliva con gran repugnancia. - Exactamente. Escribe. En aquel mismo instante regresó Vasili Petróvich. V. Kataiev 20 Entristecido, pero calmado -como siempre que regresaba del cementerio-, asomó a la habitación donde tan aplicadamente trabajaban los chicos y, al ver en sus rostros una expresión de repugnancia mal oculta, observó: - ¿Qué, caballeros, trabajáis a pesar de que es domingo? ¿Se hace durillo? No importa. La raíz del saber es amarga, pero sus frutos son dulces. Con estas palabras, el padre se acercó de puntillas a los iconos, para no molestar a los chicos, sacó del bolsillo una plana botellita de aceite de madera, comprado en la tienda de los monjes de Agyon, y se puso a verter cuidadosamente su contenido en la lámpara, como hacía todos los domingos. Al poco regresó la tía, y un instante después llegaba Dunia. Pávlik se había quedado en la calle. Se oyó en la cocina el ruido de la chimenea del samovar. Llegó desde el comedor el tintineo del juego de té. - Yo me marcho -dijo Gávrik, recogiendo rápidamente sus bártulos-. Las letras que faltan las escribiré en casa: Que sigas bien. Hasta el domingo que viene. Con su bamboleante y mesurado andar, el chico pasó por delante del aparador y salió al recibimiento. - ¿A dónde vas? -le preguntó la tía-. Quédate a tomar el té con nosotros. - Muchas gracias, Tatiana Ivánovna, pero me están esperando en casa. Tengo algunas cosas que hacer. - Anda, tómate una tacita. Te daré confitura de fresas, ¿eh? - ¡Oh, no, muchas gracias! -exclamó asustado Gávrik y, ya en el recibimiento, dijo muy quedo a Petia-: Te debo cincuenta kopeks. Gávrik bajó las escaleras como quien huye de la quema. - ¡Qué mala cara tienes! -dijo la tía mirando a Petia-. Da la impresión de que has comido salchichón pasado. ¿No estarás enfermo? Enséñame la lengua. La cabeza tristemente abatida, el chico enseñó la lengua, de espléndido color de rosa. - ¡Ah, comprendo! -dijo la tía-. Eso es culpa del latín. Ya ves, amiguito, lo difícil que resulta ser profesor. Pero no te apures. Ahora, en honor de tu primera clase, empezaremos la confitura de la abuela y todo se te pasará. Con estas palabras, la tía se acercó al aparador, y Petia se tendió en la cama, lanzó un gemido y se tapó la cabeza con la almohada para no ver ni oír nada. Pero en el mismo instante en que la tía examinaba con asombro el limpio y vacío tarro, sin comprender qué hacía allí, Pávlik irrumpió en el comedor, gritando a voz en cuello: - ¡Faig! ¡Faig! ¡Escuchadme, el señor Faig acaba de llegar a nuestra casa en su carruaje! El Señor Faig Todas se precipitaron hacia las ventanas, comprendido Petia, que echó a un lado la almohada. En efecto, ante la puerta estaba parado el carruaje de Faig. El señor Faig era uno de los más famosos habitantes de Odesa. Su popularidad era tan grande como la del gobernador Tolmachov, la del loco Mariáshek, la del alcalde Pelikán, célebre porque había robado una araña de cristal en el teatro, la del redactor y editor Ratur-Ruter, al que apaleaban con frecuencia en los lugares públicos por difundir calumnias en la prensa, la del señor Kochubéi, dueño del mayor comercio de helados de la ciudad, donde cada verano se intoxicaban montones de personas y, por último, la del viejo y bravo general Raddski, héroe de Plevna. Faig era un judío converso muy rico, propietario y director de la Escuela de Comercio, centro docente privado con derechos de institución oficial. La escuela de Faig era seguro refugio de jóvenes acaudalados que, por su mal comportamiento o incapacidad, no tenían cabida en los demás centros docentes de Odesa o de cualquiera otra ciudad del imperio ruso. A cambio de una respetable suma, en la escuela de Faig siempre se podía obtener un diploma. Faig era un mecenas y, además, practicaba en gran escala la beneficencia. Le gustaba hacer donativos con elegante gesto y siempre procuraba que la prensa lo diera a conocer. Regalaba para las loterías caros muebles y vacas, aportaba grandes sumas para embellecer las iglesias y comprar campanas, instituyó el premio que llevaba su nombre para unas carreras de balandros que se celebraban anualmente y en los bazares de beneficencia pagaba cincuenta rublos por una copa de champán. De él corrían leyendas. En fin, era un cuerno de la abundancia que vertía sus dones sobre la pobre humanidad. Sin embargo, su celebridad la debía sobre todo a que se desplazaba por la ciudad en carruaje propio. No era uno de aquellos anticuados y siniestros carruajes que podían verse en los entierros de primera y de segunda. No era tampoco una carreta nupcial tapizada de raso blanco, con farolitos de cristal y estribo plegable. Por último, no era como el chirriante carricoche del arzobispo, en el que, además de al dignatario, llevaban también por las casas un icono de la virgen vinculado al nombre de Kutúzov y a la toma de Ochákov. El carruaje de Faig era un elegante "cupé de dos plazas", con ballestas y alto pescante, en el que iba entronizado un cochero vestido a la inglesa, como Evgueni Oneguin. En las portezuelas podía verse un fantástico escudo de barón, y en la trasera iba siempre un verdadero lacayo con librea, lo que despertaba en los ociosos que paseaban por las calles algo parecido a un éxtasis religioso. Arrastraban el coche magníficos trotones con la 21 El caserío en la estepa cola cortada y anteojeras de charol. En el interior iba, sentado en cojines de tafilete, Faig en persona, con su sombrero de copa, su capa, sus negras patillas tintadas y un habano entre los dientes. Una manta escocesa envolvía sus piernas. Estaban los Bachéi contemplando por la ventana el coche rodeado ya de curiosos, y conjeturando a quién iba a honrar con su visita el señor Faig, cuando en el recibimiento sonó el timbre. Dunia abrió la puerta y estuvo a punto de desmayarse. Ante sí vio a un lacayo de librea, que apretaba contra su pecho un sombrero de tres picos con galones. - Ilyá Frántsevich Faig -dijo el lacayo- ruega al señor Bachéi que lo reciba. El señor Faig espera en el coche. ¿Qué contestación debo darle? Toda la familia, que había corrido de las ventanas al recibimiento, quedó unos instantes como petrificada. La tía fue la única que no perdió la presencia de espíritu. Miró significativamente a Vasili Petróvich y, dirigiéndose al lacayo, pronunció con sonrisa de gran dama y acento nasal, sin inmutarse lo más mínimo, unas palabras que Petia no había oído más que en el teatro, y eso una sola vez: - Nos consideraremos muy honrados. Inclinando sumiso su engomada cabeza, el lacayo se dirigió a dar la contestación a su señor, barriendo los peldaños con los bajos de su librea, larga como una falda. Apenas si había terminado Vasili Petróvich de abrocharse el cuello de la camisa, anudarse la corbata y ponerse la levita de gala, tras reiterados intentos de acertar con las mangas, cuando el señor Faig entraba ya en el piso. En una mano, un tanto separada del cuerpo, llevaba un sombrero de copa, en el que había dejado caer negligentemente los guantes, y en la otra, en la que refulgía una sortija con brillantes, sostenía un habano. Entre sus negras patillas resplandecía una democrática sonrisa. Toda su persona olía intensamente a cigarros habanos y a perfume inglés Atkinson. Una guirnalda de insignias y medallas de sociedades de beneficencia caía a lo largo de la solapa de su frac. Brillaban con delicado fulgor unas pequeñas perlas en los ojales de la pechera de su camisa, irreprochablemente almidonada. Era Faig la encarnación de la felicidad y la riqueza, que habían irrumpido inesperadamente en la casa. Dejó el sombrero en una mesita y, con amplío ademán, tendió al padre su gruesa mano. Petia no pudo ver nada más porque la tía los empujó con mucho disimulo a él y a Pávlik a la cocina y los tuvo allí mientras duró la visita del señor Faig. Desde el comedor, que en casa de los Bachéi hacía las veces de salón, llegaban la sonora y contagiosa risa de Faig y el alegre carraspeo del padre, lo que permitía deducir que la conversación era muy cordial. Todos se perdían en conjeturas. Pero, cuando, al fin, el señor Faig, asistido por el lacayo, montó en su cupé, se envolvió las piernas en la manta escocesa, se despidió agitando por la ventanilla su blanca mano, en la que sostenía el cigarro puro, y la carreta se marchó, todo se puso en claro. Faig se había presentado en persona para ofrecer a Vasili Petróvich que diera clases en su escuela. Había sido aquello tan inopinado y tenía tales trazas de milagro, que Vasili Petróvich se volvió hacia el icono y se persignó. Dar clases en la escuela de Faig era mucho más lucrativo que hacerlo en un gimnasio: Faig pagaba a sus profesores casi el doble que el Estado. Vasili Petróvich quedó encantado de Faig por su sencillez, amabilidad y democráticas maneras, en tan agradable e inesperada contradicción con su físico y su vida. En la conversación con Vasili Petróvich, Faig evidenció una profunda comprensión de la vida contemporánea, se burló con mordacidad y corrección al mismo tiempo del Ministerio de Instrucción Pública, que no sabía apreciar a los mejores profesores, censuró con dureza las intenciones del gobierno de convertir la escuela en un cuartel y observó con mucha franqueza que había llegado la hora de que la propia sociedad tomase en sus manos la instrucción pública, desalojando de aquel palenque a burócratas y tiranos del tipo del inspector general de la región de Odesa, que resucitaba las más sombrías tradiciones de la época de Arakchéiev. Dijo que, con Vasili Petróvich, no sólo habían procedido injustamente, sino de un modo vil, y él esperaba poner remedio a aquella vileza y restablecer la justicia, viendo en ello su deber sagrado ante la sociedad rusa y ante la ciencia. Confiaba en que Vasili Petróvich podría poner de manifiesto con toda amplitud en su escuela las brillantes aptitudes pedagógicas que lo adornaban y su amor a la gran literatura rusa. Era partidario de la educación libre, a la europea, y estaba seguro de que el apreciado Vasili Petróvich y él siempre sabrían comprenderse. En cuanto a las formalidades, no dudaba de que lograría fácilmente del Ministerio de Instrucción que la inspección regional nombrara a Vasili Petróvich profesor de su escuela, pues el gimnasio oficial era una cosa, y una escuela privada, otra por completo diferente. Ni siquiera ocultó a Vasili Petróvich que había decidido ofrecerle aquella plaza movido, en parte, por el deseo de elevar el renombre de su escuela entre los círculos liberales de Odesa y, en parte, para hacer rabiar al gobierno, ya que después de su célebre, como dijo Faig, conferencia con motivo de la muerte de León Tolstoi, Vasili Petróvich había adquirido una reputación política bien definida. Para Vasili Petróvich fue aquello una halagüeña novedad, aunque al oír las palabras "reputación política", torció un tanto el gesto. Cuando Faig le dijo: "Usted será nuestra bandera", Vasili Petróvich 22 se asustó un poco. Pero, de todos modos, aceptó la propuesta de Faig, y la vida de los Bachéi cambió como por arte de magia. Faig pagó a Vasili Petróvich por adelantado el sueldo de seis meses, una suma tan fabulosa, que los Bachéi ni siquiera se habían atrevido a soñar con ella. Cuando Vasili Petróvich salía de casa, los vecinos lo observaban por las ventanas, comentando con envidia: - Mira, ahí va Bachéi, ese profesor al que Faig ha invitado a dar clases en su escuela. Vasili Petróvich de nuevo pensó en hacer un viaje al extranjero y, en fin de cuentas, después de contar sus recursos y de deliberar por última ver con la tía, resolvió definitivamente: ¡Vamos! La marinera de lana La primavera fue aquel año temprana, calurosa y bella. Las Pascuas pasaron muy alegremente. Después llegaron los exámenes. Petia los relacionaba casi siempre en su imaginación con las breves tormentas de mayo, con el rojizo fulgor de los relámpagos, parecido al de las armas de fuego, con las lilas persas que florecían lujuriosamente en el jardín del gimnasio y con el seco aire de las clases vacías, donde, después del último examen, aparecían amontonados los pupitres y flotaban nubes de polvo de tiza, iluminadas por los cálidos rayos del sol de la tarde. Aún estaban examinándose los chicos, y ya la familia había empezado los preparativos del viaje al extranjero. El principal objetivo era visitar Suiza, país que siempre había atraído particularmente a Vasili Petróvich. Pero habían decidido ir allí dirigiéndose por mar a Nápoles y cruzando después en tren toda Italia. Vasili Petróvich calculó que aquello le saldría un poco más caro, pero, en compensación, verían Turquía, Grecia, las islas del Archipiélago y Sicilia y visitarían los famosos museos de Nápoles, Roma, Florencia y Venecia; después, si las finanzas lo permitían, quizás de Suiza fueran a París. Vasili Petróvich había meditado el itinerario del viaje hacía mucho tiempo, cuando aún vivía su difunta esposa. Juntos pasaban tardes enteras hojeando guías y anotando meticulosamente en un cuaderno especial los gastos en perspectiva: el importe de los billetes, el de la estancia en pensiones y hoteles e, incluso, el de las entradas a los museos y las propinas a los mozos de cuerda. Todo lo calculaban con la mayor minuciosidad. A pesar de ello, Vasili Petróvich, que temía espantosamente salirse de su presupuesto, volvió a sacar la cuenta, consultando un montón de tarifas ferroviarias y de las compañías navieras. La familia sostuvo muchas y muy acaloradas discusiones en torno al equipaje de los futuros viajeros. La tía consideraba que debían comprar dos V. Kataiev maletas corrientes y llevarse en ellas lo más indispensable. Pero Vasili Petróvich era de otra opinión. Estimaba el buen hombre que procedía encargar un maletín especial y unas mochilas de turismo, con correas, también especiales, para que pudieran llevarlas a la espalda al escalar las montañas La tía se encogió irónica de hombros, pero, como Petia y Pávlik levantaron un alboroto terrible exigiendo que se encargaran aquellas mochilas para subir a las montañas, se entregó rápidamente, y Vasili Petróvich, con unos diseños del maletín y de las mochilas, dibujados, por él mismo, se dirigió al centro. Unos días después tenía ya en casa dos mochilas de turismo y una extraña obra de guarnicionería y maleteria, hecho de una tela escocesa, que parecía un enorme acordeón con numerosos bolsillos superpuestos. Aquellos flamantes y aún vacíos bártulos, el inquietante olor del cuero recién curtido y de la tela tintada hicieron que en la casa se respirara una atmósfera de viaje. Después se puso en claro que los chicos no podían ir al extranjero vistiendo el uniforme del gimnasio y que había que hacerles "ropa de paisano". En cuanto a Pávlik, el problema se resolvió fácilmente. El año anterior le habían hecho unos pantalones cortos y una marinera. Pero, ¿qué podría ponerse Petia? Sería absurdo vestir a un niño de catorce años como se vestía a un adulto, con chaqueta, chaleco y corbata. Pero, naturalmente, tampoco podía ir en pantalones cortos, como un niño pequeño. Había que encontrar algo intermedio. Petia, presa de febril impaciencia, ideó un atuendo inspirado, sin duda, por las ilustraciones a las novelas de Julio Verne y de Mayne Reid. Según Petia, era algo parecido a un uniforme de guardiamarina: los pantalones largos del uniforme del gimnasio y una marinera, pero no de niño como la de Pávlik, sino de franela azul, como las de la flota. Hacerle al chico la marinera aquella resultó extraordinariamente difícil. Ni las costureras, acostumbradas a hacer las ropas de los niños, ni los sastres, habituados a coser para los adultos, eran capaces de comprender lo que de ellos se exigía. Petia, que ya se veía en su uniforme de guardiamarina, estaba verdaderamente desesperado. Gávrik lo sacó del apuro. Le aconsejó acercarse a la sastrería del batallón de marina, donde tenía algunos conocidos entre la gente de intendencia. ¡Dónde, en Odesa, no tendría conocidos Gávrik! La sastrería se encontraba en el llamado cuartel de Sabán, viejo edificio con blancas columnas. El patio interior, enorme como una plaza, impresionó a Petia por su siniestro vacío, sus pirámides de antiguas balas de hierro colado, sus áncoras, sus paralelas de hacer gimnasia y su mástil con polícromos banderines de señales. Sentado en un banco, bajo una campana, había un marinero de guardia. 23 El caserío en la estepa - ¡No te asustes! -dijo Gávrik, al advertir que Petia se detenía indeciso-. Aquí toda la gente me conoce. Subieron al segundo piso por una vieja escalera de peldaños desgastados y se vieron en un pasillo del cuartel, oscuro y frío como un panteón, cosa que se percibía con particular fuerza después del calor de aquel deslumbrante mediodía de mayo. Gávrik encontró sin titubear en medio de aquella oscuridad una puerta, y los chicos entraron en una abovedada habitación, cuyas paredes eran tan gruesas, que sus dos ventanas, abiertas en nichos de un espesor de tres varas, apenas si dejaban pasar la luz del día, aunque daban al refulgente mar, enfrente mismo del muelle donde fondeaban los buques en cuarentena y de su blanco faro, que, rodeado de gaviotas, destacaba nítidamente sobre el fondo de la picada agua verdiazul. Un marinero con hombreras rojas del servicio de costas estaba sentado tras una gran máquina de coser y, accionando con sus desnudos pies el pedal de hierro fundido, pespunteaba el borde de un banderín de señales de tela de lana. En un ángulo había toda una montaña de banderines. Al ver a Gávrik, el marinero interrumpió su ocupación. En su sudorosa cara picada de viruelas apareció una sonrisa, pero al advertir detrás de Gávrik al desconocido alumno del gimnasio, el marinero arqueó interrogante sus tupidas y alborotadas cejas. - No se preocupe, es el fulano que me da clases de latín -dijo Gávrik, y Petia dedujo de ello que el marinero conocía muy bien la vida de su amigo. - ¿Qué cuentas de nuevo? -preguntó el marinero. - Nada de particular. Hoy he venido para tratar de otro asunto. ¿Podría usted hacerle aquí al amigo Gávrik señaló con la cabeza a Petia- una marinera como las de la flota? - No tengo tela para eso. - El tiene… Petia, enséñale la tela. Petia tendió el paquete al marinero. El hombre tomó en sus manos la tupida, pero ligera y suave lana azul-oscuro. - Buen tejido -dijo Gávrik con expresión no exenta de orgullo. - ¿Cuánto han pagado por él? -preguntó el marinero. Petia dijo cuánto había pagado y le pareció que el marinero, desaprobatorio, cambiaba con Gávrik una mirada de inteligencia. - No, no lo crea usted -dijo Gávrik-. Su padre es un simple maestro. No viven muy desahogadamente... A veces las pasan estrechas. Pero ahora necesitan, sin falta, hacerle al chico una marinera especial. Con una exactitud y conocimiento de causa que dejaron asombrado a Petia, Gávrik explicó al marinero para qué necesitaba Petia la chaquetilla y a dónde se disponía a ir de viaje con sus hijos el maestro Bachéi. Por cierto, a Petia le pareció que Gávrik y el marinero se miraban como dos conspiradores. Quizás el chico no hubiese prestado atención a esta circunstancia de no haber ocurrido con anterioridad algo semejante en Blizhnie Mélnitsi, a donde Petia había ido para dar a Gávrik sus clases de latín. Entonces, inspirado por la presencia de Motia, que seguía considerándolo un ser superior y lo miraba con tímida adoración, el chico se puso a jactarse. Describía con mucho calor el viaje en perspectiva, pintándolo de brillantes colores y sin escatimar nombres geográficos. Cuando empezó a hablar de lo bella que era Suiza, Terenti miró a Gávrik y después a Sinichkin, obrero tuberculoso, muy flaco, que vestía una mugrienta chaqueta, camisa rusa de satén negro y botas de caña alta. Cuando Terenti lo miró, Sinichkin denegó con la cabeza y barbotó: "No, no, él ya no está allí", o algo por el estilo. Y luego preguntó a Petia, mirándole muy serio, de hito en hito: - ¿Y no os disponéis a visitar a Francia? ¿No iréis a París? Cuando Petia dijo que, si les alcanzaba el dinero, seguramente irían también a Francia, Sinichkin volvió a mirar a Terenti, pero ninguno de los dos preguntó nada más al chico. Petia se había dado cuenta de que su futuro viaje al extranjero había despertado en Gávrik y en casi toda la gente de su medio en Blizhnie Mélnitsi un interés particular y secreto, que él no acababa de comprender... El marinero y Gávrik también habían cambiado una mirada. Y Petia supuso que la gente siempre se conducía así en presencia de quienes se disponían a hacer un viaje al extranjero. Aún no había salido Petia de la ciudad natal y ya parecía estar viendo cosas nuevas a cada paso. De pronto, entraba en algún callejón desconocido y, con el asombro del viajero, admiraba una casa con azulejos o un jardincillo en el que antes nunca se hubiera fijado. Cuantas veces, por ejemplo, había visto el portal en arco del cuartel de Sabán sin sospechar siquiera que tras él existía aquel original mundo del tórrido y desierto patio con proyectiles de cañón y áncoras ni que funcionaba allí una sastrería en la que un marinero hacía en su máquina de coser banderines de señales y había unas viejas ventanas en profundos nichos abovedados por las que, de modo nuevo y extraño, se veía el mar, que llamaba a lanzarse a una lejanía aún más nueva y desconocida. Después de examinar y encomiar la tela, el marino accedió a hacer la chaquetilla a Petia, pidiendo la exorbitante suma de cinco rublos. Gávrik apartó decidido a Petia, miró muy serio al marinero, meneó reprobatorio la cabeza y dijo que le darían un rublo y podría considerarse muy bien pagado. 24 Estuvieron regateando, hasta que el marinero accedió a hacer la chaquetilla por dos rublos, y eso porque Petia era "de confianza". Por cierto, Petia no comprendió qué había querido decir con aquello. Después, el marinero quitó con la manga el polvo de la tapa de un baulillo de la flota, dijo a los chicos: "Sentaos, muchachos", y fue en busca de una tetera de cobre con agua caliente. Tomaron té en unas jarras de hojalata y se hartaron de un excelente pan de centeno, que el marinero cortaba, con gran habilidad, en gruesas rebanadas, apretando la hogaza contra su abombado pecho. Mientras tomaban el té, Gávrik y el marinero conversaban calmosamente, y por sus palabras dedujo Petia que el hombre (Gávrik lo llamaba "tío Fedia") conocía bien a la familia de Terenti y era pariente lejano de éste por parte de su difunta madre. Hablaban, sobre todo, de asuntos familiares y de la vida. Pero algunas reticencias y frases dieron a entender a Petia que entre el tío Fedia y Terenti había otras relaciones además de las familiares. Petia no pudo captar el sentido de lo que decían, pero percibió vagamente el hálito del algo olvidado: del viento sobrecogedor e inquietante del "año cinco". Por último, el tío Fedia tomó las medidas a Petia con un viejo metro de hule que había perdido gran parte de las cifras, prometió hacerle la chaquetilla en tres días y cumplió su palabra. Además, hizo gratis al chico, con la tela que había sobrado, una gorra de marinero y puso a ésta una vieja cinta de caballero de San Jorge, con las puntas muy largas. Petia se miró en el pequeño y turbio espejo parecía hecho de hojalata- que colgaba en la pared de la sastrería, al lado de un retrato en colores del poeta ucraniano Shevchenko recortado de las tapas de una revista y no pudo evitar una sonrisa alegre y satisfecha, que dilató su rostro de oreja a oreja. La partida Cuando solicitaron en las oficinas de gobernación los pasaportes para ir al extranjero, empezaron dificultades inesperadas. Había que presentar un certificado de lealtad política. Aquello no resultó nada fácil. Vasili Petróvich escribió una solicitud, y al cabo de cuatro días se presentó en casa de los Bachéi un sujeto de la comisaría del distrito de Alejandro, acompañado de dos testigos, para llevar a cabo una indagación. Esta palabra, por sí sola, irritó a Vasili Petróvich. Cuando el sujeto de la comisaría se sentó en el comedor como si estuviera en su casa, dispuso sobre el mantel sus sucias carpetas forradas de tela y su tintero portátil y se puso a hacer a Vasili Petróvich, en tono muy oficial, las más estúpidas preguntas -de qué sexo era, qué edad tenía, qué religión profesaba, qué título y rango le correspondían, etc., etc., etc.-, el buen hombre estuvo a punto de perder los estribos, pero logró dominarse y aguantó aquel suplicio durante dos horas. Puso al V. Kataiev pie del documento su firma, al lado del garabato que hizo el portero Akim, uno de los testigos, y de la enérgica y alambicada rúbrica del otro, un joven desconocido y de rostro granujiento, que llevaba una gorra con dos martillos cruzados en la escarapela. Después, un policía entregó a Vasili Petróvich una citación invitándole a personarse en la comisaría. Vasili Petróvich se personó en el despacho del señor comisario y habló con él de distintos temas, sobre todo de política, explicándole también por qué había presentado la dimisión como funcionario del Ministerio de Instrucción Pública. Se separaron muy cordialmente. Pero aquello no fue todo. Había que presentar además multitud de copias notariales de distintos documentos: de la hoja de servicios, de la partida de nacimiento de los niños y del certificado de defunción de la mujer, etc., etc. Todo aquello requería mucho tiempo y muchas gestiones y parecía una burla. Primero había que preparar las copias cuidando de que no hubiese ninguna falta, y luego llevarlas al notario. Petia acompañaba al padre a todas partes. ¡Qué suplicio era visitar las oficinas de los copistas, donde malhumoradas y altivas solteronas de modales muy desenfadados se levantaban, haciendo crujir sus corsés, de las mesitas donde tenían sus Undertoood y Remington de doble carro, miraban a Vasili Petróvich de pies a cabeza con ojos despreciativos y declaraban categóricamente que no podrían hacer lo que les pedía antes de una semana! ¡Qué tedio infundían las calurosas y desiertas calles, con los manchones de sombra que proyectaban las acacias blancas en lujurioso florecimiento, y los rótulos de los notarios, aquellos óvalos metálicos con el águila bicéfala! Cuando todas las copias estuvieron dispuestas, resultó que hacia falta llevar a cabo una nueva indagación. Mientras tanto, el tiempo corría, y hubo un momento en el que Vasili Petróvich, desesperado ya, estuvo a punto de mandar al cuerno todo y quedarse en casa. Pero Gávrik acudió de nuevo en ayuda de sus amigos. - ¡Pero qué tontos sois! -dijo a Petia, encogiéndose de hombros-. No sabéis vivir. Dile a tu padre que hay que untar. - ¡Sobornar a la gente! ¡Por nada del mundo! gritó Vasili Petróvich cuando Petia le transmitió el consejo de su amigo-. ¡Nunca me rebajaré a eso! Sin embargo, incapaz de seguir sufriendo aquel papeleo, se rebajó. Al punto, cambió todo; y recibió en un abrir y cerrar de ojos el certificado de lealtad y el pasaporte; incluso se lo llevaron a casa. Ya no faltaba más que comprar los billetes y emprender el viaje. Como habían resuelto tomar un barco italiano, la propia adquisición de los billetes encerraba en sí algo por demás extranjero. En las 25 El caserío en la estepa oficinas de la compañía naviera Lloyd, enclavadas en la avenida de Nicolás, al lado del palacio de Vorontsov, es decir, en la parte más lujosa de la ciudad, acogieron a los futuros viajeros con tan respetuosa amabilidad y tan corteses reverencias, que a Petia llegó a parecerle que los habían tomado por otros. Un señor de levita gris y con una gruesa perla en su corbata de original dibujo les ofreció asiento en unos profundos sillones de cuero, junto a una mesita de caoba. Sobre la pulida superficie de la mesita, brillante como un espejo, podían verse, en estudiado desorden, prospectos ilustrados de la compañía Lloyd en distintos idiomas, magníficamente impresos en papel cuché. Había allí fotografías de grandes hoteles, palmeras, ruinas antiguas y barcos trasatlánticos. Petia vio a los pequeños y blancos Rómulo y Remo pegados a las dentadas tetas de una blanca loba; el león alado de la iglesia de San Marcos, el Vesubio con una piña en primer plano, la catedral de Milán y la torre de Pisa. Todos estos símbolos de las ciudades italianas trasladaron inmediatamente al chico al mundo del viaje al extranjero. Al mundo aquel pertenecían también, sin duda, las oficinas de la compañía naviera, con todos sus carteles en colores, tarifas, burós y armarios de palisandro, cronómetros marinos en lugar de corrientes relojes, modelos de barcos en urnas de cristal y los retratos del rey y la reina de Italia. Al mundo aquel pertenecía también el propio caballero de la levita gris, que chapurreaba el ruso, con tan gran cortesía, ofreciendo a Vasili Petróvich unos hermosos billetes de segunda de Odesa a Nápoles, y que de vez en cuando acariciaba la pelada cabeza de Pávlik, llamándole, con tierna sonrisa, "el pequeño señor turista". A partir de entonces, Petia se sintió como si ya estuvieran de viaje. Cuando, después de comprar los billetes y de adquirir gratuitamente un montón de guías y prospectos, salieron muy emocionados de las oficinas de la compañía naviera, la avenida de Nicolás parecióle a Petia la costanera de una ciudad del extranjero, y la familiar estatua del duque de Richelieu, con su bomba de hierro colado en el zócalo, uno de los principales monumentos de aquella ciudad, un monumento que no era para ser mirado simplemente, sino para "contemplarlo". Contribuía a reforzar aquella sensación el panorama del puerto, que se extendía más abajo de la avenida, con su multitud de banderas extranjeras ondeando al viento. Llegó el día de la marcha. El barco zarpaba a las cuatro de la tarde. A la una y media enviaron a Dunia a la estación en busca de dos coches de alquiler. En uno montaron la tía, que iba a acompañarlos vistiendo mantilla y un sombrero con margaritas, y Pávlik, al que la emoción había dejado mudo. El otro lo ocuparon Vasili Petróvich y Petia, con sus mochilas de turista y su abultado maletín a cuadros. Los ociosos de la calle rodeaban los coches, comentando en voz alta el acontecimiento. Dunia, que llevaba un vestido de algodón nuevo, lloraba, enjugándose los ojos con el delantal. Vasili Petróvich se palpó los bolsillos de su chaqueta de seda cruda, recién planchada, para comprobar si no había olvidado nada, se quitó el sombrero de paja con cinta negra y, después de santiguarse, dijo con fingida jovialidad: - ¡Ea, en camino! La gente se apartó, los coches echaron a rodar, y Dunia redobló su llanto. La sensación de que ya se hallaban en el extranjero no abandonaba a Petia. Para llegar al puerto había que cruzar toda la ciudad y pasar por el centro, la parte más rica, en la que se encontraban los mejores comercios. Petia advirtió por primera vez lo que había cambiado Odesa en los últimos años. Sólo en los arrabales se veían pequeñas casitas de piedra, con tejas "tártaras" y nogales y moreras en los patios, quioscos verdes donde vendían kvas, cafés griegos, pequeños estancos, bodegas sobre cuyas puertas colgaban faroles blancos imitando racimos de uvas, en fin, todo aquello tan propio de una ciudad meridional rusa. En el centro, por el contrario, reinaba el espíritu del capitalismo europeo. En las fachadas de los bancos y de las sociedades anónimas relucían rótulos de cristal negro, con graves letras doradas, en todos los idiomas europeos. En los escaparates de los comercios ingleses y franceses podían verse objetos caros y elegantes. En los sótanos en que se hallaban las imprentas de los periódicos zumbaban las rotativas y tableteaban las linotipias. Cuando cruzaban la calle de los Griegos, los cocheros, asustados, frenaron los caballos, dejando pasar el nuevo tranvía eléctrico, cuyo trole despedía ruidosas chispas. Aquella era la primera línea, tendida por la Sociedad Anónima Belga entre el centro y la Exposición Comercial e Industrial, inaugurada hacía poco en un descampado cercano al mar, detrás del parque de Alejandro. En la esquina de la calle de Lanzherón y la de Catalina II, frente al gran café europeo de Franconi, donde, como en París, podía verse a corredores de bolsa y comisionistas de cereales, tocados con sombreros de paja, en torno a unos veladores alineados entre cubas con laureles en la acera misma, bajo un toldo gigantesco, el coche en que iban la tía y Pávlik estuvo en un tris de ser atropellado por un rojo y escandaloso automóvil Dion Bouton. Conducía el coche el heredero de la famosa casa Hermanos Ptáshnikov, joven monstruosamente gordo, que llevaba una pequeña gorra del club náutico y parecía 26 un cerdo Yorkshire de los que se ven en las exposiciones. Solamente cuando estaban ya cerca del puerto y pasaban por delante de tabernas, albergues, traperías y malolientes cuchitriles, a cuya turbia sombra dormían en el suelo o jugaban a las cartas terribles hombres de rostro terroso y harapos del mismo color, los llamados "golfos", terminó el espíritu del "capitalismo europeo". Por cierto, fue por poco tiempo, pues reapareció casi inmediatamente en los grises tinglados con techumbre de onduladas planchas metálicas, en las agendas comerciales, en las altas filas de cajones que formaban toda una ciudad con calles y callejas y, por último, en los barcos de distintos países y compañías. Después de preguntar a un funcionario de sanidad marítima dónde estaba cargando el Palermo, de la compañía Lloyd, los cocheros tiraron por el empedrado hacia la punta del muelle del puerto de los Prácticos y se detuvieron ante un barco que, si bien era muy grande y ostentaba en popa la alegre y bella bandera italiana, no tenía, con gran desilusión de los muchachos, más que una sola chimenea. Como era de esperar, los Bachéi llegaron demasiado pronto, casi hora y media antes de la tercera pitada. La carga estaba aún en su apogeo y los brazos de las poderosas grúas de vapor se movían en todas direcciones, bajando a las bodegas grandes cajones que pesaban unos cien puds y racimos enteros de barriles sujetos con cadenas. Aún no dejaban embarcar a los pasajeros. Por cierto, no los había, de no contar un puñado de pasajeros de cubierta, un grupo de turcos o persas con turbantes, inmóviles y mudos sobre sus pobres equipajes envueltos en tapices. La carta De pronto, Petia vio que Gávrik se acercaba agitando una ramita de acacia en flor. Petia no creyó a sus ojos. ¿Sería posible que Gávrik hubiera acudido a despedirlo? Aquello era muy extraño en él. - ¿A que has venido? -preguntó Petia gravemente. - A despedirte -respondió Gávrik y, con una soberbia displicencia, entregó a Petia la ramita de acacia. - ¿Te has vuelto loco? -inquirió turbado Petia. - No -dijo Gávrik. - ¿A qué has venido entonces? - Yo soy tu alumno. Tú eres mi maestro. Y Terenti dice que uno debe respetar a sus maestros. ¿Vas a decirme que no? En los ojos de Gávrik fulguró una pícara sonrisa. - Déjate de bromas -dijo Petia. - Dejémonos de bromas -asintió Gávrik y, cogiendo del brazo a Petia con mucha fuerza, le dijo serio-: Tenemos un asunto que tratar. Vamos. Los chicos echaron a andar a lo largo del muelle, V. Kataiev casi pisando las perezosas palomas que correteaban en bandadas por el empedrado, picoteando granos de maíz. Al llegar a la punta del muelle, los chicos se sentaron en una enorme ancla con tres brazos. Gávrik miró a los lados y, convencido de que no había nadie cerca, dijo, como si continuara una conversación interrumpida: - Bien, ahora te daré una carta, la escondes y, cuando lleguéis al extranjero, le pegas un sello de los de allí y la echas al buzón. Ahora, que no lo hagas en Turquía, porque ésos son de la misma banda. Lo mejor de todo sería en Italia, en Suiza o en Francia. ¿Puedes hacer eso por nosotros? Petia miró asombrado a Gávrik esforzándose por comprender si bromeaba o si hablaba en serio. La expresión de Gávrik excluía toda duda. - Pues claro que puedo -accedió Petia, encogiéndose de hombros. - ¿Y de dónde vas a sacar dinero para el sello? inquirió Gávrik. - ¡Qué preguntas tienes! ¿No ves que hemos de escribirle a la tía? En fin, eso no es problema. - Si no, yo puedo darte veinte kopeks rusos para el sello y allí los cambias por moneda extranjera. Petia sonrió irónicamente. - No te las des de gran señor -observó severo Gávrik-. Y recuerda que el asunto este es... cómo decirlo... Gávrik quería decir "de Partido", pero no lo dijo, y, como no pudo encontrar ninguna otra palabra adecuada, se limitó a mover significativamente el dedo, manchado de tinta de imprimir, ante la nariz de su amigo. - Está claro -dijo Petia, asintiendo muy serio con la cabeza. - Es un ruego personal de Terenti -comunicó Gávrik después de un corto silencio, como deseando subrayar lo importante que era la comisión aquella-. ¿Comprendes? - Comprendo -respondió Petia. Mirando otra vez a los lados, Gávrik sacó del bolsillo una carta, envuelta en un periódico para que no se manchara. - ¿Y en dónde voy a esconderla? - Aquí. Gávrik quitó a Petia su gorra de marino y metió cuidadosamente la carta debajo del forro, que, por una parte, no estaba cosido. Disponíase ya Petia a censurar al tío Fedia por haber cosido tan negligentemente la gorra, cuando se oyó de pronto la densa y larga pitada de la sirena del barco, que, casi por un minuto, ahogó todos los ruidos del puerto. La pitada cesó repentinamente, lo mismo que si la hubieran cortado, y, volando sobre la ciudad, se perdió en la estepa. Luego volvió a repetirse, pero esta vez ya muy corta, como punto puesto después de una frase muy larga, y Petia vio 27 El caserío en la estepa que los pasajeros subían ya la pasarela. Gávrik puso rápidamente la gorra a Petia, le arregló las cintas de caballero de San Jorge, y ambos chicos volaron hacia el buque. - Si te pescan y te preguntan -aleccionó Gávrik a su amigo precipitadamente, mientras corrían-, di que la has encontrado y, si puedes, hazla mil pedazos y tírala, aunque no pone nada de particular. Tú no tengas miedo. - Está bien -respondió Petia con voz entrecortada. - Petia... Petia… Petia... -gritaron a tres voces Vasili Petróvich, Pávlik y la tía, expresando distintos matices de espanto y agitándose en torno a las mochilas y el maletín a cuadros. - ¡Qué castigo de chico! -se sulfuró el padre-. ¡Me sacas de quicio! - ¿Dónde te has metido? ¿Cómo puedes hacer estas cosas? Han dado la primera señal, y tú, sin aparecer. .. Te hemos buscado por todas partes -dijo muy agitada la tía dirigiéndose ya a Petia, ya a otros pasajeros que habían acudido en considerable número. - De poco nos marcharnos sin ti -gritó Pávlik a voz en cuello. Un marino italiano recogió el equipaje. Nuestros amigos subieron la pasarela, cruzando el enigmático hueco entre la borda del barco y el muelle, donde abajo, en lo profundo, brillaba la verde agua, en la que se veía la transparente campana de una pequeña medusa. El segundo de a bordo, un italiano, pidió los billetes a Vasili Petróvich, y un oficial ruso del servicio de guardafronteras, el pasaporte. Petia vio bien claro que el oficial miraba con manifiesta sospecha su gorra de marino. Después de tropezar en el alto umbral de cobre, Vasili Petróvich, Pávlik y Petia descendieron uno tras otro por una empinada escala a las entrañas del barco, donde, en la oscuridad de los pasillos, ardían con débil luz unas bombillas y, bajo las esteras y esterillas de fibra de coco y de corcho, se percibía muy sensiblemente la gran inclinación del barco, con una banda pegada al atracadero. Una camarera italiana entrada en años hizo girar la llave en la cerradura, se oyó un fuerte chasquido, y el marinero metió el equipaje en un angosto camarote con redonda portilla, sobre la cual, por el bajo techo color crema claro, corría, como un espejeante riachuelo, el reflejo del mar. Mientras nuestros viajeros, empujándose unos a otros, distribuían por las redecillas sus mochilas y, aunando sus esfuerzos, metían el maletín de turismo en un hueco, arriba de las literas, sonó la segunda señal: una pitada larga y dos secas y cortas. Entonces, tras de errar largamente por los pasillos, lastimándose los pies en los altos umbrales, salieron por una escala a cubierta; las grúas ya no alborotaban y sus brazos aparecían inmóviles; en aquel silencio saturado de sol sólo se oía el afanoso resuello de la máquina del vapor. La tía y Gávrik estaban abajo en el muelle, entre un pequeño grupo de gente que había acudido a despedir a sus conocidos y familiares. Al ver a Petia, Gávrik le mostró a hurtadillas el puño y le hizo un guiño. Petia comprendió muy bien a su amigo. Como si fuera por azar, se encasquetó más su gorra de marino y gritó: - No te olvides de repasar las lecciones. - Me acuerdo de todo -gritó en respuesta Gávrik, las manos haciendo de bocina-. ¡Hic, haec, hoc! ¿No es así? ¡Muy bien! - ¿Y tú qué te creías? - ¡Ten presente que, cuando vuelva, te preguntaré todo el libro! Llegó la torturante pausa anterior a la tercera pitada, cuando ni los pasajeros, en cubierta, ni los acompañantes, en el muelle, saben qué hacer. La tía rebuscaba en su bolso para sacar el pañuelo y poder agitarlo cuando hiciera falta. Gávrik no quitaba ojo a la gorra de Petia. - ¡Váyase a casa, qué necesidad tiene usted de esperar ahí! -gritó Vasili Petróvich a la tía, inclinándose sobre la borda. - ¿Qué? -preguntó la tía, llevándose las manos a los oídos. - Le digo que se vaya a casa -volvió a gritar Vasili Petróvich. Pero la tía meneó con tanta energía la cabeza, sacudiendo el sombrero, como si el principal y más sagrado deber de su vida consistiera en presenciar, costara lo que costase, cómo zarpaba el barco. - ¡Pichoncito mío! -gritó entre lágrimas a Pávlik, su sobrino predilecto-. ¿No tendrás frío en alta mar? ¿Por qué no te pones el abrigo? Pávlik hizo una mueca de despecho y, con aire independiente, se alejó, para que los pasajeros no creyesen que aquello de "pichoncito mío" iba por él. - ¡Ponte las medias de lana! -insistió la buena mujer. Pávlik de nuevo aparentó que aquello no tenía nada que ver con su persona, aunque le partía el corazón tener que separarse de su idolatrada tía. Por fin, como si desgarrara el aire sobre el barco, sonó la tercera pitada. Los que se marchaban y los que se quedaban agitaron con alivio pañuelos y sombreros. Pero se apresuraron demasiado: el barco seguía inmóvil. Aparecieron de nuevo en cubierta el segundo y el oficial de guardafronteras, acompañado éste de unos soldados con verdes hombreras. El oficial entregó a los pasajeros sus pasaportes y, en aquel momento, Petia vio tras él a un caballero que le pareció muy conocido. Era un individuo de rostro ajado y tristes ojos de perro, que llevaba una gorra de paja. El hombre aquel examinaba calmoso a los pasajeros, 28 pero, de pronto, aplicó a su nariz unos lentes de cristales ahumados, y, en aquel mismo instante, Petia reconoció al bigotudo que cinco años antes persiguiera por la cubierta del Turguénev al marinero Zhukov. Por cierto, el bigote del hombre se había puesto gris y pendía lacio. En aquel instante, el policía miró también a Petia, y sus ojos se encontraron. Hubiera sido imposible decir si había reconocido o no al chico, pero, inmediatamente, se volvió hacia el oficial y le dijo unas palabras al oído. Petia sintió que la sangre se le helaba en las venas. El oficial, con un puñado de pasaportes en la mano, se acercó a Vasili Petróvich y, señalando con la barbilla a Petia, preguntó: - ¿Es su hijo? - Sí. - Entonces, tómese la molestia de quitar de su gorra la cinta de caballero de San Jorge; de lo contrario, me veré obligado a hacerle desembarcar y a pedirle responsabilidades porque su hijo lleva, ilícitamente, uniforme militar. Eso está prohibido, y sobre todo cuando se va al extranjero. - ¡Petia, quítate en seguida la cinta! - Aquí tiene usted su pasaporte... La cinta me la entregan a mí. Cuando regresen del extranjero, pueden reclamarla en la comandancia del puerto. Gávrik vio desde el muelle que Petia, rodeado de los soldados y el oficial, se quitaba su gorra de marino. - ¡Corre, Petia, corre! -gritó lanzándose como un loco hacia la pasarela, pero comprendió inmediatamente que se había equivocado, pues vio que Petia desanudaba la cinta de San Jorge, la entregaba al oficial y, después, se ponía tan tranquilo la gorra. Inquieto, Gávrik miró a los lados, pero nadie había prestado atención a su grito. Todos estaban absortos, oficiando el rito de agitar los pañuelos. Después de entregar a los pasajeros sus pasaportes, el oficial hizo el saludo y, acompañado de sus soldados y del tío del bigote, bajó al muelle. Unos segundos más tarde se oyó una alegre voz de mando, dada en italiano, y retiraron la pasarela. A lo largo de la borda corrieron unos marineros italianos con azules blusas, recogiendo hábilmente las amarras; se oyó el entrecortado y tedioso sonido de la campanilla del tubo acústico de la sala de máquinas: en el agua, bajo la popa, donde podía leerse en letras doradas Palermo, las rojas paletas de la hélice del barco giraron en el hueco del timón, brotó un surtidor de espuma, la cubierta se enderezó, el barco empezó a estremecerse, y Petia vio que el muelle, con los tinglados y la muchedumbre que había acudido a despedir a los pasajeros, avanzaba, luego retrocedía, después pasaba a la otra borda y, por último, volvía a donde estuviera al principio, aunque muy disminuido y cada vez más pequeño, V. Kataiev como si lo arrastrara a la lejanía el ancho festón de espumosa malaquita que corría hacia atrás desde la popa. Petia distinguía ya con dificultad entre la muchedumbre a Gávrik y a la tía, que agitaba su sombrilla. Tras los tinglados del puerto comenzaba a aparecer lentamente el panorama de la ciudad, con la avenida de Nicolás, la blanca columna del palacio de Vorontsov, al borde del acantilado, el edificio de la Duma urbana y el pequeño duque de Richelieu, con su mano extendida hacia la lejanía. En el barco Dejaron atrás la escollera y vieron la parte que daba al mar abierto, donde, entre las salpicaduras y la espuma de las olas que allí rompían, había muchos pescadores con largas cañas de bambú. Se veían ya Lanzherón, el parque de Alejandro, los restos de su célebre muro antiguo con arcos, y, al lado, la Exposición Comercial e Industrial: toda una ciudad de caprichosos pabellones entre los que se alzaban a la altura de una casa de tres pisos un samovar de madera de la empresa productora de té Karaván y una negra botella de champán Rederer, con el gollete dorado. Tocaba en la exposición una orquesta sinfónica, y la brisa vespertina, que sacudía en los blancos astiles centenares de banderines multicolores, llevaba a veces hasta el barco el apasionado llanto de los violines, atenuado dulcemente por la distancia. Petia permanecía todo el tiempo en cubierta, extasiado de verse en alta mar. Lo único que nublaba un tanto su alegría era que la cinta de caballero de San Jorge hubiese quedado en el bolsillo del oficial aquel. ¡Con lo bien que le hubiera venido la cinta! El viento arreciaba, sacudiendo en popa la bella bandera italiana, y el chico se imaginó, con gran amargura, cuán graciosamente ondearían, restallantes, los largos extremos de su cinta. Por cierto, el fresco marero parecía haberla tomado con el traje de Petia: sacudía el cuello de la marinera y abombaba la espalda y las anchas mangas, abotonadas apretadamente en las muñecas. Y quizá fuera mejor que la gorra no tuviera cinta, pues, con un pequeño esfuerzo de imaginación, podía pasar por la boina del capitán de quince años de la novela de Julio Verne, con la particularidad de que la aventajaba por tener bajo el forro la misteriosa carta. Como si deseara proporcionar a Petia todo el placer posible en aquel maravilloso día, la suerte le hizo don de otra impresión inolvidable. - ¡Miren, miren, ya vuela! -gritó de pronto Pávlik. - ¿Dónde vuela? ¿Quién vuela? - ¡Pues Utochkin! Petia se había olvidado de que aquel día debía llevarse acabo el tan esperado vuelo de Utochkin de Odesa a Dofínovka. De darse condiciones meteorológicas propicias, el audaz aviador debía 29 El caserío en la estepa despegar en su Farman de la exposición, volar once verstas en línea recta sobre el golfo y tomar tierra en Dofínovka. No todos los chicos tendrían la suerte de ver aquel espectáculo desde el mar. Petia y todos los pasajeros, que habían salido de sus camarotes a cubierta, vieron a poca altura sobre el agua el avión de Utochkin, que acababa de despegar y, zumbando, se aproximaba lentamente al barco. Pasó cerca de la popa, y, a los rayos del sol poniente, se vieron con toda claridad las ruedas de bicicleta del aparato, el depósito de cobre y entre dos planos amarillos semitransparentes, la encorvada figura de Utochkin, con las piernas colgando sobre el mar. Al alcanzar el barco, el intrépido Utochkin se quitó su gorro de cuero y saludó con él. - ¡Hurra! -gritó Petia, y también quiso quitarse la gorra, pero se acordó de la carta y lo que hizo fue encasquetársela aún más. - ¡Hurra! -gritaron los pasajeros, agitando sus pañuelos y sombreros, y la máquina voladora empezó a empequeñecer, alejándose en dirección a Dofínovka y dejando sobre el golfo una serpentina de azulado humo. Hasta entonces, Petia, si había salido de Odesa, no había ido nunca más allá de Ekaterinoslav, donde vivía su abuela, o de Akkerrnán, en cuyas cercanías, en Budaki, solían pasar los veranos a orillas del mar. A Ekaterinoslav fueron en tren -dos veces- y a Akkermán iban siempre en el Turguénev, que parecía a Petia un prodigio de la técnica. Ahora, el chico navegaba de Odesa a Nápoles en el trasatlántico Palermo. Hablando en rigor, el buque aquel no era, ni mucho menos, un trasatlántico. Pero como había hecho algunos viajes por el Océano, Petia, con muy pequeño esfuerzo, se persuadía a sí mismo y aseguraba calurosamente a los suyos que el Palermo era un trasatlántico fenomenal. El viaje debía prolongarse unas dos semanas, mucho para un buque de línea tan rápido como proclamaban todos los prospectos y anuncios. La verdad es que, al vender a Vasili Petróvich los billetes, el señor de la levita gris se calló, el muy pillo, que el Palermo no era exclusivamente un buque de pasajeros, sino más bien de pasajeros y carga, por lo que debía hacer largas escalas en muchos puertos. Sin embargo, esta circunstancia no se puso en claro hasta que no atracaron en Constantinopla, donde empezó una prolongada carga; hasta allí navegaron rápidamente y con el mayor confort. Petia se entregó de lleno a la embriagadora vida del trasatlántico. Todo allí, hasta la más insignificante pequeñez, lo emocionaba por su utilidad técnica ultramoderna, conjugada con las antiguas y románticas tradiciones de la flota de vela. El zumbido uniforme, ininterrumpido y trémulo de las potentes máquinas de vapor y las dinamos se fundía con el fresco y vivo rumor de las olas, que también fluían sin cesar, ondulantes, a lo largo de las bandas. Un viento fuerte, saturado de todos los aromas de alta mar, silbaba indómito en los obenques. Aquel mismo viento inflaba las mangas de llana que tapaban los respiraderos, irrumpía en sus abiertas fauces y, después, lanzaba bocanadas ya calientes, ya frías, según saliera de la sala de máquinas o de las bodegas. Allí se mezclaban los más distintos olores: el aroma cálido y agradable de la caoba del salón y el olor del barniz con que habían pintado las paredes de los pasillos los olores del restaurante y el vaho del acero caliente, el aceite de máquina y el vapor seco; el olor resinoso de las esteras de cáñamo y el fresco aroma del extracto de pino, con el que rociaban, valiéndose de un pulverizador, los lavabos con paredes de azulejos y agua caliente y fría. Había allí pesados y oscilantes candelabros de cobre con velas bajo tubos de cristal, elegantes pantallas mate sobre las bombillas eléctricas, escalas de acero, unas rejas en la sala de máquinas y una escalera de roble, con barandillas enceradas y balaustres tallados, que, en dos anchos tramos, llevaba al salón. Ya en el primer día, Petia recorrió todo el barco, metiéndose en sus más enigmáticos rincones y penetrando en lo profundo de las carboneras, donde, durante las veinticuatro horas del día, lucían débiles bombillas eléctricas, que temblequeaban en redes de alambre parecidas a ratoneras. Cuanto mayor era la profundidad a que llevaban al chico escalas casi verticales de peldaños muy resbaladizas, blancos ya por el roce, tanto más feo y sucio aparecía todo. Sus pies chapoteaban en un agua negra y aceitosa, el ensordecedor golpeteo de las máquinas, él ruido del eje de la hélice, que giraba incesantemente en su canal lleno de grasa, y el pesado aire de las bodegas producían náuseas. En la parte inferior a la línea de flotación del buque vivían y trabajaban constantemente maquinistas, ayudantes y fogoneros. A veces se abría la portezuela de hierro de las calderas y el insoportable calor de los hogares envolvía él Petia. En medio de las infernales llamas del carbón incandescente se movían ágiles las figuras de los fogoneros, con unas largas barras en las manos. Petia veía sus rostros negros y sudorosos, bañados por una luz bermeja, y le daba miedo quedarse allí aunque sólo fuera unos minutos. El chico se alejaba presuroso, resbalando por las esterillas metálicas; agarrándose a las grasosas barandillas de acero, subía y bajaba las escalas, deseoso de salir de aquel mundo terrible. Pero ello no era tan fácil. Ensordecido por el estruendo y el zumbido de la potente máquina del barco, que funcionaba frenética al lado, haciendo estremecerse febrilmente las finas paredes, Petia iba a parar a lugares, cuya existencia ni siquiera se imaginaba. 30 El chico sabía que, además de los pasajeros de primera y segunda, había los de tercera y los de cubierta, pero resultó que existía una categoría más: los pasajeros de las bodegas. Estos no tenían derecho a salir ni siquiera a la cubierta inferior, en la que habitualmente se transportaba ganado. Viajaban en unos camastros de tablas, montados en lo hondo de una bodega medio vacía. Petia vio allí montones de sucios trapos orientales en los que iban sentadas y yacían varias familias turcas atormentadas por el cabeceo, el aire enrarecido, la penumbra y el ruido de las máquinas. Viajaban con sus hijos, sus cafeteras de cobre y unas grandes jaulas de madera abarrotadas de polluelos. Petia salió con dificultad a la cubierta superior, donde soplaba la fresca brisa, y durante largo rato no pudo recobrarse. Para los pasajeros de primera y segunda, la vida en el barco estaba sujeta a un riguroso orden: a las ocho de la mañana entraba en el camarote una camarera de edad -la cofia muy almidonada- y, diciendo con voz de barítono: "Buon giorno", dejaba sobre la mesita la bandeja en que servía el café y los bollos; al mediodía y a las seis de la tarde se deslizaba por el pasillo con silencioso trote el camarero, una servilleta bajo el brazo, y, llamando en las puertas de todos los camarotes, gritaba rápidamente como en una commedia dell’arte, pronunciando con fuerza las erres: - Prego, signore, mangiare. Aquello quería decir: "Señores, tengan la bondad de ir al comedor". Los pasajeros de primera tenían derecho, además, a un té a las cinco y a una cena avanzada la noche. Pero los Bachéi pertenecían a la aurea mediocritas de la sociedad humana, que viaja, por regla general, en segunda, y no gozaban de aquellos privilegios. Ello amargaba a la familia, sobre todo a Petia y a Pávlik, pues a los pasajeros de primera les daban en la comida, además del postre, un plato de dulce muy sabroso o, a veces, mantecado helado, mientras que los de segunda debían conformarse con el postre, que consistía en queso y fruta. Los pasajeros de primera y los de segunda comían en distintos salones. En segunda presidía la mesa el segundo de a bordo, y en primera, el capitán, persona inaccesible para los simples mortales y, por ello, un tanto enigmática. Baste decir que Pávlik, con todo lo pillo que era, sólo pudo verlo unas cuantas veces durante toda la travesía. En compensación, el segundo, hombre muy campechano y, a juzgar por su liliácea y brillante nariz romana, amigo del vino, era el alma del salón, en el pleno sentido de esta palabra. Jovial, pellizcaba a Pávlik y lo llamaba "pequeño ruso"; cortés, ofrecía queso a las señoras, escanciaba vino a los caballeros, crujiente su blanco uniforme, muy almidonado, y prodigaba a todos los comensales encantadoras y V. Kataiev bondadosas sonrisas. La comida la componían verdaderos macarrones a la italiana, en salsa de tomate, carne con fagioli, es decir, habichuelas, y después el postre: redondas naranjas de Mesina, con ramitas y hojas, arrugados higos verde liliáceos y almendras tiernas, que no había necesidad de partir con el cascanueces, pues su gruesa y verde piel y su blanda corteza cedían al filo del cuchillo. Turbaba un tanto a los comensales la circunstancia de que fuera el camarero quien les ofrecía la comida. El hombre les acercaba una fuente de alpaca, sosteniéndola en la mano izquierda, y cada uno debía servirse. Por timidez, todos se echaban menos de lo que hubieran deseado. Pero lo peor, lo que causó profundo disgusto al padre y llegó a asustarle, fue que en la comida daban una botella de vino para cada tres personas. Se trataba de un flojo y ácido vino italiano que los pasajeros bebían mezclado con agua, mitad por mitad, pero, de todos modos, a Vasili Petróvich le pareció aquello horroroso. Al ver ante su cubierto la gruesa botella sin etiqueta, sacudió su barba y estuvo a punto de gritar al camarero: "¡Llévese esa porquería!", pero logró contenerse y se limitó a apartar el vino con gesto muy elocuente. Mas tarde, después de probarlo, convencido ya de que la compañía naviera no tenía, ni mucho menos, el propósito de emborrachar a los pasajeros de segunda con vinos fuertes y caros, permitió a los niños, para que no se perdiera el dinero pagado, que echaran en el agua unas gotas de vino. Aquello constituía uno de los principales placeres de Petia y Pávlik durante la comida. Llenaban sus copas de agua fría, que se echaban de un empañado jarro puesto a refrescar previamente en la nevera del barco, y luego añadían un chorrito de vino. El vino no se mezclaba con el agua inmediatamente. Al principio giraba, formando como hilos de estambre, y luego se diluía por completo. El agua tomaba un brillante color de rubí, y en el almidonado tapete se encendía una temblequeante y rosácea estrellita, ESTAMBUL La mayor impresión de los primeros días de viaje y quizás de todo el tiempo que éste duró, fue la producida por la alta mar. Durante un día y dos noches -entre Odesa y el Bósforo- no vieron tierra. El buque iba a toda máquina y, sin embargo, parecía inmóvil en el centro de un azul círculo. Al mediodía, cuando el sol alcanzaba su cenit, a Petia le costaba trabajo determinar en qué dirección navegaban. Había un algo de embriagador en aquella aparente inmovilidad, en la ausencia de tierra en el horizonte, en el triunfo absoluto del agua y el aire, los dos 31 El caserío en la estepa azules elementos en los que parecía sumido Petia, liberado del brutal poder de la Tierra. Al amanecer del segundo día despertó a Petia un fuerte ruido de pisadas sobre su cabeza. Tocaba la campana del barco, la máquina no funcionaba, y, en aquel inusitado silencio, se percibía el sedante rumorear del agua a lo largo de las bandas del buque. Petia miró por la portilla y, en medio de la tenue neblina mañanera, vio una alta y verde orilla, un blanco faro y un cuartel de roja techumbre. Petia se visitó en un dos por tres y subió en un vuelo a cubierta. En el puente de mando se encontraba, al lado del capitán, un práctico turco, tocado con un rojo fez, y el barco entraba muy lentamente en el verde desfiladero del Bósforo, que ya se ensanchaba, ya se estrechaba, como un sinuoso río. A veces, la orilla se acercaba tanto al buque, que a Petia le parecía suficiente extender la mano para poder tocar los postecillos de las tumbas de un cementerio musulmán, que blanqueaban, inclinados y en desorden, entre negros cipreses, la roja bandera con la media luna, en lo alto de la aduana, y los parapetos, recubiertos de césped, de las baterías de costa. Aquello era Turquía, el extranjero, tierra extraña y, junto con una encendida curiosidad, sintió Petia una repentina y aguda nostalgia por la patria. Este sentimiento, nuevo en el chico, no lo abandonó hasta su regreso a Rusia. El sol estaba ya muy alto, y el cálido reflejo del agua se deslizaba por todo el enorme cuerpo del buque, desde la línea de flotación hasta la punta de los mástiles, cuando entraron en el Cuerno de Oro y fondearon en el puerto de Constantinopla. A partir de aquel instante se apoderó de los Bachéi una embriaguez propia de todos los viajeros poco experimentados: el vehemente deseo de ver en seguida, sin perder ni un minuto de su precioso tiempo, todos los lugares notables de aquella ciudad, única en el mundo, cuyo largo panorama -en el que se movía, entre la caliginosa neblina, un hormiguero humano- se alzaba tan cerca, con las cúpulas de sus altas mezquitas, que, sin embargo, parecían muy bajas al lado de los alminares. Los Bachéi renunciaron al desayuno y, después de esperar impacientes a que un pícaro funcionario turco, previa entrega de unas cuantas piastras, hiciera en los pasaportes un garabato que resultó ser el emblema de Otmán, bajaron la escala. Allí salieron vivos por milagro de las manos de los barqueros turcos, auténticos bandoleros, y cayeron, por fin, sobre los cojines de terciopelo de una yola que, por dos liras, los llevó a la orilla. Luego todo se fundió en la sensación de un interminable y espantosamente caluroso día de trabajo y, a la vez, de fiesta, en el que se sucedían un ruido ensordecedor, de auténtico bazar oriental, y el silencio religioso, también auténticamente oriental, de los desiertos patios y de las mezquitas, en cuyo interior se sentía el frío de los museos. Pero tanto en unos sitios como en otros había que pagar todo el tiempo liras, piastras y medjidies, que causaban la admiración de los chicos por sus inscripciones turcas y el extraño emblema de Otmán. En Turquía, los Bachéi se tropezaron por primera vez con un terrible fenómeno: los guías que muestran a los turistas los lugares notables de las ciudades. Los guías los persiguieron en todo el transcurso de su viaje. Conocieron guías griegos, italianos y suizos. A pesar de sus particularidades nacionales, todos tenían un rasgo común: resultaban terriblemente fastidiosos, pero los guías de Constantinopla eran los más clásicos poseedores de tan espantosa cualidad. Apenas pisaron el muelle de Constantinopla, los Bachéi se vieron atacados por los guías. Lo mismo que los barqueros, estuvieron a punto de descuartizarlos, disputándose la presa. Fue aquello una verdadera batalla callejera, casi una matanza, a la que, por ser un espectáculo habitual, casi nadie prestó atención. Profiriendo terribles juramentos en todas las lenguas y dialectos de la parte oriental del Mediterráneo, los guías se zarandeaban, agarrándose de sus camisas de algodón, blandían sus bastones, ponían caras feroces, se daban codazos y, hasta se propinaban coces. Por fin, los Bachéi se vieron trofeo del más influyente guía, que hizo retroceder a sus rivales con el concurso de un policía conocido. Vestía el hombre aquel una levita desteñida en las sobaqueras, pantalones a rayas y rojo fez. Las aletas de su nariz, belicosamente dilatadas, y sus negrísimos bigotes de jenízaro, evidenciaban su disposición a vencer aun a costa de la vida, mientras el resto de su cara, y sobre todo sus asustados ojos, con bolsas del color de la piel de los albaricoques, sonreían expresando el apasionado deseo de mostrar inmediatamente a los turistas todos los lugares notables de Constantinopla, sin excepción: Pera, Galata, Yildiz-Kiosk, la Fuente de las Serpientes, el Palacio de las Siete Torres, el antiguo acueducto, las catacumbas, los perros vagabundos, la célebre Santa Sofía, la Mezquita de Mohamed II, la Mezquita de Suleimán, las mezquitas de Otmán, Selim y Bayaceto y todas las doscientas veintisiete grandes y seiscientas sesenta y cuatro pequeñas mezquitas: en pocas palabras, todo lo que los turistas desearan ver. Los metió casi a empujones en un faetón tirado por dos caballos, en el que brillaban cegadoras las piezas de cobre, saltó al estribo y, mirando con ojos de loco a los lados, ordenó al cochero que arreara los caballos... Al atardecer estaban nuestros viajeros tan cansados, tan rendidos, que, cuando, por fin, llegaron al vapor, Pávlik se había dormido en la barca y uno de los marineros tuvo que subirlo a cubierta y 32 llevarlo en brazos al camarote. A Vasili Petróvich lo asustó hasta dejarlo anonadado el insensato gasto de aquel día, sin hablar ya de que habían perdido el desayuno y el almuerzo, pagados de antemano. Resolvió que al día siguiente sería más sensato y se las arreglaría él solo, sin recurrir a guía alguno. Debía favorecerle en este su propósito el hecho de que por la noche había pasado el Palermo del antepuerto a un desembarcadero, donde había fondeado, para cargar, entre muchos otros buques. Era difícil imaginarse que el guía pudiera encontrarlos en medio de aquel uniforme amontonamiento de buques. A pesar del estruendo de las grúas y de las luces multicolores de la rada, que penetraban por la portilla, los Bachéi se durmieron, como muertos, en el estrecho camarote, que el sol del día había calentado terriblemente. Cuando los despertó el espejeante brillo del sol mañanero y vieron de nuevo el maravilloso panorama de Estambul, Vasili Petróvich y los chicos se apresuraron la bajar a tierra. Aquél era el último día de escala allí y debían aprovecharlo bien. Lo primero que vieron apenas pisaron el muelle fue la su guía, que los saludaba alegre agitando su bastón de bambú, y, a un lado, el faetón, con la sumisa figura de un macedonio, de rostro cobrizo, entronizada en el pescante. Se repitió el día anterior, con la única diferencia de que el guía los llevó a los bazares y a tiendas conocidas, que presentaba como lugares notables, para convencerles de que compraran recuerdos. La compra de los recuerdos resultó tan peligrosa y preñada de ruina como la visita a los lugares notables. Pero los Bachéi, aturdidos por el enorme cúmulo de impresiones, habían llegado a ese grado de fiebre turística en que la gente pierde la voluntad y, con esa docilidad propia de los sonámbulos, se somete a todos los caprichos de su guía. Compraron montones de malísimas tarjetas postales en colores con vistas de aquellos mismos lugares que tan cansados los tenían. Pagaron piastras y liras por rosarios de piñas de ciprés, por unos globos de vidrio macizo con espinales de colores en el centro, por conchas tropicales, por cortapapeles y plumas de aluminio idénticas a las que podían comprarse en la exposición de Odesa. Junto a la verja de un monasterio griego, unos monjes de Agyon les endosaron, por seis piastras, un cajoncito de madera amarilla con una gran lente de aumento, por la que podían verse vistas de Agyon. No volvieron en sí hasta no verse en la parte europea de Constantinopla, entre lujosos comercios, restaurantes, bancos y embajadas, sumergidos en la oscura fronda de los meridionales jardines. El guía los llevó a un conocido comercio donde vendían máquinas de fotografiar y, después de hacerles comprar unas Kodaks, les propuso que almorzaran V. Kataiev con él en un elegante restarán francés. Pero, en aquel instante, Vasili Petróvich de nuevo recobró la lucidez y protestó. Huyendo del lujo y la ruina, fueron a parar al extremo opuesto, a los cuchitriles de Constantinopla, donde vieron la miseria humana llevada al extremo. Aquello produjo a Petia una impresión muy dolorosa, de la que tardó bastante en reponerse. Ni siquiera el viaje a la costa asiática, a Escútari, pudo tranquilizar al chico. El pequeño barquito cruzaba raudo el Bósforo, hendiendo con su proa la verde agua y dejando en pos dos espejeantes surcos. Centenares de yolas se reflejaban en el estrecho, inmóvil y quieto como un lago. Bajo ligeros toldos yacían, sobre cojines de terciopelo, comerciantes, funcionarios con carteras y oficiales turcos que iban a Escútari o regresaban de allí. Por todo el golfo brillaban al sol mojados remos. Desde la orilla asiática llegaban los olores esteparios del benjuí y la menta. Pero a Petia le parecía que respiraba aún el nauseabundo ambiente de los cuchitriles y veía nubes de verdes moscas en los supurantes ojos de los viejos mendigos. En cuanto atracaron en Escútari, el guía, que había descansado durante el viaje, se apresuró, con redoblada energía, a mostrarles en las últimas horas cuantos lugares notables fuera posible. Pero nuestros bravos viajeros estaban ya muertos de cansancio. Al lado había un bazar. Se precipitaron hacia un puesto de refrescos. Una limonada poco dulce, con un extraño gusto de anís, les pareció un paradisíaco néctar. Después bebieron agua fresca, coloreada de rojo, y comieron con cucharillas de hueso unos helados polícromos, servidos en vasitos de gruesas paredes, como los que vendían durante las Pascuas en el campo de Kulikovo. Luego atrajeron su atención montañas de los más variados dulces orientales. Vasili Petróvich siempre había sido enemigo de que los niños comieran muchos dulces, ya que estropeaban los dientes y quitaban el apetito. Pero allí ni siquiera él pudo resistir la tentación de probar la baclava que nadaba en jarabe de miel, vertido en una especie de asadores de hierro, o los alfóncigos salados, de dura corteza reventada en la punta, como un dedo de un guante de piel, por la que asomaba una almendra de color verde oscuro. Los dulces orientales daban sed, y los refrescos que después bebían encendían a su vez el irresistible deseo de seguir comiendo dulces. Petia, que recordaba muy bien lo que le había sucedido con el tarro de confitura de la abuela, tomó sus precauciones. Pávlik, en cambio, comía con ansia. Les tomó tanto gusto a los dulces, que no había forma de ponerle freno. Cuando el padre se negó categóricamente a comprarle más, Pávlik se perdió entre el gentío que llenaba el bazar y regresó poco 33 El caserío en la estepa después con una gran caja de "rahat-lukum" de primera calidad, en cuya tapa podía verse brillantes dibujos. - ¿De dónde has sacado esos dulces? -preguntó severo el padre. - Los he comprado -respondió Pávlik, sonriendo con aire de persona independiente. - ¿Y de dónde has sacado el dinero? - Tenía piastra y media. - ¿De dónde? - Las gané -dijo no sin orgullo Pávlik. - ¿Las ganaste? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A quién? Se puso en claro que, cuando iban de Odesa a Constantinopla, mientras el padre estudiaba las guías y precisaba el presupuesto del viaje, y Petia se pasaba las horas en cubierta, ofreciendo con aire soñador su pecho, protegido por la marinera y la rayada camiseta, al embate del viento del Mar Negro, Pávlik se había hecho amigo de un camarero italiano que lo había presentado después a los sirvientes del restarán de segunda clase, con quienes el chico había jugado a la lotería, arriesgando tres kopeks que se había encontrado en un bolsillo y el camarero italiano le había cambiado por monedas turcas. Pávlik tuvo suerte y ganó unas cuantas piastras. Vasili Petróvich agarró al chico por los hombros y, sin tener en consideración que se encontraba en medio de un gran bazar asiático, se puso a zarandearlo, gritando: - ¿Cómo te has atrevido a juglar, granuja? ¿Cuántas veces te he dicho que las personas honradas no se juegan el dinero... y menos aún con extranjeros? Pávlik, a quien los dulces engullidos empezaban ya a producir náuseas, lloriqueó fingidamente, pues no compartía en absoluto la opinión de su padre acerca de la lotería, sobre todo cuando se tenía suerte. El padre se ponía más y más enfurecido, y no se sabe cómo hubiera terminado la cosa si el guía no hubiese consultado de pronto su elegante reloj de oro de baja ley, que tenía cuatro tapas. Resultó que el Palermo debía zarpar al cabo de dos horas, a lo sumo. Temiendo perder el barco, los Bachéi corrieron al muelle, tomaron, sin regatear, una yola y al poco llegaban al buque, que ya había cargado y, presto a partir, se encontraba en el antepuerto dando la primera señal. La despedida con el guía fue una verdadera escena dramática. Después de cobrar las dos liras que le correspondían, el buen hombre, plantado en la vacilante barquichuela sobre sus resistentes piernas de viejo lobo -Vasili Petróvich y los chicos se disponían a trepar por la escala-, se puso a implorar una propina. Se distinguía el turco aquel por esa elocuencia propia de todos los de su inquieta profesión, pero esta vez se superó a sí mismo. Habitualmente, hablaba al mismo tiempo en tres idiomas europeos, intercalando con mucha gracia y oportunidad las palabras rusas más necesarias. Esta vez hablaba principalmente en ruso, intercalando frases francesas, lo que comunicaba a su discurso la expresividad de las comedias seudo clásicas de Racine y de Corneille. Su monólogo era oscuro, pero de sentido bien claro. Extendiendo su mano, en la que brillaban sortijas de cobre con grandes brillantes falsos, y con la misma pasión con que hablaba de los lugares notables, describía la trágica situación de su desventurada familia, de su paralítica abuela y de sus cuatro pequeños, a los que no podía comprar ni leche ni ropa. Se quejaba de su vejez, de sus malas relaciones con la policía de Constantinopla, que lo despojaba de casi todas sus ganancias, de su gastritis crónica, de los monstruosos impuestos y de la competencia, que, literalmente, lo estaba matando. Rogaba que tuvieran compasión de un enfermo y pobre turco que había consagrado toda su vida a los turistas. Arqueaba con amargo gesto sus cejas con hebras de plata. Gruesos lagrimones rodaban por sus mejillas. Todo aquello hubiera podido parecer pura charlatanería si sus asustados ojos castaños no reflejaran verdadero pesar. Vasili Petróvich no pudo resistir y vertió en la extendida mano del guía todas las pequeñas monedas turcas que quedaban en sus bolsillos. EL CALDO DE GALLI A Se acercaba la tarde, y en el aire inmóvil y pesado del bochornoso día se percibía la lenta aproximación de la tormenta. No llegaba de ninguna parte y parecía engendrarse a si misma sobre el anfiteatro de la ciudad, entre las mezquitas y los alminares. Cuando levantaron con metálico chirrido la enorme ancla, y el barco, sobrecargado, hundido más arriba de la línea de flotación, empezó a virar lentamente en la rada, el sol ya se había sumido en negros nubarrones. Se puso todo tan oscuro, que en los camarotes y en los salones tuvieron que encender la luz eléctrica. Por las escotillas salían calurosas vaharadas con olor de cocina y de máquinas. El panorama de la ciudad, privado de su colorido, acentuaba el tempestuoso verdor del Cuerno de Oro. Las máquinas del barco respiraban jadeantes, con dificultad. Aunque la superficie del mar parecía inmóvil, como vidrio fundido, el barco empezó a cabecear lentamente. Pávlik, que, haciendo de tripas corazón, se había comido el último dulce oriental, abundantemente espolvoreado de un azúcar que le pareció mezclado con mucha harina y muy pegajoso, sintió de pronto una repugnante acidez metálica en la boca. Al principio se le contraían irresistiblemente las mandíbulas. El agua, muy verde y transparente, casi 34 del color de aquellos dulces, le producía una impresión tan desagradable, que cerró los ojos, y en aquel mismo instante sintió como si estuviera columpiándose. Hizo un esfuerzo para decir: "Papá, parece que me he envenenado", pero no pudo, porque le entró una terrible vomitera. En aquel instante, sobre la media luna de la Mezquita de Santa Sofía, en los nubarrones negros como el carbón, que pendían entre los alminares, se encendió la quebrada línea de un rayo, y, en seguida, todo en torno fue sacudido por tal trueno, que pareció como si el cielo se hubiera partido en mil pedazos y éstos se desplomaran sobre la ciudad y el puerto. Un torbellino de aire arrastró por las colinas trombas de polvo. El agua pareció bullir. Y cuando, después de doblar Serai Burnú, el barco, hendiendo espumosas olas, entró en el Mar de Mármara, éste, surcado por los zigzags de espuma que levantaban las ráfagas de aire, parecía de mármol. Pero Petia ya no vio el Mar de Mármara, pues había corrido la misma suerte que Pávlik. Los dos chicos, blancos como una pared, yacían en el caluroso camarote. El padre iba de uno a otro sin saber qué hacer, mientras la camarera italiana corría con acostumbrada agilidad por el pasillo, cambiando jofainas. Aquello no sólo se debía al cabeceo y a los dulces. A los chicos los habían fatigado el exceso de impresiones, el calor, el ajetreo y el ruido de la ciudad. El mareo les pasó pronto, pero les entró una fiebre muy alta y deliraban. El médico de a bordo, un italiano, los reconoció ateniéndose al tradicional procedimiento de cualquier viejo y metódico galeno europeo: oprimió con fuerza sus lenguas con una cucharilla de plata tomada del comedor de primera; apretó sus desnudos vientres con duros y expertos dedos; les dio golpecitos con un pequeño martillo; los auscultó con la trompetilla y luego sin ella, aplicando al pecho de los niños su grande y carnosa oreja; les tomó el pulso observando la saeta un gran reloj de oro, en la parte interior de cuya tapa se reflejaban la circular portilla y el agua que corría rápida ante ella; bromeó en latín con el asustado padre, para animarlo, dijo que no había encontrado nada peligroso, pero que los chicos debían guardar cama durante tres días y se marchó con grave continente después de recetarles un purgante y prescribirles caldo de gallina con tostones y tortilla a la francesa. Esta circunstancia inquietó sobremanera a Vasili Petróvich, ya que, en Odesa, toda la gente entendida le había recomendado unánime que no se le ocurriera por nada del mundo pedir comida extra en el restaurante del barco, diciéndole: "Usted no sabe lo que son esos sinvergüenzas. Lo desplumarán despiadadamente. De eso viven. Le harán plagar por la vajilla, por el pan, por llevarle la comida al camarote, y encima le clavarán una puntilla del diez V. Kataiev por ciento. En fin, lo dejarán sin camisa, en cuanto se descuide". Aunque esta perspectiva horrorizaba la Vasili Petróvich, el buen hombre hojeó el diccionario y, chapurreando malamente el italiano, pidió al camarero que trajera del restaurante dos raciones de caldo de gallina con tostones y dos tortillas a la francesa, por lo que pagaría aparte. Como tuvieron que guardar cama, los chicos, además del Mar de Mármara y los Dardanelos, se perdieron el puerto de Salónica, cuyos ruidos y gritos en diferentes idiomas -griego, turco e italianooyeron por la portilla, medio abierta a causa del calor. LA ACRÓPOLIS El barco navegaba rumbo sur, a lo largo del golfo de Salónica. A la izquierda se extendía infinito el mar; a la derecha aparecían desiertas costas, al principio bajas y luego onduladas, que terminaron por transformarse en una cordillera con un alto pico sobre el que pendía una cadena de rizadas e inmóviles nubes blancas como el yeso. Aquel solitario pico y aquellas nubes, que proyectaban sobre él azules sombras, encerraban un atractivo inexplicable. Los pasajeros examinaban la montaña con los prismáticos, muy atentamente, como si en ella debiera producirse un milagro de un momento a otro. El padre, apretando con una mano contra el pecho el tomito rojo de la guía y sosteniendo en la otra los gemelos, contemplaba también la maravillosa cumbre. Cuando Petia se le acercó, Vasili Petróvich volvió hacia él sus ojos brillantes de entusiasmo, le puso en la mano los pequeños gemelos de nácar de la difunta madre y le dijo: - Mira, amiguito, ahí tienes el Olimpo. Petia no le comprendió y dijo: - ¿Qué? - ¡El Olimpo! -respondió solemne Vasili Petróvich. Petia se echó la reír, creyendo que el padre bromeaba. - En serio, ¿qué es eso? - ¿No te digo que el Olimpo? - ¿Qué Olimpo? ¿Aquél? - Pues claro. De pronto Petia comprendió con asombrosa nitidez que aquella tierra que veía tan cerca del barco era Grecia y que el monte Olimpo era el Olimpo de Homero, donde en tiempos habitaran los dioses griegos, a quienes el chico conocía bastante bien por los mitos de la Grecia antigua. ¿No vivirán allí todavía los dioses? Petia miró con los prismáticos de mamá, pero, desgraciadamente, eran de muy poca potencia y no podían aumentar lo bastante el divino Olimpo. Petia sólo pudo distinguir un rebaño de ovejas, que se deslizaba por la ladera 35 El caserío en la estepa como si fuera la sombra de una nube, y la erguida figura del pastor, rodeado de perros. Sin embargo, se le antojó que veía perfectamente a los dioses, pues una de las nubes se parecía a una figura semiyacente de Zeus y otra volaba con una capa ondulante como la de Palas Atenea que, seguramente, se apresuraba a la sitiada Troya para auxiliar a Aquiles... Un verano, Vasili Petróvich, para ampliar los horizontes de los niños, les leyó de cabo a rabo toda la Ilíada; por ello a Petia no le fue difícil ver, cuando iba en el barco, la Palas Atenea volando por el cielo. Pero aquello significaba que Troya debía estar cerca... - Papá, ¿dónde está Troya? ¿La veremos? preguntó Petia, lleno de emoción. - ¡Ay, amiguito -respondió el padre-, Troya ha quedado atrás, muy lejos, cerca de los Dardanelos, y Pávlik y tú no la veréis nunca!... Aludiendo al triste caso de los dulces orientales; Vasili Petróvich añadió aleccionador: - Así la suerte castiga la codicia y la glotonería. Aquello era justo, pero a Petia le pareció, de todos modos, que la suerte había sido demasiado rigurosa, privándoles, por causa de unos miserables dulces, de la dicha de ver con sus propios ojos la legendaria ciudad. Sin embargo, para que Petia no se sintiera muy molesto con la suerte, Vasili Petróvich se apresuró a decirle que, de todos modos, Troya no se veía desde el barco, y con ello restableció la paz entre la suerte y el chico. Dos días más tarde, al ver Atenas, Petia se sintió resarcido con creces de la pérdida de Troya. Infundiendo un tedio espantoso se extendían las desérticas y montañosas costas de la larguísima isla griega de Eubea, seca y pedregosa. Por fin, la isla terminó. De noche cruzaron un estrecho y vieron por la portilla los faros de la costa. El buque cambió de velocidad varias veces y viró. Se durmieron tarde, pero por la mañana, cuando abrieron los ojos, el barco se encontraba fondeando en el puerto del Pireo, a la vista de Atenas. Esta vez, Vasili Petróvich resolvió arreglárselas sin guías. Los guías griegos se distinguían de los turcos en que eran más bajitos y, en vez de feces rojos con borlas negras, llevaban feces negros sin borlas y, en las manos, rosarios de ámbar. No atacaban a los turistas como los belicosos mahometanos, abiertamente, entre alaridos y maldiciones, sino como mansos cristianos: los asediaban en silenciosa muchedumbre y los rendían por cansancio. Al verse cercado por los guías griegos, que, pasando las cuentas de sus rosarios de ámbar, lo miraban tiernamente y en silencio con sus ojos negros como aceitunas, Vasili Petróvich no se inmutó. - ¡No! -dijo resueltamente en ruso, y, para que vieran que no estaba dispuesto a entregarse, movió negativamente la mano con gran energía (a Petia le pareció oír el silbido del aire) y añadió en francés y en alemán-: ¡Non! ¡Nein! Aquello no produjo la menor impresión a los guías griegos, que continuaron rodeando a la familia, colgantes sus tristes narizotas, sin dejar de pasar las cuentas de sus rosarios. Vasili Petróvich cogió a los chicos de la mano y avanzó decididamente. Los guías lo siguieron sin abrir el anillo en que habían encerrado a los Bachéi. Sin hacerles caso ninguno, Vasili Petróvich echó a andar por las calles del Pireo con la misma seguridad que si hubiera nacido allí. No en balde durante los últimos días, en vez de deleitarse contemplando el mar, se había encernado en el camarote para estudiar el plano del Pireo y de Atenas. Asombrados, los guías hicieron un tímido intento de empujar a los Bachéi a uno de los viejos carricoches que los seguían pisándoles los talones, pero Pávlik gritó tan estridentemente: "largo de aquí", que los guías retrocedieron un poco, aunque no dejaron salir a los viajeros del maldito cerco. Sin desorientarse ni una sola vez, los Bachéi llegaron a la estación, compraron sus billetes y, ante los ojos de los atónitos guías, agrupados en el andén, partieron para Atenas, que se encontraba casi al lado. En Atenas, con la misma decisión y en el mismo silencio, llegaron a otra estación y salieron inmediatamente para la antigua ciudad en un tren suburbano de abiertos vagones veraniegos. Emocionados por la batalla con los guías, la victoria lograda y la espera de un nuevo ataque, los Bachéi no prestaron al principio atención a nada de lo que les rodeaba. Pero, cuando Vasili Petróvich y los chicos subieron por las escalonadas calles al monte, sembrado de ruinas de mármol y vieron de pronto la Acrópolis, el Partenón, los Propileos, el pequeño Templo de la Victoria y el Erecteón, todos aquellos edificios esparcidos en aparente desorden por el monte y que formaban, sin embargo, un sublime y armónico conjunto, quedaron atónitos ante aquella incomparable belleza original, que después fuera imitada cien mil veces, con menos gracia y elegancia cada una de ellas. Como todos los monumentos arquitectónicos grandiosos, a primera vista parecían pequeños y elegantes sobre el fondo del limpio e inmaculado cielo, tan transparente y azul que producía vértigo, lo mismo que la caída a una profunda sima. Era aquello el reino de columnas y peldaños de mármol amarillentos por el tiempo y tan enormes, que las figuras de los numerosos turistas parecían a su lado muy diminutas. ¡Oh, con qué ansia había esperado Vasili Petróvich el instante en que podría ver con sus propios ojos la Acrópolis de Atenas y tocar su viejo mármol! Aquél era el sueño de su vida. ¡Cuántas veces se había imaginado con un placer inefable 36 cómo llevaría a sus hijos al Partenón y les hablaría del siglo de Pericles y del gran Fidias, su genio! Pero la realidad resultó en tal medida más tosca, sencilla y, por ello, majestuosa, que Vasili Petróvich no pudo decir palabra y permaneció largo rato en silencio, encorvándose un poco bajo el peso de aquella belleza, que hizo acudir a sus ojos unas emocionadas lágrimas. Petia y Pávlik, por su parte, echaron la correr sin pérdida de tiempo por las resbaladizas piedras hacia el Partenón, asombrándose de que estuviera tan cerca y hubiera que correr tan largo rato para llegar a él. Ayudándose mutuamente y asustando a las lagartijas, subieron los erosionados peldaños y se vieron entre columnas dóricas de mármol, que parecían hechas de colosales ruedas de molino. Todo en torno cegaba con el brillo del mediodía. Pero el calor no se dejaba sentir, ya que desde el Archipiélago soplaba una fresca brisa. Lejos, abajo, fulgían débilmente los rojos tejados de Atenas, que casi se fundía con el Pireo; se veía el puerto, multitud de barcos, un bosque de mástiles sobre las techumbres de los tinglados y, en la brillante rada, salpicada de la argéntea lluvia del sol del mediodía, un acorazado inglés con su siniestro penacho de humo. Del otro lado, aún más abajo, tras los cerros, azuleaba el golfo de Petalia, y por otro lado, más lejos todavía, se divisaba la franja del golfo de Corinto, de un color tan intenso como el azulete, llameante como todas las aguas meridionales y más antiguo que la propia Hélade. Allí se podía permanecer hasta la misma noche sin moverse del sitio, sin aburrirse, sin sentir cansancio, sin sentir nada terreno, de no ser la admiración ante la increíble belleza creada por el hombre. El SOMBRERO UEVO Sin embargo, había que apresurarse. El barco zarpaba a las cinco, y Vasili Petróvich quería mostrar a los chicos los museos de Atenas. Y se los mostró. Pero, naturalmente, ni las esculturas de mármol de los dioses y los héroes, ni los tiestos tras los cristales de las vitrinas de los museos, ni las estatuillas de Tanagra, ni las maravillosas ánforas, ni las planas vasijas con figuras rojas y blancas sobre fondo negro podían despertar una admiración semejante a la que había producido a los chicos la Acrópolis. Al verse de nuevo en el Pireo, en las estrechas y pintorescas callejas orientales del puerto, que tampoco añadieron nada de nuevo a las vivas impresiones recibidas apenas hubieron desembarcado en Constantinopla, los Bachéi aceptaron el riesgo de entrar en un bar griego para tomarse una tacita de café. Allí no hacía tanto calor como en la calle, olía a café hervido, a anís, a cordero asado y a un guiso de V. Kataiev hortalizas sazonado de especias y tan sabroso, que a los chicos, hambrientos, se les hizo la boca agua. Después de calcular cuántas dracmas podría costar todo aquello, Vasili Petróvich pidió dos raciones de un plato griego para los tres. Una rechoncha y bigotuda griega, de expresión bondadosa, toda vestida de negro, pasó un paño por el velador de mármol y les sirvió ragout de cordero con salsa griega. Los Bachéi comprendieron entonces por primera vez lo que puede hacerse con un puñado de berenjenas, tomates maduros, pimientos verdes, perejil y verdadero aceite de oliva. Mientras ellos, clavando en sus tenedores pedacitos de pan, rebañaban en los platos los últimos restos de la ambarina salsa, la bondadosa griega acariciaba con maternal y nostálgica ternura a Pávlik, pasando por su cabeza una mano morena, que parecía ahumada, con un anillo de Agyon, y decía sin cesar en ruso: - ¡Come, pequeño, come! Cuando los viajeros hubieron saciado su apetito, la mujer retiró la vajilla, pasó de nuevo el paño por la mesita y se recogió discreta tras el mostrador, quedando inmóvil bajo una imagen ante la que podían verse una lámpara encendida y una palma. Su lugar junto al velador lo ocupó su marido, el dueño del establecimiento, que sirvió a los viajeros, en una bandeja, tres humeantes y pequeñas tacitas, tres vasos de agua fría, tres platillos con galletas griegas y otros tres con verdosa confitura de naranjas amargas y nueces. Además, chapurreando el ruso, ofreció un narguile a Vasili Petróvich. Turbado, el buen hombre dijo que no deseaba fumar. En aquel pequeño café del Pireo se estaba muy bien, tan tranquilo como en casa de uno. En las ventanas colgaban unos visillos caseros de encaje, las paredes estaban empapeladas, y en una jaula de bambú salpicaba agua en todas direcciones y se embelesaba con su uniforme gorjeo un canario amarillo. En el café había varios parroquianos, pero ocupaban sus mesitas tan silenciosa y quietamente, que no alteraban en lo más mínimo el carácter familiar del establecimiento. Cada uno de ellos tenía ante sí una tacita de café y un vaso de agua, pero rara vez se los llevaban él los labios. Jugaban en silencio al dominó, pasaban las cuentas de sus rosarios o leían periódicos griegos, por lo que más bien parecían parientes de los dueños que parroquianos. Incluso los retratos del rey y la reina de Grecia sobre la puerta de la cocina no tenían nada de oficial, y se los podía tomar fácilmente por fotografías ampliadas del abuelo y la abuela de la casa cuando eran jóvenes. Costaba trabajo imaginarse que el arco marmóreo del Partenón, refulgente en la cumbre del monte, cerca de allí, fuese obra de los antepasados de aquellos pacíficos griegos que movían sobre los veladores las 37 El caserío en la estepa negras fichas del dominó y daban chupadas a las sinuosas pipas de los borbolleantes narguiles. Mientras los Bachéi tomaban su cargado café con kaimak5, el dueño del establecimiento, de pie junto al velador, los entretenía hablando graciosamente el ruso. Resultó que su hermana estaba casada con el hijo mayor de Temístocles Criadi, dueño de una panadería griega en Odesa, y que él mismo había vivido allí tres años cuando era muy pequeñito; su abuelo, miembro de la sociedad secreta griega Hetería, también había vivido en Odesa y después combatió por la libertad de su patria, siendo fusilado por los turcos. Por lo visto, el dueño creía que Vasili Petróvich era un revolucionario ruso huido al extranjero y por ello criticaba todo el tiempo al gobierno ruso. Ponía verde a "Nikolás el Sangriento" y aseguraba que en Rusia pronto estallaría de nuevo la revolución. Entonces, todos serían libres y ahorcarían a los sátrapas zaristas. Vasili Petróvich se sentía muy embarazado y varias veces miró con temor en torno suyo, pero el dueño del café lo tranquilizó, diciéndole que todos los griegos honrados simpatizaban con la revolución rusa, pronto harían también la revolución en Grecia y, entonces, ajustarían definitivamente las cuentas a los turcos. El hombre aquel trabucaba el ruso como el griego Dimba de La boda de Chéjov -"la cual era Rusia, la cual era Grecia"-, por lo que los chicos a duras penas lograban no soltar la carcajada. Pávlik incluso se apretó la nariz para ahogar su risa, pero Vasili Petróvich dio severo unos golpecitos en el velador con su anillo de boda, y los chicos se tranquilizaron. Mientras los Bachéi tomaban café, entraron varios vendedores ambulantes para ofrecer a los extranjeros sus mercancías. Uno de ellos, todo cubierto de largas ristras de esponjas, llevaba en sus manos un bote en el que, entre plantas acuáticas, nadaban unos pececillos anaranjados, tan brillantes, que el establecimiento se iluminó en seguida de manera extraña y parecía el fabuloso reino del fondo del mar. Otro llevaba colgados infinidad de zapatos con las punteras torcidas hacia arriba y sostenía en sus manos pañuelos de gasa rosa y azul, que convirtieron por un instante el pobre café griego en una tienda de Las mil y una noches. Un sirio que vendía tapices reafirmó aquella semejanza, y cuando apareció un vendedor de batines y vajilla de cobre, era ya imposible dudar de que los Bachéi no se encontraban en el Pireo, sino en Bagdad y de que el dueño era Harun Al Rachid, pero disfrazado. Sin embargo, la aparición de un vendedor de dulces orientales, que dejó en el suelo sus polícromas 5 Kaimak: Crema de leche. (!. de la Red) cajas con turrones, dátiles y otras golosinas, asustó extraordinariamente a los chicos -sobre todo a Pávlik, que sintió una peligrosa acidez en la boca-, y todas las visiones se desvanecieron en un abrir y cerrar de ojos. Aunque Vasili Petróvich abrigaba el firme propósito de no gastar más dinero, no pudo cumplirlo y compró para Petia a un vendedor ambulante un sombrero griego de paja, de alas muy anchas. El buen hombre se hizo el ánimo porque la prenda no era cara y, además, el chico la necesitaba grandemente. El sombrero no casaba con su marinera, pero Petia no podía seguir llevando el gorro de franela. Todo el tiempo le sudaba la cabeza, y cálidas gotas resbalaban por sus sienes, cejas y cuello. La gorra se empapaba hasta tal punto, que apenas si se secaba por las noches. Vasili Petróvich temía que Petia pudiera enfermar por causa del calor. A Petia le dolía tener que quitarse la gorra, que le hacía asemejarse al capitán de quince años. Pero, al mirarse en un espejo profusamente picado de moscas, vio que se parecía a un bóer. En todo caso, sombreros como aquel -aunque no de paja, sino de fieltrollevaban los generales cuyos retratos había visto con frecuencia Petia en la vieja revista !iva de los tiempos de la guerra de los bóers, No le faltaban más que la carabina y las cartucheras. - Ahora pareces un verdadero joven bóer -dijo el padre, y aquello inclinó la balanza. Sintiéndose un joven bóer, Petia adoptó ante el espejo poses belicosas y sintió el deseo de pasearse sin pérdida de tiempo por el Pireo luciendo su nuevo sombrero. En aquel mismo instante llegó desde el puerto el largo rugido de la sirena de un barco, y nuestros viajeros reconocieron al punto el barítono italiano del Palermo, tan familiar, que hubieran podido distinguirlo entre otros mil. Dejando sobre el velador unas cuantas dracmas griegas, corrieron al embarcadero. El Palermo se encontraba ya en el antepuerto. De pronto, Petia se acordó de que había dejado olvidada en el café su vieja gorra, con la carta bajo el forro, y sintió que la sangre se le helaba en las venas. Sin decir palabra volvió corriendo sobre sus pasos. Al principio, ni el padre ni Pávlik lo advirtieron. Descubrieron que faltaba Petia cuando se disponían a embarcar en una lancha. Ocurrió lo que más temía Vasili Petróvich: se había perdido uno de los chicos. Mientras tanto, Petia corría como un loco por las estrechas callejas portuarias del Pireo, buscando el café. Pero las callejas se parecían tanto unas a otras y en todas ellas había tantos cafés, que a los diez minutos el chico comprendió que se había perdido. Sin noción ya de dónde se hallaba y maldiciéndose porque el nuevo sombrero le había hecho olvidarse de la gorra, el chico entraba en todos los cafés que veía, encontrando en todas partes el mismo cuadro: veladores de mármol, retratos del rey y de la reina de V. Kataiev 38 Grecia, dominós, tacitas humeantes, borbolleantes narguiles, paredes empapeladas, visillos de encaje, pequeñas y bigotudas griegas tras el mostrador, bajo un icono con una palma y una lámpara encendida, y cafeteros griegos enfrascados en la lectura de los periódicos. Petia explicaba con calor en ruso y, el sabría por qué, en francés, que había olvidado la gorra, pero nadie lo comprendía, pues los griegos entendían mal el ruso y Petia hablaba aún peor el francés. El chico se acordó de Blizhnie Mélnitsi, de Terenti y de Sinichkin. Vio con toda claridad a Gávrik ocultando la carta bajo el forro de la gorra de marino hecha por el tío Fedia... Comprendía ya perfectamente que el tío Fedia no había cosido del todo el forro para ocultar allí la carta. Petia sabía que le habían encomendado una misión muy importante. Confiaban en él y se había portado como un chiquillo frívolo y vanidoso, que había imaginado que el estúpido sombrero griego le hacía parecerse a un bóer. Petia sintió tal despecho y vergüenza, que estuvo a punto de llorar. Sintiendo -le había tomado ya un odio feroz- en su espalda el tamborileo del nuevo sombrero de paja, sujeto a una goma, Petia corría por las callejas sorteando a vendedores ambulantes, asnos cargados de fruta, a vendedores de helado y a barberos que afeitaban a la gente en las aceras, pero no lograba dar con el café deseado. Se olvidó de todo, y quién sabe cómo hubiera terminado aquello si, de pronto, no hubiera oído la tercera pitada del Palermo. El chico corría hacia donde sonaba la sirena y se vio de pronto en el embarcadero, donde el padre, valiéndose de un vocabulario ruso-griego, hablaba con el inspector de policía del puerto, que iba de uniforme y llevaba un quepis con galones. - ¡Ahí viene! ¡Por fin! -gritó Vasili Petróvich, agitando sobre su cabeza el vocabulario con tanta fuerza, que los lentes le cayeron de la nariz y se balancearon, pendientes del cordón-. ¡Granuja! ¡Cómo has podido hacer eso! ¡Dónde te has metido! -He olvidado la gorra -barbotó jadeante Petia-. La he buscado en todas partes... no la he encontrado en ningún sitio... No he podido dar con nuestro café... - ¡Pero cómo! -gritó más fuerte aún el padre-. ¡Por esa repugnante y asquerosa gorra!... - Papá, mi gorra no es asquerosa -balbuceó quejumbroso Petia. - ¡Asquerosa! -vociferó el padre con voz de trueno. - ¡Ay, papá, no comprendes nada! -gimió Petia. - ¿Yo no comprendo nada? -rugió el padre y, avanzando la mandíbula inferior, temblequeante la barba, agarró al chico por los hombros. Ya había empezado a zarandearlo, repitiendo-: "¿Yo no comprendo nada? ¿Va no comprendo nada?", cuando apareció en el embarcadero la bigotuda griega con un envoltorio en las manos. - Chico -dijo la mujer con cariñosa tristeza-, has olvidado en el café tu gorra. ¡Ay, ay, ay! En Atenas hace calor, pero de noche, en el vapor, cuando lleguéis al Archipiélago, tendrás frío, y la cabeza se te helará. Toma tu gorra. Petia tomó presuroso la gorra, envuelta en un viejo número del periódico ateniense en francés Le messager d’Athénes, pero ni siquiera pudo dar las gracias a la buena mujer, pues el padre lo empujó a la barca, en la que llegaron al vapor cuando allí ya se disponían a recoger la escala. Una hora después, el vapor había alcanzado ya la isla de Egina, y Atenas se sumergió tras la popa, en los mezclados y maravillosos colores del ocaso en el Mediterráneo. Pero Petia no vio nada de esto. Estaba en el camarote pasando la carta, ya un tanto arrugada y sucia de sudor, del forro de la gorra al bolsillo interior de su mochila. En el sobre había una dirección en francés: W. Oulianoff, 4. Rue Marie Rose. Paris XIV. EL DESIERTO CÍRCULO DEL MEDITERRÁ EO Estuvieron largo tiempo bordeando Grecia y por fin doblaron el cabo de Maléaa, el punto más meridional de Europa6. La última isla, parecida a un medio rollo de pan seco, se perdió entre las liliáceas olas del Archipiélago. Durante dos días no vieron tierra. El sol salía y se ponía, y el desierto círculo del Mediterráneo parecía siempre inmóvil, aunque cambiaba de tono sin cesar, pasando del azul oscuro, en el amanecer, al azul claro y a un color lila con reflejos cobrizos en el ocaso, pero sin la menor pincelada de la verde tonalidad del Mar Negro. Allí se percibía ya la proximidad de África, inmenso y tórrido continente, y de no ser por el viento -también caluroso, es cierto, pero suavizado por el mar- hubiera sido difícil soportar aquel calor tan intenso, casi tropical. El viento arrastraba las largas y lisas ondas del Mar Jónico. La cubierta oscilaba lenta y blandamente, tan blandamente que su movimiento incluso producía placer. Las máquinas trabajaban acompasadas. De vez en cuando aparecían en el castillo los fogoneros que habían acabado su turno y se duchaban unos a otros con una manga. Petia ya se había acostumbrado a determinar la hora por los fogoneros. En el fondo, nada importaba la hora. El tiempo parecía tan inmóvil como el propio barco en medio del azul círculo. Petia iba y venía por todo el buque. Producía una sensación particularmente extraña cruzar la cubierta de carga, donde llevaban un rebaño de vacas. Petia pasaba, como en un establo, por el estrecho pasillo 6 Hoy se considera la parte más meridional de Europa la punta de Tarifa. 39 El caserío en la estepa entre las colas de los animales. Las vacas movían perezosamente sus partidas pezuñas, en cuyas hendiduras veíase un estiércol semilíquido. Petia sentía placentero, bajo sus pies, no las duras tablas del puente, sino una muelle capa de paja. Una parte de la cubierta aquella la ocupaban unas pilas de heno prensado, que no dejaban ver el mar. Recalentado por el africano sol, el heno despedía, intensos, todos los olores de la estepa. Petia sacaba de las apretadas pilas un aplastado tallo de salvia o de cardo, lo desmenuzaba entre sus manos, lo olfateaba, y le parecía en tales momentos que no se encontraba en el barco, en medio del Mediterráneo, sino en las estepas de Besarabia, en Budakí. Aquello era muy extraño y a la vez agradable. También era muy agradable pasar por debajo de la campana de señales a la proa del barco, tenderse sobre las calientes tablas del puente, asomar con cuidado la cabeza por encima de la borda y mirar abajo. Allí asomaba por el escobén la monstruosa pata del áncora, y más abajo se veía el espolón del barco, partiendo con inflexible tenacidad las olas, una tras otra. De allí subía, acariciando el rostro, un fino polvillo de agua salada; se percibía el olor a hierro de las olas, en las que el barco abría profundos surcos, y más abajo de la línea de flotación a través del espejeante zafiro de las aguas, traslucía, rompiendo la armonía cromática, el subido color naranja de la quilla. Sólo allí se percibía con toda intensidad el movimiento del buque, su rapidez, que causaba un ligero vértigo, como un tiovivo. Petia estaba dispuesto a pasar horas y más horas mirando el agua que corría abajo, mientras escuchaba los acordes de la mandolina que tocaba, a horcajadas sobre la cadena del ancla, el fogonero italiano Peripo, joven de dientes blancos como la nieve y rizada maraña negra como ala de cuervo. El tañido tierno y algo sordo de la mandolina hacía presentir Italia. Por fin, Petia la vio. Por la mañana temprano se columbró vaga en el horizonte la silueta de un cono. Era la cima del Etna. Pronto el cono creció y fue ensanchándose, hasta que salió del mar una franja de montañosa tierra: Sicilia. A medida que se acercaban a la orilla, percibíase con mayor nitidez su sombrío y volcánico carácter, que en nada se asemejaba al de la Italia que Petia se había imaginado. Ya se veía a simple vista la ciudad de Catania, en la ladera del monte, y el puerto, rodeado de olas de negra y petrificada lava que llegaban hasta el mar, sombrío por su reflejo. Italia acogió hoscamente a nuestros viajeros: soplaba el siroco, tórrido y seco viento africano. El termómetro marcaba cerca de 45 grados de calor. Por las calles, pavimentadas con baldosas de lava, como en Odesa, o abiertas en sus petrificados torrentes, el viento arrastraba nubes de polvo. El cielo estaba turbio, amarillento tirando a gris plomo. Mulas y caballos con unas funditas rojas en las orejas y enganchados a lindos carruajes aparecían tristemente parados en la plaza, y el viento doblaba hacia un mismo lado el chorro de un surtidor y sus polvorientas colas. Los transeúntes, muy escasos, caminaban perezosamente por las calles, llenos de apatía. Incluso los guías, sentados en el borde de la fuente, no Se sentían con fuerzas para acercarse a los viajeros y les hacían desde lejos indolentes señales, mostrándoles paquetes de tarjetas con vistas de la ciudad. En el parque se oía el metálico rumor de las palmeras, con sus copas inclinadas todas a un lado. Fulgían con opaco brillo las hojas casi negras de las magnolias. En los senderos veíanse ramas tronchadas con enormes flores céreas, muertas ya y cubiertas de las oscuras manchas de la putrefacción; en pinos y laureles se agitaban los rotos velos de grises telarañas, y sobre todo aquello se percibía el angustioso imperio del Etna. Lo mejor hubiera sido regresar al barco, pero al leer en la guía que Catania ocupaba el lugar donde se alzara en tiempos la antigua ciudad de Catana, completamente enterrada por la lava y de la que quedaban los restos del foro, el teatro y otros edificios de los romanos, Vasili Petróvich quiso, a toda costa, mostrarlos a los chicos. Durante largo rato caminaron contra el viento, agobiados por el calor y sudando a mares. Empinadas calles los llevaron a donde se encontraban los monumentos aquellos. Pero los chicos estaban ya tan fatigados, que no pudieron comprender ni apreciar nada. No fueron al museo. Les parecía que nevaban una eternidad deambulando por la siniestra urbe: el barco habría tenido tiempo de cargar y de descargar y podrían reanudar el viaje. Sin embargo, el siroco hacía que en el puerto trabajaran tres veces más despacio que de costumbre. Acaban de descargar el ganado y, para subir al barco, los viajeros tuvieron que abrirse paso a través del rebaño de atormentadas vacas, que ya no podían siquiera mugir y miraban con ojos lagrimeantes el sombrero de Petia, mientras el viento torcía con fuerza sus colas y silbaba al chocar con sus cuernos. MESI A Toda cambió maravillosamente al llegar la mañana, cuando entraron en el estrecho de Mesina y fondearon en el antepuerto de la ciudad. Aquello era ya la pintoresca Italia que conocían por las acuarelas y los cuadros al óleo Cielo azul, mar más azul todavía, velas latinas, rocas y un litoral poblado de naranjos y olivos. Desde el puerto, Mesina ofrecía el aspecto bello y sugestivo de la tierra siciliana; sin embargo, Petia creyó percibir algo alarmante en la disposición de las 40 casas y en su número. Le pareció que había muchas menos de las que podía haber. Entre ellas se intuían unos espacios muertos, ocultos entre tupidos matorrales. El propio nombre de Mesilla parecía encerrar algo terrible. Pero sólo cuando hubieron desembarcado pudo ver Petia que la mitad de la urbe la ocupaban ruinas. Entonces recordó de pronto unas palabras que tres años atrás repetía, horrorizado, todo el mundo: el terremoto de Mesina. El mismo las había pronunciado más de una vez, pero comprendía mal lo que significaban. Había visto ya las ruinas de Bizancio, de la antigua Grecia y de los dominios de los romanos. Pero aquéllas eran piedras pintorescas, monumentos históricos, y nada más. Habían ido destruyéndose lentamente, a lo largo de milenios. La impresión que producían era muy profunda, pero dejaba fría el alma. En Mesina, por el contrario, Petia vio montones de escombros que unos años atrás eran manzanas de casas. La destrucción de la ciudad y la muerte de miles y miles de personas ocurrieron en unos minutos, y no dejaron en pos ni torres almenadas ni columnas de mármol, nada que no fueran tristes tabiques derruidos con jirones de feos papeles, cristales rotos y retorcidas camas de hierro, todo ello cubierto de matojos. Era aquélla la primera dudad destruida que veía Petia. No se trataba de ninguna de las conocidas ciudades antiguas que figuraban en el manual de Historia, sino de una corriente y pequeña ciudad moderna italiana habitada por italianos también de lo más corrientes. Muchos años después, cuando Petia, hecho ya un hombre, vio horrorizado las destruidas ciudades de Europa, aún no había olvidado las ruinas de Mesina. En todas partes se percibía la espantosa pobreza de Italia, medio oculta por la vegetación meridional y suavizada por los vivos colores del estío siciliano. La mayoría de los habitantes de Mesina seguía albergándose en barracas, tiendas de campaña y chozas hechas de los restos de las casas. Por doquier había ropa puesta a secar en cuerdas. Machos cabríos iban y venían por los montones de escombros poblados de hierba. Niños casi desnudos, de ojos calabreses, brillantes corno la antracita, corrían por las calles destrozadas y rebuscaban entre las ruinas, abrigando la esperanza de encontrar algún objeto de valor. Donde antes se alzaran los comercios aplanados por el terremoto, veíanse unos cobertizos bajo los que vendían tarjetas postales, gaseosas, carbón y aceitunas... Los Bachéi iban por las tórridas, calles de aquella ciudad medio muerta, rodeados de una muchedumbre de pescadores, barqueros y niños. Todos cogían del brazo a los viajeros, sonreían y, mirándoles a la cara, hablaban con gran rapidez, como todos los italianos. V. Kataiev No eran ni guías ni mendigos y era imposible comprender qué deseaban. Con particular interés palpaban la marinera de Petia y acariciaban el cuello de la prenda, diciendo en todos los tonos: ¡Marinaio ruso! ¡Marinaio russo! Vasili Petróvich recordó que, durante el terremoto, se encontraba en el puerto de Mesina la escuadra rusa, y los marinos derrocharon heroísmo auxiliando a los habitantes de la ciudad. Al ver la marinera de Petia y convencerse por otros muchos indicios de que los Bachéi eran rusos, los habitantes de la ciudad expresaban a todos ellos, y principalmente al pequeño marino ruso, su admiración y agradecimiento. Describían con palabras incomprensibles, pero con comprensibles gestos, el terrible cuadro del terremoto y las proezas de los marinos rusos, que se lanzaban a las casas en llamas y desenterraban a las víctimas, sepultadas por los escombros. Se abrió paso por entre la multitud una vieja italiana de pelo blanco, vestida de harapos, que llevaba a la espalda un gran cántaro. La mujer ofreció a los Bachéi, en una bandeja, tres vasos de agua fresca, lo único con que podía expresar su gratitud a los rusos. Petia se sintió muy orgulloso y lamentó no haberse puesto la gorra de marino que le hiciera el tío Fedia y, más aún, no llevar en ella la cinta de caballero de San Jorge. - ¡Grazie, russo! -repetían los italianos, estrechando la mano a Vasili Petróvich, a Petia y a Pávlik, y aquello era comprensible. Pero oyeron además lo siguiente: - ¡E vviva la rivoluzione, e vviva la repubblica russa! Por lo visto, la descuidada perilla de Vasili Petróvich, sus lentes con montura de acero y su democrática camisa rusa bajo la chaqueta de seda cruda hicieron creer a los barqueros y pescadores de Mesina que estaban viendo a un revolucionario ruso iluminado por el lejano resplandor del año cinco y por la gloria imperecedera de Presnia y del acorazado Potemkin. Al atardecer, el Palermo levantó anclas y, cruzando otra vez el estrecho de Mesina, salió al Mar Tirreno con rumbo directo a Nápoles, meta de su travesía. PLI IO EL JOVE La sofocante noche era tan negra, que incluso el inmenso y estrellado cielo no podía disipar lo más mínimo las tinieblas entre las que parecía pender el barco. Sólo la luminiscente y nívea estela de espuma que el buque dejaba en pos, la acompasada y apenas perceptible oscilación de la cubierta y el rumor de las olas acariciando las bandas evidenciaban que el barco navegaba por el mar y no por el aire. Quizás porque fuera aquélla la última noche que pasaban en el barco, Petia estuvo largo tiempo sin poder dormirse, paseando por la cubierta superior, su 41 El caserío en la estepa lugar preferido, junto a la cabina del timonel. Un marinero inmóvil como una estatua apoyaba sus manos en los cuernos del gobernalle. A Petia le gustaba observar sus movimientos, acechando el incomprensible y enigmático instante en que el hombre, sin causa aparente, cambiaba de lugar las manos y hacía girar un poco la enorme rueda. El gobernalle giraba fácilmente, sin hacer ruido, pero, al punto, muy abajo, empezaba a funcionar el motor, se oían los chasquidos del vapor, un ruido de cadenas, y a lo largo de las bordas, en sus engrasados canales, se movían unas varillas de acero, doblando ligeramente el timón. Aquello quería decir que el barco se había desviado del rumbo y el timonel corregía el curso. Era muy extraño que el barco navegara y navegara siguiendo fielmente su curso y se desviase de pronto. ¿Qué enigmáticas fuerzas de la naturaleza influían en su recto y mecánico movimiento? ¿El viento? ¿Las corrientes submarinas? ¿La rotación de la Tierra? Petia no lo sabía, pero la conciencia de que aquellas fuerzas invisibles existían y actuaban todo el tiempo en torno a él, la conciencia de que se podía luchar contra ellas, hacía que sintiese profundo respeto hacia el timonel y, más aún, hacia la brújula, que el hombre consultaba de vez en cuando. Hasta entonces, el chico no había comprendido con toda plenitud la gran importancia de la brújula, mecanismo de maravillosa sencillez creado por el genio del hombre para luchar contra las oscuras fuerzas de la naturaleza. Cerca del gobernalle, sobre un pie de hierro fundido, había un caldero de cobre, en el que, bajo un grueso cristal, parecía pender en el aire un círculo de papel ensartado en una púa y dividido en rumbos, grados y décimas de grado. Lo iluminaban profusamente ocultas bombillas eléctricas. Una reglilla de cobre colocada por el piloto fijaba el curso, y en cuanto el buque se desviaba de él, por poco que fuera, las divisiones se confundían y el timonel se apresuraba a rectificarlo. En aquel momento, la reglilla de cobre ponía curso a Nápoles. Y aunque en torno reinaba una oscuridad tan impenetrable como en una carbonera, el barco avanzaba seguro a toda máquina, deseoso de recobrar el tiempo perdido en las estadías. De pronto, Petia descubrió a lo lejos una extraña luz que no se parecía a la de un faro ni a los fuegos de un buque que avanzara en dirección contraría. Aquella luz era casi roja y encerraba algo anormal. Después de unos instantes se apagó, volvió a surgir a los dos minutos, volvió a apagarse, y así fue ocurriendo en intervalos regulares: la luz se extinguía lentamente y con la misma lentitud volvía a encenderse, aumentando poco a poco de proporciones. Parecía aquello lo que sucede cuando se mete en la boca una cerilla humeante, se respira y la pequeña ascua se enciende tras los dientes con viva luz roja. Al poco empezaron a iluminarse ligeramente las olas y el bajo borde de una oscura nube colgada en la noche, y parecía que del lugar aquel salía una calurosa vaharada. - ¡Huy!, ¿qué es eso? -preguntó asustado Petia. - Strómboli -dijo la conocida voz del segundo, que había subido al puente. Tendiendo a Petia sus grandes prismáticos marinos con cristales ahumados, que reflejaron por un segundo la roja luz del Strómboli, el hombre repitió patético: - Il famoso vulcano Strómboli. Petia miró con los prismáticos el volcán, a cuya altura había llegado ya el barco. Precisamente en aquel instante salía de él, como de la chimenea de un samovar, una llamarada que iluminó claramente los bordes del cráter, y a Petia le pareció oír un rumor submarino y sentir el calor del volcán, pero aquello era tan sólo una figuración. Pronto la isla de Strómboli quedó atrás, pero en medio de la impenetrable oscuridad de la noche se percibió aún durante largo rato su llameante respiración, que alumbraba con siniestra luz el mar y las nubes. Petia sentía un júbilo desbordante: había visto con sus propios ojos un monte que vomitaba fuego, un verdadero volcán. ¡No todo alumno del gimnasio, ni mucho menos, podría jactarse de ello! Pero, ¡qué decía un alumno del gimnasio! Seguramente ninguno de los profesores había visto de cerca, en toda su vida, un verdadero volcán. Ni siquiera el profesor de geografía, ni siquiera el director del gimnasio. El inspector general de la comarca quizás lo hubiera visto, pero el de los gimnasios de Odesa, de seguro que no. ¡Dios mío, qué diría la tía cuando se enterase de que Petia había visto un volcán! ¡Qué dirían los conocidos! Ni siquiera Gávrik se atrevería a fruncir despectivo la nariz y lanzar, después de escupir por el colmillo, su acostumbrado: "Eso es mentira". Era una lástima que Petia no tuviese más testigos que el timonel y el segundo. Aunque quizá fuera mejor que papá y Pávlik estuvieran durmiendo y no hubiesen visto el volcán. Ello haría a Petia superior a toda la familia. Esperó el chico a que el volcán desapareciera y luego se lanzó puente abajo, previendo la humillación de Pávlik y su propio triunfo cuando entrara en el camarote y dijera: "¡Acabo de ver un volcán, y tú, dormilón, no lo has visto!" Pero, ¡ay!, nada de esto ocurrió: hacía tiempo que todos los pasajeros se hallaban en cubierta, y Pávlik, a quien había despertado su amigo el camarero, se encontraba en popa, apoyada la barbilla en la borda, y, con fingida atención, escuchaba una conferencia que, en lenguaje muy sencillo, le estaba endosando Vasili Petróvich acerca del volcán que acababan de ver. Entonces, Petia se dirigió al camarote para 42 comunicar el primero a la tía el espectáculo recién visto. Sacó de la mochila la mejor vista de Constantinopla -la torre de Galata- y escribió: "Querida tía: No puede siquiera figurarse lo que me ha ocurrido. Naturalmente, no me va a creer, pero acabo de ver con mis propios ojos un verdadero volcán en acción..." Petia se detuvo, regateó un poco con su conciencia, y añadió muy resuelto: "¡Estaba en erupción!..." Por cierto, Petia creía ya él mismo que el volcán estaba en erupción. Cuando tomó el lápiz, las impresiones eran tan desbordantes, que se hallaba dispuesto a llenar toda la tarjeta postal con una brillantísima descripción de la erupción del volcán en alta mar. Pero apenas hubo escrito aquellas solemnes palabras, toda su inspiración se disipó como el humo. En realidad, la erupción del volcán la había descrito en el manual de geografía Plinio el Joven, y Petia no se disponía a rivalizar con aquel notable escritor romano, con mayor razón porque Plinio el Joven había descrito una verdadera erupción del volcán, y la que Petia pensaba describir era imaginada. Por eso, después de las palabras "estaba en erupción", Petia añadió solamente: "Muchos besos de su sobrino, que mucho la quiere, Petia", y ocultó la tarjeta en la mochila para echarla al buzón a la primera oportunidad. Así, pues, el relato que de la erupción volcánica había escrito Petia, si bien cedía en mucho por su veracidad al de Plinio el Joven, lo superaba, sin duda alguna, por su laconismo, auténticamente clásico. ÁPOLES Y LOS APOLITA OS Después del mediodía se columbraron, lejos, unos altos islotes rocosos. A la luz argentada del sol, brillante y cegador, parecían ingrávidas siluetas de diferentes matices de azul: los próximos más oscuros y los lejanos más claros. El vapor iba a teda máquina. Los pasajeros que viajaban en la bodega habían desembarcado ya en los puertos donde hicieran escala, y el Palermo, las cubiertas de carga limpiamente fregadas con agua del mar y arena, refulgentes los umbrales de cobre y las escalas, recién pintados los salvavidas y las lanchas, con sus lonas fuertemente acordonadas, la bandera italiana ondeando alegre en popa, había recobrado su elegante aspecto de trasatlántico. - Capri, lschia, Prócida -dijo Vasili Petróvich cuando el barco pasaba a la altura de estas islas para entrar en el Golfo de Nápoles. - ¡El Vesubio! -gritó a voz en cuello Pávlik. Efectivamente, allí estaba el Vesubio. Su silueta gris azulada, con dos cumbres de dulce pendiente y un penacho de azufroso humo coronando una de ellas, destacaba claramente en la neblina solar, que se iba desvaneciendo a ojos vistas, descubriendo la V. Kataiev ciudad de Nápoles y centenares de buques en la dársena y en el antepuerto. Una bandada de blancas gaviotas se había lanzado ya sobre el Palermo y las bellas aves planeaban, extendidas las alas, cazando al vuelo los desperdicios de hortalizas que habían arrojado al agua por una portilla de la cocina. A decir verdad, Petia estaba ya harto del barco. Al principio, encerraba mucho de nuevo y hasta de enigmático, pero, al final del viaje, ya no ofrecía interés para el chico. Sin embargo, al pisar el patio empedrado de la aduana de Nápoles, Petia, lo mismo que el preso de Chillon, sintió separarse de su cárcel. Al chico le dolía abandonar el barco, que ya lo tenía cansado, le dolía separarse de sus maravillosos rincones, no sentir sus específicos olores y no ver las estrechas y largas tablas sin pintar de la cubierta, siempre pulcramente calafateadas y fregadas con arena. Mientras un vista de aduanas italiano efectuaba el reconocimiento de los equipajes, Petia sintió el temor de que el hombre encontrara la carta que él había ocultado en la mochila. ¡Sería terrible! Pero el modestísimo equipaje de los Bachéi no despertó el interés del vista. En vano Vasili Petróvich, después de abrir con su llavecita el abultado maletín, se apartó de él como diciendo: "Si creen ustedes que queremos pasar contrabando, pueden convencerse, señores míos, de que eso es una falsedad". Pero el vista de aduanas italiano, sin dignarse siquiera mirar aquella complicada creación del arte guarnicionero y maletero de Odesa, se limitó a golpearla con el pulgar, y el agente que le seguía hizo un círculo de tiza en cada bulto, dando pleno derecho a los Bachéi a largarse con todo su equipaje a donde les viniese en gana. Aquello era un tanto humillante y despectivo, pues a muchos de los viajeros -sobre todo a los de primera- les abrían las lujosas maletas con etiquetas de diferentes hoteles, rebuscaban en ellas, extrayendo chales sirios, botes de cristal con tabaco turco y redondas cajitas de caviar ruso, y les pedían respetuosamente que pagasen los derechos de aduanas. Cargados con sus mochilas, los Bachéi sacaron con dificultad entre los tres a la tórrida plaza su voluminoso maletín e, inmediatamente, se vieron rodeados de una frenética y chillona muchedumbre de intérpretes de hotel. Todos ellos llevaban engalanadas gorras con el nombre de los hoteles que representaban. Petia había presenciado ya algo parecido en la estación de Odesa, a donde había ido en cierta ocasión para recibir a la abuela. Entonces le hizo mucha gracia ver que un grupo de vociferantes mozos de hotel tirara en todas direcciones de un caballero que sujetaba con la barbilla su cerrado paraguas. Pero los mozos de hotel de Odesa, bastante 43 El caserío en la estepa tímidos, aunque expeditivos, no podían compararse con los intérpretes napolitanos. Estos eran tres veces más numerosos y cuatro veces más implacables. Gritando belicosamente: ¡Grand Hotel!, ¡Continental!, ¡L.iborno!, ¡Vesubio!, ¡Hotel di Roma!, ¡Hotel di Ferenze!, ¡Hotel di Venecia!, rodearon a Vasili Petróvich, agitaban sobre su cabeza paquetes de prospectos profusamente ilustrados y le prometían en todos los idiomas europeos una baratura fabulosa, un confort inaudito, habitaciones con vistas al Vesubio, mesa familiar, almuerzos gratuitos, una excursión a Pompeya y mil cosas más. Vasili Petróvich, desesperado, hacía señas a unos mozos de cuerda con blusas azules y chapas en el pecho que, sentados en las baldosas, al pie del muro, contemplaban con la mayor de las indiferencias la encarnizada agresión de los intérpretes a los indefensos extranjeros. Vasili Petróvich intentó romper el cerco para llegar a los coches de alquiler e incluso lo logró, pero los aurigas, sentados en los pescantes de sus vehículos, fumaban largos y pestilentes toscanos y ninguno de ellos quiso auxiliar a Vasili Petróvich. Por el contrario, cuando Vasili Petróvich había puesto ya el pie en el estribo de uno de los vehículos, el cochero hizo una mueca feroz, se quitó rápido su viejo sombrero de fieltro y lo sacudió con tanta energía ante sus narices, gritando: !o, signare, no!, que el pobre hombre se vio obligado a batirse en retirada. Aquella incomprensible indiferencia de los cocheros y los mozos de cuerda tenía algo de siniestro. Vasili Petróvich no sabía ya ni qué pensar. Posteriormente se puso en claro que los Bachéi habían llegado a Nápoles el mismo día en que los cocheros, los mozos de cuerda y los tranviarios habían declarado una huelga de protesta contra el gobierno italiano, que preparaba la guerra contra Turquía. Pero aquello no alivió la situación de los Bachéi, pues, por lo visto, a los intérpretes no les parecía mal que Italia conquistase Trípoli y aquel día no estaban en huelga. A pesar de la poca estima que dispensaba a la policía, Vasili Petróvich estaba ya dispuesto a pedir ayuda a dos carabineros con tricornios y pantalones negros franjeados de rojo que, debido a sus bigotes y sus enormes narizotas de polichinela, parecían mellizos. Pero, en aquel mismo instante, las cosas se arreglaron de por sí. Un rechoncho y astuto intérprete comprendió que mostrando cariño al hijo conquistaría el corazón del padre. Haciendo un esfuerzo, sentó a Pávlik, que se resistía, sobre uno de sus hombros, se echó al otro el maletín a cuadros y, al trote, se metió en una calleja cercana. Vasili Petróvich y Petia corrieron en pos suyo y, al cabo de cuarenta minutos de fatigosa persecución, se vieron en el Esplanade-Hôtel. Este mismo nombre refulgía en la gorra del avispado y orondo intérprete. En cuanto hubo llegado al hotel con Pávlik y el maletín a cuestas, el gordinflón colgó inmediatamente la gorra en un clavo que había sobre el comptoire, convirtiéndose de intérprete en dueño del establecimiento. Por cierto, no tardó en ponerse en claro que cumplía cuatro funciones más: las de camarero, cocinero, mozo, y portero, es decir, las de todo el personal del hotel, a excepción de las de doncella y cajera, desempeñadas por su esposa. El Esplanade-Hôtel, apretujado entre una ropavejería y una taberna, llamada en italiano "trattoria", se hallaba en un callejón tan estrecho, que por él no podían pasar a la vez dos coches. Por cierto, esto último tenía únicamente una significación teórica, pues el callejón no era sino una escalinata con muchos peldaños de desgastadas baldosas. Entre las casas, altas, pero muy estrechas, había unas cuerdas con ropa tendida y, a pesar de que en torno llameaban los vivos colores del verano de Nápoles, la calleja era oscura y húmeda, y en la ventana de la taberna podía verse la verdosa luz de una lámpara de gas. El Esplanade-Hótel tenía en total cuatro habitaciones, cuyas puertas y ventanas daban a la galería encristalada de un patio interior, muy parecido a los de la vieja Odesa, con la sola diferencia de que floridas adelfas y azaleas crecían en la tierra y no en cubas pintadas de verde, y de que el basurero no sólo estaba lleno de desperdicios de verdura y tripas de pescado, sino también de gran profusión de conchas de ostras, caparazones de langosta y grandes limones estrujados. Al ver huellas de chinches en el empapelado de las paredes, dos monstruosas camas con dosel y un descascarillado lavabo con vistas del golfo de Nápoles, Vasili Petróvich, dispuesto ya a salir corriendo de aquella cueva, agarró el maletín, pero las fuerzas le abandonaron. Se sentó en una vacilante silla de mimbre, y, abriendo su vocabulario, se puso a regatear. El dueño pedía diez liras diarias, y Vasili Petróvich le ofrecía una. En fin de cuentas, quedaron en tres, lo que era tan sólo una lira más caro de lo debido. Sin perder ni un instante más de su precioso tiempo, los viajeros podían salir a visitar los lugares notables de la ciudad. Pero, de pronto, Vasili Petróvich sintió que le era difícil levantarse de la silla. Comprendió entonces que el viaje por mar, que tan cómodo se le antojara, lo había fatigado terriblemente. El buen hombre pasó con dificultad de la silla a la cama y permaneció un rato sentado bajo un crucifijo, los ojos inflamados y somnolientos, limpiando con el pañuelo los cristales de sus lentes. Por lo visto, confiaba en que lograría vencer el cansancio, pero no lo logró. - ¿Sabéis lo que os digo, amiguitos? -observó sonriendo con aire turbado-, yo pienso descabezar un sueñecillo. Y a vosotros os aconsejo lo mismo. V. Kataiev 44 Quitaos las sandalias y echaos un rato... Pávlik, a quien después de aquel forzado viaje a hombros del intérprete también se le pegaban los párpados, se puso, dócil, a quitarse las sandalias. Pero Petia estaba impaciente por salir a la ciudad. Quería despachar cuanto antes su correspondencia: la carta que le había dado Gávrik y la tarjeta postal en que pintaba a la tía la "erupción" del Strómboli. Al principio, Vasili Petróvich se asustó, pero Petia dijo con tanta dignidad que ya no era pequeño y juró con tan gran fervor religioso, santiguándose ante el crucifijo, que sólo iría a comprar un sello y regresaría en seguida, que el padre terminó por acceder y le entregó una bella lira de plata para los gastos. Al ver la moneda, a Pávlik se le encendieron los ojos. - ¿Y yo? -dijo el chico, poniéndose las sandalias otra vez. - Tú échate a dormir -respondió muy frío Petia. - No te pregunto a ti, le pregunto a papá. - ¡Dios nos libre! -exclamó asustado el padre. - ¿Qué? -preguntó Pávlik, torciendo por si acaso la boca, dispuesto a llorar en cuanto hiciese falta. - ¿Qué es eso de preguntar en ese tono? -dijo riguroso el padre. - ¿Y por qué Petka puede y yo no? - ¿Cuántas veces te he dicho que no le digas "Petka"7, sino "Petia"? - No lo repetiré más -respondió con gran disposición Pávlik-. ¿Por qué Petia puede y yo no? - Porque Petia res mayor, y tú, pequeñito. Este argumento siempre sacaba de quicio a Pávlik. Por más que crecía, por más que se esforzaba, siempre era pequeño en comparación con Petia. - Yo no tengo la culpa de que Petia sea mayor y yo menor -gimoteó Pávlik-. A él todo se le consiente, y a mí no. - Yo voy a la ciudad para despachar la correspondencia, y tú quieres ir por capricho -explicó aleccionador Petia. - ¿Y qué sabes tú si yo también tengo correspondencia?... ¡Papá, déjeme ir! - ¡Por nada del mundo! -declaró categórico el padre, y esto infundió a Pávlik cierta esperanza. Habitualmente, después de las palabras "por nada del mundo", el padre lo pensaba un poco y añadía más o menos: "aunque si me das palabra de que vas a portarte bien..." A fin de apresurar la cosa, Pávlik se puso, con evidente fingimiento, a hacer pucheros, mirando de reojo al padre. El chico tenía muy bien estudiado el carácter de su progenitor. Vasili Petróvích, que no podía ver a los chicos llorando, dijo: - Aunque... si me das palabra... - ¡Palabra de honor! -dijo rápidamente Pávlik, y cometió una grave equivocación. El padre frunció el ceño. 7 Petka: forma vulgar de Petia. (!. de la Red.) - ¿Cuántas veces te he dicho que no hables nunca así? Eso es humillante. Al dar palabra, nunca hay que añadir "de honor". De por sí se desprende que la palabra de toda persona honrada es siempre de honor. Por ello, basta con decir simplemente: doy palabra. - Doy simplemente palabra -exclamó solemne Pávlik, abrochándose con impaciencia las sandalias y cometiendo, al apresurarse, su segunda equivocación. - ¿De qué das palabra? - De que me portaré bien. - Eso es lo principal, pero da también palabra de que no te apartarás un paso de Petia. - ¡No! - ¿Cómo que no? - Digo que no me apartaré un paso de Petia -se enmendó Pávlik. - Eso es otra cosa. - ¡Y que me obedezca -terció Petia-, pues de lo contrario ni iré con él, porque se perderá sin falta y yo no responderé de nada! - ¡No me perderé! -replicó Pávlik. - ¡Te perderás! Tú siempre te pierdes. - ¿Y quién se perdió la última vez en Odesa, cuando, por culpa tuya, casi nos quedamos en el muelle y la tía se volvía loca? - No mientas. - Yo no miento. - Chicos, dejad en seguida de reñir. - Yo no riño, quien riñe es Petia. - En tal caso, no os dejo salir a ninguno de los dos. - No, no, papaíto -balbuceó apresuradamente Pávlik-. Doy simplemente palabra de que le obedeceré. -¿En todo? -preguntó Petia, a quien gustaba mandar. - En todo. - ¿En todo absolutamente? - En todo absolutamente -repitió Pávlik, un tanto irritado. - Tenlo presente -advirtió Petia serio y riguroso. - ¡Ea, marchaos, por Dios! -barbotó soñoliento el padre, tendiéndose en la cama, bajo el dosel, y, con voz que apenas si se oía, añadió-: Sólo os pido, por Dios, que no os perdáis. Cuando Petia y Pávlik bajaron la escalera, llegó hasta ellos el primer ronquido del padre. Por supuesto, los chicos se perdieron... Al salir a la calle, Petia, haciendo uso de sus derechos de hermano mayor, cogió de la mano a Pávlik, cosa que, dicho sea de paso, el pequeño no podía soportar. Sin embargo, se vio obligado a someterse, pues había aprendido bien el dicho predilecto de su padre: "Si has empeñado tu palabra, cúmplela". Al principio, fueron a comprar un sello. Aquello resultó mucho más difícil que en Rusia, donde los vendían en todas las tiendas. Aunque en Italia las 45 El caserío en la estepa tiendas abundaban más, en ellas, por lo visto, no vendían sellos. Ninguno de los dependientes pudo siquiera comprender qué deseaba Petia, aunque el chico se explicaba con toda soltura en italiano, idioma que habla aprendido en el salón del barco. - Prego, signore... -decía Petia de corridilla, pero con ojos de susto-, prego, signore, déme usted un... un... Qué "un" quería, no podía decirlo, pues no sabía cómo se llamaban los sellos en italiano. El chico sacaba del bolsillo la carta, se ensalivaba el dedo e imitaba muy gráficamente cómo se pegaba una imaginada estampilla. Incluso golpeaba un ángulo del sobre, como si su puño fuera un matasellos. "Comprende, un marka... Un marka..."8 Al oír estas palabras, los dependientes se encogían de hombros con gesto teatral, eminentemente napolitano, y desataban la tarabilla con tal rapidez, que Petia, a pesar de su conocimiento del italiano, no se enteraba de nada. Esto ocurrió unas diez veces, hasta que, por último, ya en la tercera o cuarta calle, el dueño de una tienda de vinos, engalanada por fuera y por dentro con racimos de grandes y pequeñas botellas en forma de mandolina y revestidas de paja trenzada, les acompañó hasta la esquina y les señaló con el dedo hacia lo lejos, pronunciando una larguísima y teatral frase en la que las únicas palabras más o menos comprensibles fueron "posta centrale", es decir, oficina central de correos. Los chicos encaminaron sus pasos en aquella dirección. De cuando en cuando, Petia detenía a los transeúntes y, mirando adusto a Pávlik, preguntaba en italiano: - Prego, signore, dov’é la posta centrale? Unos transeúntes comprendían lo que el chico les decía y otros no, pero todos se afanaban por ayudar a los dos jóvenes extranjeros que deseaban comprar un sello. Hay que decir que los napolitanos resultaron ser un pueblo excelente, muy emocional y simpático, aunque un tanto atropellado. Por cierto, no se parecían a los guapos mocetones con pantalones cortos, anchas fajas y pañuelos rojos apresando su rizada cabellera, ni a las beldades morenas con mantilla de encaje que los chicos conocían por los cuadros. Los transeúntes eran gentes de aspecto bien prosaico: hombres con chaquetas negras y sombreros desteñidos por el sol y mujeres con chaquetilla también negra y casi todas a pelo. Los hombres tenían un rasgo común, y era que usaban camisas de percal sin cuello, si bien todos llevaban el pasador para sujetarlo; las mujeres se adornaban con corales de distintas formas. Manifestando la más encendida simpatía a Petia y a Pávlik, los napolitanos abandonaban sus asuntos, 8 Marka: "sello" en ruso. (!. de la Red.) rodeaban a los chicos en ruidosa muchedumbre y los acompañaban a las oficinas de correos. Pero en cada esquina el cortejo hacía un alto para discutir acaloradamente por qué calle convendría seguir. Soltándose mutuamente granizadas de palabras, los napolitanos tiraban de los chicos en todas direcciones, y si los hermanos no se hubieran agarrado con toda su fuerza de la mano, es indudable que los hubieran separado. La muchedumbre engrosaba a cada instante. En vanguardia, como ante la banda de un regimiento, corrían de espaldas, brincando y midiendo de vez en cuando el suelo con sus huesos, unos golfillos harapientos y renegridos como diablejos. Cerraba la comitiva un viejo organillero con un toscano humeando, pestilente, bajo su amarillento bigote. Ya no iban por la acera, sino por medio de la calzada. Los curiosos se asomaban a las ventanas y, al enterarse de lo que pasaba, gesticulaban animadamente, mostrando también el camino más corto para llegar a correos. Una bondadosa signorina enjugaba el sudado cuello de Pávlik con un pañuelito y lo llamaba bambino con mucha ternura. Aparecieron luego unos perros sin collares, casi tan terribles como los de Constantinopla. En general, todo aquello empezaba a tomar visos de tumulto callejero. Petia se acobardó un tanto. Una circunstancia sustentaba su valor: la conciencia de que era el hermano mayor y, como tal, respondía ante el padre por la suerte de Pávlik. Brincando entre la muchedumbre, continuaba hablando en italiano y, para ser más convincente, intercalaba palabras francesas del manual de Margot e interjecciones rusas. - Si, signorino! Si, signorino! -decían los napolitanos para tranquilizarlo, viéndolo nervioso. Mientras tanto, Petia continuaba examinando con la más viva curiosidad la famosa urbe, que cambiaba a cada instante. Ya iban por callejas extraordinariamente estrechas y sombrías, en las que los faroles de gas aparecían engastados en las paredes, ya se veían de pronto en una deslumbrante y blanca plaza con una fontana en medio y una vieja iglesia, por cuyas puertas salían los lentos sonidos del órgano. Hubo un momento en el que distinguieron a lo lejos un mar increíblemente azul, el muelle y una larga fila de altas palmas datileras. Cruzaron una bulliciosa calle comercial, muy concurrida y lujosa. Después siguieron a lo largo de la sorda tapia de un monasterio, pasando ante la enorme estatua de un santo, metida en un nicho. Subieron y bajaron pinas escaleras por delante de estrechas y altas casas en cuyas fachadas había ventanas verdaderas, con celosías verdes, y otras pintadas, para guardar la simetría, pero con colores tan vivos que también parecían de verdad. 46 AlEXEI MAXIMOVICH Salieron a una calle en la que interrumpía el tráfico una larga hilera de vuelos e inmóviles vagones del tranvía eléctrico. Los conductores y los cobradores estaban en huelga e iban y venían con aire grave a lo largo de los vagones, con sus bolsas de charol y sus manivelas de bronce, hablando con distintas voces: Al ver aquel cuadro, la muchedumbre que acompañaba a Petia y Pávlik perdió al instante todo interés por los jóvenes extranjeros. El espectáculo de la huelga de los tranviarios absorbió por completo a los napolitanos, sobre todo cuando al final de la calle aparecieron las primeras filas de una manifestación que llevaba banderas negras y rojas, retratos y consignas. Todos se precipitaron al encuentro de la manifestación. Los chicos se quedaron solos. Aferrándose fuertemente a la mano de Petia, Pávlik miraba las filas que se iban acercando. Terribles barbudos con sombreros de anchas alas llevaban una bandera negra con una blanca inscripción en italiano y retratos de otros barbudos entre los que, con gran sorpresa, Pávlik reconoció a León Tolstói, "nuestro escritor ruso". Tras los barbudos seguían unos hombres, sin barba, tocados con pequeñas gorras, que sostenían en alto una bandera roja y, a la altura del pecho, los retratos de dos hombres de edad con cerrada y larga barba, a quienes Pávlik no conocía. Eran Marx y Engels. Se manifestaban obreros, mozos de cuerda, fogoneros, marineros y dependientes de comercio, vistiendo chaquetas, cazadoras, blusas, camisetas a rayas y jerseys... Trataban de marchar lentamente, pero no lo conseguían y, a cada instante, tornaban el apresurado paso habitual en los italianos. Agitando sus sombreros, gorras y bastones, gritaban con distintas voces: - ¡Viva el socialismo! ¡Proletarios de todos los países, uníos! ¡Abajo los preparativos de guerra! ¡Muera el gobierno de la guerra! ¡Los italianos quieren la paz! Los transeúntes se unían a la manifestación. Muchos llevaban consigo sus bicicletas. Los vendedores ambulantes tiraban de sus carritos. A un lado marchaba, arrastrando los pies, el viejo organillero que antes siguiera a los chicos. Quizás fuera el último organillero de Nápoles. Y aunque todo aquello, iluminado por la luz rosácea del ocaso, ofrecía un vivo aspecto teatral, Petia sintióse muy alarmado y apretó la mano a Pávlik, transmitiéndole su inquietud. - ¡Petia -gritó el niño-, ahí viene la revolución! - Eso no es la revolución, sino una manifestación explicó Petia. - ¡De todos modos, huyamos de aquí! Pero en torno alborotaba ya el gentío, y los chicos V. Kataiev no sabían ni cómo salir de allí ni hada dónde huir. En aquel instante oyeron a sus espaldas altas voces. Hablaban en ruso. Varias personas, y entre ellas un chico de la edad de Petia, vestido con una cazadora, se abrían rápidamente paso hacia la manifestación a través del gentío. El chico aquel, de frente muy despejada y nariz de pato perlada de sudor, daba codazos a diestro y siniestro. Un hombre delgado, por lo visto su padre, que vestía una chaqueta color crema y una ligera gorra de la misma tela, y ostentaba un poblado y amarillento mostacho sobre su afeitada barbilla de soldado, lo sujetaba del hombro con una mano anaranjada por el sol y gruñía con sorda voz de bajo. - ¡Max, aprende a refrenarte! ¡Max, aprende a refrenarte! El hombre estiraba su musculoso y largo cuello, mirando atento por encima de las cabezas, y aunque exigía que Max aprendiera a refrenarse, él mismo no podía, por lo visto, atemperar su impaciencia. A veces volvía la cabeza y gritaba a sus conocidos, alargando mucho la "o", como es costumbre en Nizhni Nóvgorod: - ¡Acérquense, señores, acérquense! Les aconsejo que se acerquen. Fíjense: el año pasado, estos señores anarco-sindicalistas se limitaban a acostarse en la vía ante los vagones y ahora ya ven lo que hacen. ¡Esto ya es otra cosa! - ¡Sí, sí! -gritó a través del gentío un señor con lentes, panamá, y camisa de sport con el cuello sacado por encima de la americana, que hablaba tragándose algunas letras-. Esto confirma mi idea de que si bien es verdad que después del año cinco el centro de la revolución se ha desplazado a Rusia, la consolidación de las fuerzas del proletariado europeo se desarrolla más intensamente... El caballero de los lentes rozó a Petia con la manga de su holgada chaqueta y se apresuró a excusarse: - Perdón... Seguía al hombre aquel otro ruso, enfundado en un traje barato y muy mal hecho, con un sombrero nuevo de fieltro en su fuerte y redonda cabeza y un bastón de bambú en la mano. Avanzaba en línea recta, empujando con su vigoroso y abombado pecho a la muchedumbre y sin ver nada en torno que no fuera a los manifestantes. Parecía que éstos atraían con fuerza irresistible todo su ser. Aquellas cejas fruncidas, los pómulos tensos y temblorosos, la boca entreabierta y los ojos, pequeños e iracundos, le parecieron a Petia extraordinariamente conocidos. La mano que sostenía el bastón de bambú apartó a Petia, y el chico vio muy cerca unos dedos cortos de uñas gruesas y cuadradas, los fuertes nudillos de la mano y, en el abultado músculo entre el pulgar y el índice, un áncora tatuada. Pero antes de que Petia alcanzara a comprender porqué aquella turbia áncora le parecía tan conocida, 47 El caserío en la estepa antes de que pudiera pensar quiénes eran aquellos rusos y por qué se encontraban allí, la muchedumbre vaciló, bandeó hacia un lado, después hacia el otro, y en el extremo opuesto de la calle vio el chico, ante los manifestantes, los tricornios de los carabineros y las estrechas franjas rojas de sus pantalones. A lo lejos aparecieron las negras plumas de los sombreros de los bersaglieri, que corrían a paso ligero, las bayonetas aprestadas. Vibró, brusco, siniestro, un toque de cometa. Por un instante todo quedó en silencio. Luego se oyó ruido de cristales rotos y todo en torno se fundió en una indescriptible confusión de gritos, alaridos, silbidos y carreras… Restallaron unos disparos de revólver. Arrastrados por la muchedumbre en fuga, Petia y Pávlik, cogidos de la mano, hacían esfuerzos inverosímiles para que no los separasen. Petia, olvidado de que no estaba en Rusia, sino en el extranjero, esperaba que de un momento a otro saldrían lanzados de detrás de la esquina los cosacos, en sus caballos, y empezarían a distribuir latigazos a diestro y siniestro. Le parecía que corrían por la calle Málaia Arnaútskaia. Esta impresión la reforzaban las castañas que crujían bajo sus pies. Alguien derribó a Pávlik. El chico se lastimó una rodilla. Petia lo levantó y siguió corriendo con él. Pávlik estaba tan asustado, que ni siquiera lloraba y, resoplando, repetía sin cesar: - ¡Corramos, corramos más de prisa! Empujados por el gentío, los chicos se vieron de pronto en un estrecho patio con cajones para la basura y bellas rejas en las ventanas de la planta baja. El patio estaba pavimentado con grandes y desgastadas baldosas. Después de cruzar corriendo un arco con sucios pilares de mármol, donde cada paso resonaba atronador, como un tiro de pistola, los chicos fueron a parar a una calle que bordeaba la abrupta ladera de un pequeño cerro, en cuyos bancales había un modesto jardincillo. Por aquella ladera, recubierta de losas, oscuras por el tiempo, trepaban rápidamente varias personas: restos del gentío que arrastrara a Petia y a Pávlik al patio aquel. Los chicos también se pusieron a trepar el cerro. Pero la pendiente era mucho más empinada y alta de lo que semejaba desde lejos. Una cabeza de león tallada en mármol aparecía enquistada en la pared de cantería. De un tubo de hierro que la fiera sostenía en sus fauces manaba agua a una pila de mármol. Petia levantó a Pávlik hasta el borde de la pila y se puso a empujarle desde abajo. Pero Pávlik no encontraba a qué sujetarse. - ¡Sube, sube! -gritaba Petia-. ¡Qué torpe eres! En aquel instante salieron corriendo del patio unas cuantas personas más. Eran los rusos -el chico de la cazadora y los tres adultos- que Petia había visto entre la muchedumbre. El chico tiraba de la manga a su padre, que quería detenerse y lanzarse atrás. El hombre apretaba los puños. Llevaba la gorra echada sobre la nuca. Bajo la visera, que casi apuntaba al cielo, se veía un cepillo de amarillo pelo; los bigotes del hombre parecían erizarse, y sus ojos azules centelleaban coléricos. - ¿Es que quieres que te descalabren? -le decía el chico sin soltarlo-. ¡Aprende a refrenarte! - Alexéi Maxímovich, es usted muy imprudente, no debe ser así. No tiene derecho a arriesgarse repetía el caballero de los lentes, frontándose un hombro que le habían lastimado. - ¡El diablo me lleve si no vuelo ahora mismo atrás y no le doy en los hocicos a ese estúpido narizotas con franjas rojas! -gruñó con sorda voz de bajo Alexéi Maxímovich-. ¡Yo le enseñaré a respetar a las mujeres! El chico seguía sujetando fuertemente de la manga al padre, a quien le había dado un golpe de seca tos. El hombre del áncora en la mano también parecía dispuesto a volver atrás y pelearse, pero hacía grandes esfuerzos para contenerse. - ¡Sube, Pávlik, sube! -gritó Petia desesperado, y su grito atrajo la atención de los rusos. - ¡Mira, Péshkov, esos chicos son rusos! -dijo el muchacho de la cazadora. - ¿Qué hacéis aquí? -preguntó severo el señor con lentes. El hombre del áncora en la mano trepó rápido y ágil como un gato por el muro y, tendiéndoles su bastón de bambú, subió arriba, uno por uno, a todos los rusos, comprendidos Petia y el lloroso Pávlik. Allí reinaban la quietud y el silencio, y costaba trabajo imaginarse que al lado mismo los soldados y los carabineros acababan de dispersar la manifestación, que allí se rompían cristales, caía la gente y sonaban tiros. Alexéi Maxímovich miró curioso a Petia y a Pávlik y les preguntó: - ¿Qué les ha traído a ustedes aquí, jóvenes ciudadanos del imperio ruso? Al sentirse seguros entre sus compatriotas, Petia y Pávlik se animaron. Interrumpiéndose, relataron sus aventuras. A Petia le parecía que en algún sitio había visto ya a aquellos dos rusos: a Alexéi Maxímovich y al del áncora en la mano. Por más que esforzó su memoria, el chico no pudo recordar dónde había visto antes a Alexéi Maxímovich, pero sí reconoció de pronto al otro, aunque, al principio, no podía creer que fuera él. - Pues bien, jóvenes viajeros, no han salido ustedes tan mal parados -dijo Alexéi Maxímovich-. Son dos y no han sufrido más que una ligera contusión. Hubiera podido ocurrirles algo peor. Con estas palabras, Alexéi Maxímovich agarró a Pávlik del brazo y lo llevó a la pila. Una vez allí le lavó meticuloso y hábil el arañazo, le vendó apretadamente la rodilla con un pañuelo, lo dejó luego en medio del sendero y le hizo dar unos pasos. 48 - ¡Magnífico! Ahora puedes reincorporarte a filas. Pero, antes, lávate la cara y las manos, para que tu padre no se asuste demasiado. ¿Cómo te llamas? - Pávlik. - ¿Y tu hermano? - Petia. - Excelente... Max, ven aquí. Quiero pedirte un favor. Acompaña a estos dos apóstoles9 a correos, ayúdales a comprar un sello, echa su correspondencia al buzón, explícales cómo deben regresar al hotel y vuelve en un vuelo, no sea que hagamos tarde al barco... ¡Arricederci, señores apóstoles, buen viaje! dijo Alexéi Maxímovich tendiendo a los dos chicos su grande y fina mano, que el sol había puesto del color del azafrán. - Merchi -dijo el educado Pávlik, taconeando torpemente, a causa de su lesión. - ¡Vamos, muchachos! -dijo Marx impaciente-. Correos está ahí al lado, a unos cinco minutos de aquí. "Seguramente usted no me recuerda, pero yo lo he reconocido", quiso decir Petia, acercándose al hombre del áncora en la mano, pero algo le detuvo. Sin pronunciar palabra, miró al hombre muy significativamente. "Quizás me reconozca él mismo", se dijo emocionado el chico. Pero el hombre no lo reconoció. Sin embargo, llamó su atención la marinera de Petia y, palpándola, le preguntó: - ¿Dónde te la han hecho? - En la sastrería del batallón de marina -respondió Petia. - Se ve. Es como las de la flota. A Petia le pareció que la sonrisa del hombre expresaba una profunda tristeza. - ¡Vamos, muchachos, vamos! -insistió Max-. Nosotros debemos aún volver a Capri. La oficina de correos estaba, en efecto, muy cerca, pero los chicos tuvieron tiempo de conversar por el camino. - ¿Cómo te llamas? -preguntó Petia. - Max. - "Max y Mauricio, al ver aquello, suben al tejado desabrochándose el cuello", citó Petia esta estrofa de un famoso libro con ilustraciones de Wilhelm Busch. - ¿Te burlas? -preguntó Max frunciendo siniestro el ceño, harto, al parecer, de que la gente se riera de su nombre, y dio a Petia un ligero puñetazo en un costado. En otras circunstancias, Petia hubiera respondido debidamente, pero esta vez prefirió "no armarla". - ¿Quién es tu padre? -preguntó para dar otro giro a la conversación, que tan mal cariz había tomado. - ¿Es que no conoces a mi padre? -se asombró Max. Petia replicó en el mismo tono: 9 Petia: Pedro; Pávlik: Pablo. De aquí que Gorki llamara a los chicos apóstoles. (!. de la Red.) V. Kataiev - ¿Y por qué debo de conocerlo? - Casi todo el mundo lo conoce -barbotó turbado Max, que hablaba muy ininteligiblemente, como si estuviera todo el tiempo chupando un caramelo. - Dime quién es. - Un pintor de brocha gorda. - Mientes. - Te juro que lo es -aseguró Max, chupando el inexistente caramelo-. Pertenece al gremio de los pintores de brocha gorda. ¿No lo crees? Pregúntalo a quien quieras. Pertenece al gremio de los pintores y se apellida Péshkov. - ¡No seas bolero! Los pintores no son así. - Hay pintores y pintores. - Si es un pintor de brocha gorda, ¿qué hace aquí en Italia? - Vive. - ¿Y por qué no vive en Rusia? - ¡No eres tú nadie preguntando! La entonación con que dijo Max esta frase hizo que Petia recordara a Gávrik, a Terenti, a Sinichkin, Blizhnie Mélnitsi, en una palabra, todo lo que para él estaría siempre vinculado al concepto de "revolución", que tan inopinadamente había visto resurgir en Nápoles, encarnado en los inmóviles vagones del tranvía, la alborotadora multitud, el ruido de cristales rotos, los disparos de revólver, las siniestras plumas negras de los soldados, las banderas, los retratos y, por último, el hombre del áncora en la mano, en el que había reconocido al marino del Potemkin. Petia quería ya preguntar a Max cómo había ido a parar allí Rodión Zhúkov, quién era el caballero de los lentes y qué hacían allí todos ellos, pero en aquel instante mismo llegaron a correos. - Trae tu correspondencia -dijo Max. - ¿Para qué? -preguntó receloso Petia. - ¡Venga, venga, no me hagas perder más tiempo! ¿A dónde hay que mandarla? - La tarjeta postal a mi tía, a Odesa, y la carta, a París. - ¿A París? - Sí. - Entonces, la mandaremos en el expreso. - ¿En el expreso? No comprendo... - ¡Paleto! -barbotó Max, y de nuevo pareció que estaba chupando un caramelo-. El expreso es el expreso. En fin, un tren correo. Va directo. Mi padre siempre envía las cartas a París en el expreso. Trae. Tras breve titubeo, Petia sacó del bolsillo el sobre, ya bastante arrugado, Max lo tomó, se acercó a la taquilla y, ceceando, se puso a hablar rápidamente en italiano. - ¿Y el dinero? -gritó Petia, pero Max, por toda respuesta, soltó unas coces en el aire, dándole a entender que no estorbara. Al cabo de dos minutos regresó a donde estaba Petia y le tendió un recibo. 49 El caserío en la estepa - ¿Y el dinero? -repitió Petia. - ¡No seas tonto! Yo envío todos los días unas quince cartas, ¡fíjate qué montón de sellos tengo! Max sacó del bolsillo un puñado de estampillas-. Cuando estoy con mi padre, siempre echo yo mismo las cartas al buzón. ¿De dónde conoces tú a Vladímir Ilich? - ¿A qué Vladímir Ilich? -preguntó asombrado Petia. - A Lenin. ¿A qué Lenin? - Al que vive en París, en la calle de Marie Rose. A Uliánov. He leído la dirección. ¿No es para él la carta? - Sí -dijo Petia-, es para Uliánov. Pero no la he escrito yo. - ¿Te ha encargado tu padre que la echaras al buzón? - No. Me la dio en Odesa un hombre... Me lo encargaron unas personas... -balbuceó Petia, sonrojándose. Max, comprensivo, asintió, sacudiendo su cabeza de despejada frente. - Comprendo, lo comprendo muy bien. No me mires con tanto recelo. Nosotros escribimos con frecuencia a Uliánov... Es decir, escribe mi padre, y yo echo las cartas al buzón. Siempre las envió en el expreso. Dime, ¿dónde vives? - En el Explanade-Hôtel. Max arrugó la frente, lo que acentuó su parecido con el padre, y dijo: - Si no me equivoco, eso queda cerca de aquí. Id derechos, torced a la izquierda cuando lleguéis a la fuente y en el tercer callejón encontraréis vuestro hotel. Y ahora, arrivederci, yo tengo que salir corriendo. Después de estrechar apresuradamente la mano a Petia y a Pávlik, Max cruzó la calle y se perdió de vista tras la esquina, donde en un nicho había una estatua de la virgen adornada con flores y ramas de limonero que tenían pequeños frutos aún verdes. EL VESUBIO Ahora, ¡venga aquí! –dijo Pávlik, carraspeando y fro tándose la rodilla. - ¿Qué es lo que quiere-res? - ¡Venga aquí! -repitió Pávlik y tendió la mano-. ¡Venga aquí media lira! - ¿De qué lira me hablas? - Pues de una lira italiana. De la que papá te ha dado para el sello y tú quieres escamotear. - ¡Mira por dónde me has salido! Toma, amigo... Petia acercó la mano a las narices de Pávlik, haciéndale la higa. - Entonces, eres un granuja -protestó Pávlik y, de pronto, gimoteó, plañidero, mirando en torno con sus ojos castaños, en los que no se veía ni sombra de lágrimas. -¡Cállate! -cuchicheó Petia-. ¿No ves que los italianos se están fijando en nosotros? - ¡Pues que se fijen! ¡Que vean lo granuja que eres! -replicó Pávlik, y se puso a llorar amargamente. Petia se asustó. - ¡Está bien! -dijo muy seco-. Si eres tan cerdo, te daré media lira. Pero, antes, hay que cambiarla. - No hace falta. Trae aquí la lira y yo te daré cincuenta centésimos -dijo Pávlik y, rebuscando entre pecho y camisa, sacó de allí una pequeña moneda de plata. - ¿De dónde tienes tú ese dinero, Pávlik? preguntó severo Petia, imitando la voz de Vasili Petróvich. - Se lo gané en el Mar Jónico al cocinero respondió Pávlik con una nota de orgullo en la voz. - ¿Cuántas veces te he repetido, so granuja, que no te atrevas a jugar dinero? -¿Y tú? ¿Quién arrancó todos los botones del uniforme de papá? - Yo era entonces pequeñito. - Y yo soy ahora pequeñito -observó muy sensato Pávlik. - Pero bastante sinvergüenza -dijo cáustico Petia-. ¡Ya verás cuando se lo cuente todo al padre! - Y serás un soplón toda la vida -replico Pávlik, rebosante de entusiasmo. - Gelati, gelati, gelati... -cantó en aquel momento con divina voz de tenor un vendedor italiano de helados, y los niños vieron un carrito verde, lo mismo que los de Odesa, pero más largo, adornado con vistas de Nápoles y sobre cuatro ruedas en lugar de dos. Los hermanos cambiaron una mirada y en aquel mismo instante se hizo entre ellos la paz y se estableció la más tierna de las amistades, basada en el apasionado deseo de infringir la exigencia categórica del padre de que no compraran ni comieran nada en la calle sin permiso de los mayores. Los chicos se miraron, y sus ojos preguntaban insistentes: ¿qué debemos hacer si no hay personas mayores a quien pedir permiso? Y, también con la mirada, se dieron la única respuesta posible: si no hay mayores, nos las arreglaremos sin ellos. Como buen conocedor del italiano, Petia se adelantó y se disponía ya a pronunciar una frase que empezaba con las palabras "Prego, signore, dénos... ", pero el vendedor de helados, un guapo mocetón con una media roja apresando su ensortijada cabellera, resultó ser muy listo y comprensivo. Abrió apresuradamente la tapa del carrito, y los asombrados chicos vieron, en lugar de dos heladeras de cobre con tapas estañadas, una barra de hielo. El vendedor de helados empuñó una pequeña garlopa metálica y se puso a cepillar aquella "viga" de hielo. Después llenó dos vasos de heladas virutas y, destapando una botella, las roció con un líquido del vivo color del vitriolo. 50 Los chicos, llenos de curiosidad, se zamparon el hermoso, pero no muy dulce helado napolitano y les pareció que habían comido pintura. Sin pérdida de tiempo, el vendedor de helados volvió a cepillar el hielo y esta vez vertió en los vasos un líquido hasta tal punto rosado, que Pávlik se acordó en seguida de los dulces de Constantinopla y se puso lívido. Con resoluto ademán, copiado de Vasili Petróvich, Petia apartó los helados, dijo en purísimo italiano "basta", pagó diez centésimos y, tomando de la mano a Pávlik, se alejó con él. El mal sabor que había dejado a los chicos el extraño helado, desapareció en cuanto se vieron ante un pequeño quiosco recogido junto a un muro, del que fluía un fino chorro de agua de manantial. Había en el mostrador un cesto de enormes limones napolitanos, botes con azúcar molida y unos vasos muy altos. Antes de que Petia tuviera tiempo de abrir la boca, el vendedor había partido unos limones y, con una maquinilla especial, había exprimido su jugo en dos vasos. Luego el hombre echó azúcar molida en los vasos, los puso con movimiento acostumbrado bajo el chorro de agua, llenándolos hasta los bordes de un líquido maravillosamente nacarino, con una ligera espuma grisácea; el cristal se empañó, y los chicos, cuando mojaron sus resecos labios en aquel sorprendente néctar, sintieron un deleite indescriptible. Caía la tarde. Sobre la blanca plaza con el surtidor en medio pendía una redonda nube vespertina de subido color de rosa y tan grande, que la gente, las casas y hasta los campanarios parecían bajo ella minúsculos e insignificantes. Era aquel un espectáculo impresionante y bello. Los chicos corrieron en la dirección que les había señalado Max, pero la ciudad, iluminada fantásticamente por la nube, les parecía aún más extraña e incomprensible. No se podía reconocer ninguna calle. Oscurecía rápidamente, aunque la nube continuaba encendida en el cielo, que había adquirido ya un matiz liliáceo. Adondequiera que los chicos se encaminaran, la nube les seguía, asomando, con sus liliáceos bordes, tras los altos tejados de las casas. Las angostas calles no tardaron en llenarse de muchedumbres, que salían de paseo, como es costumbre por las tardes en todas las ciudades meridionales. Se oía el rumor de las pisadas sobre las aceras recalentadas por el sol. El calor del día había cedido lugar al de la tarde, no tan seco, pero sí más sofocante. Rayas de una luz que parecía aumentar el calor caían sobre las calles por las puertas de los cafés y los bares. En los balcones sonaban mandolinas. Eran más intensos que de día el olor a café, a gas, a anís, a ostras, a pescado frito, a limones... Los abanicos se movían ruidosos en las manos de las mujeres. Las V. Kataiev voces de los vendedores de helados y de periódicos parecían más altas y musicales. En los portales aparecieron enigmáticamente vendedores de corales. Petia creyó ver algo muy peligroso y criminal en sus bombines encasquetados hasta las cejas, en sus sombríos ojos, en sus dulzonas sonrisas, en sus bigotes rizados con tenacillas, en sus chalecos de terciopelo, en sus levitas, en sus dedos morenos llenos de sortijas y en las planas y anchas cajas que, colgadas de una correa, sostenían ante sí, mostrando en silencio y desde lejos a las damas sus tesoros: corales sangrientos como dientes arrancados de raíz; otros pequeñitos, engarzados en un hilo, otros de un color rosa pálido, casi blancos, gruesos y pulidos como habichuelas. Vendían también aquellos hombres piedras de Pompeya engastadas en oro y flores hechas de gemas medio transparentes. Sobre paños de terciopelo negro, todas aquellas bagatelas, profusamente iluminadas por la mortecina luz de los faroles de gas, le parecieron a Petia pequeños y muertos animalitos procedentes de otro planeta. Lo que más temor producía a Pávlik eran los siniestros ojos de los vendedores, y el chico, la mano entre el pecho y camisa, apretaba con fuerza en el puño unas monedas italianas. Uno de los callejones les pareció a los chicos conocido. Torcieron por él y subieron una cuesta pavimentada con baldosas. De pronto terminaron las casas, y Petia y Pávlik vieron el Vesubio. Al parecer, se habían acercado a él desde otro lado, pues no semejaba el de otras veces y, enorme, mostraba una sola cumbre. Se hallaba terriblemente cerca. Iluminado con los últimos colores del agonizante día, cubierto con su monstruoso sombrero de azufroso humo, saturado del calor del hierro hirviente en sus entrañas, parecía dispuesto a ponerse en acción de un momento a otro, y los chicos incluso creyeron oír un siniestro rumor subterráneo. Sintieron tal espanto, que volvieron sobre sus pasos como almas perseguidas por el diablo y, de pronto, se dieron de manos a boca con su padre, que, sin sombrero, la chaqueta desabrochada, llevaba casi tres horas corriendo como un loco por Nápoles sin poder encontrar a sus hijos. Fue tan grande la alegría de Vasili Petróvich cuando vio a Petia y a Pávlik, que ni siquiera les hizo el menor reproche. Estaban los chicos y el padre tan cansados de las emociones del día que, apenas llegaron a la habitación, se desplomaron en sus camas, sin lavarse siquiera, y hay que decir que durmieron magníficamente el pesar del terrible calor, del zumbar de los mosquitos, del ruido de la muchedumbre y de la música que llegaba desde la calle. LA CARBO ILLA E EL OJO A la mañana siguiente, muy temprano, empezó para nuestros viajeros una vida sin igual, agitada, 51 El caserío en la estepa fatigosa y admirable, que los arrastró en su torbellino, llevándolos por ciudades y hoteles, y terminó mes y medio después, cuando, muertos ya de cansancio, cruzaron, por fin, la frontera y se vieron de nuevo en Rusia. Aunque hicieron el viaje conforme a un plan muy pensado, cuando Petia, después, lo recordaba, parecíale un amasijo de impresiones deshilvanadas, bellos panoramas, palacios, fuentes, plazas y museos. Los Bachéi no tenían dinero suficiente para permitirse el lujo de detenerse un día más en cualquier parte con el fin de descansar y dejar que sus pensamientos e impresiones se sedimentaran. En Nápoles, por ejemplo, pasaron tan sólo tres días, pero en ellos se las arreglaron para ir en un barquito a Capri, visitar allí la famosa cueva azul, pasear por Sonento y Castellammare a la vuelta, recorrer al día siguiente Pompeya, elevarse casi hasta el mismo cráter del Vesubio, ver después la mayor parte de los museos e iglesias de Nápoles y, por último, su célebre acuario, donde, tras grandes vitrinas con agua del Mediterráneo, iluminadas desde arriba, los chicos admiraron maravillosos cuadros del reino submarino: entre blancos árboles de corales y pólipos, que parecían crisantemos azules y rojos, se movían por encima de bellas conchas enormes langostas y peces semejantes a dirigibles interplanetarios que navegaran de la Tierra a Marte. Cuando iban de Nápoles a Roma y se encontraban ya en el sofocante vagón, esperando la tercera campanada, Vasili Petróvich miró por la ventana y, un tanto inseguro, dijo de pronto: - Como queráis, pero ése es Máximo Gorki... Vasili Petróvich se ajustó los lentes, asomó por la ventana y se fijó mejor, exclamando ya seguro de lo que decía: - ¡Sí, es Máximo Gorki! Petia asomó presuroso la cabeza por debajo del brazo del padre. Por el andén, junto a los vagones, pasaba un grupo bastante numeroso de personas con portamantas y maletas, hablando muy alto en ruso. Entre ellos vio Petia inmediatamente la alta y un poco encorvada figura del hombre que había vendado la rodilla a Pávlik después de los desórdenes callejeros. Petia comprendió de pronto por qué le había parecido conocer a aquel hombre: había visto infinidad de veces su retrato en revistas y tarjetas postales. Era el famoso Máximo Gorki. Petia vio también al marino, que llevaba sobre su poderoso hombro una pobre y pequeña maleta. Pasó una dama enlutada, con una niña de unos trece años, hija suya al parecer. Petia distinguió una carita de ojos serios y labios apretados con gesto de amargura, una trenza castaña sobre un débil hombro, un lazo negro... En aquel mismo instante, el tren partió. La gente que se encontraba en el andén corrió hacia atrás. Petia vio de nuevo a Máximo Gorki, al marino y a la dama con la niña. Todos se encontraban en la parte opuesta del andén, junto a otro tren con las portezuelas abiertas. Por lo visto, unos se marchaban y otros habían acudido a la estación a despedirse de ellos. - ¡Máximo Gorki! ¡Máximo Gorki! -gritó Petia, agitando el sombrero. La niña volvió la cabeza y miró a Petia. Sus ojos se encontraron. En aquel mismo instante cayó desde arriba una ola de pestilente humo. Petia cerró los ojos, pero un granito de carbonilla se le había metido ya en un ojo, bajo el párpado superior. Para el chico empezó un suplido que le impidió gozar del viaje de Nápoles a Roma. ¡Un clavo en un zapato o un grano de carbonilla en un ojo! ¿Quién no ha experimentado alguna vez en su vida estas pequeñas contrariedades, al principio tan insignificantes, pero que después llevan al paroxismo de la desesperación? Aquello era un verdadero suplido. Al principio, Petia únicamente sentía la molestia que le causaba aquel cuerpo extraño en el ojo. Este lagrimeaba, y el chico creía que, de un momento a otro, las lágrimas harían salir la carbonilla y sentiría un placentero alivio. Sin embargo, las lágrimas fluían, y la carbonilla no salía. Había penetrado muy adentro, y en cuanto el chico movía el párpado, le arañaba el globo del ojo. Casi ciego por las lágrimas, sintiendo un dolor irresistible, Petia se agitaba por el sofocante vagón, sin saber en dónde meterse. Tropezaba con los bancos, con los pies de los viajeros, y terminó lastimándose una rodilla, pero este nuevo dolor no logró ahogar el viejo. El padre mandó al chico que se estuviera quieto y no restregara el ojo por nada en el mundo: entonces, la carbonilla saldría sola. Pero la carbonilla no salía. Petia de nuevo se puso a restregarse el ojo con el puño, apretando con todas sus fuerzas. El dolor se hizo insoportable. Desesperado, Petia gemía, gritaba, golpeaba el suelo con los tacones. El padre trató de volver el párpado con dedos temblorosos y de alcanzar la carbonilla con la punta del pañuelo. Petia no se estaba quieto. Con frecuencia, el chico corría al retrete y, tomando una almorzada de agua tibia del lavabo, bañaba en ella su inflamado ojo. Nada le causaba alivio. Aquello era peor que un dolor de muelas. En los raros instantes en que el dolor aflojaba un poco, Petia veía, en medio del cegador brillo del mediodía italiano, secos cerros, que pasaban corriendo ante la ventana, el blanco polvo de la carretera, los pasos a nivel, las casetas de los guardagujas, con vallas hechas de viejas traviesas, y girasoles, malvas y sucios cerdos como los que describía Gógol. De no ser por los bosques de bellos pinos italianos de bifurcadas ramas, entre 52 anaranjadas y rosáceas, y agujas casi negras, hubiera podido creerse que el tren, en vez de acercarse a Roma, estaba llegando a Mírgorod. Todo aquello fluía fugaz, y sólo una impresión, un cuadro seguía inmutable: el andén de la estación de Nápoles, la muchedumbre, la dama enlutada y la niña con un lazo negro en su trenza castaña. La niña miraba todo el tiempo, grave e interrogante, a Petia y permanecía inmóvil y fija, como la carbonilla que se le había metido en el ojo al muchacho. Pero, como en este mundo todo termina, terminaron también los tormentos de Petia. En un ángulo del vagón viajaba una vieja italiana con una crucecita de corales colgando de su apergaminado cuello. Llevaba la mujer aquella una cesta de la que asomaban las cabezas de unos patos, y todo el camino leía con gran devoción un libro de oraciones. Sin embargo, veía todo lo que estaba sucediendo en el vagón. Cuando Petia pasó corriendo por décima vez hacia el retrete para lavarse el ojo, la mujer lo apresó con sus fuertes y musculosas manos, lo sentó a su lado, le agarró la cabeza y acercó a ella su rostro negro y bigotudo, espeluznante como el de una bruja. Sin decir palabra, la italiana dio la vuelta con hábiles dedos al párpado del chico, abrió sus cálidas fauces, sacó su larga y mojada lengua y con ella quitó la carbonilla que se había incrustado en la membrana mucosa del ojo. En aquel mismo instante sintió Petia una inefable sensación de alivio. Con los dedos, la vieja se quitó de la lengua la carbonilla, la mostró triunfante a los pasajeros y pronunció una larga frase italiana. En respuesta estalló una tempestad de aplausos, y los patos se pusieron a parpar animadamente. Después, la vieja besó a Petia en la cabeza, le echó la bendición y volvió a enfrascarse en su devocionario. LA CIUDAD ETER A El tren estaba llegando a Roma. Unos músicos ambulantes -mandolina, guitarra y violín- se plantaron en medio del vagón y tocaron por última vez. El tren se detuvo bajo los acordes de Santa Lucía y el chirriar de los frenos. Acompañados de una bulliciosa multitud de intérpretes de hotel y de guías, nuestros viajeros ocuparon un viejo faetón. El vetturino, es decir, el cochero, descargó su largo látigo sobre los jamelgos, hizo girar la manecilla del gran contador que había a un costado del pescante, y el coche echó a rodar por las tórridas y desiertas calles y plazas de Roma, donde manaban rumoreantes y altos surtidores, dejando en las piedras de la calzada unas rayas verdosas que, como la aguja de una brújula, indicaban la dirección del viento sur. Después del suplido que había tenido que sufrir, a Petia le producía un gran placer mirar. Parecía como si la fuerza de su vista se hubiese triplicado. El chico V. Kataiev volvía la cabeza en todas direcciones para no perderse el menor detalle de la famosa ciudad. El flaco cochero con negro sombrero de fieltro en forma de olla daba implacables chupadas a un pestilente y largo toscano, con su pajita en medio. En vez de dirigirse al hotel por el camino más corto, daba vueltas y más vueltas, recorriendo toda la ciudad. En la ventanita del contador brincaban con bastante rapidez los centésimos, convirténdose con increíble facilidad en liras, y el vetturino, para distraer la atención de los pasajeros, extendía teatralmente, con gran frecuencia, la mano en que empuñaba el látigo, señalando las termas de Caracalla, San Angelo, el Tíber, el Foro, la Basílica de San Pedro, el Coliseo... El padre desplegó sobre sus rodillas el plano de Roma. Parecía como si no creyera a sus ojos y buscara una confirmación teórica de la evidente existencia de Roma con todos sus monumentos, tan conocidos por los cuadros y las fotografías. En realidad, Roma no era tan majestuosa como la pintaban y describían. Iluminada de modo uniforme por el alto y seco sol, la urbe se extendía en sus antiguos cerros bajo un cielo azul pálido, que el calor desteñía, y parecía mucho más modesta y bella de lo que uno podía imaginarse. La ciudad estaba casi desierta, como siempre en estío. A la entrada del Vaticano había un destacamento de la guardia papal, con sus uniformes medievales y sus alabardas, y Pávlik que en inviemo había ido una vez a la Opera con la tía, gritó con voz sonora, que se oyó en toda la plaza: - ¡Fijaos, fijaos, ahí están los hugonotes! Antes de que Petia pudiera taparle la boca con la mano, Pávlik gritó aún más fuerte, a voz en cuello, lleno de entusiasmo y asombro: - ¡Ahí vienen dos don Basilios! En efecto, por debajo de las columnatas de la Basílica de San Pedro avanzaban, enfundados en negras sotanas, sus paraguas bajo el brazo y con largos sombreros de arrolladas alas, dos sacerdotes católicos, copia exacta del don Basilio de El barbero de Sevilla. Unos monjes cruzaron la plaza en distintas direcciones. Por las recalentadas piedras caminaba descalzo como un profeta, un franciscano, vistiendo una sotana de burdo paño ceñida con una soga. Pasaron también, rezando en silencio el rosario, unos orondos y alegres benedictinos, que parecían por detrás escarabajos peloteros, y el sol brillaba en sus tonsuras. Muy baja la cabeza, cruzaron la plaza unas monjas vestidas de negro, con unas tocas de batista extrañamente grandes, ligeras como bizcochos, blancas como la nieve y muy almidonadas. El gris jumento tiraba de un carro con ruedas de casi dos metros y medio de diámetro, que chirriaban con un sonido tan primitivo tan penetrante, que Petia 53 El caserío en la estepa evocó los convoyes de Aníbal, envueltos en polvo, ante las doradas puertas de Roma. En aquel instante torció una esquina y entró en la plaza un carruaje con muelles tirado por cuatro caballos moros. Los radios giraban brillando al sol como relámpagos. Recostado en unos cojines de cuero iba un cardenal con un bonete muaré. Petia vio sus azuladas mejillas, sus gruesas cejas y negros ojos, altivos y malignos, pintados como los de un actor. El cardenal miró a los Bachéi y al viejo vetturino, que se había apresurado a descubrir su calva cabeza y a plegar las manos con devoto ademán. No sabemos qué pensaría el príncipe de la iglesia, pero, con una mundana sonrisa en los labios, sacó de sus mangas con encaje una fina mano, en la que llevaba arrollado el rosario, y, sin plegar los dedos, bendijo con imperceptible movimiento a los viajeros. Estos vieron el hermoso manto cardenalicio, y el carruaje desapareció como una visión, dejando en el aire un leve olor a capilla. Dos semanas más tarde, después de haber recorrido toda Italia, nuestros viajeros, cumpliendo punto por punto el plan de Vasili Petróvich, se encontraban ya en Suiza. Allí, antes de empezar a familiarizarse con el país, resolvieron descansar un poco para recobrar fuerzas. A decir verdad, estaban ya hastiados de tantos viajes y trasbordos, pero no podían detenerse: en Milán habían comprado en unas oficinas de turismo, atraídos por su baratura, unos kilométricos que daban derecho a viajar por todos los ferrocarriles de Suiza, sin excepción, en el transcurso de sesenta días. El plazo aquel era excesivo para los Bachéi, pues sus vacaciones terminaban a los cuarenta y cinco días. Pero no había billetes para menos tiempo. A fin de no perder tanto, dijeron que Pávlik sólo tenía siete años y compraron dos billetes de tercera para los tres. Aunque pequeño, era aquello un timo, y Vasili Petróvich, antes de hacerse el ánimo de perpetrarlo, estuvo largo rato estirando el cuello y limpiando los lentes, muy turbado, con el pañuelo. En fin, los billetes estaban ya comprados, el plazo para el que eran válidos había comenzado, y en la vida de los Bachéi empezó un período extraño e inquietante: les parecía que cada día sin viajes en tren acarreaba pérdidas incalculables. Sin embargo, necesitaban descansar un poco. A ORILLAS DEL LAGO DE GI EBRA Nuestros viajeros ocupaban unos sillones de mimbre en la terraza de una pequeña y barata pensión de Ouchy, a orillas del lago de Ginebra, que en francés se llama Lac Leman. Detrás, escalonados, se levantaban y ascendían dulcemente hacia el limpio cielo los hoteles, los parques y los campanarios de Lausana. Delante, a través de la modesta fronda de los huertos y los viñedos, se percibía la franja azul celeste del lago, con aladas velas y gaviotas. En la orilla opuesta, envuelto en la tenue neblina solar, se ofrecía a los ojos el panorama de Saboya: aterciopeladas praderas, desfiladeros, valles con pintorescas y pequeñas aldehuelas y, por último, una agreste cadena montañosa, que se extendía por todo el horizonte. Allí debía encontrarse el Mont-Blanc, pero en vano se esforzaba Vasili Petróvich por distinguirlo con ayuda de sus pequeños gemelos de teatro: la cadena montañosa la ocultaban sombríos nubarrones y nacarinas nubes. Aquello era particularmente enojoso porque, al alquilar la habitación, la suponían "con vistas al Mont-Blanc". Después de dar a los viajeros su bon matin, una doncella entrada en años dejó sobre la mesa una bandeja con un complet du the, compuesto de una tetera y tazas, una cestilla de paja con diminutos bollos, un platillo con mantequilla presentada en forma de ligeras virutas amarillas y otros dos con miel y confitura de grosellas. Descansaba también en la bandeja una azucarera con terrones tan diminutos y frágiles, que, de no tomarlos con las pinzas muy cuidadosamente, se desmenuzaban en seguida. Vasili Petróvich se puso las gafas y estuvo largo rato examinando aquel extraño y amarillento azúcar, tomó luego un terrón, lo olfateó, lo probó y, por último, dijo que no era azúcar del corriente, sino de caña. ¡Azúcar de caña! Este descubrimiento llenó de admiración a los chicos. Se entusiasmó, particularmente, Petia, imaginándose el asombro de la tía y la envidia de los conocidos cuando se enteraran de que Petia había visto con sus ojos azúcar de caña y había tomado té con él en una terraza desde la que se avizoraba el Mont-Blanc. El chico incluso quiso escribir a la tía sin pérdida de tiempo, y hasta llegó a sacar de la mochila todo lo necesario para ello, pero la mañana era tan maravillosa y tranquila, reinaba en torno un silencio tan absoluto y las avispas pendían tan inmóviles sobre los platillos con miel, que Petia, en vez de escribir, se sumió en una especie de letargo. Hasta entonces no se había dado cuenta el chico de la que le habían fatigado las impresiones ni de que era necesario descansar. Ante él continuaban apareciendo en pleno desorden cuadros de Italia. Veía en un cielo de deslumbrante azul el capitel de la columna de San Marcos, con un león que apoyaba una zarpa en un evangelio de piedra: aquello era Venecia. Azules tranvías de dos pisos rodeaban una bella plaza en torno a una catedral de blanco mármol que, con sus dos mil estatuas góticas, parecía de encaje: aquello era Milán. Envueltos en nubes de blanco y seco polvo, pasaban ante las canteras de mármol de Carrara, ante oblicuas pilas de enormes baldosas, losas y bloques de mármol recién extraídos de la cantera y prestos a ser transportados. Se inclinaba, 54 inmóvil, la elegante y escalonada torre de Pisa. Estuvieron parados largo rato en un solitario apeadero, en medio de una pintoresca y tórrida llanura, y en el horizonte se perfilaban unas montañas liliáceas, de las que soplaba, apenas perceptible, un frío alpino. Después evocó el chico el famoso túnel de Simplón -veintidós kilómetros de vía férrea atravesando un monte-, la súbita oscuridad, negra como la pólvora, el tufo de la hulla, el ensordecedor estruendo metálico y los negros espejos de las ventanillas, en las que tan siniestro y fúnebre era el reflejo de las débiles bombillas eléctricas encendidas en los vagones. Después de aquella interminable media hora de angustiosa, veloz y, al mismo tiempo, inmóvil carrera, cuando parecía que ya les faltaba el aire y nunca tendría fin aquella oscuridad de tumba, que oprimía por todos los lados el tren, tirado por dos jadeantes locomotoras, se encendió cegadora la luz del día, se abrieron con alegre ruido las ventanillas, sopló juguetón y fresco el viento del valle del Ródano y aleteó en los vagones, llevándose el desagradable tufo que los llenaba. Montañas. Heleros. Valles. Casitas de madera con grandes quesos en los tejados. Rebaños de rojas y negras vacas suizas, y el melódico sonido, mejor dicho, golpeteo de sus achatadas esquilas en una quieta estación llena de sol, con la blanca cruz en la roja bandera suiza y un perro de San Bernardo, con un enorme cartel, anunciando el "chocolate Suchard". Petia se encontraba ya en otro país, en un país precioso, que parecía de juguete... De la terraza del piso bajo llegaban unas voces que discutían. Hablaban en ruso. Ello hizo que el muchacho prestara atención. - Usted no debe hacer caso omiso de la tesis aprobada unánimente por el Pleno de enero del Comité Central -decía muy alto, casi gritando, una voz femenina, recalcando las palabras "hacer caso omiso" y "Pleno". - Yo no hago caso omiso, pero... -respondió blandamente una masculina voz de barítono, que sonaba irónica. -Sí, señor mío; usted hace caso omiso, aunque finge que no. - ¡Eso es hablar por hablar! - El Pleno de enero ha definido con toda claridad el carácter del trabajó verdaderamente socialdemócrata -terció con precipitación otra voz masculina, sorda y enojada, interrumpida por una seca tos de fumador empedernido. - ¡Siga, siga! --pronunció, nasal, la irónica voz de barítono, y Petia se dijo que el hombre aquel debía de tener una bella y carnosa nariz. - La negación del partido socialdemócrata ilegal gritó más fuerte la voz femenina-, el menoscabo de su papel e importancia, los intentos de castrar el programa, las tareas tácticas y las consignas de la V. Kataiev socialdemocracia revolucionaria no son sino una manifestación de la influencia burguesa en el proletariado... Al oír las palabras "socialdemocracia revolucionaria" y "proletariado", que tan alto sonaban en la galería, Vasili Petróvich se estremeció y miró con el rabillo del ojo a los chicos. - Quien no reconoce esto, engaña a los obreros, difundiendo ideas burguesas liberales acerca del carácter constitucional de la crisis inminente -dijo la ronca voz de fumador empedernido, y Petia vio que, atravesando la enredadera de la terraza, caía sobre la grava, cerca de un macizo de lilas blancas, una humeante colilla. - ¡Caramba! ¿No son demasiado fuertes estas palabras? - Esos señores -volvió a la carga la voz femeninaechan por la borda consignas tan viejas del marxismo revolucionario como el reconocimiento de la hegemonía de la clase obrera en la lucha por el socialismo y la revolución democrática. - ¿Eso lo dice por mí? - Por usted y por todos los, que piensan así... - ¡Dios mío! -barbotó asustado Vasili Petróvich, y la nariz se le puso blanca por la inquietud-. ¡Chicos, salid ahora mismo de la terraza! Petia, picado por la curiosidad, sacó medio cuerpo por encima de la barandilla, para ver lo que estaba ocurriendo en la terraza de abajo. A través de una inclinada reja verde tapizada de hiedras, el chico vio una mesa, en la que había una jarra de leche, y a varias personas acomodadas en sillones de mimbre: una enojada dama de chaqueta negra, que parecía una maestra, un joven con aspecto de tuberculoso, vistiendo una camisa rusa de satén y una raída chaqueta, y un caballero de bellas facciones que llevaba una cazadora y ostentaba unos lentes con brillante montura de acero en su carnosa nariz romana, de la que salía en aquel mismo instante un irónico "¿Y qué más? .. " - Predicando la formación del llamado Partido Obrero legal o abierto, usted y todos sus semejantes no son sino constructores del partido "obrero" stolipiniano y portadores de la influencia burguesa en el proletariado -gritó la señora de chaqueta negra, golpeando con su huesudo puño la mesa tan fuertemente, que la jarra de leche estuvo apunto de volcarse. - Exactamente, de la más auténtica influencia burguesa... -ahogándose de tos y escupiendo decía con voz rápida y sorda el joven tuberculoso, mientras encendía una cerilla con manos temblorosas-. Y su partido obrero "abierto" no es, en el régimen de Stolipin, sino la franca traición de hombres que han renunciado a la lucha revolucionaria contra la autocracia zarista, la III Duma y todo el ignominioso régimen de Stolipin. Vasili Petróvich no pudo aguantar más. Agarró a 55 El caserío en la estepa Petia de los hombros y lo empujó a la habitación, diciéndole: - ¡No te atrevas nunca a escuchar semejantes cosas! ¡No salgas de la habitación!... ¡Pávlik, abandona inmediatamente el balcón! ¡Dios mío, qué castigo! ¡En todas partes política!... Después de meter a los chicos en la habitación, Vasili Petróvich salió a la terraza y gritó con voz temblorosa a los de abajo: - Les ruego que midan ustedes las palabras. Por lo menos, no hablen tan fuerte. No olviden que arriba hay niños. Abajo se hizo el silencio, y después, la voz nasal dijo: - Camaradas, nos están escuchando. Se oyó el ruido de los sillones de mimbre al ser movidos, y la voz femenina comentó: - Y ustedes dicen "partido abierto", cuando incluso en la libre Suiza nos persignen los espías del gobierno zarista. - ¡Cuidado con lo que dice!... -gritó amenazante Vasili Petróvich, el rostro encendido. Pero abajo cerraron con furia la puerta encristalada, y Vasili Petróvich, barbotando: "¡A lo que hemos llegado!", abandonó la terraza y la cerró, con no menos indignación y ruido. - Papá ¿también son rusos? -preguntó con un hilo de voz Pávlik-. Son anarquistas, ¿no? - Tonto, son socialdemócratas -dijo Petia. - Yo a ti no te he preguntado... Papá, ¿y cómo han venido a parar aquí? - No hagáis preguntas necias -gruñó enojado el padre y, mirando severo a Petia, añadió-: Y tú no te metas donde no te llaman. - Dime, papá -volvió a la carga Pávlik-, ¿esos rusos son como nosotros o no? - Sí, son rusos como nosotros, sólo que emigrados. ¡Y basta ya de preguntas! -dijo secamente el padre. - ¿Y qué son los emigrados? ¿Gente que está contra el zar? - ¡Basta! -rugió el padre. Con esto terminó aquella conversación sobre política. Los Bachéi no volvieron a ver a los emigrados rusos que vivían en el piso de abajo. Por lo visto, se mudaron de pensión. EMIGRADOS Y TURISTAS Aquel pequeño incidente causó a Petia muy honda impresión. Sin que él mismo se diera cuenta, el chico empezó a meditar en torno al fenómeno, no del todo comprensible, que se llamaba "revolución rusa". Petia pensaba en Rusia y en los rusos. Hasta entonces, todos ellos, lo mismo ricos que pobres, mujiks que obreros, funcionarios o comerciantes, oficiales o soldados, eran para él simplemente rusos, fieles súbditos del emperador. Aquello le parecía muy natural y no exigía demostración ninguna, lo mismo que, por ejemplo, la afirmación de que el Mar Negro estaba compuesto de una gran cantidad de agua salada y el cielo era una masa de aire azul. Pero en el extranjero, donde, con gran asombro suyo, Petia veía a muchos rusos, aquella idea suya empezó a cambiar. El chico se dio cuenta de que en el extranjero todos los rusos se dividían en dos categorías. Una la componían los turistas, y la otra, los emigrados. Los turistas eran gente rica, y los Bachéi no tenían el menor contacto con ellos, pues, en los barcos y los trenes, los turistas viajaban en primera, paraban en hoteles terriblemente caros, almorzaban en las terrazas de los restaurantes más famosos y paseaban en carruajes o montando bellos caballos y automóviles más preciosos que el de los hermanos Ptáshnikov, que hasta entonces le había parecido a Petia una maravilla, el colmo de la riqueza y el lujo. Dondequiera que apareciesen los turistas rusos, los rodeaba una atmósfera de riqueza y lujo. Viajaban con toda su familia, los niños muy bien vestidos, acompañados de institutrices, doncellas, intérpretes y guías de la categoría más alta, serios e imponentes como ministros. Eran aquellos rusos hombres bien cebados y damas muy quisquillosas, jóvenes señoritas y señoritos, altivas ancianas y elegantes viejos, que olían a extraños perfumes de caballero y a cigarros habanos. A veces, en la fresca penumbra de un museo o entre las caldeadas ruinas de algún teatro antiguo, los Bachéi se veían muy cerca de aquella gente. Pero incluso allí la rodeaba un muro invisible, que excluía todo acercamiento. Delante de ellos, Petia sentía un humillante embarazo que, si bien no se debía a que fuese pobre, sí a que no era muy "pudiente". El chico sentía vergüenza por el traje de su padre, por sus botas con las punteras torcidas hacia arriba, por su barato sombrero de paja, por el cuello y los puños de su camisa, que el buen hombre limpiaba meticulosamente todas las noches con una goma de borrar y espuma de jabón. Petia se despreciaba a sí mismo por aquella vergüenza, pero no podía evitarla. Era aquella aún más humillante porque el chico comprendía que el padre, si bien lo disimulaba, también sentía vergüenza. En presencia de los turistas, Vasili Petróvich adoptaba una pose muy independiente, pero le temblaba la barbilla y, con un movimiento inconsciente, doblaba las palmas de las manos para ocultar en las mangas de la americana los puños de la camisa. Pero lo más vejatorio era que los ricachones rusos parecían no ver a los Bachéi. Únicamente dejaban de hablar en ruso y con mucha facilidad pasaban a cualquier otro idioma -el francés, el inglés o el italiano-, que dominaban con la misma soltura que el ruso. 56 Los cuadros de los grandes maestros, ante los que Vasili Petróvich se detenía abatida la cabeza y los ojos anegados en lágrimas, los examinaban ellos desde distintos puntos, a través del puño y con impertinentes, admirándose sin perder su dignidad y haciendo observaciones muy profundas. Contemplaban las ruinas de los antiguos teatros como si esperaran que de un momento a otro fueran a aparecer un coro griego y artistas de la antigüedad, con coturnos y máscaras, para representar ante ellos una emocionante tragedia. Parecía que todo en torno les pertenecía por un antiguo derecho que no podía despertar la menor duda. Y Petia sentía que eran, en efecto, los dueños de todo. El mundo les pertenecía a ellos, o, por lo menos, a la gente de su clase, y Rusia era suya, sin duda alguna. Por ello le parecía tan extraña a Petia la otra categoría de rusos en el extranjero: los emigrados. Estos eran el polo opuesto de los turistas. Aquellos intelectuales pobres y mal vestidos viajaban en tercera, iban a pie por las calles y vivían en las pensiones más pequeñas y baratas. Por eso los Bachéi los veían con frecuencia, y Petia pronto se hizo de ellos una idea bastante exacta. Eran hombres y mujeres como los que habían visto en víspera en la pensión de Ouchy. Los emigrados se dedicaban a la política. Petia les había oído decir distintas "palabras políticas", que cada vez turbaban a Vasili Petróvich. Siempre estaban discutiendo, sin prestar atención a lo que les rodeaba y en los lugares más inadecuados: en la estación, antes de la salida del tren; en los montes, junto a un salto de agua que salpicaba de líquido polvo las temblorosas hojas de algún helecho; en la mesa de las pensiones; en los museos, al mismo tiempo que examinaban piedras partidas en dos, en cuyo interior brillaban los cristales liliáceos de las amatistas. A juicio de Petia, los emigrados se habían entregado todos a una misma labor. Petia comprendía que su labor era política, pero tenía de ella una idea muy vaga. El chico sabía que "luchaban contra la autocracia". Y si iban de un sitio para otro, no era por el interés de viajar, sino porque así lo exigía la "causa común". Un día, los Bachéi se tropezaron en Ginebra con un grupo bastante numeroso de emigrados. Fue en un islote, junto al monumento de Rousseau. En torno nadaban unos cisnes negros, y el Rousseau de bronce, un anciano de rostro flaco y apasionado, contemplaba indiferente, sentado en su sillón, cómo las orgullosas aves hundían en el agua sus sinuosos cuellos, que parecían serpientes, y, rapaces, apresaban pedacitos de pan blanco que les tiraba la gente desde diminutas y polícromas barquillas. Mientras Vasili Petróvich, respetuosamente descubierto, contemplaba el monumento al gran Juan V. Kataiev Jacobo, al filósofo y escritor ante quien se inclinaba ya cuando era estudiante, Petia oyó una conversación que mantenían unos emigrados. Sentados en bancos a la sombra de unos sauces llorones, discutían en voz alta, como siempre, y, de pronto, Petia oyó un apellido conocido: Uliánov. - ¿Acaso Uliánov-Lenin no está ahora en París? - Está cerca de París, en la aldea de Longjumeau. - Entonces, ¿es cierto que hay allí una escuela del Partido? - Sí, y Lenin hace ir allí a los dirigentes del Partido y les da un curso de conferencias de Economía Política, cuestión agraria y teoría y práctica del socialismo. - ¿Qué posición mantiene él respecto a la escuela de Capri? - Desde luego, una posición irreconciliable. - Después de su resolución acerca de la situación en el Partido, presentada en la asamblea del segundo grupo parisiense de ayuda al Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, podemos estar seguros de que nunca aceptará el menor compromiso. - Yo no he leído la resolución. - De aquí a unos días se publicarán unas octavillas con ella. - ¿Y Gueorgui Valentínovich? - ¿Gueorguí Valentínovich?... Plejánov es Plejánov. - Entonces, cree usted... - He creído y creo que en la revolución rusa no hay más que una línea acertada: la línea de Lenin. Y cuanto más pronto lo comprendamos, tanto antes llegará la revolución rusa. Petia comprendió por primera vez con toda claridad que los emigrados, aunque le habían parecido hasta entonces unos pobres extravagantes, que erraban contra su voluntad por tierras extrañas después del fracaso de la revolución, eran una fuerza seria. Resultaba que tenían escuelas del Partido, Comités Centrales, grupos de ayuda y Plenos. Publicaban octavillas con sus resoluciones. Resultaba que, a pesar del fracaso de la revolución de 1905, muchos de ellos, lejos de deponer las armas, se preparaban para otra revolución. Resultaba que tenían su dirigente, Lenin-Uliánov, por lo visto el hombre a quien estaba destinada la carta que Gávrik entregara a Petia. El chico había oído ya varias veces aquel apellido. Trató de imaginarse al hombre que se encontraba cerca de París, en la aldea de Longjumeau, y preparaba una nueva revolución rusa. A partir de entonces, siempre que Petia veía algún emigrado en el tren o en la estación, estaba seguro de que iba a París, a Longjumeau, a la escuela del Partido dirigida por Uliánov. Naturalmente, habían ido también allí los emigrados de quienes Gorki se había despedido en la estación de Nápoles, y entre ellos la dama de luto y la niña que miró a Petia tan severa y grave cuando el tren arrancó y al chico se le 57 El caserío en la estepa metió en el ojo la maldita carbonilla. AMOR REPE TI O Petia no podía olvidar a la niña aquella. Por más raro que pueda parecer, pensaba en ella muy a menudo, sintiendo la amargura de la separación y reprochándole mentalmente que hubiera aparecido y desaparecido tan de repente, como si la chica tuviera la culpa de ello. Petia concedía una importancia exagerada a la mirada que habían cambiado. El chico había leído ya, además de las novelas de Turguénev, Un héroe de nuestro tiempo, La guerra y la paz, Evgueni Oneguin, como era natural, y casi todo Goncharov. Aunque Vasili Petróvich, que orientaba la lectura de los chicos, les hablaba sobre todo de la importancia social de estas obras clásicas, lo que apasionaba a Petia era algo completamente distinto: el amor. El chico se tragaba ansioso las páginas en que se hablaba del amor y hojeaba distraídamente las que encerraban "importancia social" o, como decía gravemente el padre, "el contenido principal de la obra". Para Petia, lo principal en las obras literarias eran las escenas de amor. Siendo por naturaleza un chico enamoradizo y soñador, Petia asimiló rápidamente toda la ciencia del amor elevado según la novela rusa. Después de estudiar la teoría, aprovechaba cada ocasión para aplicarla prácticamente. Pero esto no era tan fácil. El "amor repentino" o "la indiferencia fría" hacia cualquier chica del cuarto grado, con su delantalito negro, gorrito de castor, lazo verde y cartapacio de hule, se tragaba muchas horas, pero no tenía ningún sentido, pues la chica reaccionaba a todos estos artificios sonriendo amaneradamente y sin comprender en absoluto lo que de ella se quería. Sin embargo, Petia se sumía con bastante frecuencia en un mundo de pasiones imaginadas y se creía unas veces Pechorin y otras Oneguin o Mark Vólojov, aunque, en el fondo, se parecía mucho más a Grushnitski, Lenski y Ralski. Naturalmente, todas las chicas conocidas eran para él, en tales períodos, Marys, Tatianas o Veras encantadoras y sufrientes, cosa que halagaba mucho su amor propio. Petia mantenía una actitud despectiva hacia las Olgas y Márfinkas. Por cierto, las chicas rara vez se daban cuenta y estimaban que Petia era un extravagante muy pagado de su persona. Al principio, las impresiones del viaje eran tan fuertes, que Petia se olvidó de pensar en el amor. Pero la carbonilla se metió en su ojo y comenzó una nueva pasión. Era aquel un "amor repentino". De esto, a Petia no le quedaba duda alguna. Pero había que aclarar aún quien era ella y quién él. Como la cosa ocurría en el extranjero, lo más a propósito era Turguénev. La chica podía ser Asia, e incluso, con un pequeño esfuerzo de imaginación, Gemma, la de Aguas primaverales. Esto era conveniente y agradable porque, como protagonista, Petia era en ambos casos fiel y apasionadamente amado. Sin embargo, el instinto apuntaba a Petia, que en realidad, la chica aquella no era ni Gemma ni Asia. Quizás se pareciera a la Tatiana de Oneguin. Pero Petia descartó también esta variante, ya que, de admitirla, debería ser él Oneguin, cosa que no armonizaba con su necesidad de amor correspondido. La princesita Mary y Bela tampoco valían, porque Petia estaba ya harto de ser Pechorin, pues en los últimos tiempos había abusado mucho de ello. La que más valía era Vera la del Abismo. En ella también había algo de sumiso y enigmático. En tal caso, a Petia le correspondería el papel de Mark Vólojov, ya que no podía de ningún modo aceptar el del fracasado Raiski. En fin, el papel de Mark Vólojov no estaba mal, ni mucho menos. Petia no había sido Vólojov ni una sola vez. Aún no había decidido Petia detenerse definitivamente en Vera y Mark Vólojov, cuando le pareció de pronto que Clara Mílich, con su enigmático beso de ultratumba, era lo mejor de lo mejor. La chica sería Clara Mílich. Pero, en aquel instante, una voz interior dijo a Petia que aquello tampoco era verdad. Sin embargo, el amor no esperaba, no toleraba la menor dilación. Por ello, mezclando a toda prisa a Taliana, a Vera, a Asia, a Gemma, desechando el beso de ultratumba de Clara Mílich y añadiendo un lazo negro a la trenza castaña de la chica, Petia obtuvo, en resumidas cuentas, aquella mujer única, tierna, amada y amante de por vida, con quien la suerte lo había juntado tan fugazmente, para separarlos después implacable. El amargo sentimiento de la separación inundó el alma de Petia. El chico experimentaba en todo momento una extraña soledad. En el fondo, se embriagaba con ella. Por cierto, la soledad, lejos de empañar su viaje por Suiza, lo hacía más agradable. El chico ya no era ni Pechorin, ni Oneguin, ni Mark Vólojov. Era él mismo, pero nuevo, más hombre. Vasili Petróvich observaba alarmado el cambio que se producía en Petia. El niño se iba transformando en joven. Se daba cuenta el padre de que al hijo le ocurría algo incomprensible y lo atribuía a la gran abundancia de nuevas impresiones. Quizás fuera así. Pero ni siquiera podía imaginarse aproximadamente todas las tonterías engendradas por la imaginación calenturienta del niño y en las que estaba sumida su alma. A veces, Vasili Petróvich cogía a Petia por los hombros, lo miraba a los ojos y, con su mano sarmentosa, le alborotaba el cabello. - ¿Qué te pasa, Petia, pequeñito mío? -preguntaba el padre cariñoso. Petia, a punto de llorar de la lástima que sentía hacia sí mismo, se apartaba sombrío y decía con voz 58 sorda: - No soy pequeñito. Siempre que tenía ocasión, Petia se miraba fijamente al espejo, tratando de comunicar a su rostro una expresión sombría y viril. Empezó a peinarse de un modo muy especial con el cepillo del padre, que mojaba profusamente para alisar un rizo rebelde que resaltaba en su coronilla. TEMPESTAD DE IEVE E LAS MO TAÑAS A instancias de Petia compraron en Interlaken unas capas de lana y unos bastones de alpinista con un pincho metálico, de los que se usan para escalar las montañas. Petia incluso pidió que le comprasen un verde sombrero tirolés, con una pluma de faisán en la cinta, y unos borceguíes con clavos. Pero el padre, que temía gastar un céntimo más de lo presupuestado, se negó categóricamente y se puso hecho una fiera. Incluso en los días más calurosos no se quitaba Petia la capa. No la llevaba echada simplemente sobre los hombros, sino que iba embozado en ella a la manera española. La capa de Pávlik ofrecía el más modesto aspecto, pero la de Petia se convertía en el misterioso embozo de un hidalgo español. Pávlik arrastraba simplemente su largo bastón de madera de cerezo; Petia se apoyaba en el suyo como en un cayado de peregrino. A veces, el chico sonreía sombríamente, se apartaba de los suyos y, plantado en una roca, contemplaba a lisia de pájaro un aldehuela, con pequeña y bonita iglesia, situada en el fondo del valle. En cierta ocasión, Petia convenció a su padre de que debían escalar una montaña en un día de mal tiempo, cuando el barómetro de la plaza de Flüelen trazaba una siniestra línea quebrada en la cinta de papel de un tambor que giraba imperceptiblemente. - Pero allí hay ahora niebla, una tempestad de nieve; no veremos nada y gastaremos tontamente el dinero en el funicular -objetó el padre, pues pocos días atrás había sabido, lleno de espanto, que sus kilométricos no valían para el funicular. Petia argumentó calurosamente que, cuando hacía buen tiempo, a los montes subía todo el mundo, y entonces no había nada de interesante de no ser las aburridas cimas nevadas y los ventisqueros, mientras que si hacía mal tiempo, cuando todos los demás viajeros estaban cobardemente metidos en los hoteles, había que subir a los montes para ver una tempestad de nieve en el mes de julio. - Comprenda que nadie, absolutamente nadie verá eso a excepción de nosotros -concluyó Petia. En resumidas cuentas, el chico convenció al padre y, por fin, montaron en un oblicuo y escalonado vagón del funicular eléctrico, que se arrastró lentamente hacia arriba por sus dentados rieles, casi V. Kataiev verticales. Como era de esperar, en el vagón no iba nadie más. Estuvieron largo rato subiendo por una abrupta ladera, poblada al principio de pinos y después de abetos. Los árboles se deslizaban lentamente hacia abajo, en diagonal, de modo que Petia veía al principio sobre sí sus raíces y después, debajo, sus copas llenas de piñas, que iban haciéndose más y más pequeñas y terminaban por ocultarse, abajo, en la neblina solar del tórrido día de julio. A veces aparecían, entre helechos, las blancas y espumosas escaleras de los saltos de agua. La temperatura bajaba. Terminó el bosque. Se deslizó pendiente abajo la última estación: una casita muy limpia con la techumbre mojada. Los Bachéi se apearon del vagón. Vasili Petróvich hojeó la guía, y nuestros viajeros se dirigieron a pie a la cima del monte, por entre negros cantos rodados cubiertos de argénteos líquenes. Allí se notaban ya los primeros síntomas de niebla. Era difícil avanzar, en sandalias, por las escurridizas piedras de cuarzo. El pedregoso suelo estaba cubierto de una vegetación rastrera: de pamporcinos y de rosales alpinos. Por fin, entre húmedo musgo, encontró Petia el primer edelweiss, extraña flor muerta que parecía una estrellita recortada de paño blanco. Petia la arrancó y la guardó sobre su corazón, metiéndola allí por el escote de la marinera. La línea del horizonte estaba muy alta y muy cerca, y de allí avanzaba una niebla gris. Todo en torno se puso oscuro. Entraron en una nube. Sintieron un intenso frío. En un santiamén, las capas de lana se pusieron grises por el polvo de agua. Los envolvieron densas sombras. Sopló un hiriente viento, arrojando a la cara almorzadas de fina y helada llovizna. Vasili Petróvich, irritado, dio la orden de retroceder. Pero Petia siguió muy decidido escalando la montaña, embozado con orgulloso empaque en su capa y golpeando con el afilado hierro de su bastón las mojadas piedras. El frío se hizo aún mayor. Entre las gotas de agua aparecieron estrellitas de nieve, al principio mojadas y ya después secas. La lluvia se convirtió, repentinamente, en una tempestad de nieve. - ¡Atrás! ¡Da la vuelta en seguida! -gritó el padre. Pero Petia no oía nada, embriagado por la sombría belleza de aquella tempestad de nieve en el mes de julio. El chico llegó al borde del precipicio, desde donde, en los días de buen tiempo, se veía toda la cordillera, con las cimas del Mont-Rose, el Jungfrau y el Matterhorn. Pero aquel día no se veía nada. Abajo, arriba y a los lados danzaba alocada la nevasca, cubriendo las flores y las piedras de un blanco velo. - Lo que hemos hecho es tirar el dinero -barbotó el padre, esforzándose por distinguir el más ligero 59 El caserío en la estepa indicio de la famosa cordillera. - ¡Ay, papá, no comprendes absolutamente nada! exclamó triste Petia-. ¡Hasta da rabia oírte! Abajo es verano, hace calor, y nosotros... y nosotros estamos viendo nieve. ¡Nosotros, sólo nosotros!... ¿Acaso no merece la pena de haber subido? - Sí, abajo es verano y arriba invierno. Muy natural. No sé qué encuentras en ello de particular. En los países montañosos, eso es lo normal. Pero tú eres un fantaseador, y nada más. Cubierto de nieve, con estrellitas blancas en las cejas y en las pestañas, Petia estaba plantado al borde del abismo, los brazos cruzados sobre el pecho, la capa ondeante, y con sombrío embeleso pensaba en la niña a quien tan despiadadamente habían separado de él, llevándosela a París, a Longjumeau. Se embriagaba con su desgraciado amor y su soledad, aunque para sus adentros no cabía en sí de júbilo, imaginándose el aspecto que ofrecía abatido por el sufrimiento, olvidado de todos, con la flor aquella en el pecho, envuelto en su burda capa alpina, que no bastaba para calentar su aterido cuerpo. - ¡Basta! ¡Ya está bien! ¡Ya nos hemos deleitado bastante con el panorama! -gruñó el padre-. ¡No vaya a ser que pesquéis una pulmonía! - ¡Qué más da, qué más da! -exclamó Petia, pero ello no le impidió volverse con gran placer de espaldas al desagradable viento y correr monte abajo, en pos de Pávlik. Camino de la estación del funicular se tropezaron con la cabaña de un pastor, una auténtica casita suiza con piedras en la plana techumbre. Allí entraron en calor y secaron su ropa ante el hogar, y una vieja suiza les dio por una moneda de níquel tres estrechos y blancos vasos de fría leche de cabra. Vasili Petróvich pensaba, mientras daba cuenta de la leche: "¡Qué quietud, qué silencio! ¡Qué tranquilidad! Quizás la verdadera dicha consista en tener una pequeña parcela de tierra, una apacible cabaña, en pacer vacas, hacer queso, respirar el aire tonificante de las montañas y no sentirse esclavo del Estado, la Religión, la Sociedad. Sí, razón tenía Juan Jacobo Rousseau, el gran sabio y asceta". Estas ideas, que ya antes surgían vagamente en su fatigado cerebro, adquirieron de pronto una nitidez asombrosa, casi palpable. Eran tan materiales y visibles como las blancas gotas de leche de cabra que brillaban en su mojada barba. En realidad, Petia sintió un gran placer cuando el funicular empezó a sumirlos lentamente en el cálido valle lleno de luz y terminó la extraña excursión. Hay que decir que, a pesar de haber gastado el dinero en balde, quedaron bastante satisfechos. - De todos modos, ¿sabéis?, ha sido un espectáculo curioso -dijo Vasili Petróvich, frotándose las manos-. Por fin, he conseguido ver un edelweiss en condiciones naturales. Pávlik también estaba muy contento, aunque, fiel a su carácter, lo disimulaba. Luego estuvo largo rato en un ángulo de la habitación ocultando enigmático en su mochila unos objetos que producían bastante ruido. Luego se puso en claro que el chico no perdía el tiempo en Suiza. Al ver en los escaparates de los comercios multitud de piedras preciosas y cristales encontrados en las montañas, se dijo que podría enriquecerse fácilmente si no se dormía durante las excursiones y examinaba atento el suelo, en el que, a cada paso, se encontraban tesoros. Por eso, llenó en secreto su saco con multitud de piedras que le parecieron muy valiosas. Aquel día, mientras Petia estaba entregado a sus meditaciones amorosas y el padre estudiaba la flora alpina, Pávlik se encontró dos redondos y grandes guijarros. Estaba seguro de que aquellos pedruscos contenían muchos cristales de amatista. Bastaría con partirlos por la mitad para sacar de ellos un montón de preciosas gemas. Pávlik, siempre tan cauteloso, resolvió aplazar la operación aquella para cuando estuvieran de vuelta en Odesa. Allí vendería en secreto sus tesoros y vería cumplido su sueño dorado: compraría una bicicleta de segunda mano. A partir de aquel día, Petia empezó a soñar apasionadamente con París. Presentía que allí volvería a verla a "ella" y conocería una felicidad increíble. La visita a París figuraba en el plan de viaje, pero, antes, había que aprovechar al máximo los kilométricos que daban derecho a viajar por todos los ferrocarriles de Suiza. A decir verdad, Suiza, con su queso, su leche, su chocolate, sus pensiones, sus funiculares, sus colecciones de minerales, sus juguetes de madera y sus bellos panoramas, todos ellos asombrosamente parecidos, tenía ya más que hartos a los Bachéi. Pero no había más remedio que seguir aguantando: ¡no iban a dejar que se perdiera el dinero gastado en los billetes! Y por eso los Bachéi siguieron pasando de un tren a otro, recorriendo el país en todas direcciones, para sacar el jugo a los dichosos kilométricos. En Berna visitaron el profundo hoyo por cuyo fondo andan a dos pies los célebres osos de Berna, pidiendo golosinas al público. Cuando el tren llegaba a Lucerna, descubrieron, en un verde prado, un gran dirigible amarillo, el Villa de Lucerna. En el lago de Fierwaldstattersee se les echó encima una tormenta espantosa y vieron el siniestro reflejo de los rayos en el agua, que se había puesto, repentinamente, casi negra. En Lugano los sorprendió el carácter tan italiano de la ciudad, con el habla rápida y cantarina de la gente, los macarrones, las mandolinas, y la naranjada helada. En el castillo de Chillan, cuyas puntiagudas torres parecían salir del lago y destacaban sobre el fondo V. Kataiev 60 del Dent du midi, con su dentada cima, vieron el famoso subterráneo con la argolla de hierro, las columnas de piedra y la falsa firma de Byron arañada en una de ellas. En una villa de la Suiza alemana compraron para la tía una ligera manta de lana; en una estación irrumpieran bulliciosos en el vagón unos gruesos cazadores tiroleses con pantalones cortos y anchos tirantes verdes. Colocando sus sombreritos con plumas de faisán en los cañones de sus escopetas y agitándolos sobre sus cabezas, cantaban con voces guturales y cambiantes, imitando a la flauta, sus canciones populares. No fueron estas las únicas impresiones, pero todas se fundían en la sensación de que debían viajar y viajar. Cuando llegó el momento de ir a París, Vasili Petróvich empezó a titubear. En la pequeña habitación de un barato hotel de Ginebra contó y recontó sus fondos, cubriendo de columnas de menudas cifras un pedazo de papel de cartas. - ¿Cuándo vamos a ir a París? -preguntó impaciente Petia. - ¡Nunca! -respondió categórico el padre. - ¡Pero si habías resuelto ir! ¡Nos lo prometiste! - Lo habíamos resuelto, pero ahora he cambiado de parecer. - ¿Por qué? - Porque tenemos poco dinero. ¿Cómo vamos a ir a París cuando agosto llama ya a las puertas y Tatiana Ivánovna escribe que en la escuela de Faig empiezan el día primero los exámenes de ingreso? Además, ya es hora de que Pávlik y tú dejéis de holgazanear y repaséis, antes de que empiecen las clases, algunas asignaturas. En fin, ¡basta de viajes! ¡Ya está bien! - Papá, ¿estás bromeando? - Estoy hablando muy en serio -barbotó Vasili Petróvich. Al ver que el padre recobraba su tono habitual, Petia volvió a la carga por última vez. - Has dado palabra, y no está bien que ahora no la cumplas -dijo el chico con gran desenfado y atrevimiento. - ¿Qué tono empleas con tu padre? ¡Silencio, mocoso! Vasili Petróvich cogió al chico por los hombros para zarandearlo con fuerza, pero recordó que estaba en el extranjero y se limitó a sacudirlo una sola vez. Después, toda la familia sintió un profundo alivio: gracias a Dios, la cuestión quedaba resuelta y ya no tendrían que viajar más: regresarían a su Odesa directamente, a través de Viena. Los tres comprendieron entonces que estaban terriblemente hartos de viajar y viajar sin descanso en traqueteantes vagones, de pernoctar en hoteles, de comprar tarjetas postales, de visitar museos, de hablar en francés y de comer insípidas sopitas suizas y finas tajaditas de dura carne en salsas agrias, en lugar de la deliciosa sopa de coles ucraniana y los varéniki10. Ansiaban bañarse en el mar, zamparse una buena tajada de sandía, saciarse de té, hervido en un samovar, con confitura de fresas y hojuelas calentitas, en las que tan rápidamente, despertando el apetito, se derretía la mantequilla. En una palabra: anhelaban regresar a su terruño, y partieron al día siguiente. Tenían tanta prisa por llegar, que ni siquiera Viena, donde pasaron dos días, les produjo la menor impresión. Estaban ya cansados. Únicamente quedó grabado en su mente el cuadro que vieran por la ventanilla del vagón al abandonar Viena: la franja purpúrea del ocaso y la infinita silueta de la ciudad con sus torres, agujas, veletas y la colosal rueda de la noria en el Prater, que se levantaba sobre toda la ciudad y parecía un extraño símbolo de la capital austríaca. El viaje de Viena a la frontera rusa se les hizo terriblemente pesado y duró casi dos días, pues Vasili Petróvich, fiel a su principio de economizar en los billetes, en vez de tomarlos para el Schnellzug, o sea, el rápido, los tomó para el Personenzug, es decir, para un simple tren de pasajeros. A pesar de su nombre, del todo decente y hasta bello, resultó que el Personenzug no era un verdadero tren de pasajeros, sino de pasajeros y mercancías. ASÍ LOS RECIBIÓ RUSIA Durante su estancia en Suiza, Petia y Pávlik se habían hecho experimentados viajeros. Habían aprendido a determinar infaliblemente la velocidad del tren por los postes de telégrafo. Si de un poste a otro se podía contar, sin apresurarse, hasta seis, el tren llevaba una velocidad aproximada de treinta kilómetros por hora. En Suiza, los trenes eran bastante rápidos. Entre poste y poste sólo se podía contar hasta cinco. Y en algunos, sólo hasta cuatro e incluso tres. Al verse en el Personenzug austríaco y contar los postes, los chicos se convencieron de que el tren aquel rodaba a paso de tortuga: entre poste y poste llegaron a contar hasta diez. Los postes no pasaban fugaces ante la ventanilla: cada uno de ellos desfilaba perezosamente, tirando apático de sus finos cables, en los que se veía alguna solitaria golondrina, y el poste siguiente tardaba una eternidad en aparecer, dando la impresión de que no iba a llegar nunca. El tren aquel paraba largo rato en todas las estaciones y apeaderos. No había literas disponibles. Día y noche viajaban nuestros amigos sentados en los incómodos asientos de aquel vagón de tercera abarrotado de pasajeros. No eran los pasajeros bien vestidos, corteses y bondadosos de los trenes suizos, no eran turistas ni 10 Plato ucraniano. (!. de la Red.) 61 El caserío en la estepa granjeros. Eran austríacos poco pudientes: artesanos ambulantes, que viajaban con sus cajas de herramientas, reservistas, soldados, vendedoras, viejos judíos con levitones de lustrina, medias blancas y unas greñas patriarcales, tan largas y retorcidas, que parecían pegadas adrede. Iban en el vagón muchos eslavos: checos, polacos, serbios, algunos con trajes nacionales. Fumaban apestosos cigarros y pipas de porcelana con largas y retorcidas boquillas y unas bolitas verdes. Todos comían salchichón austríaco, con ajo y pimentón, y por ello en el vagón flotaba un pesado y desagradable olor. La gente hablaba en una mezcla de todos los idiomas y dialectos eslavos habidos y por haber; apenas si se oía el alemán. La mayoría de los pasajeros no iban lejos. En todas las estaciones salía y entraba gente. En una de ellas, montó un viejo organillero, que vestía una chaqueta verde de cazador con botones de cuerno de ciervo sin pulir, parecido al emperador Francisco José. El hombre tomó asiento en un rincón y se puso a hacer girar el manubrio. Tocó sin descansar unos diez valses y marchas vieneses, se quitó después su raído sombrerillo tirolés, descubriendo su monda cabeza, y se inclinó ante los viajeros con aires de rey. Sin embargo, nadie le dio nada, de no contar a una mujer llorosa, que sacó de su bolso unos cuantos hellers de cobre, los envolvió en un papel y los depositó en el sombrero del anciano. Este se echó trabajosamente a cuestas su organillo, adornado con azabache de vidrio, y se apeó en la estación siguiente. El tren continuó su viaje, pero en los oídos de Petia seguían sonando los emotivos acordes del viejo organillo, que armonizaban con el humor del chico, con la triste pobreza de la gente que lo rodeaba, con el crepúsculo vespertino y el ruido a latas de una linterna en la cual el mozo de vagón había encendido un cabo de vela que vertía una luz purpúrea sobre la pared de madera del coche, en la que se veía, con su precinto, la roja manecilla de un freno automático Westinghouse. Al día siguiente, rendidos de cansancio por el fatigoso viaje, se acercaban ya a la frontera rusa. Lloviznaba. En todas las estaciones seguían apeándose pasajeros, pero ya nadie montaba en el vagón. En el banquillo que ocupaban los Bachéi quedó sitio libre, pero, apenas había tendido Vasili Petróvich su capa y puesto a guisa de almohada una de las mochilas, para que Pávlik pudiera descansar, se presentó un soldado austríaco, empujó al chico, se dejó caer cuan largo era en el banco, estirando sus piernas rematadas por unas botazas herradas, descansó la cabeza en la mochila y, al instante, emitió un ronquido ensordecedor. - ¡Cómo se atreve usted... señor mío! -gritó con voz aguda Vasili Petróvich, lívido de indignación-. ¡Es usted un mal educado! Pero el soldado dormía como un leño, sin oír nada, y los Bachéi comprendieron que estaba borracho como una cuba. Esto acabó de sacar de sus casillas a Vasili Petróvich. - ¡Es usted un desvergonzado! ¿Se entera? ¡Levántese en seguida, ese sitio no le pertenece! El soldado abrió sus inexpresivos ojos claros, hizo un guiño, dejó escapar un fuerte e indecoroso ruido y de nuevo se puso a roncar. Entonces, Pávlik aporreó con todas sus fuerzas las cañas con doble costura de las botazas del soldado, gritando: - ¡Maldito! ¡Maldito! El soldado se levantó lentamente, miró asombrado a Pávlik, sin saber, por lo visto, si echarlo todo a broma o enfurecerse, pero acabó poniéndose hecho una fiera, hincó sus cinco dedazos de negras uñas en el rostro del chico y, despidiendo espumarajos de rabia, erizado su rojo bigote, gritó en alemán con acento feroz: - ¡Largo de aquí, cerdo ruso, Moscoso! ¡Tú aquí no mandas! ¡Gracias a Dios, no estamos en Rusia, y te voy a arrancar las orejas para que aprendas a respetar el uniforme austríaco! Al oír aquel alboroto, el mozo de vagón se acercó pausadamente. - ¡Tire usted de aquí a este sinvergüenza, a este borracho! -gritó iracundo el padre. Pero el mozo tomó partido por el soldado y, abombando el pecho, dijo al padre que en el vagón no había lugares reservados y cada pasajero podía ocupar el que más le agradara. Añadió que si el señor ruso se atrevía a faltar a un soldado austríaco, lo echaría del vagón con toda su prole y todos sus bártulos. Así lo dijo: Mit kind und kegel hinaus! Al oír aquella amenaza, Vasili Petróvich se acobardó y dijo a Pávlik, mientras sacaba de debajo del soldado la capa y la mochila: - ¿Qué es eso de ponerse a pelear? El soldado, haciendo ruido con el sable, dio una vuelta en el banco y soltó un atronador y silbante ronquido. Por cierto, en la siguiente estación se levantó como si lo hubieran pinchado y, colmando de maldiciones a los "cerdos rusos", abandonó el vagón. Los Bachéi no sabían dónde meterse. Vasili Petróvich se puso lívido, y su barbita temblaba. Sin embargo, nada podía hacer. Ya cerca de la frontera, en el vagón sólo quedaron los Bachéi y un pasajero que sujetaba con una mano un cesto y con la otra un portamantas en el que llevaba una almohada y un viejo edredón. Por lo visto, también era ruso. Parecía un emigrado. Se veía que el hombre aquel estaba nervioso, aunque se esforzaba por mostrarse tranquilo. Incluso aparentaba dormitar. Pronto recorrió el vagón un oficial de gendarmes austríaco, recogiendo los 62 pasaportes de los pasajeros, y Petia advirtió que al hombre aquel le temblaron las manos cuando entregó el suyo. El tren se detuvo, chirriantes los frenos. Los Bachéi sacaron sus bultos al vacío andén, cruzaron la estación y entraron en la fría sala en que se efectuaba el reconocimiento aduanero. Allí se alzaba una especie de mostrador hecho de rieles cruzados y tan pulidos que parecían blancos. Tras el mostrador aquel había unos vistas rusos y un capitán de gendarmes, también ruso, con uniforme azul y charreteras plateadas. Cuando el equipaje se encontraba ya sobre el mostrador, empezó el reconocimiento. Como siempre que tenía que vérselas con las autoridades, Vasili Petróvich parecía irritado y nervioso, aunque no había motivo para ello. El buen hombre sentía herida su dignidad. Petia notó que al padre le costaba acertar con la llavecita en la cerradura de la maleta. - ¿Llevan ustedes café, tabaco, perfumes o artículos de seda? -preguntó uno de los vistas, pasando indiferentemente su mano, en la que podía verse un anillo de boda, por los bultos, que se encontraban sobre el mostrador. - Tenga a bien comprobarlo -dijo muy enojado Vasili Petróvich, esforzándose por evitar el temblor de su quijada-. Yo no estoy obligado... a darles a ustedes cuenta... Obren de acuerdo con la ley... El vista escarbó apático en la maleta; encogiéndose de hombros sacó de la mochila de Pávlik algunos pedruscos, los examinó, volvió a dejarlos en su sitio y siguió adelante. - ¿De dónde vienen ustedes? -preguntó gravemente el capitán de gendarmes, haciendo sonar las espuelas. - Como puede ver, de Austria-Hungría. - ¿No han estado también en Suiza? -preguntó el capitán de gendarmes, señalando cortésmente con la mano los bastones y la capa. - Ya lo ve -respondió con disimulada ironía Vasili Petróvich. - ¿Traen ustedes publicaciones? - ¿A qué se refiere usted? - A las publicaciones socialdemócratas de Zurich o de Ginebra. Debo advertirle que pasar esas publicaciones clandestinas puede acarrearle las más graves consecuencias. Pero antes de que Vasili Petróvich pudiera abrir la boca para replicar mordazmente, el capitán de gendarmes le dio la espalda y se acercó presuroso, casi corriendo, al pasajero que iba con los Bachéi en el vagón El hombre se encontraba junto al mostrador de hierro, rodeado de varios vistas, que sacaban rápidamente de su cesto distintos objetos -unos pantalones de estudiante, una camisa rusa, unas botas, varios calzones y palpaban su edredón. V. Kataiev - ¡Nikíforov! -gritó el capitán, y en aquel mismo instante apareció junto a él un homúnculo de paisano, armado de unas tijeras-. ¡Mira el edredón ese! El homúnculo se acercó al mostrador y se puso a cortar la manta con habilidad hija de la costumbre. - ¿Quién les da a ustedes derecho a estropear cosas de mi pertenencia? -dijo quedo el viajero, y se puso blanco como una pared. - No se preocupe, no estropearemos nada respondió el capitán, y metió la mano por el corte, sacando con repugnancia del edredón, con dos dedos, unos paquetes de papel cebolla impresos con apretados caracteres. Se acercaron dos hombres más, tocados con sendos bombines, y agarraron de los brazos al pasajero. Este, poniéndose rojo, hizo un esfuerzo para soltarse y, mirando a los lados, gritó con voz apagada: - ¡Transmitan a mis camaradas que me han detenido en la frontera! Me apellido Osipov. ¡Díganles que me han detenido en la frontera! ¡Me apellido Osipov! Se llevaron lentamente al hombre hacia una puerta en la que podía verse la inscripción: "Ferrocarril del Sudoeste". - Ruego a los demás pasajeros que salgan al andén para continuar el viaje -dijo el capitán, y devolvió a la gente los pasaportes. Los Bachéi cruzaron la estación hasta llegar a un andén en el que había un tren ruso, con el rótulo "Volochisk-Odesa". Un jefe de estación ruso, tocado con una gorra roja, se acercó a una campana de bronce y dio la segunda señal... Así recibió Rusia a nuestros amigos. LAS PIEDRAS PRECIOSAS Al día siguiente iban ya de la estación a casa, acompañados de la tía, en dos coches de alquiler rusos, pasando junto al campo de Kulíkovo y al monasterio de Agyon, que le parecieron a Petia muy pequeñitos y provincianos. También parecía provinciana la tía, con un sombrero de moda exageradamente grande, por lo visto comprado hacía poco, pues Petia no lo conocía, y una falda chanteclair, tan estrecha en los bajos que sólo permitía andar a pasitos muy menudos. Petia advirtió que, si bien su llegada la había alegrado, la tía manifestaba su gozo mucho más moderadamente de lo que solía hacerlo cuando regresaban en otoño de Budakí. Al parecer, estaba disgustada, y Petia comprendió de pronto, con gran asombro, la causa de su disgusto: estaba enojada porque no la habían llevado con ellos al extranjero. Al hablar con Vasili Petróvich y los chicos, usaba un tono algo irónico. Los había llamado varias veces "nuestros famosos viajeros", y cuando Petia se puso a describirle la tempestad de nieve en las montañas, dijo con voz nasal: “¡Me lo imagino!" . 63 El caserío en la estepa La gran casa en que vivían semejó a Petia pequeñita, y el piso, estrecho y oscuro. La colcha de seda que habían traído de Suiza no produjo a la tía la menor impresión. En general, durante los primeros días reinó en la casa una encubierta tirantez. Por cierto, no tardó en desvanecerse, y todo marchó por su viejo cauce, sin ningún suceso digno de mención, de no contar la enigmática desaparición de Pávlik al día siguiente de la vuelta a casa. Pávlik se presentó al anochecer, hambriento, cansado y con huellas de lágrimas en el rostro. - ¡Dios mío! ¿Qué te ha pasado? -exclamó horrorizada la tía al ver el triste aspecto que ofrecía su sobrino predilecto ¿Dónde te has metido? - No me pregunte usted nada -respondió sombrío Pávlik. - ¡Dímelo! - He salido a la ciudad. - ¿Para qué? - ¡Ay, no me pregunte usted nada, tía! - No me atormentes; dime qué te ha ocurrido. - He ido a vender mis piedras preciosas. - ¿Qué piedras? -inquirió la tía mirando asustada y muy fijamente al chico. - Las piedras preciosas que he traído de Suiza respondió con mucha ingenuidad Pávlik-. Quería venderlas para comprarme una bicicleta de segunda mano. A la tía le tembló la barbilla. - ¡Cuenta, cuenta! ¿Y qué te ha ocurrido? - He estado en la joyería de los hermanos Puritz, en la calle de Richelieu, en la de Faberge, en la calle Deribásovskaia; después, en las dos joyerías de la calle Preobrazhénskaia... y en muchas otras. Luego he estado en el Museo Arqueológico, en la Universidad de Nueva Rusia, en la casa de empeños... - ¡Dios mío! -gimió la tía, apretándose las sienes con los dedos. - Pensé que quizás allí las comprasen... -Pávlik se dejó caer en una silla y abatió la cabeza sobre la mesa-. Pero todos me han dicho... - ¿Qué te han dicho? - Me han dicho que son piedras ordinarias. - ¡Ay, polluelo mío! ¡Ay, pececillo querido! balbuceó la tía con risa húmeda de lágrimas-. ¡Ay, mi pobrecito viajero, mi buscador de oro! ¡Me vas a matar de risa! ¡Vas a ser mi muerte! Con esto, hablando en rigor, terminó la breve historia del viaje de los Bachéi al extranjero. Pero Petia estuvo aún durante mucho tiempo saturado de impresiones. Reiteradas veces describió a la tía y a la cocinera, con gran elocuencia y lujo de detalles, Constantinopla, el Mediterráneo, la erupción del volcán, los desórdenes en Nápoles, el túnel del Simplón, la tempestad de nieve en las montañas, los sótanos del castillo de Chillan y el dirigible Villa de Lucerna. Petia ya había mostrado a todos las tarjetas postales, los recuerdos y el montón de prospectos y guías multicolores y gratuitos de que estaba atiborrada la maleta. El chico salía de casa todas las mañanas y deambulaba por el campo de Kulikovo y por los callejones con la esperanza de ver algún amiguito a quien pudiera contar el viaje. Pero, como faltaban unos quince días para el comienzo de las clases, todos se hallaban aún veraneando en chalets, en la costa o en el campo. La ciudad estaba desierta, como todos los veranos. Petia sentíase agobiado por la soledad. Miraba con tristeza el desierto cielo, teñido del azul de agosto, que se extendía sobre los polvorientos huertos y los tejados de las calles. Escuchaba las tediosas canciones de los vendedores ambulantes, que llegaban soñolientos por todas partes, y se moría de aburrimiento. - Ha estado a verte varias veces tu amigo Gávrik Chernoivánenko -le dijo en cierta ocasión la tía-. Preguntó si ibas a volver pronto de tierras lejanas. - ¡Pero qué me dice usted! -gritó Petia-. ¡Gávrik! Petia quedó turbado, al darse cuenta de que en los últimos tiempos no se había acordado ni una sola vez de Gávrik Chernoivánenko. ¡Pero cómo había podido olvidarse de él! Gávrik era la persona que le estaba haciendo falta a Petia. A pesar de que hacía un tiempo caluroso, incluso tórrido, Petia tomó su capa suiza y su bastón y, sin más demora, encaminó sus pasos a Blizhnie Mélnitsi. EL DOMI GO Ahora que Petia perseguía un objetivo, la ciudad no se le antojaba tan desierta y aburrida. Era domingo. Repicaban las campanas con bello son. Silbaba alegre la pequeña locomotora del tren suburbano, que arrastraba por delante del campo de Kulikovo, hacia Bolshói Fontán, unos vagones abiertos abarrotados de gente endomingada, entre la que destacaban oficiales de almidonados uniformes blancos con botones dorados y con las estrechas correas del biricú pasadas por debajo de las hombreras. Regresaban de la plaza las cocineras llevando en sus cestas, encima de las provisiones, ramilletes de oscuras dalias y unas raras flores anaranjadas, que semejaban hortalizas. Rodaban traqueteantes por el empedrado carros con sandías, ciruelas y uvas tempranas. Todo aquello hacía que Petia se sintiese de un humor, muy festivo. El chico caminaba golpeando con el pincho metálico de su bastón las baldosas de las aceras y los guardacantones de hierro fundido. Iba Petia tan de prisa, que cubrió en cosa de media llora la larga distancia que mediaba entre su casa y Blizhnie Mélnitsi. Sudaba a mares y únicamente aminoró el paso al verse cerca de la conocida valla hecha de viejas traviesas de 64 ferrocarril. Una vez allí, se detuvo para tomar aliento y se puso la capa, que hasta entonces había llevado al brazo. Apenas si había tenido tiempo de embozarse en la calurosa prenda y de adoptar una expresión suficientemente sombría, cuando alguien exclamó a su lado: - ¡Huy!, ¿qué quiere usted? Petia vio una chica muy mona, que vestía una batita nueva de percal y lo miraba, casi llena de espanto, por encima de la puertecilla. En el primer instante, no la reconoció: tan alta y guapa se había puesto durante el verano. Era Motia. Pero, antes de que el chico lo adivinara, ella lo reconoció, se puso muy colorada y, a pequeños pasos, retrocedió de espaldas hacia la casa, sin apartar de él sus ojos, que expresaban a la vez susto y admiración. Por fin, Motia tropezó con la morera, bajo la cual unas gallinas picoteaban bayas rojas tirando a negro, que manchaban con su jugo la pisoteada arcilla del patio, y gritó con voz desmayada: - ¡Gávrik, sal, ha venido Petia! - ¡Ah, ya has vuelto! -dijo Gávrik, apareciendo en el umbral de la casita. Gávrik iba descalzo, desabrochada y sin cinturón su camisa rusa; con una mano se sujetaba los pantalones y en la otra sostenía un manual de lengua latina. - ¡Largo ha sido el viaje! Mientras has estado por ahí, he repasado dos veces la gramática latina, que maldita sea. ¡Esos cinco! Me alegro mucho de verte. Petia estrechó la mano de Gávrik, fuerte como la de un hombre, y después la de Motia, pequeña, pero dura y áspera. - Muchas gracias por la carta -dijo Gávrik cuando se hubieron sentado en el banco junto a la mesa empotrada en el suelo bajo la morera. - La eché en Nápoles -explicó Petia, y añadió displicente-: La mandé en el expreso. - Ya lo sé -observó muy serio Gávrik. - ¿De dónde lo sabes? - Ya hemos tenido contestación. Te doy las gracias una vez más. ¡Eres un valiente! Nos has prestado un gran servicio. Petia sintióse muy halagado, aunque le dolía que Gávrik no se fijase ni en la capa ni en el bastón. En cambio, Motia no quitaba los ojos a tan extraños objetos y, por fin, preguntó tímidamente: - Dígame, Petia, ¿allí todos van así? Sonriendo con aire de superioridad, Petia respondió: - No todos, claro está; sólo algunos. En primer lugar, la gente que escala montañas. Y eso porque puede desencadenarse de pronto una nevasca y sin el bastón no hay forma de subir, pues las piedras se ponen muy resbaladizas. - ¿Y usted ha subido? - ¡Cuántas veces! -dijo Petia. V. Kataiev - ¡Qué suerte tiene! -exclamó Motia, mirando embelesada la capa y el bastón con el pincho metálico. Sin embargo, Gávrik no pudo por menos de observar: - Oye, Petia, quítate la manta esa, estás sudando a mares. Petia calló, despectivo. Después se puso a hablar con gran calor del viaje, subiendo mucho las tintas y esforzándose por no comerse el menor detalle. Gávrik escuchaba con bastante indiferencia, pero Motia, que se había sentado al lado de Petia en la punta del banco, musitaba de vez en cuando: - ¡Qué suerte tiene usted! Por cierto, no puede decirse que a Gávrik no le interesara el relato de Petia. Ahora que lo interesante para él no era lo que tenía encandilada a Motia. La erupción del volcán y la tempestad de nieve en las montañas, por ejemplo, no despertaron en él particular interés. Pero, cuando Petia se puso a contar la huelga de los tranviarios en Nápoles, su encuentro con Máximo Gorki y con los emigrados, a Gávrik se le encendieron los ojos y, apretando las mandíbulas y descargando el puño en la rodilla de Petia, dijo: - ¡Muy bien! ¡Magnífico! ¡Bien hecho! Cuando Petia, bajando la voz, comunicó, temeroso de que Gávrik no le creyera, que había visto en Nápoles a Rodión Zhúkov, el amigo no sólo dio crédito a sus palabras, sino que incluso sacudió enérgico la cabeza y dijo con mucha seguridad: - ¡Cierto! ¡Así es! ¡De él se trata! Eso lo sabemos. Seguramente se disponía a trasladarse de la escuela de Capri a Longjurneau, donde está Uliánov-Lenin. Petia miró asombrado a su amigo. ¡Cómo había cambiado en los últimos tiempos! Y no era que hubiese crecido, que estuviera hecho un hombre; no, lo principal era la firmeza de su carácter, la seguridad que tenía en sí mismo y, sobre todo -esto es lo que más sorprendía a Petia-, su aire intelectual. Con qué soltura y naturalidad había pronunciado la palabra francesa Longjumeau, con qué naturalidad, hija del hábito, sonaba en sus labios el apellido UliánovLenin. - Entonces, ¿tú también sabes lo de Longjumeau? -preguntó ingenuamente Petia. - Pues claro -dijo Gávrik, rientes los ojos. - Tienen allí... una escuela del Partido -dijo Petia con cierta inseguridad, titubeando antes de pronunciar las palabras "escuela del Partido". Gávrik miró a Petia larga y fijamente y después rió alegre: - ¡Veo, amigo, que no has perdido el tiempo en el extranjero! ¡Ya empiezas a comprender algo! ¡Bravo! Petia bajó modesto la mirada, pero, al instante, dio un salto en su asiento, como si lo hubieran pinchado: le había venido a la memoria lo sucedido en la frontera y, casi subconscientemente, 65 El caserío en la estepa comprendió que aquello guardaba cierta relación con las últimas palabras de Gávrik, mejor dicho, con su sentido oculto. - Escucha... -dijo muy excitado Petia, pero miró a Motia y se detuvo indeciso. - Oye, Molía, date una vuelta -mandó severo Gávrik, palmoteando cariñoso a su sobrina en el hombro, sobre el que caía una bella trenza rubia con un lazo de percal. La chica apretó los labios con aire ofendido, pero se levantó obediente y se alejó. Petia dedujo que entre los Chernoivánenko tales cosas solían ocurrir con gran frecuencia. - Te escucho -dijo Gávrik. - Osipov pidió que avisásemos a sus camaradas: lo han detenido en la frontera -comunicó Petia, bajando de nuevo la voz y contó a su amiguito todo lo que había ocurrido en la sala de aduanas de la estación de Volochisk el día en que los Bachéi cruzaron la frontera. Gávrik le escuchó muy serio, sin interrumpirle, y dijo luego: - Espera un momento. Entró en la casa y salió al instante, acompañado de Terenti. - ¡Vaya, aquí está nuestro viajero! -exclamó Terenti, tendiendo la mano a Petia-. ¡Bienvenido! Muchas gracias por lo de la carta. Nos ha hecho usted un gran favor. Petia notó que Terenti también había cambiado en aquel verano. Aunque su ancha cara de obrero -toda picada de viruelas- seguía reflejando una ruda ingenuidad, Petia advirtió que reflejaba mayor firmeza y seguridad en sus convicciones que nunca. También era nuevo que Terenti hablara a Petia de usted. Lo mismo que Gávrik, iba descalzo, pero llevaba unos flamantes pantalones de buen paño, una chaqueta de verano echada sobre los musculosos hombros y una camisa muy limpia, con un pasador metálico en el último ojal, lo que permitía deducir que usaba cuellos duros. Terenti se sentó al lado de Petia, en el sitio que antes ocupara Motia y, pasando por los hombros del chico su pesado y fuerte brazo, dijo: - ¡Cuéntenos todo eso! Petia repitió su relato con todo detalle. - ¡Qué mala suerte! -exclamó Terenti, restregando uno contra otro sus descalzos pies-. Ya es el segundo enlace que pescan. ¡Esos estudiantes son una calamidad! Ya dije que había que organizar el envío a través de... Terenti cambió una mirada de inteligencia con Gávrik y concluyó, dirigiéndose a Petia: - Como es natural, esto no debe saberlo nadie más. - Ya empieza a comprender -observó Gávrik. - Tanto mejor -dijo como de pasada Terenti, y cambió de conversación-. ¿No piensan volver al extranjero? Muy bien. En casa tampoco se está mal. Otra vez muchas gracias por lo de la carta. Nos ha prestado usted un gran servicio. En fin, descanse aquí, diviértase; yo les dejo, que tengo la casa llena de gente. Ya nos veremos. Le aconsejo que vaya al prado, Zhenia está allí lanzando una cometa que le compré ayer en la tienda de Kolpakchí. Es un modelo nuevo y vuela con cualquier viento. Por lo visto, Terenti tenía prisa por reunirse con sus amigos, y gritó: - ¡Motia!, ¿por qué has dejado solo a tu galán? Ven por él e id juntos al prado. Yo me marcho. ¡Perdone usted!... Terenti se dirigió rápido hacia la casa, y Petia vio por las pequeñas ventanas que dentro había mucha gente. El chico se dio cuenta de que querían alejarlo de allí, pero no tuvo tiempo de molestarse porque en aquel mismo instante se presentó Motia. Gávrik tomó cariñosamente del brazo a su amigo, y los tres juntos se encaminaron al prado, donde Zhenia, el hermanito de Motia, que se parecía mucho a Gávrik cuando era pequeño, aunque iba mejor vestido y estaba gordo, se disponía a lanzar, rodeado de todos los chiquillos de Blizhnie Mélnitsi, su extraña cometa, que no se parecía ni pizca a las que, cuando Petia era pequeño, hacían los chicos valiéndose de seis cañas, un periódico, goma arábiga y una cola de esparto. LA COMETA COMPRADA E EL COMERCIO La cometa comprada en el comercio tenía la forma geométrica de un paralelepípedo con los bordes recubiertos de tela amarilla canario y reforzado por unas soguillas muy tirantes, que le hacia parecerse un tanto al monoplano de los hermanos Wright. Dos chicos se alzaban de puntillas, sosteniendo servilmente sobre sus cabezas la máquina voladora, mientras Zhenia, con un fino bramante en sus manos, esperaba el momento propicio para echar a correr por el prado tirando de la maravillosa cometa. Por fin, el chico entornó los ojos y echó a correr, como un loco, contra el viento. La cometa se elevó casi verticalmente, se agitó en lo alto, dio unas vueltas y cayó sobre la hierba. - ¡No vuela, la maldita! -dijo Zhenia entre dientes, enjugándose con el faldón de la camisa su rostro pecoso y bañado en sudor, que la ira crispaba. Por lo visto, no era la primera vez que la cometa caía. Todos los chicos de Blizhnie Mélnitsi corrieron con gran algarabía hacia la cometa, pero Zhenia los apartó a empujones, gruñó: "¡No toquéis lo que no es vuestro!", y se puso, resoplando, a desenredar el hilo. - ¡Zhorka, Kolka, levantadla otra vez! Más alto, y no la soltéis hasta que yo no grite: "¡Ahora!" ¿Comprendéis? Se veía que el chico tenía costumbre de mandar, y 66 todos le obedecían, aunque tenía ocho años y era el más pequeño. "Es de la raza de los Chernoivánenko", pensó orgulloso Gávrik, al ver que los dos chicos aquellos -Zhorka y Kolka- levantaban sobre sus cabezas la cometa, mientras Zhenia, ensalivándose el índice y alzándolo muy alto, determinaba la dirección del viento. - ¡Ahora volarás! -dijo el chico entre dientes, como si pronunciara un conjuro, y agarró el hilo-. ¡Atención! ¡Una, dos... y tres! ¡Ahora! La cometa levantó el vuelo y volvió a caer. Entre los sonó una risita burlona. - ¡No va a volar! -dijo una voz. - ¡Idiota! -replicó Zhenia-. ¿Sabes qué cometa es ésta? Mi padre ha pagado por ella en la tienda de Kolpakchí, en la calle Ekaterininskaía, un rublo cuarenta y cinco. - ¿Qué sabe tu padre de cometas? - No te metas con mi padre, que te haré sangrar las narices. - No volará porque no tiene cola. - ¡Qué tonto eres! Esta cometa no es de las corrientes, la hemos comprado en la tienda. Ahora verás cómo vuela. Pese a los esfuerzos de Zhenia, la cometa comprada en el comercio no quería volar. - Tu padre ha tirado a la calle un rublo cuarenta y cinco. La situación era bastante embarazosa. Desilusionados, los espectadores comenzaron a dispersarse. - Esperad, tontos, ¿a dónde vais? -dijo con torcida sonrisa Zhenia, agachado ante la cometa-. Venid aquí, ahora mismo volará. Pero el chico había perdido ya toda autoridad y nadie quería obedecerle, como les ocurre a los generales que acaban de perder una batalla. Al principio, Petia y Gávrik se miraban irónicos y se permitían observaciones despectivas respecto a aquel juguete comprado en la tienda, que no podía compararse con una buena cometa de las que hacían los chicos. Pero Gávrik no tardó en darse cuenta de que estaba en entredicho la honra de la familia y, frunciendo el ceño, se acercó con sus andares de hombre de mar a la desafortunada cometa. - ¡No toques lo que no es tuyo! -lloriqueó Zhenia, empujando con el codo a su tío. - ¿Qué es esto? -dijo asombrado Gávrik, y, cogiendo al chico de los hombros, lo levantó en vilo y le propinó un leve rodillazo en salva sea la parte. Gávrik dio sin apresurarse la vuelta en torno a la cometa y, sin tocarla, la examinó muy atento. - ¡Vaya, ahora lo comprendo! -dijo y miró severo a Zhenia-. ¿No ves, so tonto, dónde tiene el centro de gravedad? - ¿Dónde? -preguntó Zhenia. - ¡Vaya un Utochkin, vaya un aviador! -exclamó Gávrik, sin rebajarse a dar una explicación. V. Kataiev El muchacho volvió a examinar con ojos atentos la cometa, ató un cordel, cambió de lugar un anillo de aluminio que había en el artefacto y dijo: - ¡Ahora volará! Luego, Gávrik hizo un guiño a Petia y propuso: - Vamos a enseñarles cómo hay que lanzar la cometa. Petia y Motia levantaron muy alto la cometa, sujetando su borde inferior, Gávrik levantó el rollo del hilo, que estaba tirado en la seca hierba, gritó: ¡Ahora!, y echó a correr contra el viento. La cometa escapó de las manos de Petia y Motia y se elevó casi verticalmente, pero esta vez no cabeceó ni cayó: quedó suspendida en el aire y luego navegó graciosamente en pos de Gávrik. Petia y Motia quedaron con las manos alzadas, como si suplicaran a la cometa que no volase. Pero la cometa volaba, tirando del hilo y ascendiendo más y más. Gávrik se detuvo, y la cometa se detuvo también, casi vertical sobre su cabeza. - ¡Ajá! ¡Cuidado con lo que haces! -dijo Gávrik, y amenazó con el dedo a la cometa. El chico se puso a tirar despacio, con el índice, del tenso hilo, y la cometa también empezó a dar tirones, como el pez que ha mordido el anzuelo. Entonces, Gávrik empezó a soltar poco a poco el hilo, que resbalaba de la caña en que estaba arrollado y subía y subía, dando tirones. La cometa se elevaba más y más, aprovechando el viento y repitiendo los movimientos de lanzadera que Gávrik imprimía al rollo, pero con mayor amplitud y suavidad. Había ya que levantar mucho la cabeza para mirar la cometa, que, muy empequeñecida, amarilla, bella, atravesada por los rayos del sol, bogaba en el azul cielo de agosto, cazando con cada uno de sus planos el fresco marero. En vano Zhenia bailoteaba en torno a su tío Gávrik, gimoteando que le dejara sostener el hilo. - ¡No estorbes, renacuajo! -le dijo Gávrik, observando, entornados los ojos, el vuelo de la cometa. Sólo cuando había soltado ya todo el hilo, antes arrollado apretadamente en ochos a la caña, y dado un último tirón, para convencerse de si la cometa estaba bien fija, Gávrik puso el palito en manos de Zhenia. - Agárrala con fuerza, que si se escapa ya no la podrás cazar. Después, Motia fue a casa por papel y se pusieron a "enviar cartas." Había un algo de mágico en aquel pedazo de papel de periódico, con un agujerito en el centro, que, después de ser ensartado en la cañita, empezaba de pronto a ascender inseguro por el combado hilo, deteniéndose a veces como si tropezase en algo. Cuanto más cerca de la cometa estaba, con tanta mayor rapidez trepaba la "carta", y por fin corría impetuosa, pegándose a ella como a un imán, y desde abajo la alcanzaban ya otras cartas. 67 El caserío en la estepa Petia se imaginó que eran aquellas unas cartas rebosantes de amor y quejas, que, una tras otra, corrían al brillante vacío, a… Longjumeau. De pronto, la cañita escapó de las manos de Zhenia. La cometa se sintió libre y dio un salto hacia arriba, arrastrada por el viento, llevándose en pos una larga guirnalda de "cartas". Los chicos corrieron, saltando acequias y vallas, en pos de la cometa y, por fin, la encontraron fuera del casco de la ciudad, en plena estepa, en medio de tupidos matojos de plateado ajenjo. Cuando regresaron a casa, a Blizhnie Mélnitsi, ya anochecía; la luna, muy grande, lucía aún débil, pero las vallas y los árboles proyectaban largas e ingrávidas sombras cenicientas; olía a malvas, y la densa oscuridad de los jardincillos, llenos de un verdor exuberante, revoloteaban, enigmáticas, unas mariposillas grises. Cuando estaban ya cerca de la casa, Petia vio a unas personas que salían por la puertecilla. Entre ellas reconoció al tío Fedia, el marino de la sastrería del cuartel de Sabán que le había hecho la marinera. Mas, al parecer, la oscuridad impidió al tío Fedia reconocer al chico. Petia distinguió también a una joven con elegante blusa y sombrero y a un hombre entrado en años, que vestía cazadora y botas altas y llevaba en la mano un farol de ferroviario. Por lo visto, era maquinista o mozo de vagón. Petia oyó algunas de las frases que entrecruzaban: - Levitski escribe en !uestra Aurora que el fracaso de la revolución de 1905 se debió a la falta de un fuerte poder de la burguesía -dijo una joven voz femenina. - Ese Levitski de que usted habla es un liberalón de lo más corriente, aunque se finge marxista. Lea en la Estrella el artículo de Ilich. Eso le será a usted de provecho -gruñó una voz de hombre. - Propongo que se abstengan de discutir en la calle. Ya podrán regañar el domingo que viene terció otra voz. Se oyeron risas ahogadas, y las siluetas se desvanecieron en la oscuridad. - ¿Que gente es esa que viene a veros? -dijo Petia y comprendió al punto que no debía haber hecho la pregunta aquella. - Unos conocidos -respondió con desgana Gávrik. Hemos organizado algo así como una escuela dominical. Deseando dar otro giro a la conversación, el chico dijo: - El catorce de agosto, amigo, voy a examinarme de tres cursos. Ya lo he estudiado todo. Lo único que me hace falta es que tú me ayudes un poco en el latín. - Por mí que no quede -dijo Petia. Los Chernoivánenko no consintieron que Petia se marchara sin cenar. Terenti puso en la mesa bajo la morera una vela con un tubo de cristal, al que acudió al instante una nube de mariposillas. La mujer de Terenti, que acababa de fregar las tazas en que habían tomado el té las visitas, se secó las manos con el delantal y se acercó a Petia. Entre todos los Chermoivánenko era ella quien menos había cambiado y, al saludar al chico, le tendió la mano abarquillándola como los aldeanos. Motia sacó de la bodega una gran fuente tapada con un paño y dijo tímidamente: - ¿No querrá usted, Petia, probar nuestros varéniki con ciruelas? Después de la cena, Petia se encaminó a casa, y Gávrik lo acompañó, casi hasta la estación. Hacía una cálida noche de verano, la amarilla luna asomaba, ya menguante, sobre los oscuros árboles, y en todas partes desgranaban su canto de cristal los grillos; en las afueras ladraban los perros como en las aldeas; en algunos sitios se oían voces de gramófonos, y Petia sintió el agradable cansancio de aquel largo y festivo día que le había descubierto, casi sin que se diera cuenta, muchas cosas que hasta entonces sólo conjeturaba. En aquel domingo, Petia creció, espiritualmente, unos cuantos años. Quizás fuera el día en que se convirtió definitivamente de niño en adolescente. Ya no dudaba de que en Blizhnie Mélnitsi y, particularmente en la casita de Terenti, se desarrollaba lo que se había dado en llamar "movimiento revolucionario". EL SUSPE SO El quince de agosto empezaba el año académico, y unos días antes Vasili Petróvich fue a la escuela de Faig para examinar a los alumnos que habían sido suspendidos antes de las vacaciones de verano. Regresó a casa a la hora de comer de muy buen humor, pues el señor Faig lo había acogido muy cordialmente, había recorrido con él la escuela, mostrándole la sala de gimnasia y el gabinete de física, montados con modernísimos y excelentes aparatos extranjeros y, por último, lo había llevado a casa en su carruaje, de modo que toda la calle pudo ver que Vasili Petróvich, enfundado en su levita, los cuadernos bajo el brazo, saltaba torpemente del vehículo y hacía una reverencia al señor Faig, quien asomó por la ventana sus teñidas patillas y agitó cordial la mano, calzada en guante sueco. Durante la comida, Vasili Petróvich, que estaba de vena, contó, con mucho humor, algunas anécdotas que pintaban el orden imperante en la escuela de Faig, donde algunos alumnos, hijos de padres ricos, pasaban en cada curso dos o tres años, de modo que mientras estudiaban en aquella escuela les salía el bigote, se casaban y hasta tenían hijos. Incluso se daba el caso en que alguno iba a la escuela acompañado de su hijo, y la única diferencia entre ellos consistía en que el padre era alumno del sexto 68 grado y el hijo del primero. - Se non e vero, e bene trovato -exclamó, riendo contaziosamente, Vasili Pctróvich. Al parecer, la tía no compartía el júbilo de Vasili Petróvich, pues meneaba dubitativa la cabeza y decía: - ¡Si, sí...! ¡No estoy muy segura de que se haga usted a trabajar allí! Por la noche, mientras corregía los cuadernos, Vasili Petróvich resoplaba irritado, y los chicos oyeron que decía a medía voz: "¡No; esto es insoportable! Hay que poner resueltamente fin a esta vergüenza" y arrojaba el lápiz sobre la mesa. De los diez alumnos que se habían vuelto a examinar de ruso, Vasili Petróvich suspendió a siete, y el señor Faig, aunque no objetó nada en la reunión del consejo pedagógico, puso cara de vinagre. Aquel día, Vasili Petróvich ya no regresó a casa en el carruaje, sino en el ómnibus, y su humor no era tan bueno. A fines del primer trimestre se supo que pronto ingresaría en la escuela un tal Blizhenski, hijo de un millonario fabricante de paños. El joven había estudiado antes infructuosamente en muchos gimnasios de San Petersburgo, Moscú y Járkov y, por fin, en el "Colegio de Pável Galagán", en Kíev, célebre porque allí admitían a los peores estudiantes del imperio ruso, incluso a algunos inscritos en las listas negras. Por extraño que pudiera parecer, al joven lo habían expulsado también del "Colegio de Pável Galagán", y se disponía a examinarse de quinto curso en la escuela de Faig. Aunque estaba categóricamente prohibido examinar a mediados del año académico, se hizo una excepción para el hijo del millonario. En vísperas del examen, el señor Faig se encontró con Vasili Petróvich en la sala de actos, antes de la oración matutina, le tomó del brazo, paseó un rato con él por el pasillo, desarrollando algunos pensamientos acerca de las nuevas corrientes pedagógicas de Europa Occidental, y terminó con las siguientes palabras: - Yo estimo su rigurosidad. Es más, me gusta. Yo mismo soy severo, pero justo. Soy un hombre de principios. Hace poco, en los exámenes de otoño, ha suspendido usted a siete alumnos y, diga, ¿le hecho yo el menor reproche? Sin embargo, estimado Vasili Petróvich, debemos hablar con franqueza... Faig sacó del bolsillo del chaleco un extraplano de oro sin tapa, lo miró con un ojo y continuó: - A veces, la rigurosidad de los pedagogos puede dar malos resultados. Al ser expulsados de los centros docentes, los jóvenes, en vez de recibir instrucción y convertirse en útiles miembros de nuestra sociedad constitucional naciente, pueden ingresar en la policía y hacerse -entre nous soit ditpolizontes, agentes de la secreta y, por último, caer V. Kataiev bajo la influencia de las centurias negras. Creo que a usted como adepto de Tolstói y... hem... si se quiere, como revolucionario, eso le desagradaría mucho... - Yo no soy ni adepto de Tolstói ni revolucionario dijo con reprimido enfado Vasili Petróvich. - Yo no hablo de eso a voces, puede usted confiar en mi discreción. Pero en la ciudad todo el mundo sabe que está en divergencia con el gobierno y que, por así decirlo, ha sufrido usted las consecuencias. Vasili Petróvich, usted es un rojo, mas no volveremos a hablar de ello. Callaremos. Pero a mí me molestaría, es más, me dolería mucho -no quiero ocultarlo- si ese joven no aprobara en el examen. Es heredero único de muchos millones y... ya ha sufrido grandes sinsabores. Con la voz más suave que pudo, Faig concluyó: - En pocas palabras: le ruego encarecidamente que no me ocasione usted más disgustos. Sea severo, pero condescendiente. Así lo exigen los intereses de nuestra escuela, que, confío, serán también los suyos. En fin, usted debe comprenderme. Esta vez, después de las clases, Vasili Petróvich regresó de nuevo a casa en el carruaje del señor Faig. Durante varios días, Vasili Petróvich se sintió como si hubiera comido pescado poco fresco. "¡Qué diablos -decidió-, le pondré a ese granuja un aprobado! Está visto que no se puede romper a cabezazos una pared". Pero, a los pocos días, cuando tuvo lugar el examen y Vasili Petróvich vio a "ese granuja" sentado tras un pupitre, en medio de la sala de actos, ante todo un areópago de profesores -el examen debía hacerse de todas las asignaturas a la vez y con la mayor brevedad-, la sangre se le agolpó en la cabeza. El joven debía de tener unos veinte años. Vestía uniforme de gala del "Colegio de Pável Galagán", y un cuello duro apuntalaba tan fuertemente sus empolvadas mejillas y le oprimía tanto la garganta, que le daba el aspecto de un ahogado. Tenía la nuca muy afeitada y en ella destacaban unos granos liliáceos. Su rojizo pelo, muy relamido y peinado a raya, llevaba tanta gomina, que aquella plana cabeza de reptil brillaba como un espejo. Vasili Petróvich no podía soportar que la gente se engominase, y el olor de la brillantina y del fijador le daba náuseas. Pero lo que más le indignó fueron los coquetones lentes de oro con pinza, que parecían un absurdo en la vulgar nariz de aquel zángano y comunicaban a sus ojuelos de gorrino ansioso una expresión de extraordinario desenfado. "¡Vaya un alcornoque!" -pensó muy irritado Vasili Petróvich y, avanzando la barbilla, se abrochó todos los botones de la levita. Al responder, de pie, a las preguntas del tribunal, el joven sacaba respetuoso su femenino trasero, que apenas si le cabía en el uniforme. Al llegarle el turno, Vasili Petróvich hizo con voz 69 El caserío en la estepa indiferente unas preguntas bastante sencillas, y cuando el lechuguino aquel contestó tan disparatadamente, que hasta el señor Faig esbozó una amarga sonrisa, se acercó con dedos temblorosos la hoja de exámenes, le plantó un suspenso y firmó nervioso. El examen terminó en medio de un silencio sepulcral. Después de regresar a casa en el ómnibus, Vasili Petróvich se desabrochó el fastidioso cuello duro, se quitó la levita y las botas, se negó a comer y se tendió en la cama, de cara a la pared. La tía y los chicos no le hicieron ninguna pregunta, pero todos comprendieron que había ocurrido algo muy desagradable. Al anochecer sonó el timbre, y Petia, al abrir la puerta, vio a un viejo que vestía un abrigo de pieles de castor y, a su lado, a un joven con lentes de oro y una elegante gorra de uniforme del "Colegio de Pável Galagán", - ¿No está en casa Vasili Petróvich? Antes que el chico pudiera responderle, el viejo se metió rápidamente, sin quitarse el abrigo ni el gorro, en el comedor, señaló con su bastón de amarillento puño de marfil hacia la entornada puerta y preguntó: - ¿Por aquí? A Vasili Petróvich apenas si le dio tiempo de ponerse la levita y las botas. - Soy Blizhenski. ¡Buenas tardes! -dijo el viejo con voz asmática-. Hoy ha suspendido usted al idiota de mi hijo, y yo estoy de completo acuerdo. En su lugar, yo le hubiera dado una buena puñada en los hocicos... Volviendo la cabeza, el viejo dijo: - ¡Ven aquí, canalla! De detrás de él asomó el joven, se quitó con ambas manos la gorra y agachó su cabeza, brillante como un espejo. - ¡De rodillas! -rugió el viejo, golpeando con el bastón en el suelo-. ¡Besa la mano de Vasili Petróvich! El joven no se hincó de rodillas ni besó la mano al profesor, pero estalló en sollozos y luego se puso a llorar a moco tendido, llevándose un pañuelo a su enrojecida nariz. - Está muy arrepentido, no lo hará más -dijo el viejo-. Ahora, le dará usted clases particulares dos veces por semana, y se pondrá al corriente. En cuanto a los exámenes, haremos así... El viejo rebuscó en los bolsillos de su levita, en cuya solapa vio Vasili Petróvich una insignia de plata de la Unión del Arcángel San Miguel, con una cintita tricolor, sacó una hoja de examen en blanco, la tendió a Vasili Petróvich y dijo: Aquí le pondrá usted al burro este un aprobado, y la vieja hoja de examen, con la ayuda de Dios, la haremos desaparecer. Faig y todo el consejo pedagógico están de acuerdo. Después, el viejo sacó la cartera y dejó sobre la mesa dos "Pedros", es decir, dos billetes de quinientos rublos, con la borrosa efigie del transformador de Rusia. - ¿Qué hace usted? -barbotó desconcertado Vasili Petróvich, sacudiendo las manos como si espantara una mosca y mirando de reojo, por encima de los lentes, los dos billetes. Pero, de pronto, comprendió lo humillante y bochornoso que era todo aquello. Se puso tan lívido, que hasta sus orejas se tornaron blancas. Tembló de pies a cabeza, y a Petia le pareció que en aquel mismo instante le iba a dar un patatús. Después, Vasili Petróvich se tornó como un pavo y, todo estremecido, mugirá como un mudo. - ¡Señor mío, es usted un cerdo con chaqueta! rugió Vasili Petróvich pataleando y llorando al mismo tiempo-. ¡Largo de aquí!... ¡Cómo se abreve usted..., en mi propia casa!... ¡Fuera de aquí! ¡A la calle ahora mismo! El viejo se llevó tal susto, que incluso se santiguó nervioso varias veces y salió disparado del comedor al pasillo, derribando la estantería con las notas. Vasili Petróvich le siguió dándole torpes empujones y esforzándose por acertarle con el puño en el colodrillo. Petia agarró a su padre de la levita y le gritó: - ¡Papá, tranquilízate, te lo ruego! ¡Papá, te lo ruego, por todos los santos!... En fin, fue aquella una escena bochornosa que terminó como sigue: el viejo y en hijo bajaron como locos la escalera, y Vasili Petróvich les arrojó desde el rellano de su piso los dos billetes de quinientos rublos, que no querían caer y revolotearon largo rato en el hueco de la escalera, tropezando en las paredes. Después, los dos Blizhenski -el padre y el hijorecogieron el dinero, quedaron parados abajo y miraron arriba. El viejo gritaba insensatamente, amenazando a Vasili Petróvich con su bastón: - ¡Judíos malditos! Al día siguiente, un mensajero entregó a Vasili Petróvich una carta del señor Faig. Era un largo y elegante sobre de excelente cartulina, con un fantástico escudo heráldico. En expresiones muy respetuosas, el señor Faig comunicaba a Vasili Petróvich que, en vista de sus divergencias respecto a la instrucción, su permanencia en la escuela no tenía sentido. La carta había sido escrita en francés, y la firma decía: "Barón de Faig". Aunque para los Bachéi significaba aquello un golpe terrible, Vasili Petróvich reaccionó con mucha tranquilidad, pues no esperaba otra cosa. - En fin, Tatiana Ivánovna -dijo haciendo crujir sus dedos y sonriendo irónico-, a lo que parece, mi actividad pedagógica... ha tocado a su fin y tendré que cambiar de profesión. - ¿Por qué? -dijo la tía-. Puede dar clases particulares. - ¿A esos bestias? -gritó Vasili Petróvich con voz chillona-. Jamás. ¡Prefiero ir al puerto a cargar sacos! A pesar de la seriedad del momento, la tía no 70 pudo evitar una débil y triste sonrisa. Vasili Petróvich se levantó de un salto, como si lo hubieran pinchado, y se puso a ir y venir por la habitación. - ¡Si, sí! -exclamó muy excitado-. ¡No veo en ello nada de vergonzoso ni de risible! La mayoría de los habitantes del imperio ruso están dedicados al trabajo manual: ¿Por qué debo ser yo una excepción? - Usted es un hombre instruido. - ¿Instruido? -dijo amargamente Vasili Petróvich-. Sí, soy instruido, no lo discuto. Pero no soy un hombre, sino un esclavo. - ¡Qué dice usted! -exclamó la tía con gesto de espanto. - Lo que está oyendo. Soy un esclavo. Esa es la palabra. Al principio era esclavo del Ministerio de Instrucción Pública, representado por Smoliáninov, el inspector que me despidió como a un perro porque me permití tener una opinión propia de Tolstói. Después he sido esclavo de Faig, ese judío converso, ese sinvergüenza, que también me ha echado a la calle como a un perro porque mi conciencia no me ha permitido aprobar a ese alcornoque y ceporro de Blizhenski por el mero hecho de ser hijo de un millonario. ¡Yo me cisco en Smoliáninov, en Faig y en todo el gobierno ruso! Vasili Petróvich se asombró de haber gritado aquellas palabras, pero, incapaz ya de frenarse, siguió voceando: - Ya que en Rusia no hay forma de no ser esclavo de alguien, prefiero ser un esclavo corriente que un esclavo intelectual. Por lo menos, lograré salvar mi alma... Mirando con lágrimas en los ojos el icono que había en el comedor, exclamó: - ¡Dios mío, qué felicidad que el Señor, infinitamente misericordioso, se haya llevado a la pobre Zhenia y ella no tenga que sufrir conmigo todas estas humillaciones! No sé si hubiera podido soportar que a su marido no le quedara otro recurso para vivir que el de cargar sacos en el puerto. - ¡Y vuelta a los sacos! -dijo la tía, enjugándose las lágrimas. - ¡Sí, sí, sacos! -repitió con voz de reto Vasili Petróvich. Era ya de noche, Pávlik dormía, suspirando profundamente. Petia no podía conciliar el sueño y escuchaba atento las voces que sonaban en el comedor. Se imaginó vivamente al padre sin abrigo ni gorro, en levita y con las botas viejas, bajando la famosa escalinata del puerto y poniéndose a cargar pesados sacos de yute llenos de coco seco. El cuadro resultaba inverosímil, en extremo irreal. Petia no creía que aquello fuera posible, pero le daba tanta lástima de su padre, que estaba dispuesto a llorar, abrazarlo estrechamente y decirle: "¡No te apoques, papá, ten valor! ¡Yo también cargaré sacos en el puerto, y nos ganaremos la vida!" V. Kataiev LA UEVA IDEA DE LA TÍA Naturalmente, Vasili Petróvich no fue a cargar sacos. Aunque la situación continuaba siendo espantosa, casi trágica, el tiempo seguía su curso y, en apariencia, la vida de los Bachéi no había cambiado, si bien Vasili Petróvich pasaba la mayor parte del tiempo en casa y evitaba salir a la calle. La miseria llegaba tan lentamente, que los Bachéi incluso se tranquilizaron un poco. En cuanto a la sociedad, es decir, a los amigos, conocidos y vecinos, para ellos el incidente aquel pasó casi desapercibido, aunque sería más acertado decir que llegaron tácitamente a una conclusión general: sí Vasili Petróvich se había peleado con sus superiores dos veces en el transcurso de un año, eso quería decir que era un hombre insociable y caprichoso. ¡Que no se quejara de lo que le había ocurrido! La indiferencia de la sociedad por la suerte de Vasili Petróvich era bien comprensible, pues en aquel entonces tuvo lugar en Kíev el asesinato de Stolipin, suceso que conmocionó a toda Rusia. Aquello llenó de espanto a unos y despertó en otros vagas e inciertas esperanzas. En el transcurso de todo un mes no se habló más que del "tiro de Bagrov", y la gente estaba segura de que en el aire se mascaba una nueva "revolución" aunque sabían que a Stolípin lo había matado uno de su escolta y que aquello, seguramente, nada tenía que ver con la revolución. De todos modos, Vasili Petróvich, algo hay que emprender -dijo un buen día Tatiana Ivánovna con mucha decisión-. ¡No podemos continuar así! - ¿Y qué me propone usted? -preguntó con tono cansado Vasili Petróvich. - Tengo un plan, pero no sé qué le parecerá empezó, insinuante, la tía-. ¿Sabe?, cerca del chalet de Kovalevski hay un caserío encantador... - ¡Por nada del mundo! -gritó categórico Vasili Petróvich. - Escuche -insistió blandamente la tía-. Ni siguiera me deja usted hablar. - ¡Por nada del mundo! -repitió aún más categóricamente el padre. - Pero, ¡permítame!... - ¡Ay, Dios mío! -Vasili Petróvich hizo una mueca de irritación-. Ya sé lo que va decirme usted. - No, no lo sabe. - Lo se. Pero todo eso son memeces. Y usted es una fantaseadora. No volvamos a hablar de ello. Además, ¿de dónde vamos a saltar el dinero? -añadió Vasili Petróvich, con voz ya menos firme. - Dinero apenas si hará falta. Tan sólo un poco. - ¡Por nada del mundo! -exclamó una vez Vasili Petróvich. - Pero, ¿por qué? - Pues, porque estoy por principio contra la propiedad sobre la tierra y nunca logrará usted que consienta en ser un propietario. La tierra pertenece a Dios. Sí, a Dios y al pueblo, que la trabaja. Yo no 71 El caserío en la estepa quiero saber nada de eso. ¿Se entera? Además, todo son fantasías sin ningún fundamento. La tía esperó pacientemente a que Vasili Petróvich se desahogara y, después, dijo dulcemente: - Yo le he escuchado, y le pido que ahora me escuche usted a mí. En fin de cuentas, es una falta de respeto interrumpir a la gente a media palabra. - Perdone; diga usted todo lo que quiera, pero no deseo ser propietario y no lo seré nunca. ¿Se entera? - En primer lugar, no es obligatorio ser propietario. La señora de Vasiútinski está de acuerdo en arrendar el caserío. En segundo lugar, podemos pagarle de entrada una suma equivalente al alquiler del piso, y el resto a medida que realicemos la cosecha. Al oír aquellas palabras tan extrañas en boca de la tía, -"a medida que realicemos la cosecha"-, Vasili Petróvich perdió los estribos: - ¡Vaya! ¿Qué realización y qué cosecha son ésas de que habla? - Cerezas, guindas, peras, manzanas y uvas respondió la tía. - Entonces... ¿me propone usted que me haga comerciante en fruta? - ¿Por qué no? - ¡Sabe usted!... -Vasili Petróvich no encontró palabras para continuar y se encogió de hombros. - Podemos sacar bastante y mejoran en poco tiempo nuestra situación -dijo la tía sin hacer caso de los impacientes gestos de Vasili Petróvich. - Si es como dice, ¿por qué diablos esa señora de Vasiútinski no quiere ella misma aprovechar esas hipotéticas ganancias? - Porque es una mujer sola y vieja y desea marcharse al extranjero. - ¿Esa señora vieja, sola y holgazana se marcha al extranjero y quiere colgarnos todas sus preocupaciones? - Piense usted lo que quiera -replicó secamente la tía, sin responder a la pregunta-. Supuse que le gustaría mi idea de arrendar un encantador caserío cerca de la ciudad, en la estepa, a orillas del mar, labrar la tierra, ganarse el pan trabajando y ser, por lo menos, independiente. Eso está de acuerdo con sus inclinaciones. Pero si usted no quiere... - ¡No quiero! -exclamó obstinado Vasili Petróvich. La tía resolvió dar por terminada la conversación. Conocía demasiado bien el carácter de su cuñado para no comprender que, por el momento, bastaba con aquello. Mejor sería dejar que se calmara y meditase un poco. Unos días después, Vasili Petróvich le dijo: - Es usted una fantaseadora impenitente. He observado que siempre se le ocurren ideas absurdas: alquilar habitaciones, servir comidas caseras y... etcétera, etcétera. Y de todo eso nunca sale nada. - Esta vez saldrá -replicó la tía sin inmutarse. - Todo eso son quimeras -comentó Vasili Petróvich. La tía no respondió, y la conversación terminó aquí. Pasaron unos días más y Vasili Petróvich dijo: - Es una ingenuidad suponer que podamos trabajar solos esa hacienda. - La hacienda no es tan grande; tiene en total unas cinco hectáreas -explicó la tía, y añadió con leve sonrisa-: En todo caso, no creo eso más difícil que cargar sacos en el puerto. - ¡No tiene ni chispa de gracia! -gruñó Vasili Petróvich, sonrojándose ligeramente. La conversación no pasó adelante, pero la tía estaba ya segura de que Vasili Petróvich no tardaría en entregarse, y así ocurrió. La idea de la tía fue dominando poco a poco, imperceptiblemente, a Vasili Petróvich. En el fondo, la idea no era tan ingenua y había en ella mucho sentido común. Es más, aunque no lo confesaba, le seducía, pues armonizaba con el concepto que se había forjado de la vida en los últimos tiempos, particularmente después del viaje a Suiza. Este concepto era muy valgo y nebuloso, una mezcla extraña de las teorías de Juan Jacobo Rousseau y del populismo, del "acercamiento al pueblo" y de la educación en medio de la naturaleza. Vasili Petróvich se imaginaba una vida pura y patriarcal, independiente del Estado, en plena naturaleza. Un pequeño y floreciente caserío trabajado por la familia sin explotar trabajo ajeno. Había en aquello algo suizo, cantonal... Aquel sueño bien podía realizarse. Contaban para ello con todo lo necesario: una pequeña finca, un huerto de frutales e incluso un viñedo, cosa que aumentaba el parecido con la parte sur de Suiza. Cierto, no había montañas, pero en compensación sí había playa, donde podrían bañarse y pescar. Lo principal sería la libertad individual y la independencia con respecto al Estarlo. ¡Magnífica educación para los niños! Vasili Petróvich terminó por entusiasmarse y pidió a la tía que le hablara de su plan con todo detalle. La buena mujer sacó de su habitación un plano de la finca. Resultó que sus negociaciones con la señora de Vasiútinski ya estaban bastante avanzadas. En la finca había una casa para los señores, con cinco habitaciones y cocina independiente, cuadra, un local para los criados, una cisterna y un cobertizo en el que, según decía la tía, se encontraba la prensa de hacer vino. - ¡Eso no es un caserío, sino todo un latifundio! observó alegre el padre. Después se pusieron a contar los árboles frutales y las cepas, representados en el plano con circulillos. Resultaba que al cabo de un año no sólo sacarían lo necesario para pagar el arriendo, sino también para sufragar todos los gastos de la familia. Pero, ¿no existiría aquello únicamente en el plano? La tía 72 propuso visitar la finca para verlo todo personalmente. Montaron en el pequeño tren suburbano que pasaba por delante de la casa y se apearon en la estación que hacía dieciséis. Allí tomaron el ómnibus y llegaron al chalet de Kovalevski. Luego, encabezados por la tía, torcieron por un sendero de la estepa y, después de recorrer cosa de kilómetro y medio, se vieron en el caserío. Resultó que la tía ya había estado allí. Acarició a un perro que se le acercó haciendo sonar su cadena y llamó al ventanuco del guarda. Un muchachote adormilado, el único mozo que tenía allí la señora de Vasiútinski y que hacía las veces de guarda, caballerizo y viticultor, mostró la finca a los Bachéi. El mocetón aquel se llamaba Gavrila. Todo estaba allí: tanto el viñedo como el huerto de frutales. Había más árboles que lo que suponían, pues toda una hectárea de cerezos plantada hacía poco no figuraba en el plano. La hacienda se encontraba en muy buen estado: las cepas habían sido acodadas y los troncos de los manzanos, envueltos con paja, para que no los royeran los ratones de campo ni las liebres. El invierno era suave y poco nevoso. Los montoncillos de tierra en el viñedo aparecían ligeramente enharinados de nieve, que ya empezaba a derretirse en la solana. Pero cerca de la casa, donde crecían unos abetos verdinegros y azules muy tupidos, en los arriates y macizos aparecían grandes montones de nieve, bañados por el oro del ocaso invernal. Las nítidas sombras azules de los bancos del huerto y de los arbustos se alargaban, ondulantes, por encima de ellos. Los cristales de la casa tenían también el brillo de los panes de oro. Todo aquello, junto, se parecía a los paisajes invernales que Petia veía cada primavera en las exposiciones de pintores del sur de Rusia, a las que la tía solía llevar a los chicos para inculcarles amor al arte. Gavrila abrió ruidosamente la puerta encristalada de la casa, y los Bachéi recorrieron las vacías y frías habitaciones, iluminadas por los oblicuos rayos del bajo y pálido sol del invierno. En torno se extendía, yerta, la blanca estepa, con andadas de liebres impresas en la nieve, y tras ella se veía la torre de Kovalevski y el festón del mar, sumido en invernal letargo. Una vez hubieron recorrido la casa y las dependencias, volvieron a examinar el huerto. Al observar que uno de los manzanos, mal cubierto con paja, lo habían roído las liebres, Vasili Petróvich se detuvo y, mirando severo a Gavrila, le reprochó: - ¡Eso, amigo, no está bien! ¡Así, las liebres se nos van a comer toda la cosecha! LA A CIA A Al día siguiente empezaron las negociaciones definitivas con la señora de Vasiútinski, así como las V. Kataiev búsquedas de dinero para pagar la primera cuota del arriendo y comprar los aperos más indispensables. Petia se enteró entonces de que el dinero no sólo se podía ganar, sino también "conseguir". Conseguir dinero resultó muy difícil, trabajoso y, sobre todo, humillante. El padre salía con frecuencia de casa, pero no para dar clases ni para asistir a reuniones del consejo pedagógico; ahora se decía de sus salidas: "Ha ido a la ciudad". En las conversaciones entre el padre y la tía aparecieron palabras nuevas, que Petia jamás había oído antes: sociedad de créditos mutuos, préstamos a corto plazo, casa de empeños, pagarés, seis por ciento anual, segunda letra de préstamo. Con frecuencia, después de varias salidas a la ciudad, Vasili Petróvich regresaba a casa muy excitado y, negándose a comer, se quitaba la levita y se tendía en la cama de cara a la pared. Extrajeron de los cajones de la cómoda el enigmático billete de lotería del segundo empréstito, que formaba parte de la dote de mamá y del que Petia hasta entonces sólo oía hablar una sola vez al año, cuando Vasili Petróvich, santiguándose previamente, abría el Odesski Listok para ver si al billete aquel le habían tocado doscientos mil rublos. Por último, al regresar en cierta ocasión del gimnasio, Petia y Pávlik no vieron en el comedor el piano, que también formaba parte de la dote de su difunta madre. En el lugar que el piano ocupara, la pintura del entarimado parecía reciente, y la habitación ofrecía un aspecto tan triste, que Petia estuvo a punto de llorar. Después desaparecieron las sortijas que la tía llevaba en sus dedos. Por fin llegó el día -era un domingo- en que la tía metió con dedos temblorosos en su ridículo un grueso fajo de billetes, pagarés, recibos y copias notariales, se puso el sombrero, los guantes y su chaquetilla de petitgris, que había heredado de su difunta hermana, y dijo muy animada: - Vasili Petróvich, voy para allá. - ¡Vaya usted! -respondió sordamente, tras la puerta, Vasili Petróvich. - Vamos, Petia -dijo muy decidida la tía. El chico debía acompañarla para que no la desvalijaran por el camino. La tía apretaba con fuerza contra su pecho el ridículo, en el que nevaba toda su fortuna, y Petia la seguía con aire grave, mirando a los lados. Pero nada sospechoso se observaba. Corría la cuaresma, las campanas sonaban con fúnebre tristeza sobre la ciudad, y en la calle se veían, sobre todo, viejas tocadas con oscuros pañolones, que volvían de la misa con ruedas de rosquillas de a kopek que denotaban a simple vista su acidez. La señora de Vasiútinski vivía cerca, en una 73 El caserío en la estepa calleja cercana al mar. Habitaba un hotelito de muros sin enlucir, levantados de piedra caliza renegrida por el tiempo. Petia vio a una enlutada anciana, grande como un castillo, sentada en un mullido sillón antiguo. La gente decía de ella: "La señora de Vasiútinski está paralítica y se encuentra en casa privada de sus piernas". Aquello resultó ser mentira. Petia vio los pies de la mujer, enfundados en unas botas forradas de piel, descansando sobre un blando banquillo. La habitación era pequeña y en ella hacía mucho calor porque estaba encendida una estufa revestida de azulejos, con respiradero de cobre. Había allí muchos muebles, todos antiguos y de caoba. En un ángulo, brillante por las luces azules y rojas de las lámparas, veíanse, sobre un enorme estante, unos iconos adornados con multitud de huevos de Pascua grandes y pequeños, de cristal, de porcelana y de oro, colgando de viejas cintas de seda. Por la ventana se veían lilas y bandadas de gorriones que alborotaban y reñían entre las desnudas y grises ramas, de yemas ya muy henchidas. Ante la anciana había una mesa de laca con un juego de café, una caja redonda de turrón de chocolate y una bizcochera de plata con rosquillas. Olía a café y a los cigarrillos que fumaba la señora de Vasiútinski. Después de saludar a Petia, inclinando ligeramente su gran cabeza con negra cofia de encaje, y de hablar con la tía del tiempo y de política, la señora de Vasiútinski hizo sonar una campanilla de plata, y de la habitación vecina, en la que todo el tiempo trinaban fastidiosamente unos cuantos canarios, apareció un viejo lacayo de frac, con zapatillas en sus reumáticos pies, para depositar ante su señora un antiguo cofrecillo de palisandro con incrustaciones. Un poco emocionada, enrojeciendo, ella sabría por qué, la tía sacó del ridículo el dinero y los pagarés y los entregó a la anciana. Esta los depositó sin contarlos en el cofrecillo y entregó a la tía un papel doblado en cuatro, con multitud de polícromos sellos del Estado: el contrato de arriendo del caserío. Petia advirtió que el interior del cofrecillo estaba revestido de acolchado raso color de rosa, lo mismo que las carretas nupciales. Cuando la anciana cerró el cofrecillo, con una llavecita que llevaba colgada del cuello, la cerradura chasqueó sonora y melódica, y Petia sintió un espanto repentino. Después de que la tía hubo ocultado el contrato en el ridículo y el viejo lacayo se hubo llevado, arrastrando sus reumáticos pies, el cofrecillo, la señora de Vasiútinski tomó una cafetera de bronce y, con asmático jadeo, llenó de café tres tacitas. - ¡Qué preciosidad! -dijo la tía, levantando su azul tacita, en cuya parte interior el oro, desgastado, fulgía con apagado brillo-. ¿Es de Gárdner? - Es vieja Popov -respondió con voz de barítono la anciana, despidiendo por sus velludas fosas nasales el humo azul del tabaco antiasmático. - Pues me había parecido de Gárdner -observó la tía y, levantándose el velo hasta la nariz, se puso a tomar café a pequeños y amanerados sorbitos. Después, la anciana sirvió en un platito turrón de chocolate y lo ofreció a Petia. - No, es vieja Popov -repitió la anciana, volviendo hacia la tía su abotargada cara-. Es el regalo de bodas de mi difunto marido. Era un hombre de muy buen gusto. Teníamos una finca en la provincia de Chernígov, unas mil quinientas hectáreas, pero en el año cinco, cuando los mujiks incendiaron nuestra casa y asesinaron a mi marido, vendí la tierra y me trasladé aquí. En fin, me parece que eso ya lo sabe usted. Hasta el asesinato de Stolipin -continuó con su voz monótona de barítono- abrigaba ciertas esperanzas, pero ahora las he perdido todas. Rusia necesita un gobierno fuerte, y el difunto Piotr Arkádievich Stolipin, que Dios lo tenga en su gloría, era el último verdadero aristócrata de abolengo y hombre de gobierno capaz de salvar al imperio de la revolución. Por eso lo han matado. Nuestro soberano, Dios me perdone, no vale para nada. Es un pingajo... La anciana miró a Petia y dijo severa: - Tú no escuches esas cosas, pues aún eres pequeño para saberlas. Come turrón... Luego, mirando con sus ojos de buey a la tía, bajó la voz y prosiguió, entre asmáticos jadeos: - Le diré que no es ungido de Dios, sino un cobarde. En vez de ahorcar y fusilar a esos sujetos, se ha acobardado. ¿Acaso un hombre en su sano juicio, un hombre que esté en sus cabales, puede dar a Rusia una constitución y consentir que funcione en el palacio de Taurida el parlamento, ese bochornoso circo en el que judíos de toda laya ponen como un trapo al gobierno y llaman abiertamente a la revolución? La vieja chilló tanto al pronunciar las últimas palabras, que los canarios de la habitación vecina permanecieron callados un buen flato. - ¡Y lo conseguirán! Acuérdese de lo que le digo, ¡habrá revolución, y muy pronto!, y entonces esos canallas ahorcarán en los faroles de las calles a todas las personas decentes. Yo no soy tan tonta como para esperar aquí ese día. Con lo que vi en mi finca de Chernigov, tengo bastante. Hagan todos ustedes lo que mejor les parezca, pero yo me marcho al extranjero. ¡Me marcho y maldigo a mi amada patria, con todos sus socialdemócratas, minorías parlamentarias, fracciones, resoluciones, huelgas y proletarios de todos los países, uníos! Tomen ustedes mi tierra y gobiérnenla como mejor les parezca, si no se arma la gorda y no se lo impiden. La mujer gritaba ya a voz en cuello, y Petia miraba con espanto y aversión sus huidizos ojos de loca. - Perdonen -dijo inopinadamente la anciana con 74 su voz habitual-. La segunda parte del arriendo tómense la molestia de entregarla a mi notario; él me la enviará al extranjero. La tía se levantó, calzándose apresuradamente los guantes y ajustándose el sombrero. La señora de Vasiútinski no la retuvo. Cuando tía y sobrino salieron a la calle, vieron en el jardincillo unos baúles abiertos, para airearlos, y unos abrigos de piel tendidos en cuerdas. Por lo visto, la señora de Vasiútinski se disponía, efectivamente, a marcharse al extranjero. ¡PROLETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES, U ÍOS! Poco después, los Bachéi se trasladaron al caserío. Pero no todos de golpe. Primero se fue allí Vasili Petróvich, con el fin de entrar en posesión de la finca antes de la primavera y poner en ella cierto orden. La tía y los chicos se quedaron por algún tiempo en la ciudad para alquilar el piso y almacenar los muebles en algún sitio. Los chicos seguían yendo al gimnasio, pues habían pagado ya la matrícula; el futuro dependía de la buena marcha de la hacienda. Gávrik visitaba con frecuencia a Petia. En el otoño le había examinado libre de tres cursos, y Petia lo preparaba para que se examinara de los tres restantes y no se negaba a cobrarle cincuenta kopeks por clase. Gávrik seguía trabajando en la imprenta del Odesski Listok. Ya no era recadero, sino aprendiz de cajista, y ganaba bastante... A veces, se presentaba en casa de los Bachéi directamente del trabajo, esparciendo en torno el olor penetrante y enigmático de la imprenta. Muy capaz, Gávrik aventajaba ya a su maestro en algunas asignaturas. En casa de los Bachéi no sentía el embarazo de antes, se comportaba con soltura y en cierta ocasión incluso trajo media libra de caramelos para el té. Al entregar a la tía el pequeño paquete, sujeto con un bramante al botón superior de su abrigo, dijo: - Permítame que le ofrezca esto para el té. He cobrado hoy. Son caramelos de la fábrica de Abrikósov. Sé que le gustan a usted. La desgracia que había ocurrido a los Bachéi parecía haber acercado más a los chicos. Gávrik no sólo se compadecía de Petia, sino que comprendía perfectamente cuál era su situación. Por cierto, tenía de toda aquella historia su propia opinión, que exponía sin rodeo alguno. Que hubieran despedido a Vasili Petróvich de la escuela de Faig era, aunque muy poco grato, inevitable, pero valía más morirse de hambre que trabajar para aquel parásito y sinvergüenza. Gávrik aprobaba plenamente la conducta de Vasili Petróvich. Sin embargo, no veía bien que hubiesen V. Kataiev vendido a mitad de precio el piano y arrendado el caserío, pues no podía creer que una familia de intelectuales fuese capaz de trabajar la tierra ella misma. - Vosotros no entendéis de eso ni pizca, y lo único que vais a conseguir es que os salgan callos y arruinaros. ¡Vaya unos colonos a lo Stolipin que me habéis salido! -decía con sonrisa irónica. Petia notaba que, en los últimos tiempos, Gávrik daba un giro político a todas las cuestiones. - ¿Pero qué podía hacer mi padre? -dijo una vez Petia, irritado. - Pues lo que hacía antes. Enseñar a la gente. Los profesores están para enseñar. - ¿Y si se lo prohíben? - No se puede prohibir que se enseñe a la gente amigo. - ¿A que gente? ¿Dónde está esa gente de la que tú hablas? - Si se busca, se puede encontrar -respondió evasivo Gávrik-. ¡Ea, sigamos la clase! A veces, Petia, después de las clases, acompañaba un rato a Gávrik, y en ocasiones iba con él hasta Blizhnie Mélnitsi. Por el camino, los chicos hablaban mucho, y Gávrik ya no era tan reservado como antes. Petía supo que en la ciudad funcionaba el Comité del Partido Socialdemócrata Obrero de Rusia, compuesto de "biques" y "miques", es decir, de bolcheviques y mencheviques. Aquellos grupos deslindaban sus posiciones. Terenti y todos sus amigos pertenecían a los "biques". Hacía poco había terminado en Praga una Conferencia del Partido, en la que Uliánov, llamado también Lenin y Frei, es decir, el hombre al que habían enviado la carta a través de Petia, había vencido a los "miques", y por ello existía ya un verdadero Partido revolucionario de la clase obrera. - ¿Habrá revolución? –preguntó Petia, recordando las palabras de la señora de Vasiútinski y sus huidizos ojos de loca. - ¡La habrá! -respondió Gávrik-. En cuanto reunamos las fuerzas suficientes. ¡Tendremos fiesta, amigo! En cierta ocasión, Gávrik sacó del bolsillo un sucio saquito de lienzo lleno de algo muy pesado y lo agitó ante las narices de Petia. -¿Ves esto? -dijo haciendo un guiño. - ¿Qué son, botones? -preguntó asombrado Petia, pues no suponía que Gávrik pudiera dedicarse aún a tal chiquillería. - Sí -respondió Gávrik y añadió, entornando malicioso los ojos-. ¿Echamos una partida? Petia extendió la mano, diciendo: - ¡Venga, muéstramelos! - No toques lo que no es tuyo -protestó gravemente Gávrik y escondió el saquito tras la espalda. Petia comprendió que aquello no eran botones, 75 El caserío en la estepa sino algo muy distinto. - Seguramente, esos botones serán como los que estuvieron a punto de hacer volar nuestra cocina -dijo Petia, recordando cómo saltaron las cazuelas en la hornilla y se pegaron al techo los macarrones. - No son como aquellos, pero sí parecidos comunicó Gávrik, con evidente deseo de jactarse, aunque sin hacerse el ánimo-. Estos son de mayor potencia, amigo. - ¡Enséñamelos! -suplicó Petia, que se moría de curiosidad. - En otra ocasión. - ¿Cuándo? - No seas tan curioso -dijo Gávrik, y ocultó el saquito en un bolsillo del pantalón. Petia, enfadado, no volvió a abrir la boca en todo el camino. Cuando los amigos llegaron al depósito de máquinas, Gávrik tiró de Petia hacía la esquina; mirando a los lados, extrajo el saquito y lo desató con los dientes. Luego volcó algo sobre su mano y lo acercó a los ojos de Petia, que vio unos palitos metálicos que olían a imprenta. - Son caracteres -dijo enigmático Gávrik. Petia no le comprendió. - Tipos de imprenta. Letras. Hasta entonces, Petia no había visto nunca caracteres de imprenta. Cuando era chico le habían regalado una imprenta Victoria de juguete: una plana caja de hojalata en la que había muchas letras de goma y un tampón con tinta de imprimir. Sacando las letras con unas pincitas especiales, se podía componer algunas palabras y hacer impresiones liliáceas con unas rayas entre las líneas. Pero aquello era, naturalmente, algo muy distinto. - ¿Sabes componer e imprimir? -preguntó Petia. - Pues claro. - ¿Y saldrá tan bien como en los periódicos? - Sí. - ¡Anda, compón algo! - ¿Que componga algo? -preguntó Gávrik, y quedó pensativo-. Bueno, te daré ese gusto. Pero vamos para allá. Bordearon el depósito de máquinas, pasaron por debajo de unos vagones de mercancías y bajaron de la caja de la vía a una profunda cuneta invadida de seca maleza. Una vez allí, se sentaron en el suelo, y Gávrik sacó del bolsillo una planchita de acero con un sujetador de cobre, a la que dio el nombre de "componedor", y, rápido, formó con las letras una línea bastante larga. Después sacó un lapicero y restregó la mina en las letras. A continuación, escarbó en sus bolsillos sin fondo, extrajo de allí un pedazo de papel limpio, aplicó a él lo que había compuesto y golpeó la regla con el puño. - ¡Listo! -exclamó tendiendo a Petia el papel, pero sin soltarlo. Petia leyó las extrañas palabras, débil, pero nítidamente impresas en el papel con verdaderas letras de periódico: "¡Proletarios de todos los países, uníos!" - ¿Qué es eso? -preguntó Petia, admirado de la habilidad y rapidez con que su amigo había hecho todo aquello. - ¡Pues eso mismo! -dijo Gávrik y, después de partir el papel en dieciséis pedazos, que lanzó al viento, dijo muy serio, acercando a la nariz de Petia el índice de su diestra, que olía a kerosén-: ¡Ni media palabra! - Puedes estar tranquilo. Gávrik, acercándose mucho a Petia y echándole el aliento al oído, musitó: - Ya he robado quince saquitos de caracteres. E LA UEVA CASA A fines de marzo, la tía consiguió alquilar el piso bastante ventajosamente. Quedaba por depositar cuanto antes los muebles en un almacén y trasladarse al caserío. Después de aconsejarse con Terenti, Gávrik propuso a sus amigos que no gastaran dinero en el almacenaje y llevaran los muebles a Blizhnie Mélnitsi, donde podrían guardarlos en el cobertizo. Petia también podría quedarse allí hasta que terminase los exámenes. Aquello era muy conveniente, y la tía accedió. Ella se alojó, con Pávlik, en casa de una vieja condiscípula. Por fin, una buena mañana llegaron al patio dos carros tirados cada uno por dos jamelgos, y los Bachéi cargaron sus muebles. Todos creían que los muebles eran muchos y no cabrían en dos carros. Pero resultó que en el segundo quedó aún mucho sitio libre. Los muebles, que siempre le habían parecido a Petia valiosos y elegantes -sobre todo los del salón, tapizados de seda dorada-, cuando los sacaron del piso y los cargaron, patas arriba, en el carro, sujetándolos con sucias cuerdas, perdieron su bello aspecto. A la clara luz del sol aparecieron con toda nitidez todos los defectos y arañazos. Ofrecía un aspecto particularmente lamentable el lavabo, con el pedal roto y una grieta cruzando el mármol. La lámpara de bronce, sin la pantalla, había perdido también toda su belleza, y su principal adorno, el globo con perdigones, abandonado con sus cadenas en el fondo del carro, aparte de la lámpara, parecía un trasto innecesario, absurdo y pasado de moda. Pero lo que más disgustó a Petia fue la librería, a la que los Bachéi llamaban la "biblioteca de Vasili Petróvich". Ahora que no tenía libros y yacía sobre un costado, Petia advirtió con desagradable asombro lo terriblemente pequeña que era, pues parecía casi de juguete, y todos los libros, comprendidos el 76 famoso diccionario enciclopédico Brockhaus y Efrón, la Historia del Estado Ruso, de Karamzin, y las obras de Pushkin, Lérmontov, Tolstói, Gógol, Turguénev, Dostoievski, Nekrásov, Sheller-Mijáilov y Pomialovski, formaban en total unos diez paquetes atados fuertemente con soguilla. En resumidas cuentas aquello no eran ya muebles, sino objetos de segunda mano, ajuar casero. Petia se acomodó en el pescante del primer cano, al lado del carrero, para mostrarle el camino. En el segundo, sosteniendo el espejo, en el que se reflejaba inclinada, como vista durante un síncope, la calle, iba Dunia, la cocinera, con la nariz enrojecida e hinchada por el llanto. La tía, plantada al lado de Pávlik junto al abierto portón, se santiguaba y agitaba tontamente el pañuelo. Durante el camino, Petia estuvo todo el tiempo temiendo que pudieran verle sus condiscípulos. Aunque no quería confesárselo, le daba vergüenza de sus muebles y de tener que trasladarse a Blizhnie Mélnitsi, donde, como era sabido, únicamente vivían los "pobres". Al chico le costaba trabajo hacerse a la idea de que él y los suyos eran también pobres. Terenti y Gávrik no estaban en casa. Recibieron los carros la mujer de Terenti y su hija. Motia se afanaba más que nadie y acompañaba cada objeto que acarreaban a través del jardincillo hasta el cobertizo, preparado ya hacía tiempo para guardar los muebles. - ¡Huy, Petia, qué sillas más bonitas tienen ustedes! -decía la chica con sincero asombro, acariciando la seda que tapizaba los muebles, rozada en algunos lugares hasta dejar ver unos hilos blancos. Se presentó Zhenia con todo un tropel de amiguitos. Los chicos se lanzaron inmediatamente al ataque, encaramándose con sus pies descalzos a los radios de las ruedas, tocaban el globo de bronce de la lámpara, abrían y cerraban el grifo del lavabo, y Zhenia llegó incluso a subirse al pescante, agarró las riendas y, adoptando una expresión feroz, gritó a los caballos: - ¡So, malditos! Pero, inmediatamente, el carrero le dio un par de pescozones, y toda la pandilla se dispersó por la calle sin empedrar, levantando el primer polvo de marzo. Cuando habían encerrado ya los muebles en el cobertizo y los carros se habían marchado, Dunia se echó a la espalda un fardo, con sus cosas y los iconos, y se dirigió a pie, por la estepa, hacía el caserío, que no estaba tan lejos de allí. - Ahora vivirá usted con nosotros en Blizhnie Mélnitsi -dijo muy contenta Motia, pero, al ver la triste expresión de Petia, añadió-: ¿Qué le ocurre?, ¿quizás no le guste vivir aquí? Ya se acostumbrará. Aquí se está bien, muy bien. Más allá del prado, en la estepa, han aparecido ya campanillas blancas, y pronto en los barrancos habrá violetas. Podremos ir V. Kataiev alguna vez por flores. ¿No le parece? Gávrik no tardó en regresar de la imprenta y, a hurtadillas, mostró a Petia otro saquito con caracteres. - El que hace dieciséis -dijo guiñando un ojo. - Ten cuidado, no te vayan a cazar -advirtió Petia, - ¡Qué le vamos a hacer! -suspiró Gávrik-. No queda otro remedio. Pero, al instante, cambió de tono y, con voz alegre, cantó una peregrina canción de los arrabales de Odesa: "Lo agarraron, lo pescaron, tra-la-lá". Aunque las palabras de la canción parecían carentes de sentido, Petia siempre percibía en ellas un significado oculto y un temerario y combativo reto. Después dispusieron en el cobertizo, entre los muebles cuidadosamente amontonados, un rinconcillo para Petia: una cama, una mesa con una lámpara y una estantería para los libros. Como había sitio de sobra, Gávrik llevó allí su cama, para vivir con el amigo. Llegó del trabajo Terenti. Saludó en silencio a Petia, entró en el cobertizo y lo examinó con ojo experto. Gruñendo desaprobativo, cambió de lugar algunos muebles y afianzó el armario con un ladrillo. Después de todas sus manipulaciones, en el cobertizo aún quedó más espacio libre. - Lo que os pido, amigos, es que seáis formales. No hagáis el tonto. Yo os conozco bien; sé que vais a fumar, a distraeros mutuamente a la hora de estudiar las lecciones… Usted, Petia, ahora debe apretar mucho, para que no lo suspendan en los exámenes. No le perdonarán a su padre lo de Blizhenski. Tenga presente que todos ésos son de la misma camada. Acuérdese de lo que le digo. En fin... Terenti se quitó por encima de la cabeza la bolsa de cuero con la herramienta, se despojó de su mugrienta cazadora y se acercó al lebrillo que había, sobre un taburete, junto a la valla. Motia le dio un pedazo de jabón de lavar con unas vetas azules y, subiéndose al banco, sosteniendo un jarro, se puso a verter agua en las grandes y negras manos de su padre. Terenti se enjabonaba, resoplaba, ofrecía el cuello y la cara a la fresca agua, limpiándose del polvo de metal y del hollín. Estuvo lavándose largo rato, hasta que su rostro adquirió el tinte rosado de la piel de los lechones. Después descolgó del hombro de Motia una toalla aldeana con bordados y se secó, también largamente, con manifiesto placer. Mientras, Petia meditaba lleno de inquietud acerca de sus últimas palabras, de las que no dudaba, pues hacía tiempo que notaba una siniestra frialdad en el rostro del director y del inspector del gimnasio cada vez que pasaba por delante de ellos y les tributaba una profunda reverencia, haciendo chocar sus tacones sobre las planchas metálicas del pasillo. Ahora ya no sorprendía a Petia que Terenti 77 El caserío en la estepa estuviera enterado de todo lo ocurrido a la familia y conociera incluso el incidente con Blizhenski. Terenti ya no era para el chico un simple maestro ajustador de los talleres del ferrocarril, que, si bien ganaba bastante, no pasaba de ser un obrero. Petia comprendía perfectamente que en su vida oculta, denominada "trabajo de Partido", Terenti no sólo tenía más peso que, pongamos por caso, Vasili Petróvich, sino incluso más que el director del gimnasio, el señor Faig, el inspector de la comarca, y quizás, Tolmachov, el gobernador de Odesa. Comieron, mejor dicho, cenaron todos juntos. La mujer de Terenti sacó de la estufa con el hurgón, a la manera aldeana, primero una olla de sopa de coles sin carne y, después, una enorme sartén de patatas, fritas con aceite de girasol. Lo comieron todo con cucharas de madera. El pan era negro, como el de munición, y extraordinariamente sabroso. Había además en la mesa unas cuantas guindillas y una cabeza de ajos. Pero tanto lo uno como lo otro sólo lo comían Terenti y Gávrik. Echaban guindillas en la sopa de coles y restregaban los dientes de ajo en la corteza del pan negro. No queriendo ser menos que su amigo, Petia echó en su plato una guindilla, que parecía de charol rojo, y la deshizo con la cuchara. - ¡Ay, no haga eso! -gimió asustada Motia. Pero Petia ya se había tragado una cucharada de sopa. A sus ojos acudieron las lágrimas, sacó la lengua, y creyó que respiraba fuego. - ¿No quieres restregar en el pan un dientecito de ajo? -preguntó Gávrik con la más candorosa de las miradas. - Vete al cuerno -dijo con dificultad Petia, enjugándose las lágrimas y tosiendo. Al levantarse de la mesa una vez terminada la cena, Petia, como correspondía a un chico bien educado, se santiguó de cara a la oscura imagen de San Nicolás, que viera ya en su infancia en la cabaña del difunto abuelo Chernoivánenko, y luego, chocando los tacones, hizo sendas reverencias a los dueños de la casa y dijo: - Un millón de gracias. La mujer de Terenti respondió cariñosa: - Que le aproveche. Y perdone que la comida haya sido tan modesta. Así comenzó la vida de Petia en Blizhnie Mélnitsi. Se levantaban temprano, a las seis de la mañana. Se lavaban en el patio, echándose unos a otros agua fría del pozo. Tomaban té, mordisqueando un terrón de azúcar, y se comían una gruesa rebanada de pan negro untada generosamente de ácida mermelada de ciruelas. Después, los tres hombres -Terenti, Gávrik y Petia- se marchaban al trabajo. Salían juntos a la calle en el mismo instante en que empezaban a sonar por todas partes las sirenas de las fábricas, con sus llamadas interminablemente largas, imperiosas y al mismo tiempo indiferentes. Su monótono coro hacía estremecerse el nebuloso aire de las mañanas de marzo. En todo Blizhnie Mélnitsi se oían el chirrido y los golpes de las puertecillas. La calle se llenaba de figuras humanas que se apresuraban al trabajo. Cada vez, las figuras eran más. Se alcanzaban unas a otras, saludándose, y se unían en pequeños grupos. Terenti caminaba de prisa, en silencio, y las herramientas chocaban con metálico sonido en la bolsa. Petia y Gávrik se veían y se deseaban para no quedar rezagados. La mayoría de los obreros saludaban a Terenti, que con frecuencia tenía que responder, quitándose automáticamente la gorra con un botoncito, como las de los ciclistas, que cubría su grande y redonda cabeza. Pronto Terenti se sumaba a uno u otro grupo y torcía por un callejón, mientras Petia y Gávrik proseguían juntos su camino. Los chicos se separaban ante la estación. Petia encaminaba sus pasos a la derecha, hacia el gimnasio, y Gávrik, llevándose con displicente ademán el dedo gordo a la visera de la gorra, copia exacta de la de Terenti, seguía recto, atravesando toda la ciudad, hasta la imprenta. En el gimnasio, Petia sentía todo el tiempo un extraño embarazo, timidez y soledad. Evitaba a sus camaradas y en el descanso del almuerzo buscaba a Pávlik. Lo saludaba muy serio, estrechándole la mano, y luego paseaban ambos, en silencio, por la sala de gimnasia, sujetándose de sus cintos de cuero. Pávlik tenía una expresión muy seria, incluso grave. Apenas llegaba a Blizhnie Mélnitsi, después de las clases, Petia se metía en el cobertizo para estudiar las lecciones, poniendo en ello tanto celo como si se preparara para librar una batalla. Anochecido volvían del trabajo Terenti y Gávrik e inmediatamente se sentaban a cenar. Después, Petia repasaba el latín con Gávrik, y éste, a su vez, hacía preguntas de todas las asignaturas a Motia, que se disponía a ingresar en el cuarto grado en una escuela de la ciudad. Se acostaban tarde, a eso de las once. Después de apagar la lámpara, Petia y Gávrik conversaban un rato en medio de la oscuridad. Quien hablaba, por cierto, era Petia. Gávrik solía callar, hundida la cabeza en la almohada. Le gustaba dormir después del trabajo. LAS CAMPA ILLAS BLA CAS Petia trató varias veces de hablar a Gávrik de su amor en el extranjero, pero cada vez, cuando, después de pintar brevemente el Vesubio y las cuevas azules de Capri, donde la iluminación submarina era tan maravillosa que las manos y los rostros parecían de cristal azul, se ponía a describir con vagas expresiones la emocionante escena del primer encuentro en la estación de Nápoles, resultaba que su amigo se había dormido y estaba ya roncando. 78 Sin embargo, Petia tuvo en cierta ocasión tiempo de contarle todo antes de que Gávrik se durmiera. - ¿Y qué pasó después? -preguntó con voz soñolienta Gávrik, más bien por cortesía que por curiosidad. - Pues nada -suspiró Petia-. Después nos separamos para siempre. - Es bastante lamentable -dijo Gávrik, bostezando descaradamente-. ¿Y cómo se llama? - ¿Cómo se llama...? -dijo Petia con voz enigmática, sintiéndose muy embarazado, y añadió con honda amargura en la voz: - ¿Qué puede importar eso? - ¿De qué color tiene el pelo, por lo menos? ¿Es morena o rubia? -preguntó Gávrik. - No es ni morena ni rubia, sino, más bien... ¿cómo decirlo?..., castaña. Mejor dicho, su pelo es castaño oscuro -respondió Petia, tratando de precisar todo lo posible. - ¡Ah, comprendo! -balbuceó Gávrik-. ¡Ea, vamos a dormir! - No, espera un poco -protestó Petia, cuya fantasía empezaba tan sólo a desatarse-. Espera, no duermas. Quiero que me aconsejes, como amigo, qué debo hacer. - Escríbele una carta -dijo secamente Gávrik-. ¿Sabes su dirección? - ¿Qué puede importar eso? -respondió triste Petia. - Ya que la quieres... -observó muy sensato Gávrik. - ¿Qué es amar? -dijo con desencanto Petia y, a despropósito, con voz un tanto aflautada, declamó-: Amar por poco tiempo no vale la pena, y amar eternamente es imposible. - ¡Entonces, no seas latoso y déjame dormir! gruñó Gávrik, y dando la vuelta en la cama, se tapó la cabeza con la almohada. Petia no pudo sacarle ni una palabra más y estuvo largo rato sin poder conciliar el sueño. Por el pequeño y alto ventanuco del cobertizo se veía la verdosa hoz de la luna. Petia oyó que la cancela chirriaba varias veces. Alguien entraba al patio o salía de él, hablando a media voz. - Dad un rodeo por la estación de mercancías -dijo la voz de Terenti, y Petia comprendió que de nuevo tenía visita. El chico se puso a pensar en la niña que había visto en el extranjero, pero no podía imaginársela, por más esfuerzos que hacía. Sólo recordaba vagos detalles: la cinta negra en la trenza, la carbonilla que se le metió en el ojo a él y la tempestad de nieve en las montañas. ¡Resultaba que había olvidado a su amor! En el cobertizo hacía bastante frío. Petia descolgó de la pared su capa suiza y la extendió encima de la manta. En aquel momento se creía un caminante solitario que descansaba en la pobre choza de un V. Kataiev pastor. Tendido en la cama, bajo su capa, el alma lacerada y el corazón partido, había sido olvidado por todos. Y quizás su amada en aquel momento estuviese... Petia hizo el postrer esfuerzo para imaginarse a la chica y lo que "ella" estaría haciendo en aquel instante, pero a su mente acudían otras cosas: los próximos exámenes, su futura vida en el caserío y, por extraño que pueda parecer, Motia, con quien no estaría mal, ni mucho menos, ir a la estepa por campanillas blancas. Hasta entonces nunca le había pasado por las mientes que podía tener una aventurilla amorosa con Motia. Esta vez le pareció aquello completamente natural y hasta le asombró que no se le hubiera ocurrido antes. En fin de cuentas, la chica no era fea, lo quería -de eso Petia estaba seguro-, y, además, la tenía siempre a su lado. Estos pensamientos llenaron a Petia de una agradable emoción y, en vez de dormirse con los ojos anegados en lágrimas, se durmió con una lánguida y vanidosa sonrisa y se despertó con la alegre sensación de que le esperaba algo nuevo y muy agradable. Al regresar del gimnasio, en vez de ponerse a estudiar, se acercó a Motia, que, con la madre, estaba preparando unos varéniki con patatas, y, sin más dilación, puso manos a la obra. - ¿Qué hay de aquello? -dijo con displicente sonrisa. - ¿De qué? -preguntó Motia con timidez, como siempre que hablaba con Petia. - ¿Lo has olvidado? - ¿A qué se refiere? -repitió Motia aún más tímidamente, y, con ojos candorosos, muy bellos, miró un poco de soslayo al muchacho. - Si no recuerdo mal, querías ir por campanillas blancas. Motia se sonrojó, y sus dedos pellizcaron rápidamente los bordes de la masa. - ¿Lo dice en serio? - Pues claro -respondió Petia-. Pero si no quieres, lo dejaremos estar. - Mamá, ¿puede usted arreglárselas sin mí? preguntó Motia-. He prometido a Petia mostrarle dónde crecen las campanillas blancas y las violetas. - ¡Id, hijitos, id a pasear! -respondió cariñosamente la madre de Motia. La chica se precipitó tras la cortina, desatándose de paso el delantal, se calzó sus botines domingueros, se puso el abrigo, que le había quedado pequeño, y se echó sobre la espalda su hermosa trenza. Estaba tan emocionada, que el sudor perló su rostro, sobre todo su graciosa naricita. Petia, esforzándose por mantener su calma, se dirigió con bamboleante andar al cobertizo, se arrebujó en la capa, tomó su bastón y apareció ante Motia con toda su sombría belleza, que, por cierto, la gorra del gimnasio estropeaba un tanto. 79 El caserío en la estepa - ¿Vamos? -dijo Petia con toda la indiferencia posible. - Vamos -asintió Motia con un hilo de voz, abatida la cabeza, y salió la primera, crujientes sus botines nuevos. Mientras cruzaban el prado, en el que las vacas mordisqueaban la hierba del año anterior, Petia resolvía una cuestión muy importante: ¿Quién debía ser Motia? ¿Olga o Tatiana? En todo caso, él sería Oneguin. Había elegido una variante pasada de moda -la de Evgueni Oneguin-, porque era la más estudiada y le exigía pensar menos. Además, Motia no se merecía una variante más compleja. Lo que hacía falta era resolver cuanto antes quien iba a ser ella Olga o Tatiana- y poner manos a la obra. Por su físico no valía para el papel de Tatiana. Más bien podría pasar por Olga, de no ser por aquel raído abriguillo de entretiempo, con las mangas tan cortas, y aquellos botines que crujían escandalosamente. El prado tocaba a su fin y había que actuar. Petia unió de prisa y corriendo a Tatiana con Olga y obtuvo un híbrido de doncella bastante decente, pues por una parte podría darle lecciones en la quietud de la naturaleza y, por otra, oprimirle muy tierno la mano sin necesidad de besarla, cosa que turbaba a Petia terriblemente. Por supuesto, él seguirla siendo Oneguin, pero con una pequeña dosis de Lenski, lo que no debería impedirle atenerse a la magnífica regla: "cuanto menos queremos, tanto más nos aman..." Podía resultar una magnífica aventura amorosa. Verdad era que había un pequeño inconveniente: Motia le gustaba a Petia. Aquello era bastante enojoso, pero Petia sacrificó con fría decisión su sentimiento y, en cuanto salieron a la estepa, dijo muy grave y circunspecto: - Motia, tengo que hablarte muy en serio. La chica sintió una punzada en el corazón y se detuvo ante Petia, alarmada al ver la adusta expresión de su rostro. - ¿Tú has querido a alguien? -preguntó con mayor gravedad, Petia. - Sí -respondió Motia con un hilo de voz. Una sonrisa satisfecha afloró a los labios de Petia, pero la ahogó en ciernes y preguntó, mirando a la chica a los ojos. - ¿A quién? - A muchos -confesó ingenuamente Motia. "¡Tonta!", estuvo a punto de esperarle Petia, pero se contuvo y se puso a explicarle pacientemente qué era amar en general y qué amar en particular. Motia comprendió lo que le decía y se puso roja como la grana. - ¿A quién has querido? -insistió Petia. - Ya lo sabe usted -musitó la chica, mirándole con ojos radiantes, a los que asomaban unas lágrimas de felicidad. En aquel instante estaba tan encantadora, que Petia quería ya transformarse en Lenski y convertirla a ella en Olga, a pesar de sus crujientes botines y su raído abrigo. Pero no podía darse por satisfecho con tan fácil victoria, pues hubiera sido aquello muy aburrido. - Entonces, ¿puedo contar con tu amistad? preguntó el chico. - Claro que sí -dijo Motia-. Siempre. - En tal caso, debo descubrirte un secreto. Pero, antes, dame palabra de que todo quedará entre nosotros. - Palabra de honor, lo juro por la santa cruz -dijo Motia, y se santiguó varias veces con precipitados movimientos-. ¡Que me trague la tierra si no es verdad! - Estoy enamorado -dijo Petia con voz lúgubre. El chico guardó silencio unos instantes y después contó a Motia, tal como la había contado a Gávrik en el cobertizo, su aventura amorosa en el extranjero. Motia le escuchó sin interrumpirle, abatidos los brazos, presa de la mayor desesperación, y cuando él hubo terminado su relato, preguntó con voz que no parecía la suya: - ¿Cómo se llama? - ¿Qué puede importar eso? -respondió Petia. - ¿Y la quiere usted tanto? -inquirió Motia con voz desfallecida. - ¡Esa es la desgracia! - Le deseo que sea feliz -dijo Motia, y su voz apenas se oyó. - Sí, pero yo quiero que me aconsejes, como buena amiga, qué debo hacer. ¿Cómo debo obrar? - Escríbale una carta, ya que la quiere tanto. - ¿Qué es amar? Amar por poco tiempo no vale la pena, y amar eternamente es imposible -recitó Petia con voz aflautada. - Le deseo que sea feliz -repitió Motia, y los ojos le relampaguearon repentinamente como a los gatos, asustando a Petia. La chica dio media vuelta y volvió rápida sobre sus pasos. - Espera, ¿a dónde vas? ¿Y las campanillas blancas? -preguntó Petia. - Le deseo que sea feliz -dijo otra vez Motia, sin volver la cabeza. Petia corrió en pos de la chica, moviendo las piernas con dificultad a causa de la capa, y, por fin, la alcanzó. Motia apartó brusca la mano que Petia había puesto sobre su hombro y apretó el paso. - ¡Tonta! ¡Si ha sido una broma! ¿No comprendes, acaso, que he bromeado? ¡Tonta! ¿No ves que lo he dicho en broma?... -barbotó Petia-. ¿Por qué te enfadas? Enojada, Motia le gustaba mucho más. La chica cruzó corriendo todo el prado, crujientes los botines y, al llegar a la calle, aminoró el paso. Petia iba a su lado, persuadiéndola: 80 - Ha sido una broma. ¿Acaso no comprendes que no lo he dicho en serio? ¡Mira que ponerse así! ¡Qué tonta eres! - No estoy enfadada -dijo con voz queda Motia. El arrebato de celos había pasado ya, y era la Motia de siempre. - ¡Hagamos las paces! -dijo Petia. - Yo no he reñido con usted -respondió la chica y sonrió levemente, porque no quería que nadie viese que regañaban en plena calle. Petia estaba turbado, pero en el fondo no cabía en sí de júbilo. Había sido aquello una entrevista amorosa muy afortunada. Todo lo echó a perder Zhenia, que, según se puso en claro, llevaba ya largo rato observándolos, acompañado de su pandilla. Ahora, la pandilla seguía a Motia y a Petia a respetable distancia y de vez en cuando voceaba a coro: - ¡Novio y novia, plan y zanahoria! LA MATA ZA DEL LE A En cierta ocasión, a comienzos de abril, Gávrik regresó de la imprenta mucho más tarde que de costumbre. Petia estaba en el cobertizo repasando la geometría. - En los placeres del Lena, los soldados han abierto fuego contra los obreros -dijo Gávrik desde el umbral y, sin quitarse el gorro, se sentó en la cama. Por conversaciones oídas hacía tiempo en Blizhnie Mélnitsi, Petia sabía que en la lejana Siberia, a orillas del Lena, había en plena taiga unos placeres auríferos, donde los obreros vivían como en un presidio. También sabía que, a fines de febrero, en uno de los placeres, en el que la situación de los obreros no podía ser más terrible, había comenzado una huelga y desde allí habían enviado delegados a los otros yacimientos. La huelga la dirigían los bolcheviques, y los mencheviques trataban de convencer a los obreros de que se reintegraran al trabajo y se pusieran de acuerdo con los patronos. Pero los obreros no les hicieron caso, y la huelga llegó a ser general. Habían abandonado el trabajo más de seis mil hombres. Tales eran las últimas noticias que, por distintos cauces, habían llegado de orillas del Lena. Gávrik estaba sentado en la cama, los brazos caídos sobre las rodillas, y miraba la lámpara con verde pantalla, que se reflejaba en sus inmóviles pupilas. El muchacho respiraba profunda y espaciadamente, recobrando el aliento: por lo visto, se había dado una carrera para llegar cuanto antes a casa. En un principio, Petia no comprendió bien la importancia de lo que había dicho Gávrik. Había pronunciado con demasiada sencillez, sin ninguna expresión, las palabras: "Los soldados han abierto fuego contra los obreros". Pero, cuando volvió a mirar a su amigo y vio su rostro alargado e inmóvil, V. Kataiev Petia comprendió de pronto su sentido. - ¿Cómo han abierto fuego? -preguntó, sintiendo que su rostro se ponía tan inmóvil como el de Gávrik. - ¡Pues muy sencillamente! -gruñó brusco Gávrik. ¡Con fusiles de reglamento! ¡Compañía, fuego! ¡Por descargas! - ¿De donde sabes tú eso? - Yo mismo he compuesto el telegrama en cuerpo seis. Se ha recibido hace tres horas. Debe aparecer en el número de hoy..., si no lo recogen. De esos tipos se puede esperar cualquier guarrada... Bueno, yo me marcho -dijo Gávrik, levantándose muy decidido. - ¿Adónde? - A los talleres, a ver a Terenti. Esta noche trabaja horas extraordinarias. Con estas palabras, Gávrik abandonó el cobertizo. Petia ¡se sintió muy solo. Alcanzó a Gávrik ya en la calle. Caminaban sin cambiar palabra en medio de la transparente oscuridad de la noche abrileña. En los jardincillos blanqueaban ya tímidamente las primeras flores de los manzanos. Pero en Siberia duraba aún el invierno, los fríos eran espantosos, y el Lena, helado, yacía como muerto bajo la nieve. Petia no se había puesto el capote y sentía frío. Escondió las manos en las mangas de su chaquetilla de uniforme y se encogió, tranqueando apresuradamente al lado de Gávrik. El reloj de la iglesia dio las once. En las casitas dormía la gente. Todo estaba oscuro, y sólo sobre el portón de los talleres del ferrocarril, reflejándose en los raíles, ardía una bombilla eléctrica. El guardián dormía. De la caseta asomaba el faldón de su abrigo de piel de borrego. Petia y Gávrik dieron la vuelta al pabellón del taller de locomotoras, asomándose a las ventanas, algunas con los cristales rotos, por las que salía la inquieta luz de la fragua. Petia vio una enorme locomotora suspendida en el aire con cadenas. Por debajo de ella se movían los obreros. Petia reconoció inmediatamente a Terenti, que llevaba sobre el hombro una engrasada biela de acero, agarrándola con una mano de un extremo, envuelto en un trapo negro. Un ingeniero de vías y caminos con gorra de uniforme y chaqueta con hombreras se hallaba a un lado, muy abiertas las piernas, y sostenía ante sí una gran hoja de papel de plano, que examinaba como si fuera un periódico. Petia había visto aquello muchas veces, sin que nunca le pareciera extraordinario ni siniestro. Pero esta vez sintió que lo invadía el espanto. Creía que las cadenas iban a romperse y la locomotora aplastaría a la gente. Aquella sensación fue tan aguda por un segundo, que el chico cerró los ojos. En aquel mismo instante, Gávrik se metió dos dedos en la boca y emitió un silbido. Terenti volvió la cabeza y miró fijo los oscuros cristales, en los que se reflejaban turbiamente las bombillas eléctricas. 81 El caserío en la estepa Después, con un pesado y suave movimiento de su corpachón, dejó caer la biela sobre sus manos y la apartó a un lado. Al poco apareció por la esquina y se acercó a los muchachos. - ¿Qué quieres? -preguntó a Gávrik, pero mirando a Petia. - En los yacimientos del Lena, los soldados han ametrallado a los obreros -comunicó en voz baja Gávrik-. Hoy ha llegado un telegrama de Irkutsk. Por si las moscas, he impreso diez ejemplares. Gávrik tendió una prueba de imprenta a Terenti, que se puso de espaldas a la iluminada ventana y leyó la noticia. Petia no pudo ver la expresión de su rostro, pero comprendió que era terrible. Súbitamente, Terenti agarró un pedazo de escoria y lo arrojó contra la pared con tanta fuerza, que lo pulverizó. Terenti estuvo un buen rato tragando el aire a bocanadas, para tranquilizarse; después se apartó con Gávrik y ambos se pusieron a hablar muy bajo. Cuando regresaban a casa, Gávrik dejó varias veces a Petia solo en medio de la calle, desapareciendo por cierto tiempo. Una de las veces vio Petia que su amigo se acercaba a una cancela y metía en la rendija un papel blanco. Petia comprendió que era el texto del telegrama. Cuando los chicos llegaron a su cobertizo, apagaron la luz y se metieron en la cama, estuvieron largo rato sin poder conciliar el sueño, y Petia, alarmado, prestaba oído atento a los ruidos de la noche. Le parecía que iba a empezar de un momento a otro algo terrible: la gente correría gritando por las calles, estallaría algún incendio, se oirían disparos de revólver; pero todo en torno callaba. Se oyó en el paso a nivel la cometa del guardagujas; cruzó un tren de mercancías; lejos, por la irregular calzada, rodaba un carro, y se oía sonar un cubo vacío colgado del varal trasero. Después, en todo Blizhnie Mélnitsi cantaron por tercera vez los gallos, tediosos y soñolientos, aullaron las sirenas de las fábricas, y al poco ya chirriaban las cancelas. El día pasó como de costumbre. Sólo en el gimnasio, durante el descanso, Petia vio debajo de la escalera a unos alumnos del octavo grado con un periódico y oyó las palabras, dichas a media voz: "Desórdenes en los placeres del Lena". Gávrik regresó de la imprenta más tarde aún que la víspera -esperaba nuevas noticias- y trajo un gran paquete de pruebas. Eran telegramas con detalles de la matanza del Lena: había quinientos muertos y heridos. Petia se horrorizó. Era de noche. Terenti cambió unas palabras con Gávrik, y ambos salieron juntos. Petia quiso acompañarlos, pero no le dejaron. Se quedó solo, se metió en la cama se tapó la cabeza con la capa y se durmió al instante, pero no tardó en despertarse. En torno reinaba un silencio sepulcral. Petia yacía de espaldas, con los ojos abiertos, tratando de imaginarse los quinientos muertos y heridos. Pero aquello era imposible, por más que esforzaba su imaginación. Ante sus ojos se alzaba inmóvil el confuso cuadro de un nevado campo cubierto de obreros muertos. El sentido del cuadro era inconmensurablemente más espantoso que el cuadro mismo, y aquella falta de concordancia torturaba a Petia, sin permitirle que se distrajera por un instante y pudiera pensar en otra cosa. De pronto le vino a la cabeza que quinientos hombres eran tantos como alumnos y maestros había en el gimnasio. Se imaginó los pasillos, las escaleras, las aulas y las salas de gimnasia y de actos abarrotadas de muertos y heridos, con charcos de sangre en el piso, se imaginó los gritos, los lamentos, la confusión... Petia sintió escalofríos. Pero también aquello resultaba irreal, porque toda era imaginado, mientras que allá en el Lena todo era verdad. Allí había cadáveres verdaderos, y no figurados, y Petia se puso a evocar a todos los difuntos que había visto en su vida. Evocó a su madre en el ataúd, parecida a una novia, con los labios negros por los medicamentos y una franja de papel sobre la frente; evocó a su tío Misha, con la levita, las manos blancas y huesudas plegadas sobre el pecho; evocó a Vitia Seroshevskí, un alumno de cuarto grado que había muerto de difteria y parecía un estirado muñeco enfundado en el uniforme azul, evocó por último, al abuelo por parte de su madre, con la calva reflejando las llamitas de los cirios, y a un general de infantería que había pasado por delante de la casa en un ataúd abierto, sobre una cureña, llevando delante unas almohadas de terciopelo con todas sus condecoraciones. Pero aquellos no eran cadáveres de gente asesinada, sino "difuntos", colmados de coronas y rodeados de nubes de incienso, acordes de música, cánticos religiosos y faroles en palos con crespones negros. Por más espeluznante que fuera el aspecto de aquellos seres inertes, que conservaban aún su apariencia humana en medio de la pompa de los entierros, no podía dar al chico una idea de los centenares de hombres que yacían de bruces en las nevadas orillas del Lena. Petia siguió torturando su imaginación. De pronto, el chico recordó algo oculto hacía tiempo en los más apartados rincones de su memoria y que casi nunca había aparecido en la superficie precisamente porque era el más espantoso de sus recuerdos. Petia evocó el año 1905, la vendada cabeza de Terenti, con un hilillo de sangre corriendo por su sien, evocó la habitación abarrotada de muebles rotos, llena del humo de los disparos, y al hombre de rostro céreo e indiferente, con un agujero sobre su cerrado ojo, que yacía de espaldas, en incómoda postura, en medio de la habitación, entre peines vacíos y vainas de cartuchos. Recordó a los dos 82 cosacos que, a galope tendido, arrastraban con una cuerda el ensangrentado cadáver de un conocido suyo, el dueño del tiro, Yósif Kárlovich, que dejaba en el gris mortecino de la calzada una langa huella de un rojo asombrosamente intenso. Petia vio de nuevo el nevado campo cubierto de cadáveres. Pero el cuadro aquel ya no le torturaba por su falta de veracidad, pues había comprendido su significado. Y el significado era que unos hombres habían asesinado a otros porque éstos no querían seguir siendo esclavos. Petia sintió una repentina cólera. Para no llorar, mordió la almohada, pero, de todos modos, no logró ahogar el llanto. Por la mañana se levantó rendido por el insomnio, con oscuras ojeras, sombrío y enflaquecido. Gávrik y Terenti no habían regresado aún, Motia, arrebujada en un chal gris de lana, le sirvió sin decir palabra una taza de té y un pedazo de pan con mermelada. La chica iba sin peinar, sus ojos miraban asustados al muchacho, y toda ella temblaba por el frío de la mañana: al parecer, tampoco había pegado ojo en toda la noche. La madre estaba lavando la ropa en medio del patio, y sobre la artesa volaban unas pompas de jabón. La mujer dio los buenos días a Petia muy tristemente. Esta vez, Petia se encaminó al gimnasio solo. La calle ofrecía el mismo aspecto de siempre. Los obreros del turno de la mañana se dirigían por grupos al trabajo. Caminaban más rápidos que de ordinario. Los grupos se iban uniendo, y en algunos lugares formaban ya verdaderas multitudes. Al pasar junto a ellos, Petia sentía que miraban con recelo y hostilidad su gorra con el escudo, los botones grises de su cazadora y la hebilla de su cinturón de uniforme. Aunque el temprano sol bañaba ya la calle con su luz rosa pálido y en el aire puro y fresco de la mañana de abril silbaban, alegres, las locomotoras de maniobras, una fúnebre sombra parecía cernerse sobre todo. Por la calzada iba y venía, como de costumbre, el gendarme de Blizhnie Mélnitsi, a quien Petia tantas veces había visto. Pero, al llegar al cruce de calles, descubrió el chico a otro gendarme, al que no conocía. Por la fuerza de la costumbre, Petia saludó al gendarme conocido, quitándose la gorra cortésmente, pero junto al desconocido pasó con los ojos bajos, lo que no le impidió notar que el hombre lo examinaba de pies a cabeza, brillantes los malignos ojos en su joven cara de soldado. Los vendedores de periódicos voceaban en la ciudad: "¡Detalles de los acontecimientos del Lena! ¡Quinientos muertos y heridos!..." En el gimnasio, tanto en las clases como en los recreos, se observaba un silencio inusitado. De regreso, Petia oyó antes de llegar a Blizhnie Mélnitsi V. Kataiev una sirena fabril, a la que hicieron coro otras, y pronto su potente rugido hacía estremecerse el aire. En el cruce donde por la mañana viera el chico al gendarme desconocido, había una nutrida y negra multitud, que crecía incesantemente: a ella se sumaban uno por uno y en grupos más y más hombres, que se acercaban presurosos por las calles vecinas, por solares y jardincillos. Petia comprendió que aquello era una huelga y que la multitud la componían obreros de las distintas fábricas, que acababan de abandonar el trabajo. Quería ya Petia volver sobre sus pasos, para sortear la muchedumbre aquella, cuando otra se acercó por detrás y lo arrastró en su carrera. Las dos muchedumbres se fundieron, y Petia se vio en el centro de aquella masa humana, que presionaba sobre él por todos los lados. Petia intentó salir, pero la cartera se lo impedía. Luego se le soltó uno de los tirantes, y la cartera se deslizó hacia abajo. El chico, volviéndose rápido, logró agarrarla y se la quitó de los hombros. Ahora la sostenía con ambas manos, rechazando las espaldas y codos del mar humano que lo rodeaba. Petia era más bajo que todos y, por ello, no veía lo que estaba sucediendo delante. Lo único que sentía era que se movía con todos, que la multitud perseguía un fin determinado y que su movimiento lo dirigía alguien. Petia se tranquilizó un poco y, con la cartera, se puso bien la gorra, que se le había ladeado. La muchedumbre avanzaba muy lentamente. En su movimiento no había nada de amenazador, como le pareciera al principio a Petia, sino más bien una firme y tensa obstinación. Las sirenas de las fábricas, que hasta entonces ahogaban todos los demás sonidos, fueron enmudeciendo una tras otra, y ya se oían las conversaciones. Por fin, la muchedumbre se detuvo. Petia vio los largos tejados de los talleres de reparaciones y sintió unos raíles bajo los pies, tropezó en uno de ellos y hubiera dado con sus huesos en el suelo de no haberle sostenido unas rudas manazas. Después, la multitud siguió avanzando, y se oyeron los alarmados silbidos de los policías. La muchedumbre se partió en dos, y Petia vio el conocido portón de los talleres. Estaba cerrado y ante él iba y venía, sujetando su sable, un gendarme de ojos feroces, que tocaba con todas sus fuerzas el pito y gritaba: - ¡Disolveos, si no hago fuego! Otro gendarme, el viejecito conocido, retrocedía ante la multitud, agitando las manos como un director de orquesta, y decía con voz plañidera: - ¡Señores, miren bien lo que van a hacer! ¡Señores, miren bien lo que van a hacer! - ¡Hermanos, derribemos las puertas! -dijo, no muy alto, pero sí lo bastante para que lo oyeran todos, un hombre con una vieja gorra de ferroviario y 83 El caserío en la estepa un brazalete rojo en la manga de su chaqueta guateada, que se encontraba, de pie, sobre el tejado del taller de máquinas y, por lo visto, era uno de los que dirigía a la multitud. Las puertas de hierro chirriaron en sus oxidados goznes y empezaron a ceder ante el empuje del mar humano. Se oyó el ruido de la cadena al romperse. Una hoja de la puerta, arrancada de los goznes, se desplomó con estrépito, mientras la otra quedaba pendiendo oblicuamente sobre un pilón. La muchedumbre irrumpió en los talleres. Todo se confundió... Posteriormente, Petia supo que la administración había querido frustrar la huelga poniendo a trabajar en los talleres a un puñado de traidores, de esquiroles, y por ello habían cerrado el portón. La muchedumbre se dispersó por los talleres, y Petia vio algo que, al principio, se le antojó un divertido juego en el que participaban personas mayores muy irritadas. Las puertas de los talleres se abrían, y por ellas salían a todo correr unos hombres a los que otros seguían golpeándoles con mugrientos trapos. Los perseguidos trataban de esquivar los golpes, y todo aquello recordaba mucho los juegos de los chicos. Pero nadie gritaba ni se reía, y uno de los fugitivos manaba sangre por la nariz y se manchó con ella toda la cara al enjugársela con la manga de su desgarrada camisa. Después apareció en la puerta del taller una pequeña vagoneta que empujaban unos veinte obreros con expresión seria y decidida. En la vagoneta, las piernas en alto y aferrándose con las manos a los bordes, iba, en postura muy incómoda, el ingeniero de vías y caminos a quien Petia había visto dos días atrás, cuando acompañó por la noche a Gávrik al taller de reparación de máquinas. El ingeniero llevaba la gorra con la visera hacía atrás, y ello daba a su bello rostro, con aterciopelada barbita, una expresión en extremo estúpida. Zhenia Chernoivánenko y los chiquillos que unos días antes gritaran a Petia y a Motia: "¡Novio y novia, pan y zanahoria!", ayudaban celosamente a los mayores a empujar la vagoneta. Petia ya no sentía miedo, la muchedumbre no le asustaba. Dejándose llevar por el estado de ánimo general, frunció el ceño con aire fiero y corrió en pos de la vagoneta. Apartó a los chicos, apoyó la cartera en la vagoneta y se puso a empujarla con todos los demás. Le parecía que la hacía rodar él solo. En cuanto la vagoneta salió de los talleres, sonaron por todas partes silbidos y gritos ululantes. Unos cuantos hombres llevaban en vilo al gendarme de ojos fieros. Agarrándolo de los hombros y de las botas, lo mecieron para tomar impulso y lo echaron luego en la vagoneta, encima del ingeniero. El gendarme iba ya sin el sable y sin el revólver. Al otro gendarme, al viejo, no lo tiraron a la vagoneta, limitándose a soltarle dos trapazos en el colodrillo, y el hombre -también sin sable, revólver y gorro- renqueaba a lo largo de la tapia, meneando su cana cabeza y sonriendo neciamente. Una vez hubieron llevado la vagoneta a medio kilómetro de distancia, donde la dejaron abandonada en la vía, Petia, Zhenia y los demás chicos volvieron atrás, pero en los talleres ya no había nadie, la muchedumbre se había dispersado, y ante las derribadas puertas montaban guardia unos obreros con escopetas de caza a la espalda y unos brazaletes rojos. Petia y Zhenia regresaron a casa por calles y callejas extrañamente desiertas, Motia estaba esperándoles junto a la valla, y apenas los vio la emprendió con Zhenia: - ¡Golfo, sinvergüenza, bandido! ¿Dónde has estado hasta ahora?... Luego, dirigiéndose a Petia, le reprochó: - ¿Cómo no le da vergüenza llevar al niño a la huelga? ¡Fíjese qué trazas trae usted! ¡Vaya un estudiante del gimnasio! Después del paseo en busca de campanillas blancas, Motia consideraba a Petia mucho más críticamente que antes. Petia miró sus zapatos, arañados por la escoria, la abollada cartera con los tirantes rotos y la hebilla del cinturón, toda ladeada. - ¡Parece usted un deshollinador! -dijo Motia con voz fina-. Vaya en seguida a lavarse: yo le echaré el agua. - ¡No vengas mandando! -dijo Zhenia, y, sacando del bolsillo el silbato de cuerno que parco antes pendía sobre el pecho del viejo gendarme, se puso a alborotar la calle. - ¡Golfante, bandido! -gritó Motia con aire de espanto, pero al punto salió la carcajada, riendo con risa infantil, ligeramente chillona. En aquel mismo instante apareció a lo lejos un coche de alquiler. Dando bandazos en los baches, chirriando las ruedas, cruzó rápido la calle. Varios hombres con brazaletes rojos saltaban en los asientos y gritaban al pasar junto a cada jardincillo. Entre ellos vio Petia a Terenti, agitando su pequeña gorra. Su rostro, muy encarnado, expresaba excitación y, por ello, la vieja cicatriz en la sien blanqueaba más que de ordinario. - ¡Salid todos al prado! -gritó Terenti, señalando con la gorra adelante, quizás sin darse cuenta de que pasaba junto a su casa. Petia arrojó la cartera al jardincillo por encima de la valla y corrió en pos de Motia y de Zhenia hacia el prado, en el que ya negreaba la multitud. El sol acababa de ponerse tras el cerro. Sobre la estepa, poblada de fresca y verde hierba, se encendían unas grandes nubes, iluminando el mitin. En medio de la muchedumbre, de pie en el pescante del coche de alquiler, se veía a Terenti. Se apoyaba con una mano en el hombro del cochero y, con la 84 otra, hendía el aire. Petia oyó su voz, desgarrada por el viento. A veces llegaban hasta el chico frases enteras. Aquella voz colérica, que parecía volar en alas del viento sobre la callada muchedumbre, sobre la dormida estepa primaveral, llenó el alma de Petia de un candente afán de lucha y de libertad. El corazón le latía tumultuoso. Cuando toda la multitud cantó en diferentes voces: "Vosotros caísteis en lucha fatal...", y las cabezas se descubrieron, Petia también se quitó la gorra y, apretándola con ambas manos contra el pecho, cantó con todos los demás. No oía su voz, pero sí la vocecilla de Motia, que, de puntillas, estirando el cuello, entonaba con todo celo: "...la senda más noble y valiente..." A veces le parecía a Petia que iban a llegar de un momento a otro, a galope, los cosacos, y empezaría una matanza. Pero todo seguía tranquilo, y las figuras de los obreros que vigilaban en lo alto de los cerros negreaban, inmóviles, sobre el encendido festón del ocaso. Una vez terminado el mitin, la gente se dispersó tan rápidamente como se había reunido. El prado quedó desierto, y sobre la joven hierba, entre los pisoteados dientes de león, vio Petia palos, tornillos y pedazos de ladrillo que los obreros habían llevado consigo, en previsión de cualquier contingencia. El coche de alquiler volvió a cruzar la calle, ya vacío. Poco después aparecieron Terenti y Gávrik. Llevaban el paso, hundidas las manos en los bolsillos, echadas hacia atrás las gorras. Tenían el aspecto de gente que había trabajado bien y estaba contenta de ello. - ¡Vamos, rápido! -dijo Terenti acariciando a Motia en la mejilla y tendiendo la mano a Petia-. No remoloneéis. Aunque en toda la ciudad hay mítines y manifestaciones, aunque la policía ha perdido la cabeza y Tolmachov está metido en casa conjeturando qué medidas tomar, hay que ser prudentes... Lo mejor será que nos vayamos a casa cuanto antes. Por lo visto, la policía había perdido de verdad la cabeza, y Tolmachov no se atrevió a pedir tropas al gobierno: en las veinticuatro horas que duró la huelga, en Blizhnie Mélnitsi no vieron ni a un soldado ni a un policía, de no ser al viejo gendarme, que se pasó el día recorriendo las casas y suplicando, con lágrimas en los ojos, que le devolvieran el sable y el revólver. También se presentó en el patio de los Chernoivánenko y dijo a Terenti, que salió de la casa al verle entrar: - Terenti, yo te conozco desde que te daban aún la teta. No seas mala persona. Di a tus mozos que me devuelvan las armas, porque si no, me echarán de la policía. Terenti gruñó ceñudo: - ¿De qué mozos estás hablando? ¿Qué tonterías dices? V. Kataiev - ¡Como si tú no lo supieras! -dijo el gendarme, haciendo un guiño, y añadió ingenuo-: A tus mozos, a los revolucionarios. Tú eres entre ellos el principal. Terenti agarró al gendarme por los hombros, lo sacó a la calle y le aconsejó: - ¡Lárgate, viejo! ¡Y no charles más de la cuenta! Si te vas del pico, mejor será que no salgas de noche a la calle. ¿Me entiendes? - ¡Ay, Terenti, Terenti! -suspiró el viejo, y se dirigió a la casa vecina. Al día siguiente terminó la huelga, y todo siguió como antes. Por las mañanas, las sirenas de nuevo hacían estremecerse el aire, que ya no era frío ni nebuloso, sino transparente, lleno de luz, del tibio aroma de los jardines en flor y del alegre parloteo de las avecillas. La gente iba por grupos al trabajo, y también le parecía otra a Petia: todos caminaban con paso firme, animosos, con versando en voz alta, y semejaban más limpios y puros, quizás porque no llevaban la pesada ropa de invierno y algunos iban ya de verano, con chaquetas de lienzo y claras camisas de percal. Al regresar del gimnasio, a Petia le daban calor la cazadora de paño y la gorra, sudada y caliente por dentro. Una semana antes de los exámenes, suspendieron las clases para que los estudiantes pudieran prepararse. Petia se pasaba el día, de la mañana a la noche, en el patio, bajo la morera, sentado a la mesa de tablas: se tapaba los oídos con los puños y estudiaba la historia, moviendo acompasadamente la cabeza, como una grotesca estatuilla china. El chico se había propuesto, costara lo que costase, sacar sobresaliente en todas las asignaturas, pues comprendía muy bien que serian implacables con él y lo suspenderían al menor resbalón. Petia adelgazó mucho, hacía tiempo que no se cortaba el pelo y tenía en la nuca unas coletillas como las de un sacristán. EL PRIMER UMERO DE "PRAVDA” - ¿Quieres ir conmigo a la estación? -dijo un buen día Gávrik, apareciendo inesperadamente detrás de su amigo. Petia, enfrascado en el estudio, ni siquiera se asombró de que Gávrik no estuviera en el trabajo. Por ello meció más rápidamente su cabeza y dijo, por toda respuesta: - ¡Déjame en paz! Pero, al ver una sonrisa enigmática y jubilosa en el rostro de su amigo y, sobre todo, al advertir su meticuloso peinado, su camisa nueva de percal, ceñida con cinturón también nuevo, sus pantalones irreprochablemente planchados y sus zapatos de gala, que Gávrik cuidaba mucho y sólo se ponía en las grandes ocasiones, comprendió que había ocurrido algo muy importante. - ¿A la estación? ¿Para qué? -preguntó Petia. - Para recibir el periódico. 85 El caserío en la estepa - ¿Qué periódico? - El nuestro. Nuestro diario. ¡El diario obrero, amigo! Viene directamente de Petersburgo en el correo. Se titula Pravda. Petia había oído ya decir que pronto en Petersburgo empezaría a publicarse un nuevo periódico obrero de los bolcheviques. Los obreros habían colectado dinero para él, y Petia incluso había visto aquel dinero. A veces lo traían del trabajo Terenti o Gávrik y, después de contarlo escrupulosamente, lo depositaban en una caja de hojalata de caramelos George Borman. Una vez a la semana, Terenti llevaba el dinero aquel a Correos y guardaba los recibos de los giros en la misma caja. Eran moneditas de plata de veinte, quince y diez kopeks y de cobre de cinco kopeks y hasta de uno. Rara vez había entre ellas billetes de uno y tres rublos, y costaba trabajo imaginarse que de toda aquella calderilla desgastada pudiera salir una cosa tan cara como era un diario. Pero resultaba que había salido e iba a llegar en el tren correo "San Petersburgo-Odesa". Hablando francamente, Petia estaba más que harto de estudiar todos los días de la mañana a la noche. Tenía muchas ganas de tomarse un respiro. Ir a la estación era algo muy tentador: la estación le había atraído siempre con una fuerza muy particular. La sola vista de los raíles que se entrecruzaban allí excitaba su imaginación y traía a su mente las tierras ignotas hacía las que corrían tan lisa e impetuosamente. Petia había visto ya el Occidente. Pero quedaba el Norte, aquel inmenso e inabarcable territorio, Rusia, su patria, con la vieja Moscú, San Petersburgo, la antigua Kiev, Arjánguelsk, el Volga, Siberia, aquella tierra tan difícil de imaginársela, y, por último, el Lena, que ya no era un río, sino un lugar donde había ocurrido un sangriento suceso histórico, como en Jodinka o en Tsushima. Precisamente del norte, del nebuloso Petersburgo, debía llegar aquel día el tren correo con el periódico Pravda. Cuando Pella y Gávrik llegaron a la estación de Odesa, el tren de Petersburgo se encontraba ya parado junto al andén. Lo componían nuevos y largos Coches-cama azules y amarillos. No había ningún vagón verde, pero, en cambio, los chicos vieron dos vagones desconocidos, ante los que no pudieron evitar detenerse. Aquellos vagones, revestidos de madera, brillaban al sol por la profusión de cobre en sus estribos, ventanillas, placas con inscripciones en extranjero y escudos de la Compañía Internacional de Cochescama. Su aspecto era imponente, pues tenían la sobria elegancia de un buen paquebote. Cuando los chicos, dándose codazos, miraron por los estrechos cristales de colores con dibujos decadentistas, quedaron atónitos al ver el lujo del interior del vacío vagón: brillantes paneles de caoba, paredes revestidas de felpa, limpias camas sin hacer, los tulipanes mate de las lámparas de mesa, redecillas azules para las maletas, escupideras de bronce y caras alfombras en los pasillos. En el otro vagón vieron cosas aún más sorprendentes: un mostrador lleno de botellas y bocadillos y un camarero de librea, que retiraba de las mesitas unas servilletas plegadas en pirámide, tan blancas y duras que semejaban hechas de yeso. De Gávrik huelga hablar, pero incluso Petia, que había estado en el extranjero, ni siquiera se había figurado hasta entonces que hubiera tales vagones. - ¡Vaya vagón! -balbuceó Petia, apretando con tanta fuerza su nariz contra el grueso y pulido cristal de la ventanilla, que dejó impresa en él una sudorosa huella. Gávrik, entornando los ojos hasta sólo dejar dos estrechas rendijas, dijo entre dientes, con extraña sonrisa: - ¡Los señores saben viajar! - ¡Les ruego que se aparten del vagón! -pronunció severa una voz con acento extranjero, y un empleado de la Compañía Internacional de Coches-cama, con guerrera y gorra de uniforme, empujó a los muchachos. Gávrik frunció la nariz y le hizo la higa, cosa que se consideraba en Blizhnie Mélnitsi la expresión suprema de la burla y el desprecio. Pero el hombre aquel, como un ser superior, no hizo el menor caso, y los chicos siguieron adelante, hacia el vagón de equipajes, del que estaban descargando en aquel momento unos planos cajones de caña con enrejadas tapas, que dejaban ver húmedas flores un tanto aplastadas. Eran violetas y rosas que habían llegado de Niza, pasando por Petersburgo, con destino a la tienda de flores de Werkmeister. Por cierto, Werkmeister en persona, un caballero que vestía un claro abrigo de campana con crespones negros en una manga y en el sombrero de copa, dirigía personalmente la descarga, acompañando con un leve y cuidadoso golpecito de su índice, en el que llevaba dos anillos nupciales, cada cajón que el mozo de cuerda dejaba en su carpeta. Los chicos percibieron la fragancia de las húmedas flores, tan asombrosa entre los fuertes olores a hierro y carbón. Aquello hizo que Petia evocara la estación de Nápoles -se parecía a la de Odesa, con la única diferencia de que en ella había palmeras y agaves- y a la olvidada niña con el lazo negro en la trenza castaña. Sintió de nuevo el chico el dulce dolor de la separación y hasta se le antojó que estaba viendo a la bella desconocida. Pero en aquel mismo instante, Gávrik lo agarró de la manga y tiró de él adelante, en pos de una gran carretilla, que dos hombres empujaban, cargada de paquetes de periódicos y revistas llegados de Petersburgo. Las pequeñas ruedas de la carretilla se 86 deslizaban con sordo gruñido por el asfalto, despidiendo chispas. Los chicos corrían al lado, tratando de adivinar en qué paquete iría Pravda. Los mozos de cuerda arrastraron del andén al edificio de la estación la carretilla, que se detuvo, chirriante, junto a un quiosco de periódicos -un armario de roble negro tallado, grande como un órgano de iglesia-, abarrotado de centenares de libros, periódicos y revistas. A Petia le gustaba examinar todas aquellas novedades llegadas de la capital. Le emocionaban las chillonas tapas de las novelas amorosas y detectivescas; las multicolores caricaturas del Satiricón y el Budílnik; las blancas guirnaldas, colgadas con pinzas, como la ropa puesta a secar, de las novelas por entregas !at Pinkerton, !ick Carter y Sherlock Holmes, con pequeños retratos en perfil de los famosos detectives extranjeros, unos con pipa y otros sin ella, entre los cuales parecía muy provinciano y simplón el famoso detective ruso Putilin, con sus grandes patillas de ministro y su anticuado sombrero de copa; las revistas semanales ilustradas: Ogoñiok, El Sol de Rusia, Todo el Mundo, Por Toda la Tierra, y, particularmente, la nueva y extraña Revista Azul, que era en realidad toda azul, manchaba los dedos y olía fuertemente a kerosén. Aquellos centenares de miles de páginas impresas que prometían fabulosa diversidad de pensamientos, ideas y temas, aunque, en el fondo, sólo encubrían un vado terrible, aturdían a Petia, que permanecía ante ellas casi petrificado. Mientras tanto, ya habían metido los paquetes de periódicos, uno tras otro, bajo el mostrador, en el que aparecía grabada la inscripción: Ferrocarril del Sudoeste. El arrendatario del quiosco, un grueso viejo de barba larga, que vestía, como los tenderos, chaqueta y chaleco azul marino, sobre el que destacaba la cadena de oro del reloj, se llevaba a cada instante a su rojiza nariz unos pequeños lentes, ojeaba los recibos y hacía en ellos unos signos con lápiz, mientras que una flaca y ensombrerada dama, con feroz cara de sollo, dejaba hábilmente sobre el mostrador montones de periódicos que, inmediatamente, recogían los vendedores y los dueños de los quioscos de la ciudad, puestos en cola hacía tiempo. - Cincuenta Tiempos !uevos, treinta !oticias del Zemstvo, ciento cincuenta La Bolsa, cien La Palabra, ¡lléveselos! ¡Otro! -gritaba la mujer con voz de urraca, y los paquetes de periódicos se alejaban al instante, sobre hombros y cabezas, hacia la plaza de la estación. Allí los esperaban desde hacía rato carritos de mano y coches de alquiler para distribuirlos cuanto antes por toda la ciudad. Gávrik se puso el último en la cola, en cuyo extremo se agolpaban unos hombres que no se V. Kataiev parecían en nada ni a los dueños de los quioscos ni a los vendedores de periódicos. Por su aspecto, semejaban obreros. Gávrik saludó a algunos de ellos como a viejos conocidos, y los hombres cuchichearon rápidamente entre sí, mirando impacientes los montones de periódicos que la dama aquella arrojaba sobre el mostrador. A Petia le pareció que los obreros temían algo. Por fin, les llegó el turno. - ¿Qué desean? -preguntó la dama con cara de sollo, mirando severa a los desconocidos. Conocía perfectamente a todos sus parroquianos y veía a aquellos hombres por primera vez. Y repitió: - ¿Qué desean? - El periódico Pravda -dijo, abriéndose paso hacia el mostrador, un obrero entrado en años y con el bigote recortado, que llevaba corbata y la chaqueta de los domingos, pero que olía fuertemente, pese a ello, a barniz-. Como usted verá, aquí estarnos los representantes de la fábrica de Guen, de los astilleros Ropit, de los talleres de ferrocarril, del molino harinero de Wainstein, de la compañía naviera Shabaldá y, por así decirlo, de la fábrica de muebles de Zur y compañía. Por ser la primera vez, queríamos unos cincuenta ejemplares para cada uno... - ¿Cómo dicen ustedes? ¿Pravda? -preguntó con voz que sonaba a falso la dama, y se dirigió al viejo-: Iván Antónovich, ¿acaso nuestra agencia recibe el periódico Pravda? - ¿Qué ocurre? -preguntó el viejo sin levantar la cabeza de los recibos y, al mismo tiempo, perforando a los nuevos clientes con sus punzantes y hostiles ojuelos. - Aquí piden trescientos ejemplares de no sé qué Pravda -dijo la mujer. - ¿No sabe de qué Pravda? -terció Gávrik-. Pues yo se lo diré. Del diario obrero Pravda. La dirección de la agencia expedidora es: "San Petersburgo, calle de Nicolás, 37." ¿Cierto? - No hemos recibido el periódico ese -respondió indiferente el viejo-. Vuelvan mañana o pasado mañana. - Perdone -dijo el obrero entrado en años-, pero eso no ha podido ocurrir. Hemos recibido un telegrama. - El periódico no ha llegado. - ¡Cómo que no ha llegado! -exclamó el obrero frunciendo amenazante las cejas-. ¿El Tiempos !uevos, de las centurias negras ha llegado, La Palabra, de los demócratas constitucionalistas, también ha llegado, y Pravda, el periódico de los obreros, no? ¿Qué se ha hecho de esa asquerosa libertad de ustedes? - Por esas palabras le voy a... ¡Sofía Ivánovna, llame a un gendarme! - ¿Qué? -dijo muy quedo el obrero entrado en años, frunciendo todavía más sus tupidas y grises cejas-. ¿Quizás llame usted a las tropas, como en el 87 El caserío en la estepa Lena? - No pierda usted el tiempo con él, Egor Alexéievich -gritó un muchacho con gorra de marino y un borroso tatuaje en su musculosa mano-. ¡Sáquele el alma del cuerpo! El joven aquel -por lo visto, el representante de los obreros de la compañía naviera de Shabaldá- se abalanzó sobre el viejo, empujando tan fuerte a la dama con cara de sollo, que el sombrero le cayó sobre una oreja. Petia cerró los ojos. Creyó que en aquel momento iba a ocurrir algo espantoso, pero oyó la voz plañidera del viejo: - ¡Sin golpes, señores, sin golpes!... Al abrir los ojos, vio que Gávrik se encontraba ya tras el mostrador, y, con aire triunfal, sacaba de lo más hondo los paquetes de Pravda, impreso en barato papel amarillento, con las grandes letras de la cabecera tan rectas y graves como la palabra que formaban. - Tengan presente, señores -dijo hecha una furia la dama- que no vendemos al por menor. Y no cuenten con llevarse el periódico al fiado. O recogen toda la partida -mil ejemplares-, pagándola en dinero contante y sonante, o pueden despedirse de ellos, pues mañana mismo enviaremos de vuelta a Petersburgo su maldita Pravda, que así se arruine cuanto antes. El periódico era barato, accesible a las masas. Los demás diarios valían cinco kopeks, y Pravda dos, pero por los mil ejemplares había que pagar veinte rublos, lo que entonces suponía una cantidad muy respetable. Los seis representantes se volvieron los bobillos y resultó que entre todos tenían dieciséis rublos setenta y cuatro kopeks. - ¡Descamisados, mendigos, golfos, y aún se ocupan de política! -soltó de una andanada la dama y, volviéndose de espaldas, apoyó la mano, en guante de encaje, sobre el montón de periódicos. - ¡Ahora mismo vengo! -dijo el representante de la compañía naviera Shabaldá. El joven corrió a la cantina de la sala de primera, empeñó allí su reloj de plata y volvió al poco llevando en su mano un estrujado billete de cinco rublos. Diez minutos más tarde, Gávrik y Petia, con los paquetes de Pravda al hombro, marchaban ya camino de Blizhnie Mélnitsi. Aunque el nuevo periódico se publicaba legalmente, con permiso de las autoridades, Petia se sentía un delincuente político. Cuando pasaban por delante de los gendarmes, se le antojaba que lo miraban con mucho recelo. En parte, así era. Resultaba muy difícil no fijar la atención en aquellos dos jovenzuelos -uno estudiante y el otro obrero- que, muy excitados, caminaban rápidamente, llevando al hombro unos paquetes. Por cierto, el estudiante volvía muy a menudo la cabeza, y el obrero, marcando con fuerza el paso, silbaba muy alto la Varsoviana. Los chicos apretaban el paso a medida que se iban acercando a casa. Ya casi corrían. A veces, Gávrik hacía saltar sobre su hombro el paquete e, imitando a los vendedores de periódicos, gritaba, brillantes los ojos: - ¡Nuevo diario obrero Pravda! ¡Interesantes noticias! ¡Detalles de la matanza del Lena! Estaban ya cerca de Blizhnie Mélnitsi, en Sajalínchik, cuando Gávrik sacó del paquete varios ejemplares y, agitándolos sobre su cabeza, echó a correr con toda su alma, gritando: - El ministro Makárov ha dicho en la Duma: "¡Así ha sido y así será!" ¡Abajo el verdugo Makárov! ¡Viva el periódico obrero Pravda! ¡Compren Pravda obrera! ¡Dos kopeks el número!... ¡Así ha sido, pero no lo será más! Empezaron a verse las fábricas, y Gávrik ya no experimentaba temor alguno. En aquel mundo, el chico se sentía como el pez en el agua. Portones con letras doradas en redes de alambre. Edificios de ladrillo y chimeneas. La cabezuda torre de cemento de la fábrica de margarina Kokovar, con un enorme cartel en el que se veía a un cocinero, con cara de luna, ofreciendo al público un humeante pudding. El depósito de máquinas, los elevadores... En algunos lugares, obreros con blusas azules y mandiles grasientos salían de los portones, atraídos por los gritos de Gávrik. Algunos compraban el periódico y dejaban en la mano del chico pequeñas monedas de cobre, que él, como si fuera un auténtico vendedor de periódicos, se metía rápidamente en la boca. Un gendarme, creyendo ver un atentado al orden público, tocó el silbato, pero Gávrik le hizo la higa desde lejos, y los chicos torcieron, rápidos como el viento, por un callejón. Petia ya casi no sentía miedo, como si se viese arrastrado a un juego peligroso y atractivo. De repente, oyeron tras ellos ruido de pisadas. Volvieron la cabeza. Les daba alcance un hombre con la chaqueta desabrochada. Corría zigzagueando con sus torcidas piernas, al tiempo que gritaba: - ¡Eh, renacuajos! ¡Eh...! Petia creyó que era un comprador y se detuvo, viendo al punto que se había equivocado. El hombre que corría hacia él empuñaba una corta porra de goma y ostentaba en la solapa de la chaqueta la insignia de la Unión del Pueblo ruso, con la cintita tricolor. - ¡Corramos! -gritó Gávrik. Pero el hombre con la porra de goma estaba ya al lado, y Petia sintió un fuerte golpe que, afortunadamente, no le dio en la cabeza, sino en el paquete de periódicos que llevaba sobre el hombro y sólo le rozó la oreja. 88 Volaron en todas direcciones pedazos de papel. - ¡No lo toques! -rugió Gávrik con voz ronca de rabia, como una fiera, y con la mano libre empujó al hombre en el pecho con tanta fuerza, que casi le hizo medir el suelo con sus costillas-. ¡No lo toques, mamarracho! ¡Pogromista, cavernícola! ¡Te voy a matar! Sin apartar sus ojos punzantes y preñados de odio del individuo aquel, Gávrik se quitó del hombro el paquete de periódicos y lo tendió hacia atrás, entregándolo a Petia. - ¡Toma y corre a los talleres! ¡Que vengan los de la milicia! -dijo presuroso, lamiéndose los labios y quizás sin comprender que Petia podía no tener idea de lo que era la milicia. Pero Petia comprendió perfectamente a Gávrik. Apretando contra el pecho los periódicos, echó a correr, rápido como el viento, por el callejón. Gávrik y el tipo aquel quedaron cara a cara en medio de la calle, y el chico, lamiéndose aún los labios y resoplando, hundió lentamente la mano derecha en el bolsillo. Cuando la sacó, con la misma lentitud, llevaba en ella un rompecabezas de acero con brillantes pinchos. - Te voy a matar -repitió Gávrik mirando de hito en hito a su enemigo, como si quisiera recordar para siempre su rostro abotargado y cetrino, que parecía picado por mil abejas, su cara sin ojos, el pelo peinado a raya, caído sobre la estrecha frente, y la sonrisa asesina de cruel y obtuso bandido. - ¡Espera, hijo de satanás! -rugió el individuo aquel, y levantó su porra de goma, pero Gávrik logró esquivar el golpe y echó a correr en pos de Petia. El chico oyó el golpear de las botas a su espalda, y, cuando las pisadas le parecieron muy cercanas, se echó de bruces al suelo. Su perseguidor tropezó con él y quedó tendido en la calzada. Gávrik se montó encima del hombre y, sin darse cuenta de lo que hacía, se puso a golpearle con el rompecabezas en la cabellera negra como el betún, diciendo incoherente: - ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡No lo toques! Entonces, el enemigo de Gávrik se metió la mano en el bolsillo y, lanzando un gemido, sacó una pequeña pistola de acero pavonado. Sonaron, seguidos, varios disparos, pero Gávrik había tenido tiempo de pisar la mano que disparaba, y las balas dieron en el empedrado, arrancando chispas a los adoquines. - ¡Socorro! ¡Policía! -gritó con voz llorosa el de las centurias negras y, escurriéndose de pronto, mordió a Gávrik en una pierna. El chico lanzó un gemido. Los contendientes empezaron a dar vueltas en el suelo, y no se sabe cómo hubiera terminado aquello para Gávrik, que era la mitad de aquel fuerte enemigo, si no hubieran llegado en su auxilio unos obreros del taller de reparaciones del ferrocarril. Cinco obreros de la milicia, armados de tubos V. Kataiev metálicos y de palos quitaron al bandido aquel la pistola y la porra, le dieron de prisa y corriendo una buena tunda y llevaron a Gávrik, casi en vilo, al patio de los talleres. Todo aquello ocurrió tan rápidamente, que, cuando acudió el gendarme, que había oído los disparos, en el callejón ya no quedaba nadie, de no ser el de las centurias negras, que estaba sentado en el suelo, apoyado en la tapia de la fábrica de aceite y margarina Kokovar, escupiendo ensangrentados dientes. A partir de aquel día, en las barriadas y colonias obreras, primero, y en algunos puntos del centro de la ciudad, después, empezó a venderse el nuevo diario obrero Pravda. EL CASERÍO E LA ESTEPA Unos días después, Petia empezaba a examinarse. Motia y su madre se vieron y se desearon para dejar presentable, es decir, para limpiar, planchar y zurcir el uniforme de Petia, que, durante la estancia del chico en Blizhnie Mélnitsi, se había visto ya en muchos y muy grandes berenjenales. La oreja que el de las centurias negras había rozado con la porra de goma durante la batalla ya no le dolía al chico, pero estaba aún muy hinchada y parecía una ciruela. Para darle un aspecto un poco más natural, Petia tuvo que consentir que Motia, toda ternura y esmero, sacando la lengua de tanto celo como ponía en su cometido, le pasara por ella un trapito con polvos dentífricos. Los exámenes no acabaron mal, aunque los profesores hicieron bastante para suspender a Petia. La fatigosa época de exámenes, que, como siempre, coincidió con las primeras tormentas de mayo, la lujuriosa floración de las lilas, un calor casi veraniego y las cortas noches de insomnio, rebosantes de amorosos cuchicheos y luz lunar, dejó rendido a Petia. Y cuando, por fin, el chico regresó a Blizhnie Mélnitsi después del último examen, todo espeluzado, manchado de tinta y tiza, sudoroso y satisfecho, costaba trabajo reconocerlo: tanto había enflaquecido, cobrando una viril expresión, su radiante rostro. Al día siguiente, la almohada y la colcha al hombro, envueltas en una manta de viaje, Petia se acercaba ya al caserío. La primera persona a quien vio fue a su padre. Vasili Petróvich escardaba la mala hierba en torno a los cerezos, arrancando de raíz los más obstinados matojos de amarillas margaritas silvestres. Petia vio la entrañable cabeza, que había encanecido mucho; la azul camisa rusa, desteñida por el sol en la espalda y por el sudor bajo los sobacos; los viejos pantalones con bolsas en las rodilleras; las polvorosas sandalias y los lentes, que caían de la nariz siempre que el padre se inclinaba y quedaban colgando del cordoncillo. El chico sintió una punzada en el corazón. 89 El caserío en la estepa - ¡Papá -dijo Petia-, he terminado bien los exámenes! El padre se volvió hacía él, y una sonrisa feliz iluminó su sudoroso y barbudo rostro, con una abultada vena en la frente. - ¡Ah, Petia! ¡Te felicito, te felicito!... El chico dejó caer la almohada y la colcha en la hierba polvorienta y se abrazó al caluroso y bronceado cuello del padre, advirtiendo con asombro y orgullo que ya era casi tan alto como él. De entre unos arbustos de florecientes lilas apareció, con un escardillo en la mano, la tía, a quien Petia no reconoció en el primer instante, pues llevaba a la cabeza un pañuelo que le hacía parecerse a una aldeana. - ¡Tía, he terminado bien los exámenes! -dijo Petia. - Lo he oído, lo he oído y te felicito -dijo la tía enjugándose con el dorso de la mano la sudorosa frente, y aunque su rostro expresaba el más evidente placer, no pudo por menos de añadir aleccionadora-: Ahora que ya has pasado al séptimo grado, confío en que serás más serio. Dunia la cocinera, tocada, como la tía, con un pañuelo y llevando también un escardillo en la mano, se acercó para felicitar al señorito por haber salido bien en los exámenes. Después se oyó un chirriar de ruedas y apareció un alto, huesudo y matusaleno jamelgo, con anteojeras negras, enganchado a un carro con una cuba de acarrear agua. Llevaba del bocado al caballo el larguirucho Gavrila, a quien Petia ya conocía, y sobre la cuba iba sentado, con sombrero de paja en la cabeza y descalzo, Pávlik, empuñando las riendas y el látigo. - ¡Eh, Petia, salud! -gritó Pávlik escupiendo a un lado, como un carretero de verdad-. ¡Fíjate cómo he aprendido a conducir los caballos!... ¡Quieto, maldito! ¡Soo!... -gritó iracundo el chico al jamelgo, que, con manifiesto placer, se detuvo al punto, temblorosas las patas. Gavrila se puso a regar los árboles vertiendo cubos bien llenos en los hoyos en torno a los troncos. La tierra, seca, absorbía rápidamente el agua. Petia comprendió lo que costaba cuidar el huerto. Había comenzado ya el verano sin que hubiese llovido de verdad. En la cisterna apenas si quedaba agua, y tenían que traerla de la parada final del ómnibus. Había terminado ya la floración, y en los árboles abundaban las yemas, que exigían agua continuamente. Y menos mal que en la hacienda de la señora de Vasiútinski había un viejo caballo ciego, llamado Funcionario, y una cuba de acarrear agua. Pero se necesitaba mucho líquido, y Funcionario apenas si podía moverse. Durante todo el día oíanse el chirriar de la resecas ruedas de la cuba, los restallidos del látigo y el fatigado jadeo del huesudo jamelgo moro, dispuesto a tenderse y a morir en cualquier momento. Por las mañanas costaba un trabajo indecible hacer que se levantase de su mojada cama de paja. La bestia temblaba, moviendo sus grandes y agrietados cascos, y las moscas se arrastraban por sus ojos lagrimeantes, blancos como la leche. Aquello ponía de mal humor a todos y a veces les parecía de pésimo augurio. Pero el tiempo estaba tan hermoso y la cosecha prometía ser tan buena, que los Bachéi, dedicados de la mañana a la tarde al desacostumbrado, pero atractivo trabajo manual, sentíanse felices. Al principio, Petia creyó que nunca aprendería a acollar los manzanos. La pesada pala torcíase en sus torpes manos y le parecía demasiado roma para que pudiera hincarse profundamente en la tierra, muy poblada de margaritas silvestres y de maleza. A Petia le ardían las manos, llenas de ampollas. Pero cuando las ampollas reventaron, para convertirse en callos, empezó a entender algo. Resultó que la pala había que inclinarla un poco y apretarla, no tanto con las manos, como con el pie, lenta y dulcemente. Entonces se oía el crujido de las raíces desgarradas, y la pala entraba oblicuamente, toda ella, en la negra tierra. Después llegaba el feliz instante en que se descargaba todo el peso del cuerpo sobre el mango y se le sentía doblarse. Con agradable esfuerzo vertía Petia a un lado la pesada capa de tierra, en la que se veía la huella de la pala y alguna coralina lombriz partida en dos. Al principio, Petia trabajaba con las sandalias puestas, mas, para ahorrar calzado, se puso a cavar descalzo, y el contado del pie con el hierro caliente le producía una extraña, pero grata sensación. Petia comprendía que aquello no era una diversión, sino trabajo, trabajo auténtico, del que dependía la suerte de la familia. Todos laboraban con verdadero afán: aquello era una auténtica lucha por la existencia. Comían al mediodía, en la gran terraza, muy caldeada por el sol, sopa de coles y carne cocida, con gris pan de trigo que compraban a los colonos alemanes de Lustdorf. Todos estaban tan cansados, que apenas si conversaban, y si lo hacían era casi siempre para hablar del tiempo, de la lluvia y de la cosecha. Aunque vivían en un chalet, no parecían veraneantes. Dormían en catres y camas plegables en las enormes y feas habitaciones de la casa señorial, donde aparecían amontonados en pleno desorden cubos, regaderas, palas y otros aperos de horticultura. Se lavaban al amanecer junto a la cuba del agua, y, aunque el mar estaba relativamente cerca, a un kilómetro y medio de la casa, iban a bañarse muy rara vez: no tenían tiempo. Vasili Petróvich había adelgazado, estaba muy negro, y era evidente que se caía de cansancio, pero se sobreponía a todo y trabajaba con tanta 90 obstinación, que, a veces, Petia sentía lástima de él. Parecía que las cosas marchaban bien. La vida había tomado el giro con que soñara en ocasiones Vasili Petróvich, sobre todo después de su viaje a Europa: un poco a la manera suiza, en el espíritu de Rousseau, independientemente del Estado y de la sociedad. Una pequeña parcela, un huerto, un viñedo, sano trabajo manual y descanso consagrado a la lectura, al paseo, a las pláticas filosóficas, etcétera, etcétera. Verdad es que, por el momento, sólo conocían el sano trabajo manual, pues para el descanso consagrado a los placeres espirituales no quedaba tiempo. Pero todo aquello era normal: estaban empezando una nueva vida. Sin embargo, Vasili Petróvich sentía todo el tiempo una inquietud agobiante. Le preocupaba la cosecha. Por el momento, en los cerezos y los guindos había muchas yemas, y aquellos globitos verdes aumentaban continuamente de tamaño, pero, ¿quién sabía lo que podía ocurrir? ¿Y si no llovía? ¿Y si faltaba agua y se perdía la cosecha? Incluso si no se perdía, ¿cómo se las arreglarían para venderla? Hasta entonces, a la cuestión de la venta de la cosecha no le habían dado la importancia debida, estimando que se resolvería de por sí: se presentarían allí los fruteros al por mayor del Mercado Nuevo y comprarían de golpe toda la cosecha. Pero, ¿y si no se presentaban? ¿Y si no compraban la cosecha? Mientras tanto se acercaba el plazo de pagar el arriendo, y la señora de Vasiútinski les había enviado ya desde el extranjero dos tarjetas postales recordándoselo. La anciana les advertía que, si no abonaban el dinero en el plazo señalado, protestaría inmediatamente los pagarés, anularía el contrato de arriendo y pasaría el caserío a otros. Esta circunstancia quitaba el sueño a Vasili Petróvich, que empezaba ya a irritarse por cualquier pequeñez. La tía se mantenía muy animada, hacia planes y, con chinches, clavó a un poste de telégrafos cerca de la parada final del ómnibus un anuncio diciendo que en un pintoresco lugar de la estepa, cerca del mar, en una casa señorial con huerto de frutales y viñedo, se alquilaban dos habitaciones completamente aparte por toda la temporada o por meses y a pensión completa, de desearlo los inquilinos. Aquellas dos habitaciones no eran más que un diminuto y abandonado pabellón con techumbre de tejas, donde en tiempos de la señora de Vasiútinski vivían los criados. Se encontraba el pabellón aquel un tanto apartado de la casa; sus ventanas daban a la estepa, y todo en torno lo había invadido el alto y plateado ajenjo. El edificio aquel le parecía a Petia, que ya había recorrido toda la finca, un rinconcillo enigmático y lleno de poesía. V. Kataiev Por cierto, los veraneantes que acudieron al principio, al leer el anuncio, no supieron apreciar el rincón aquel y repetían, sin haberse puesto de acuerdo, la banal frase: "¡Pero si el mar está a una legua del chalet!" Gávrik había acudido varias veces a sus clases de latín. El caserío le gustaba, pero seguía desaprobando aquella quimera del trabajo manual y de la vida ganándose el pan con el sudor de su frente, pues la consideraba una extravagancia, pero no se manifestaba a las claras. Al contrario, preguntaba con aire muy serio cómo se las arreglaban para regar y escardar, qué perspectivas había de cosecha y cuáles eran los precios al por mayor para la cereza. El chico no daba consejo ninguno, pero todo el tiempo meneaba preocupado la cabeza y suspiraba con tanta lástima, que Petia empezó a temer por el desenlace de toda la empresa. De su trabajo en la imprenta y de la vida en Blizhnie Mélnitsi hablaba Gávrik parcamente, con desgana, pero algunas frases permitieron a Petia concluir que las cosas no marchaban muy bien: después de la gran manifestación del Primero de Mayo, en la que, a causa de los exámenes, Petia no pudo participar, la policía empezó a moverse de nuevo: habían hecho registros y detenido a varios obreros; también habían estado en casa de los Chernoivánenko, pero no encontraron nada y no se llevaron a Terenti. - En general, trabajar se ha hecho bastante difícil dijo Gávrik, y Petia esta vez entendió ya perfectamente lo que significaba la palabra "trabajar". En una de sus visitas, Gávrik, como desarrollando la idea de que trabajar se había hecho difícil, dijo de pronto. - Eso de alquilar el pabellón a los veraneantes no está mal pensado. - Sí, pero nadie lo alquila -dijo Petia. - Si se busca bien, alguien se encontrará -replicó Gávrik con aire de haber pensado bien lo que decía-. Hay gente para la que esas habitaciones valen. No a toda persona le conviene vivir en la ciudad, donde, apenas llega, tiene que entregar el pasaporte en la comisaría y registrarse. ¿Comprendes? Al hacer esta pregunta, Gávrik miró muy serio a Petia. - ¿Por que no voy a comprenderlo? -repitió Petia, encogiéndose de hombros. - Pues tenlo presente -dijo aun más gravemente Gávrik, y en tono más blando, como de pasada, añadió-: Hay una viuda forastera con una niña. Es practicante, y busca habitación en un lugar tranquilo. Naturalmente, podríamos alojarla en Blizhnie Mélnitsi, en el cobertizo, pero el ambiente allí no es el más apropiado: con la vigilancia que hay, no se puede pensar en eso. La viuda esa tiene la documentación en regla, eso no debe preocuparos, 91 El caserío en la estepa pero... - Te comprendo. - Ya que me comprendes, no tengo necesidad de explicártelo más. En una palabra, Terenti me ha encargado que te tanteara. Yo mismo no he visto en mi vida a la viuda esa. Creo que aquí estaría bien. Un caserío apartado, casi una finca, no hay cerca ninguna aldea, ninguna ciudad, y en torno abundan los veraneantes... ¿Quién va a fijarse en ellas? Es el lugar más conveniente. Todo estriba en lo que pidáis por el alquiler. - Me parece que setenta rublos por toda la temporada. - ¡Vaya, amigo!, ¡no sois nadie pidiendo! Tened cuidado, no os vayáis a arruinar. ¡Quince rublos al mes y ya está bien! Dos meses por adelantado. Aunque, ¿qué entiendes tu de eso? Mejor será que hable con Tatiana Ivánovna. Gávrik habló con la tía y la convenció rápidamente de que valían más treinta rublos contantes y sonantes -no se encontraban tirados en la calle- que setenta y cinco en la imaginación. En cuanto a la viuda y la niña, Gávrik no se extendió, pero dio a entender que había encontrado inquilinos convenientes, y, aunque no prometía nada en concreto, resultó como si hiciera un gran favor a los Bachéi. Seguía sin llover. La sequía continuaba. El calor era espantoso. LA MUERTE DE FU CIO ARIO Funcionario, a quien, para ahorrar, alimentaban con hierba en vez de avena, había agarrado una diarrea espantosa y llevaba ya tres días tendido en su cama, con el vientre hinchado e incapaz, no ya de acarrear agua, sino incluso de apoyarse en las patas delanteras. Llamaron a un veterinario alemán de Lustdorf, que examinó al animal, miró sus dientes y, a la pregunta inquieta de la tía de si podría o no el bruto acarrear agua, respondió: - Este caballo ha trabajado ya lo suyo; ha llegado el momento de vender su pelleja. Las yemas de los árboles dejaron de crecer. Parecía que no aumentaban de tamaño, todas como guisantes. Pero lo más terrible era que comenzaban a amarillear y, algunas, incluso a desprenderse. Los Bachéi continuaban acollando los árboles de sol a sol, aunque comprendían que todo era inútil. - Tía, papá, Petia, venid corriendo, que han llegado unos "persas" -gritó Pávlik, corriendo por debajo de las bajas ramas de los árboles y agitando su sombrero de paja. En realidad, no eran persas, sino dos judíos fornidos con blusas azules y altos gorros de piel de cordero encasquetados hasta las cejas, lo que les daba un aspecto sombrío. Si Pávlik los había llamado persas era porque, en tiempos, los persas monopolizaban el comercio al por mayor en el mercado frutero de Odesa. Petia vio aquellos dos gigantones de rostro inmóvil, plantados junto a la reseca cuba de acarrear el agua. El chico los miraba como se mira al destino, con temor y esperanza. Incluso en los exámenes se había emocionado menos que en aquel instante. Los Bachéi rodearon a los "persas". - ¿Quién es el amo? -dijo uno de ellos a la tía, sin saludarla, con voz de trueno, que parecía salir de lo más profundo de su estómago-. Hemos venido a ver su cosecha. Quizás la compremos toda antes de que la recojan, si es que queda algo. Sin esperar respuesta, los dos "persas" echaron a andar por los senderos del huerto, cubiertos de seca hierba, examinando displicentemente las ramas y deteniéndose de vez en cuando para palpar las yemas o la tierra al pie de los árboles. Los Bachéi los seguían en silencio, tratando de adivinar qué impresión les había producido el huerto. Pero, aunque los rostros de los "persas" eran impenetrables, se notaba que las cosas no podían ir peor. Cuando hubieron terminado de inspeccionar el huerto, los "persas" cambiaron unas palabras en voz baja, casi juntando sus gorros de piel de cordero. - Hay que regar -dijo uno de ellos, dirigiéndose a la tía. Los "persas" volvieron a cuchichear y se alejaron en silencio. - ¿Y qué dicen ustedes? -preguntó la tía, dándoles alcance, con su menudo paso, junto a la puerta. - Hay que regar -repitió el "persa", deteniéndose, y, tras breve pausa, añadió-: Esa fruta no la queremos ni gratis. - Me parece que exagera usted un poco -dijo la tía con coquetería forzada, deseando echar la cosa a broma-. Hablemos en serio. - Para no regatear, le daremos por todas las cerezas y guindas doce rublos -dijo el "persa", encasquetándose aún más el gorro. La tía enrojeció de cólera. Doce rublos era una suma tan ridícula, tan humillantemente baja, que no se podía tomar aquello más que como una ofensa. A la tía le pareció que no había entendido bien. - ¿Cuánto? ¿Cuánto dan? - Doce rublos -repitió el "persa" con toda la rudeza que pudo. - Vasili Petróvich, ¿oye usted lo que nos ofrecen? -exclamó la tía juntando las manos con aire de asombro, y soltó una carcajada que sonaba a falso. - ¿Pues qué?, es un buen precio -dijo el "persa"-. Acepten antes de que sea tarde, pues de aquí a una semana no les darán ni un rublo, y en vano les habrán salido callos en las manos. - ¡Grosero! -exclamó la tía. - ¡Señor mío, largo de aquí! -gritó Vasili Petróvich, y le tembló la quijada-. ¡Y no vuelvan ustedes a poner sus pies en esta casa!... ¡Gavrila!... ¡Échelos a patadas, a patadas! ¡Atracadores! 92 Al decir estas palabras, Vasili Petróvich pataleó rabioso. - ¡Cuidado con las palabras! -dijo el "persa" en tono bastante pacífico-. ¡Primero aprendan a cuidar de la fruta! Antes de gritar, aprendan a cuidar de la fruta. ¡Vaya un genio que se gastan! Los "persas" se marcharon, sin olvidarse de cerrar la cancela. - ¡Qué desvergüenza! ¡Es increíble! -repitió unas cuantas veces la tía, dejando a un lado la pala y abanicándose con el pañuelo. - No se ponga de mal humor, señorita, no vale la pena -observó Gavrila-. No les haga caso. Han venido adrede para que bajen ustedes el precio. Yo conozco a esa gente. Ahora, en eso de que hay que regar, tienen razón. Nuestros huertos son de regadío y, naturalmente, requieren agua. Si no hay riego, no hay cosecha, y lo malo es que el caballo no puede levantarse. ¿Cómo vamos a traer agua? Si lloviera... Sí, sin riego, mala cosa... Pero estas palabras eran un débil consuelo. Trataron de alquilar un caballo a los colonos alemanes de Lustdorf, pero fue en vano, pues los alemanes pidieron al principio un ojo de la cara y luego se negaron en redondo, diciendo que era la época de más trabajo en el campo. En realidad, todos ellos tenían sus huertos, y la ruina de un competidor únicamente podía alegrarles. - ¡Y aún se dicen vecinos! ¡Si no lo viera, no lo creería! -exclamó la tía a la hora de comer, haciendo crujir sus dedos, cosa que antes no acostumbraba. - ¡No hay que apurarse, no hay que apurarse!... dijo Vasili Petróvich, inclinando sospechosamente la cabeza sobre el plato, y añadió-: Homo homini lupus est... Por cierto, ya le decía yo que todo ese estúpido plan de dedicarse a comerciar en fruta fracasaría estrepitosamente. Al decir estas palabras, al padre se le pusieron las orejas como crestas de gallo. Vasili Petróvich dijo que aquel plan fracasaría estrepitosamente, pero podía haber dicho que sería la ruina absoluta de la familia. Sin necesidad de palabras, todos lo comprendían así. La tía incluso palideció por el dolor que le produjeron tan crueles e injustos reproches. Unas lágrimas asomaron a sus ojos, los labios le temblaron, y dijo suplicante, llevándose los dedos a las sienes. - ¡Tenga usted temor de Dios, Vasili Petróvich! - ¡Usted es quien debe tenerlo! ¡Todo esto han sido fantasías suyas... fantasías estúpidas!... Vasili Petróvich había perdido los estribos y ya no podía detenerse. Se levantó de la mesa como si lo hubieran pinchado y vio de pronto que Pávlik hacía unas muecas que se le antojaron intolerables. Le pareció que el chico se apretaba la nariz con los dedos para no soltar la carcajada, cuando, en realidad, se mordía los puños, desesperado, para no llorar. V. Kataiev - ¡Pero, cómo! -gritó Vasili Petróvich hecho una fiera-. ¿Te atreves a burlarte de tu padre? ¡Yo te enseñaré a respetar a tu padre! ¡Levántate, canalla, cuando tu padre habla contigo! - ¡Papá! -sollozó Pávlik, tapándose la cara con las manos. Pero Vasili Petróvich ya no sabía lo que se hacía. Cogió su plato, lleno de sopa, y lo estrelló contra el suelo. Después, volviendo torpemente la mano, dio un pescozón a Pávlik y salió corriendo al huerto, cerrando la puerta con tanta fuerza, que saltaron algunos de los cristales de colores. - ¡No puedo seguir viviendo en esta casa de locos! -gritó de pronto Petia-. ¡Malditos! ¡Me marcho para siempre a Blizhnie Mélnitsi! El chico salió corriendo a su habitación para recoger sus bártulos. En una palabra, fue aquella una escena bochornosa y humillante. Parecía que todos habían perdido el juicio o enfermado de rabia, como suele ocurrirles a los perros a causa del calor. El calor era, en efecto, espantoso. Agobiador, seco, sofocante, tórrido, podía volver loco a cualquiera. El cielo, blanco por el bochorno, estaba envuelto en una neblina opaca y metálica. De la estepa llegaban bocanadas de calor, como de un horno. De allí, arrastrando nubes de polvo, soplaba un viento seco que lo quemaba todo. Las acacias en flor se mecían con susurro de papel. La tierra estaba en todas partes gris. La franja parda del mar, cubierto de sucias olas, movíase en el horizonte y, a veces, cuando enmudecía por unos instantes el viento, se oía el fragor de la resaca, seco y duro, como si lejos, con tediosa uniformidad, hubiera alguien vaciando sacos de grava. Las sombras polvorientas de los árboles se movían en las parceles y en los techos de las habitaciones. Era un día terrible... No solamente Petia, sino Vasili Petróvich, la tía e incluso Pávlik estaban dispuestos a liar el petate y escapar de allí, con tal de no verse unos a otros, con tal de no ofenderse más. Pero, naturalmente, nadie huyó, y todos iban y venían, nerviosos, de habitación en habitación y por los susurrantes senderos. Todos se sentían encadenados a aquel lugar maldito, que al principio se les antojara el paraíso terrenal. Al atardecer apareció en el jardín un hombre pequeño y grueso tocado con alto gorro de piel de cordero, pero no negro, sino marrón. También era un persa, aunque verdadero, con largos bigotes orientales y ojos que reflejaban una indolencia infinita. El hombre recorrió rápidamente el huerto, apoyándose en un corto bastón, y después permaneció largo rato junto a la cocina, esperando a que saliera alguien de la casa. Pero como nadie salía, se acercó a la ventana y golpeó ligeramente los cristales con el bastón. - ¡Eh, ama! -dijo mostrando cinco dedos 93 El caserío en la estepa azafranados y amarillos, de uñas muy sucias, a la tía, que había asomado a la ventana-. Te doy por todo cinco rublos, ¡si no aceptas, luego lo lamentarás! - ¡Granuja! -gritó la tía hecha una furia-. ¿Gavrila, qué estás mirando? ¡Échalo a patadas de aquí! Pero el auténtico persa no quiso esperar a que Gavrila cumpliera la orden: echó a correr con trotecillo perruno, renqueando de una pierna, y se ocultó en un dos por tres. Después llegó la tercera tarjeta postal de la señora de Vasiútinski, en la que recordaba que pronto debían pagar el arriendo. Aquel día nadie quiso cenar, y en la mesa, servida en la terraza, permanecieron largo tiempo, sin que nadie los tocara, cuatro platos soperos con leche cuajada, en la que se derretía, amarillo, el azúcar molido. A media noche se oyó de pronto un alarido feroz y espeluznante, que despertó a toda la casa. ¿Qué podía ser aquello? Afuera se agitaba, como presa de fiebre, el negro jardín. Pronto se repitió el alarido. Esta vez fue aún más espantoso: en él había algo de carcajada chirriante y llorosa. Alguien pasó corriendo por la alameda, con un farol en la mano. Después sonaron fuertes golpes en la puerta de cristales de la terraza. En el umbral se encontraba Gavrila, el farol bailoteando en su mano. - ¡Corra, señora, Funcionario se está muriendo! oyó Petia que gritaba asustado el guarda. Cuando, después de vestirse de prisa y corriendo, Petia llegó todo tembloroso a la cuadra, se agolpaban ya en la puerta la tía, Vasili Petróvich, Dunia y Pávlik, descalzo y arrebujado en una manta. El farol de Gavrila se movía siniestramente dentro de la cuadra, de donde, con cortos intervalos, llegaban los sordos y trémulos gemidos de Funcionario, que estaba ya en las últimas. Todos parecían petrificados, y no sabían cómo remediar aquella desgracia. Poco antes del amanecer, Funcionario lanzó un último y desgarrador alarido, preñado de consciente espanto y de dolor, y enmudeció para siempre. Por la mañana llegó un carro y se lo llevaron lejos, a la estepa, al descubierto los dientes, enorme, huesudo, negro, en alto sus feas patas, en las que brillaban, viejas y desgastadas, las herraduras. LA VIUDA Y LA IÑA Todos quedaron tan abatidos, que en todo el día no pudieron trabajar. La muerte de Funcionario no sólo les pareció un mal augurio, sino el hundí miento definitivo de todas las esperanzas, la ruina de la familia, su perdición más completa. Una desesperación infinita dominaba a todos. Después de la comida, el viento empezó a amainar, pero el calor se hizo más sofocante. En el cielo, argentado, polvoriento, no se veía la menor nubecilla. En todo el horizonte se extendía, temblequeante una niebla liliácea, que parecía el engañoso reflejo de una tormenta lejana que se esforzara, infructuosa, en acercarse. Por cierto, no era la primera vez que en aquel mes esperaban una tormenta. Pero la tormenta siempre los engañaba: ya se ahogaba en el tórrido aire, ya estallaba, sin provecho para nadie, lejos, más allá del horizonte, en alta mar, de donde llegaban, apagados, los estampidos de los truenos. Esta vez ocurrió lo mismo. La tormenta pasó de largo. Ya nadie creía en que pudiera estallar, aunque para la cosecha, que se estaba perdiendo, no había otra salvación. Aquel día, Petia, rendido por la noche sin sueño, no sabía dónde meterse y estuvo vagando por los alrededores hasta que, después de dar un gran rodeo, salió al mar. Aferrándose a piedras y raigones bajó rápido al abrupto acantilado y se sentó en los calientes guijarros de la orilla. Después de la tempestad de la víspera, el mar aún no estaba tranquilo, pero las olas, pesadas por el limo que arrastraban, no rompían furiosas contra la orilla, sino que se adentraban dulcemente, dejando en ella pequeñas medusas y muertos caballitos de mar. Aquel paraje era muy agreste, y Petia, que todo el día había estado buscando un lugar solitario, se encontraba allí muy a gusto, sintiendo, en medio de aquella quietud, una ligera tristeza. Hacía tiempo que el chico no se bañaba y, desnudándose rápidamente, se sumergió placentero en la tibia y espumosa agua. Bañarse solo le producía un placer particular, inexplicable. Al principio nadó junto a la orilla, entre resbaladizas peñas cubiertas de oscuras plantas marinas, y después braceó mar adentro. Como siempre, nadaba al estilo indio, moviendo las piernas como una rana y sacando del agua un solo brazo. Petia hendía el agua con el hombro, tratando de despedir salpicaduras, pues entonces le parecía que avanzaba impetuoso, aunque, en realidad, no nadaba muy de prisa. En aquel instante estaba muy satisfecho de sí mismo. Le gustaba sobre todo su hombro, moreno, brillante, mojado, con el que cortaba la espejeante agua que reflejaba el sol. Hacía ya mucho tiempo que Petia no temía alejarse de la orilla. Salía audazmente mar adentro y allí se tendía de espaldas, meciéndose en las olas y mirando al cielo hasta que parecía que lo miraba de arriba abajo e, ingrávido, pendía, como por arte de magia, en el vacio. Entonces, para él desaparecía todo el mundo, y se olvidaba de todo menos de sí mismo, solitario y omnipotente. Después de alejarse de la playa cosa de una milla, Petia se detuvo, y ya se disponía a flotar sobre la espalda, cuando advirtió, asombrado que, mientras nadaba, todo en torno había cambiado. El cielo seguía tan límpido como antes, y el mar centelleaba cegador, pero aquel brillo habíase vuelto muy fuerte, recordando el espejeante fulgor de la antracita. Petia miró hacía la orilla y, sobre la estrecha 94 franja del acantilado, encima de la estepa, vio algo enorme y completamente negro, que cambiaba de contornos a cada instante, en medía de un silencio que infundía espanto. Antes de que Petia comprendiera que era un nubarrón de tormenta, aquello se acercó al sol, deslumbrante, por su blancura, como un fogonazo de magnesio, y se lo tragó en plena carrera, apagando en cosa de un segundo todos los colores del mundo menos el gris plomo. Petia nadó con todas sus fuerzas hacía la playa, tratando de alcanzarla antes de que se desencadenara la tormenta. Mientras nadaba, vio que muy lejos, en la estepa, sobre el fondo del cielo gris pizarra, corrían, adelantándose unas a otras, unas trombas de seco polvo. Pero, cuando llegó a la playa y miró al mar, vio que en el lugar a que llegara antes bullía ya, espumeante, la franja blanca de las alborotadas olas y planeaban, con estridente griterío, las gaviotas. Petia se vio y se deseó para atrapar sus pantalones y la camisa, que el viento arrastraba por la orilla. Mientras subía el acantilado, todo en torno se puso oscuro, como si fuera entrada la noche, y cuando el chico llegó a la parada terminal del ómnibus, donde estaban ya tendiendo los raíles del tranvía eléctrico y enluciendo la nueva estación, fulguró un relámpago, se oyó un trueno, y, en medio del silencio que se hizo luego, se oyó el seco golpear de la lluvia en los maizales. Corrió Petia hacia el camino. De súbito le pareció como si el aire se abriera ante él, envolviéndole en el penetrante olor del cáñamo mojado, y, al punto, se derrumbó sobre su cuerpo el muro de la lluvia. En un instante, el camino se puso como un río salido de madre. A la luz de los relámpagos vio Petia espumosos torrentes de agua, que corrían turbulentos en torno a él y que casi lo derribaban. Los pies resbalaban, y costaba trabajo mantener el equilibrio. Era tonto pensar en salir corriendo hacía el caserío. Con agua hasta la rodilla, el chico regresó veloz a la estación, santiguándose cada vez que caía cerca un rayo y estallaba inmediatamente, con un estruendo de piroxilina, como si el cielo se hiciera añicos, un trueno ensordecedor. Petia fue a parar a una cuneta llena de agua y comprendió súbitamente que aquello era la tormenta, la lluvia torrencial que con tanta ansia esperaba toda la familia. El elemento desencadenado no era simplemente agua, sino el agua que debía saciar la sed de su huerto, llenar la seca cisterna y salvar de la ruina a los Bachéi. - ¡Hurra! -gritó lleno de entusiasmo el chico y, sin temer ya nada, corrió hacia el caserío. Por el camino, cayó varias veces, dando de bruces en el barro, que ahora le parecía maravillosamente agradable. Llegó a casa en el preciso instante en que la tormenta enmudeció por unos segundos y, a través de las nubes de lluvia, ya menos espesas, traslució el V. Kataiev ocaso, mientras la tempestad se adentraba en el mar, donde, en el azul horizonte, zigzagueaba convulsivo un rayo y se oían los rugidos del trueno. Pero, antes de que Petia pudiera recorrer los embarrados senderos del huerto y admirar el agua turbia que llenaba los hoyos en torno a los árboles, antes de que pudiera besar alegremente al padre en la mojada barba, dar un papirotazo a Pávlik y gritar a la tía: "¡Estamos salvados, querida tía, estamos salvados!", la tormenta regresó del mar y tronó con redoblada fuerza sobre el caserío. En el transcurso de la noche, la tormenta se alejó hacia el mar varias veces, para regresar de nuevo. Estuvo lloviendo hasta el amanecer. La lluvia ya era torrencial, ya caía sigilosa, casi en silencio, y, a la luz de los relámpagos, miles de arroyuelos brillaban cegadores bajo los árboles, en todo el huerto, hasta en sus rincones más lejanos y enigmáticos. Gavrila estuvo toda la noche corriendo por el tejado y en torno a la casa con un saco a la cabeza, poniendo canalones por los que el agua de la lluvia corría impetuosa a la cisterna. Y Petia se durmió feliz, como un bendito, acunado por el ruido de la cisterna que se iba llenando más y más. Cuando Petia se levantó, ya entrada la mañana, a través de una niebla tibia y vaporosa se veía un sol rosa perlino; el parloteo alegre de los pájaros llenaba el jardín, y la tía, asomando desde fuera por la abierta ventana, le dijo: - ¡Levántate, holgazán! Mientras tú dormías, han venido los inquilinos. - ¿La viuda y la niña? -preguntó Petia, bostezando perezosamente. - Exacto -respondió la tía con su sonrisa maliciosa y burlona, señal infalible de que estaba de magnífico humor-. En fin, vamos a desayunar. Naturalmente, el chico estaba impaciente por ver a la viuda y a la niña y corrió a la terraza, pero lo que encontró allí dejóle a Petia boquiabierto. Sentadas a la mesa enfrente de la tía, entre Vasili Petróvich y Pávlik, estaban tomando té aquella misma señora y aquella misma niña que Petia había visto el año anterior en la estación de Nápoles y que había de recordar toda su vida. Petia incluso sacudió la cabeza como si de nuevo se le hubiera metido en el ojo un granito de carbonilla. - Aquí tienen a nuestro Petia -dijo la tía, con su sonrisa de dama de sociedad. "¡Ya nos conocemos!", estuvo a punto de observar Petia, pero una fuerza interior le obligó a morderse la lengua. Sonrojándose, Petia dio la vuelta a la mesa y, cortés, hizo chocar sus tacones, esperando a que la dama le diera la mano. Después de estrechar los delgados y fríos dedos de la madre, Petia miró con secreta esperanza a la chica, preguntándole con los ojos si lo recordaba. La niña miró con asombro las muecas que hacía 95 El caserío en la estepa Petia y, tendiéndole indiferente su manecita, se presentó: - Marina. Aquello era muy inesperado, pues Petia, de acuerdo con las conocidas novelas de Pushkin y Goncharov, se había acostumbrado a creerla Tania o Vera. Pero resultó que se llamaba Marina, y Petia la miró con manifiesto desencanto, como si lo hubiera engañado. Sin embargo, era la misma de entonces, con el mismo lazo negro en la trenza y el mismo pronunciado y pequeño mentón, que daba a su simpático rostro, ligeramente pomuloso, una expresión altiva. Llevaba la niña el mismo abriguito corto de entretiempo, y sus ojos castaños miraban fríos y desaprobativos, como preguntando: "No comprendo qué quiere usted de mí". "¿Cómo ha podido olvidarme tan pronto?", se preguntó Petia, lleno de amargura, y comprendió, con mayor dolor aún, que la chica no le había olvidado: simplemente, no se había fijado en él entonces. Petia se sintió herido en lo más vivo. "¡En tal caso, entre nosotros todo ha terminado!", dijo Petia con los ojos y, encogiéndose de hombros con una indiferencia que bien pudiera envidiar Pechorin, se sentó en su sitio. - ¡Petia, no hagas muecas! -dijo la tía. - Yo no hago muecas -replicó el chico, y se puso a migar pan en el té, cosa terminantemente prohibida en la familia de los Bachéi. Vasili Petróvich miró severo a Petia a través de los lentes y dijo, golpeando en la mesa con el índice: - ¡Te voy a mandar a la cocina! - ¡Por Dios, no vayan a creer ustedes que el chico está mal educado; lo que le pasa es que tiene vergüenza! -dijo la tía, dirigiéndose a la madre, pero mirando maliciosamente a la chica, por lo que Petia frunció el ceño y se puso a remover con la cuchara las migas que había echado en el vaso. Sin embargo, la madre de Marina no apoyó la conversación. Por lo visto, no le agradaba estar tomando el té con gente desconocida y, quizás, poco interesante para ella. La madre era morena, con un negro bozo en el labio superior y, como a la hija, la barbilla le apuntaba un tanto hacia arriba. Llevaba un viejo sombrero negro y sus ojos miraban con desconfianza. - Ahora, respecto al alquiler -dijo continuando la conversación, interrumpida al llegar Petia-. Me han dicho que cobran ustedes quince rublos por mes. Eso me conviene; permítame que pague dos meses por adelantado, es decir, treinta rublos. La mujer abrió su maletín, parecido a los que usaban las comadronas, rebuscó en él y dejó sobre la mesa unos cuantos billetes, diciendo: - Comeremos aparte; hemos traído una cocinilla de petróleo... Aquí tiene el dinero, treinta rublos justos. - ¿Qué prisa tiene, para qué? -barbotó turbada la tía, poniéndose muy roja, como siempre que tenía que resolver alguna cuestión monetaria-. ¿Por qué ahora?... Puede pagarlo después... aunque, ¡merci! La tía metió con gesto displicente bajo la azucarera el dinero, que despedía un tenue olor a hospital. La madre de Marina de nuevo se puso a rebuscar en el maletín, como si quisiera sacar de allí algo más ("¡Ah, el pasaporte!", conjeturó Petia), pero cambió de parecer, por lo visto, y, haciendo chasquear la cerradura, lo cerró con aire resuelto. - Ahora, si ustedes lo permiten, quisiéramos ir a nuestras habitaciones. Renunciando la toda ayuda, la madre y la hija cogieron sus bártulos (un portalibros de hule, un hornillo de petróleo envuelto en un periódico, un portamantas y una sombrilla) y se dirigieron hacia el pabellón por el jardín, dejando en los mojados senderos las profundas huellas -unas grandes y otras pequeñas- de unos chanclos nuevos. - Es una dama bastante extraña -observó Vasili Petróvich. - A mí me parece muy fina -dijo la tía, lanzando un suspiro, y, luego, cogió el dinero que había metido antes bajo la azucarera y lo guardó en el bolsillo de su coquetón delantalito. El cielo se despejó por cierto tiempo, y el jardín se encendió a la luz del sol como si estuviera sembrado de brillantes. Pero, en cuanto los Bachéi salieron a trabajar, pala en mano, las nubes volvieron a cubrir el astro del día y vertieron su carga sobre la tierra. Caía una lluvia uniforme y tibia, precisamente la que estaba haciendo falta para que la cosecha fuera buena. Aquella lluvia duró, con pequeños intervalos, casi toda una semana, y el huerto quedó desconocido. Las yemas se henchían y cobraban vigor no por días, sino por horas, prometiendo una cosecha inusitada. Los árboles estaban colmados de ramitos de cerezas, aún verdes, pero a punto de blanquear. Debido a ello, entre los Bachéi reinaban una dulce alegría, un gran amor mutuo y radiantes esperanzas, por lo que nadie prestó atención al cambio que había dado Petia. LA ESQUELA AMOROSA Desde hacía algún tiempo, el chico se encontraba en un estado de continua excitación, que trataba de ocultar. En su rostro podía verse siempre, como estereotipada, una leve y esquiva sonrisa. Andaba de un lado para otro sin saber dónde meterse ni cómo matar el tiempo, pues habían acollado ya todos los árboles, la lluvia había calmado la sed de la tierra y en realidad, no había nada que hacer. Petia no tenía más que un pensamiento: verse con Marina. Al parecer, nada había más fácil. Vivía al lado, en la misma finca y, además, se conocían. Podían verse cuantas veces quisieran. Sin embargo, 96 no se veían. Las Pávlovski, la madre y la hija, permanecían todo el tiempo en sus habitaciones y no asomaban por el huerto. Era evidente que evitaban el contacto con los demás, mejor dicho, que se ocultaban, y Petia comprendía perfectamente el motivo, pero aquello no mitigaba su desazón. En toda la semana, Petia sólo pudo ver una vez a Marina, y eso de lejos. La chica regresaba de la estación con una enorme sombrilla negra, por medio de un campo de espigado trigo, que le llegaba a la cintura, llevando un bidón de hojalata. Por lo visto, la madre le había mandado a la tienda por petróleo. El chico corrió la casa, se echó la capa sobre los hombros y, con aire indiferente, se puso a pasear junto a la valla. Pero Marina rodeó el caserío por el campo y Petia vio que después de cerrar la sombrilla, sacudía la cabeza, echándose a la espalda la trenza, y se ocultaba en el pabellón. Largo rato se paseó Petia por el huerto, bajo la lluvia, tratando de no perder de vista la morada de la dueña de sus pensamientos, pero Marina no volvió a salir. Aquel mismo día, cuando ya había oscurecido, Petia, reteniendo la respiración, colmado de desprecio a sí mismo, se acercó furtivo al pabellón, se ocultó entre el ajenjo, que lo roció de pies a cabeza con una perfumada y amarga ducha de gotas de lluvia, y estuvo largo rato acechando las ventanas. Una ventana aparecía oscura, pero en la otra ardía una vela, y Petia vio la inclinada cabeza de Marina y su mano, de dedos finos y traslucientes como la porcelana, que escribía afanosa. Tras ella, por la enjalbegada pared, se movía la enorme sombra de la señora de Pávlovski, que accionaba sosteniendo en sus manos un libro abierto, por lo que se podía deducir que Marina estaba escribiendo al dictado. Aquello hizo que Petia se serenara un tanto, y en sus labios se esbozó una irónica sonrisa. En aquel mismo instante, la mano que escribía se detuvo indecisa. Marina miró al techo. Petia vio su levantada barbilla, su fruncida frente y sus entornados ojos, en uno de los cuales ponía su manchita roja un orzuelo. Sin dejar de mirar al techo, la chica se pasó varias veces la lengua por los labios, y Petia sintió de pronto tal efluvio de amor, que incluso cerró los ojos. Sí, era indudable que en toda su vida no había amado con la pasión con que amaba a aquella morenita del orzuelo y de puntiaguda barbilla, indicio de fuerte carácter. La amaba desde hacía ya mucho, todo un año. Pero antes, Marina era un sueño, una ficción. A veces, Petia dejaba de creer en su existencia. Se había olvidado hasta tal punto de ella, que no siempre lograba imaginarse su semblante. En el fondo, aquello no era todavía el amor, sino su presagio: la tempestad de nieve en las montañas, los cisnes negros en torno al islote de Rousseau, el humo V. Kataiev azufroso del Vesubio, la vaga idea de París, las palabras mágicas Longjumeau y Marie Rose, en fin, todo lo que un año atrás le causara tan gran impresión y tanto desasosiego. Aquello se había convertido ya en amor corriente y terrenal, muy sugestivo por ser tan posible. Marina no era superior a Petia y no había en ella nada secreto, ningún enigma. Era simplemente una niña, no muy guapa, con un orzuelo en un ojo y que escribía al dictado. Al día siguiente saldría a pasear al huerto, y Petia, se acercaría a ella. Conversarían largo rato y nunca más volverían a separarse. Petia regresó a casa y se metió en la cama con la dulce seguridad de que al día siguiente había de comenzar una vida nueva, sorprendentemente grata. Incluso se veía gustoso a sí mismo en el papel de Evgueni Oneguin y a Marina en el de Tatiana, y gozaba por anticipado de la primera y secreta entrevista, en la que, al principio, "le daría clase en medio de la quietud de la naturaleza", y luego le diría que todo había sido una broma y la cogería tiernamente del brazo. Sin embargo, nada de todo esto ocurrió. Marina seguía sin aparecer por el huerto, y Petia la colmaba mentalmente de reproches, llamándola falsa y desleal, como si ella le hubiese prometido algo. Después, Petia decidió castigarla con su desprecio y no prestarle la menor atención. Se obligaba a no mirar ni una sola vez en todo el día hacia el pabellón. Era aquella, sin duda, una crueldad inaudita, pero no había más remedio. ¡Que supiera de lo que era capaz Petia cuando lo engañaban! ¡Que pagara las consecuencias de su absurda conducta!... Al día siguiente, Petia resolvió aplacar un tanto su enojo, que otra vez cedió lugar a un amor desbordante. ¡Qué iba a hacer, si estaba pirrado por ella! Y de nuevo se puso a observar desde lejos el pabellón. Todo fue en vano: Marina no se dejó ver. Petia perdió hasta tal punto el dominio de sí mismo, que se arriesgó a pasar unas cuantas veces por delante de la casa, a muy poca distancia. Advirtió entonces el chico que del pabellón partía un estrecho senderillo, recién abierto. Por lo visto, Marina iba por él a la estepa. Petia comprendió por qué la chica no aparecía en el huerto. Era evidente que le gustaba pasear en la solitud de la estepa. ¿No sería aquel angosto sendero una insinuación, la invitación tácita a una entrevista secreta? ¡Dios mío, cómo no lo había comprendido antes! ¡Era tan claro! Desde aquel día, Petia iba a pasear a la estepa, mirando impaciente hacia el pabellón. Marina advertiría su presencia y saldría al instante. El sería cariñoso, pero severo. Lo único que amargaba a Petia era que de nuevo hacía mucho calor y no podía ponerse la capa. Pero Marina continuaba sin salir de casa. Estaba visto que le tomaba el pelo. "¡Espera -pensó Petia-, en cuanto se os acabe el petróleo, veremos lo que pasa!". 97 El caserío en la estepa Como a propósito para que rabiara Petia, hacía un tiempo precioso. Las lilas aparecían ya marchitas, pero, en compensación, florecían pujantes las acacias blancas y los jazmineros. Su aroma dulzón y pesado lo saturaba todo en torno. Por las noches se añadía al embalsamado aire la inquietante fragancia del matico y del tabaco, cuyas blancas y enigmáticas estrellas se percibían vagas, durante el crepúsculo, en los lujuriosos arriates que había ante la casa. Por las tardes emergía del mar una enorme luna rosa pálido, y a media noche brillaba ya, clara, sobre el huerto y la estepa, bañándolo todo con su tibia luz, blanca como la flor del jazmín. ¡Imposible imaginarse ambiente más propicio para una aventura amorosa! ¡Y todo aquello se perdía en vano! Torturado por el ocio y el amor, Petia perdió el sueño y el apetito. Adelgazó, se puso muy seco, renegrido, y en sus ojos se percibía un brillo intranquilo. - ¿Estás enamorado? -le preguntó en cierta ocasión la tía, mirándolo curiosa. Petia quiso dirigirle una mirada de fulminante desprecio, pero esbozó una sonrisa tan triste, que la tía se encogió de hombros, sin saber a qué atenerse. Terminó todo aquello con que Petia se puso la escribir un diario. Sacó un cuaderno, arrancó algunas páginas que aparecían acribilladas de signos algebraicos y escribió: "Estoy enamorado...” Petia creía que le sería fácil llenar todo el cuaderno con la detallada descripción de sus sentimientos, que le parecían algo extraordinario, un océano de pasión. Pero, por más que se devanó los sesos, no consiguió añadir ni una sola palabra a la corta frase: tal era la confusión reinante en su cabeza. El chico decidió, por fin, recurrir a un medio heroico: escribir una esquela a Marina proponiéndole una cita. En realidad, era aquel un procedimiento muy usado y nada original. Pero el enamoramiento de Petia había llegado a ese extremo en que el objeto de su amor le parece al hombre un ser superior, un ideal por encima de todo lo humano, aunque pasee con una sombrilla, vaya por petróleo a la tienda y escriba al dictado. Sin embargo, Petia no veía otra salida. Habitualmente se empleaba para la correspondencia amorosa una especie de esquelas que estaban muy en boga en los bailes para jugar al llamado "correo volante". Eran unas pequeñas hojas de papel de distintos colores, dobladas por la mitad y que no necesitaban sobres, pues se pegaban por tres costados. Para abrirlas bastaba con arrancar unas finas tiras de los bordes, como si fueran cupones. Eran algo afín al confeti, la serpentina, los antifaces de raso y demás futilezas tan usuales en los bailes. Como hemos dicho, en ellas solían escribirse mensajes de amor. Pero Petia no tenía papel de aquella clase, y cerca no había donde comprarlo. Por ello arrancó una hoja del cuaderno, la dobló en dos y juntó los bordes prendiendo en ellos alfileres. Aquello no fue nada fácil, pero aún lo fue menos escribir la esquela. Petia emborronó unas cinco páginas antes de que le saliera lo que sigue: "Marina: Necesito verla para tratar un asunto de suma importancia. Salga mañana a la estepa a las ocho en punto de la tarde. No firmo, porque, seguramente, usted adivinará quién le dirige estas líneas". Las palabras "un asunto de suma importancia" las subrayó Petia tres veces, confiando, por lo visto, en que aquello avivaría la curiosidad de Marina, mujer al fin y a la postre. Petia salió después al huerto y arrancó de un cerezo una bolita de resina. Masticándola, no sin placer, pegó con ella la esquela y escribió por toda dirección "Para Marina. Personal y privado". Petia se guardo la carta en el bolsillo y, sin pérdida de tiempo, se fue en busca de Pávlik. Lo encontró detrás de la cuadra, jugando a las cartas con Gavrila. En aquel preciso instante, Pávlik se encontraba de rodillas, con la mano alzada, dispuesto a proyectar con toda su fuerza el as de corazones sobre una vetusta y manoseada sota que yacía en el suelo, al lado de la baraja, rodeada de pequeños coleópteros y de un montón de monedas de cobre. El rostro de Pávlik expresaba una pasión desenfrenada por el juego, mientras que Gavrila, que también se hallaba de rodillas, parecía, por el contrario, muy abatido; gruesas gotas de sudor caían de su larga nariz picada de viruelas. "¡Anda -se dijo Petia-, fíjate dónde pasa los días mi querido hermanito! ¡Mira a qué puede conducir la ociosidad!" - ¡Pávlik, ven aquí! -dijo severo Petia. Pávlik se estremeció, como si lo hubiese picado una víbora, pero, al punto, moviendo con gran agilidad todo su cuerpo, se sentó sobre la baraja y miró al hermano con sus candorosos ojos color de chocolate. - ¡Ven aquí! -ordenó aún más severo Petia. - ¡Por Dios vivo, señorito!, ¿por qué le riñe usted? -dijo Gavrila con forzada risa y añadió, mintiendo como un bellaco-: No jugamos de interés, sino por pasar el tiempo. ¡Que reviente si no es verdad! ¡Se lo juro por la santa cruz! - ¡Soplón! ¡Judas! -lloriqueó Pávlik, y, por si las cosas venían mal dadas, arrebañó, con movimiento imperceptible, todo el dinero. Petia frunció el ceño y se encogió de hombros. - No vengo a eso -dijo-. Acércate. Petia llevó a su hermano a un lado, se metió con él entre unos matojos y deteniéndose, muy abiertas las piernas, lo miró severo a la cara y dijo un tanto turbado: - Mira... Necesito que hagas una cosa... Mejor dicho, no que hagas una cosa, sino que cumplas un 98 encargo... - ¡Ya sé lo que quieres, ya sé lo que quieres! -dijo precipitadamente Pávlik. - ¿Qué es lo que sabes? -preguntó Petia, arrugando el entrecejo. - Sé lo que quieres. Ahora me mandarás a que le lleve una carta a esa chica nueva. ¿Vas a decirme que no? - ¡Pero cómo lo sabes! -exclamó asombrado Petia. - ¡Je! -rió Pávlik-. ¿Acaso no veo que andas de cabeza? Ahora que no pienso ir. - ¡Irás! -dijo amenazador Petia. - ¡Vaya un mandón! -respondió insolente Pávlik, dando unos pasos atrás, por si las moscas. - ¡Irás! -dijo entre dientes, obstinado, Petia. - No iré. - ¡Irás! - ¡No iré! ¡Y no vengas mandando! Ya no soy pequeñito para ir llevando a las chicas cartas tuyas. ¿Quieres que vaya allí para que la señora de Pávlovski me arranque las orejas? ¡Estás fresco! - ¿De modo que no quieres ir? -preguntó Petia, con siniestra sonrisa. -No. - Pues luego no te vengas quejando. - ¿Y qué me va a pasar? - Le diré a papá ahora mismo que te juegas el dinero a las cartas. - Pues yo iré ahora y contaré a todos que estás enamorado de la chica nueva, que le escribes cartas de amor, que te escondes entre la maleza bajo su ventana y que no la dejas estudiar, y todos se reirán de ti. ¿Qué, te ha salido el tiro por la culata? - ¡Canalla! -rugió Petia. - ¡Más lo eres tú! -respondió Pávlik. - Con todo, confío en que sabrás callar -dijo sordamente Petia. - Si callas tú, yo también callaré. Con estas palabras, Pávlik, muy ufano, se dirigió a la cuadra, donde Gavrila, sin saber cómo matar el tiempo, se había tendido en el suelo y estaba barajando las cartas. Sí, Petia se hallaba metido en un verdadero callejón sin salida. Por la noche, el muchacho de nuevo se acercó fugitivo al pabellón y estuvo largo rato oculto entre el ajenjo, sin decidirse a echar la carta por la abierta ventana. Aquella vez, la casa estaba a oscuras: por lo visto, la madre y la hija se habían acostado. A Petia incluso le pareció oír la profunda respiración de alguien que dormía. La luna iluminaba tan intensamente la blanca pared del pabellón, que le hacía parecer azul; en ella se movía pausada, con su claroscuro, la sombra de una acacia blanca, y el ajenjo que ocultaba a Petia brillaba como si fuera plata. El chico cambió de lugar varias veces para ocultarse, en la sombra, de la inquietante luz de la V. Kataiev luna, y acabó haciendo tanto ruido, que adentro se oyó un suspiro y una voz que decía enojada: - Me parece que alguien ronda la casa. Pero otra voz, tierna y soñolienta, respondió bostezando: - Duerme, mamaíta, será algún gato trasnochador. Con el corazón en un puño, Petia esperó a que todo se tranquilizara y, después, sacando del bolsillo la carta, atada a una piedra, la echó por la oscura ventana. Bañado por un sudor frío, Petia volvió sigiloso sobre sus pasos y cuando, por fin, se desnudó sin hacer ruido y se acostó en su catre de lona, oyó que Pávlik susurraba siniestro bajo la manta: - ¡Je!, ¿crees que no sé dónde has estado? Has ido a tirar la carta. Da las gracias que no te hayan arrancado las orejas. - ¡Canalla! -gruñó Petia con voz sibilante. - ¡Más lo eres tú! -balbuceó Pávlik, ya medio dormido. LA CITA No sabemos cómo hubiera soportado Petia al día siguiente la febril espera de la cita, si no hubiesen empezado a regar el huerto. El chico hacia girar con verdadero afán el manubrio de la cisterna, sacando cubos de agua que vertía en un gran balde, en el que la llevaban luego por todo el huerto. Petia había elegido aquel trabajo fatigante y monótono porque no le impedía pensar en la cita. El eje del enrejado tambor de hierro, falto de grasa, chirriaba cansinamente. Le hacía coro, con su bajar y subir, la escandalosa cadena. El pesado cubo ascendía lentamente, dejando caer en la resonante oscuridad de la cisterna gotas de agua que detonaban como pistones, y aquel mismo cubo descendía luego veloz, arrastrando en pos suyo la pesada cadena. El tambor giraba frenético, y el chico tenía que apartarse a un lado para que el manubrio no le golpeara en la clavícula. A Petia le dolían los brazos y la espalda, le temblaban las piernas, tenía la camisa empapada, un tibio sudor resbalaba por su frente y goteaba de su barbilla, pero seguía dando vueltas y más vueltas al manubrio, sin tomarse el menor respiro. Experimentaba el chico una felicidad desbordante, que estuvo a punto de convertirse en desesperación cuando, de pronto, todo en torno se puso oscuro, avanzó por el cielo un cárdeno nubarrón y empezó a lloviznar, lo que engendraba el temor de que al anochecer se desencadenase una lluvia torrencial, haciendo imposible la cita. Por suerte, la lluvia se desencadenó lejos, el nubarrón desapareció, y al atardecer hacía fresco, cosa que vino a Petia como anillo al dedo, pues le ofreció el pretexto para embozarse en la capa. El sol, ya muy bajo, brillaba aún sobre la estepa, y 99 El caserío en la estepa cuando Petia, envuelto en su capa, apareció, después de dar un prudente rodeo, en el sendero que partía de la casita, su sombra se proyectaba tan larga como si el chico llevase zancos. En el monasterio, junto a la estación del ferrocarril, tocaban a ánimas. Lejos, en la estepa, sonaban las nostálgicas canciones de los segadores. El blanco muro del pabellón había adquirido un tono rosa, y los cristales de las pequeñas ventanas brillaban cegadores, como planes de oro. Petia tenía las manos heladas, y en la garganta sentía también frío, como si hubiese comido rosquillas con menta. Sin el menor fundamento para ello, Petia estaba seguro de que ella acudiría a la cita, aunque no, no era así: en el fondo de su alma roía al chico el gusanillo de la duda. Petia se tendió en la hierba, apoyó la barbilla en los puños y se puso a mirar la casita con tanta fijeza como si quisiera, poniendo en tensión todas sus fuerzas espirituales, hacer que la chica saliese a la estepa en aquel mismo instante, sin la menor demora. En realidad, aquello ya no era amor, sino orgullo herido; no era pasión, sino cabezonería, una mezcolanza de sentimientos encontrados, el deseo de hacer bajar a su ideal del cielo a la tierra y de convencerse de que Marina no era ni pizca mejor, sino incluso peor que otras chicas, por ejemplo Motia. Sin embargo, en la imaginación de Petia seguía siendo la única e inalcanzable, a pesar de su orzuelo y de su puntiaguda barbilla, aunque bien podía ocurrir que lo fuese precisamente por aquello. Cuando, entre un arrebato de desesperación y un efluvio de esperanza, Petia descubrió de pronto en medio del alto ajenjo que crecía ante la casa la conocida figurilla de la chica, se sintió tan feliz, que se resistió a creerlo. Marina se dirigía hacia él rápidamente -quizá, demasiado rápidamente-, protegiéndose del sol, que le daba en la cana, con su linda manecita. Vestía su corto abriguito de entretiempo, con el cuello levantado, y no llevaba el peinado de costumbre, si bien no había olvidado su tradicional lazo negro y había añadido a su oscuro pelo una ramita de jazmín. - ¡Buenas tardes! -dijo la chica, dando la mano a Petia-. Me ha costado mucho salir. No puede usted imaginarse lo especial que es mi madre. Ahora verá cómo me llama en seguida. Vamos deprisa. Marina sonrió y echó a correr por el senderillo que llevaba a la estepa, seguida de Petia, que estaba muy aturdido y hasta desilusionado por la desenvoltura con que la chica lo trataba y, sobre todo, por su sonrisa, francamente maliciosa. Esperaba Petia algo distinto: timidez, turbación, reproche mudo, severidad por último, todo lo que se quiera, menos aquello. Podía creerse que Marina había estado esperando la hora de la cita con verdadera impaciencia. Ni siquiera le preguntó para qué la había llamado. Además, ¡aquella ramita de jazmín en el pelo! Petia advirtió que Marina era bajita, pero debía tener ya unos quince años y bastante experiencia en lances de amor; quizá ya se habría besado con los chicos. La muchacha no se parecía a sí misma, sino a una hermana suya que fuese mayor. - ¿No le da a usted calor la capa? -preguntó Marina, volviendo la cabeza. - ¿No le da a usted calor su abrigo? -dijo con voz apagada Petia. Pero ella, por lo visto, no comprendió la ironía, pues contestó: - Mi abrigo es de entretiempo, y su capa, muy calurosa, de lana. - Es suiza, especial para las montañas -explicó con mucha dignidad Petia. - Ya lo he advertido -dijo Marina. Se habían alejado bastante de la casa y caminaban lentamente, a través de la estepa, pisando las madrigueras de los citilos y las secas flores, que proyectaban sombras muy largas. Callaron largo rato, prestando oído al susurro de la hierba. El sol se puso tras un lejano túmulo. Sopló, tenue, un vientecillo fresco. - ¿Le gusta la estepa? -preguntó Marina. - Me gustan las montañas -respondió sombrío Petia, sin idea de lo que debía hacer. Era verdad que había conseguido su propósito: aquello era una verdadera cita amorosa, y más todavía, era un paseo, al anochecer, por la solitaria estepa. Sin embargo, Petia se sentía muy violento. Marina llevaba la iniciativa desde el primer instante, y el chico se daba perfecta cuenta de ello. - Pues a mí me gusta la estepa -dijo Marina-, aunque los montes tampoco me desagradan. - No, los montes son más bonitos -replicó, obstinado, Petia. Jamás le había costado tanto trabajo hablar con una chica. Sí, hablar con Motia, por ejemplo, le resultaba mil veces más fácil. Motia, por cierto, lo idolatraba, y aquella... ¿quién sabia?... Lo más espantoso era que no preguntaba por qué la había citado. ¿Qué sería aquello, fingimiento o indiferencia? Sin embargo, Marina le gustaba más y más a cada instante. Estaba ya locamente enamorado, y no, como antes, de un sueño lejano, sino de una tentadora y cercana realidad. Mientras duró el paseo, Marina rió varias veces sin causa aparente, y aquella encantadora risa le pareció a Petia extrañamente conocida, aunque no podía recordar dónde la había oído. "¡Espera, amiguita! -observó Petia para sus adentros admirando la bella cabecita de Marina, con el lazo negro y la ramita de jazmín-. ¡Ya veremos luego!" Imagínese -dijo Petia con sonrisa irónica- que 100 hubo un tiempo en que estuve muy enamorado de usted. - ¿De mí? -exclamó asombrada Marina, y se encogió de hombros-. No me figuro cuándo pudo ser eso. - Hace mucho. El año pasado -suspiró Petia-. Usted, seguramente, no se lo suponía. Marina se detuvo y lo miró con ojos muy serios y atentos. - Eso no puede ser verdad. - Pues lo es. - ¿Dónde?, ¿cuándo? Petia miró a la chica con tierno reproche y dijo, pronunciando muy distintamente cada palabra: - Junio. Italia. Nápoles. La estación. ¿Puede ser verdad o no? En un segundo, el rostro de Marina cambió de expresión, reflejando susto y seriedad. La chica se sonrojó y dijo secamente, con una expresión de impenetrable reserva en los ojos: - Se equivoca usted. Nunca hemos estado en Italia... No hemos salido nunca al extranjero. Petia sintió que aquello no era verdad y, con mucho fuego, dijo: - Sí, sí. Llevaba usted este mismo abrigo y ese mismo lazo negro. Usted iba por el andén con su mamá... Estaba también Máximo Gorki... Nuestro tren partió en aquel mismo instante, yo me asomé a la ventanilla y la miré, y usted me miró a mí ¿Acaso no fue así? ¿Acaso no me miró usted? ¿Va a decirme que no? Marina frunció el ceño y, por toda respuesta, denegó con la cabeza, pero un espeso rubor encendía su carita, incluso su graciosa barbilla. La chica parecía a punto de enfadarse de verdad. - ¿Va usted a decirme que no? -insistió Petia. - Nada de esa ha ocurrido; lo ha visto usted en sueños. - Incluso sé a dónde fueron ustedes luego. ¿Quiere que se lo diga?, ¿sí? ¡A París! -exclamó con aire de amargo triunfo. Marina denegó otra vez con la cabeza, poniéndose lívida. - Marie Rose, Longjumeau -dijo Petia en voz baja, pero insinuante, mirándola fijo a los ojos y gozando placentero de su turbación. Marina se puso tan pálida, que Petia llegó a asustarse. Después, el rostro de la chica quedó inmóvil, cuajada en él una expresión despectiva. - Esos son fantasías suyas -dijo Marina displicente y, haciendo un esfuerzo, rió con su extraña risa, que tan conocida le parecía a Petia. El chico comprendió de pronto que era aquella la risa de Vera la del Abismo, y que él era el desventurado Raiski. - Tenga bien presente que nunca ha ocurrido nada de eso -dijo Marina y, dando media vuelta, se alejó hacia la casa. V. Kataiev Petia la siguió corriendo. - No me acompañe usted -dijo Marina, sin volver la cabeza. - Espere usted, Marina... ¿Por qué se ha puesto así? -preguntó, plañidero, Petia. Marina se volvió hacia él y, midiéndolo de pies a cabeza con una despectiva mirada, le dijo: - ¡Charlatán! La chica se alejó corriendo. Petia no esperaba que una entrevista tan prometedora pudiera terminar así. No comprendía en absoluto las causas de aquel enojo. Lo único que sabía era que había perdido a Marina, si no para siempre, por lo menos para mucho tiempo. ¿Y cuándo había ocurrido aquello? En el preciso instante en que todo parecía favorecerle, en que la estepa iba poniéndose oscura y, tras los lejanos barrancos, pendía en el aire una luna enorme, iluminada tenuemente desde dentro, como un globo de papel. LOS COME TARIOS DE CESAR En los días que siguieron, Marina no se dejó ver. Petia arrojó por la ventana varias esquelas en las que, en diferentes tonos, le daba otra cita, prometiéndole incluso descubrirle un secreto muy importante, pero nada surtió efecto. Petia comprendió que había perdido a Marina para siempre. El chico estaba desesperado, y su pena la ahondaba no tener cerca a nadie a quien pudiera hablar de su revés amoroso, del "estado de su alma doliente", que así llamaba Petia la desazón que le producía su amor propio herido. Por eso la llegada de Gávrik no pudo ser más oportuna. Como siempre en los últimos tiempos, Gávrik apareció inopinadamente. Petia lo vio cuando ya estaba en el huerto. Era imposible comprender de dónde había salido. En todo caso no había entrado por la puerta de la valla, ya que Petia se encontraba en aquel instante junto a ella para ver si una personita salía a comprar petróleo. Gávrik llevaba entre la camisa y el cinturón un manoseado libro, y en la mano sostenía, arrollado, un cuaderno con el que, al parecer enojadamente, se golpeaba en una rodilla. Todo su aspecto era bastante sombrío. - ¿Qué, vamos a estudiar? -preguntó, suspirando, Petia. - No; vamos a cazar moscas -respondió seco Gávrik. Petia eligió en el huerto un umbroso rincón, desde el que se veía la casita, y ambos se sentaron, al pie de un cerezo, en la tierra esmaltada de margaritas silvestres. - ¿Qué es eso que traes ahí? -preguntó apático Petia. - Tengo que estudiar los Comentarios de la guerra de las Galias. - ¡Ah! Ahora te lo explicaré. Lo principal consiste 101 El caserío en la estepa en que esos Comentarios de la guerra de las Galias los escribió Cesar. Se llamaba Julio y era, por así decirlo, un emperador romano que... - Eso lo sé, sin necesidad de que tú me lo digas. Debo leer y traducir y, además, aprenderme de memoria el primer capítulo. - Pues vamos a estucharlo -dijo condescendiente Petia-. Abre el libro y ponte a traducir. - Ya lo he traducido -dijo Gávrik. - ¿Qué quieres, pues? - Aprenderme de memoria el primer capítulo. Y eso es para mí peor que aprenderme una poesía. - Pero es necesario -dijo aleccionador Petia, que ya iba tomando gusto al papel de maestro-. Por tanto, abre el libro, dámelo a mí, yo leeré y tú repetirás. - ¿Es que no lo sabes de memoria? -preguntó con recelo Gávrik. Petia hizo oídos sordos a la pérfida pregunta, quitó el libro a Gávrik y, con mucha fuerza de expresión, leyó: - Gallia est omnis divisa in partes tres. Repite. - Gallia est omnis divisa in partes tres -repitió Gávrik, arrugando el entrecejo. - ¡Muy bien! -dijo Petia-. Sigamos... En aquel instante le pareció al chico ver una figura cerca de la casita y, alargando el pescuezo, miró hacia allí. - No la esperes -observó muy tranquilo Gávrik. Petia se estremeció. - ¿Y tú de dónde lo sabes? -preguntó Petia, poniéndose muy rojo, pues se conocían demasiado para poder engañarse. - ¡No te hagas el tonto! -dijo irritado Gávrik-. ¡Ni que las Pávlovski hubieran caído del cielo! Tú sabes perfectamente que las hemos traído para despistar a la policía. Hay que tener cabeza y no una col sobre los hombros. No están aquí en la casa de campo veraneando, sino que... se ocultan y trabajan. Y a ti se te ha ocurrido hacerle el amor a la chica. En fin, si así lo quieres, hazle el amor, nadie te lo prohíbe, pero a qué vienen tus tontas conversaciones. Apenas la has visto, te has puesto a decirle: ¡Ah, yo a usted la conozco! ¡Oh, la he visto a usted en el extranjero! ¡Oh, Marie Rose! ¡Oh, Longjumeau! ¿Sabes tú lo que es Marie Rose y Longjumeau? Dándose cuenta de que hablaba demasiado alto, Gávrik miró en torno y, aunque no había nadie por allí cerca, bajó la voz para decir: - De allí vienen todas las directrices e instrucciones. Ya puestos, te diré que, si le echan el guante a esa mujer, sufriremos un gran descalabro. Te hablo con tanta franqueza porque te consideramos de los nuestros. ¿No es cierto que es así? Gávrik entornó los ojos y miró fijo a Petia, esperando que respondiera a su categórica pregunta. Petia lo pensó y asintió con la cabeza. Era la primera vez que Gávrik le hablaba con tanta claridad, sin callarse nada, llamando al pan, pan, y al vino, vino. - ¡Juro...! -dijo Petia y enmudeció de repente, pues la emoción le ponía un nudo en la garganta. El chico sentía deseos enormes de decir algo importante, hasta solemne, y por eso repitió, con lágrimas en los ojos. - ¡Juro!... - Ya sabía yo que ibas a pronunciar juramentos dijo Gávrik-. Puedes guardártelos. Nosotros, amigo, no fiamos mucho de las palabras. Estamos hartos de oír a charlatanes. - ¡Yo no soy un charlatán! -protestó, muy molesto, Petia. - No hablo de ti, aunque también te gusta un poquito darle a la lengua. ¡Marie Rose! ¡Longjumeau!... Quítate esa costumbre, amigo. La cosa es seria, y, si llegara el caso, no tendríamos muchas contemplaciones contigo... ¿Tienes tú una idea de lo que es la conspiración? - Sí -dijo con mucha dignidad Petia. - Pues no se nota... -espetó Gávrik-, porque la conspiración consiste, ante todo, en saber morderse la lengua. Y tú eres de los que hablan hoy con uno, mañana con otro... Las palabras, amigo, no son gorriones, cuando salen de la boca ya no hay quien pueda cazarlas. ¿Sabes lo que ella ha pensado de ti? - ¿Quién? - Marina. Creyó que te habían enviado los de la policía, que eras de la bofia. - ¿Qué es la bofia? -preguntó inquieto Petia. - ¡Ay, amigo, para hablar contigo, hay que comer antes! De la bofia quiere decir un espía. De la secreta. Ya deberías saberlo... Alborotaste tanto a la madre y a la hija, que aquella misma noche se disponían a salir del caserío. Menos mal que llegué yo en aquel momento, si no se hubieran marchado. Ya habían recogido sus trastos. Pero yo les dije, para que no se inquietasen, que, a pesar de todo, tú eras de los nuestros. Petia, abatido, callaba. No había podido suponer que sus amoríos trajeran tan graves consecuencias. Sí, había muchas cosas que él ni tan siquiera conjeturaba. - Por cierto, la chica no está mal. Yo no tendría nada en contra de pasear con ella, cogidos del brazo, al atardecer, pero no me llega el tiempo -dijo, con un suspiro, Gávrik. Petia le miró casi horrorizado, sin creer lo que estaba oyendo. ¡Hablar así de "ella"! ¡Aquello era increíble! Pero Gávrik, tendido sobre las margaritas, las manos cruzadas tras la nuca, continuó como si tal cosa: - Por otro lado, debes comprender su situación. No tiene padre. Su padre murió el año pasado en el extranjero, de tisis galopante. También militaba en nuestra organización. La madre se dedica al trabajo del Partido. Viven con pasaporte falso. Y todo el tiempo se ven obligadas a cambiar de sitio, a 102 ocultarse y a mudar de casa. La chica tiene que estudiar, para no quedar atrasada. Y están siempre metidas en casa porque no deben salir más que en caso de extrema necesidad. En fin de cuentas, es ya una mocita, y se aburre. Por eso se alegró cuando le echaste la esquela por la ventana. ¿Por qué, en fin de cuentas, no iba a dar una vuelta con un buen mozo? Además, por raro que parezca, le caíste en gracia. Pero tu maldita lengua lo ha echado todo a perder. Petia torció el gesto, como si le dolieran las muelas. - Espera -dijo-, ¿de dónde sabes tú todo eso? Gávrik miró a Petia con manifiesto asombro, y dijo: - ¡Vaya, hombre! ¿Crees que las Pávlovski viven del aire? Aunque debo decirte que son tan Pávlovski como yo Ptáshnikov, pero eso no debe saberlo nadie. Yo me acerco unas dos veces por semana para traerles provisiones y cuando hay que hacerles llegar algún encargo del Comité... Petia quedó desagradablemente sorprendido. Resultaba que Gávrik veía con gran frecuencia a las Pávlovski y era como de la casa. -¡Pues no lo sabía! ¿Y por qué no pasas a vernos a nosotros? -preguntó Petia, que empezaba a sentir algo así como celos. - Porque vengo de noche las más veces. - ¿Por conspiración? -preguntó no sin ironía Petia. - ¿Y tú qué te crees? ¿Para qué va uno a llamar la atención sin necesidad? No sabemos nunca quién puede vernos... ¿Sabes en qué tiempos vivimos? Por todas partes hay huelgas. La secreta parece haberse vuelto loca, tienen espías en todos los sitios. La cosa se ha puesto peor que en el año cinco. Petia percibió el hálito de Blizhnie Mélnitsi, del que en los últimos tiempos había comenzado a deshabituarse. - ¿Qué, camarada, nos echamos un cigarrillo? dijo Gávrik sacando una cajetilla barata. Petia no fumaba aún y no sentía deseos de hacerlo. Pero la palabra "camarada", pronunciada por Gávrik con aquella singular expresión de hombre maduro y el propio aspecto de la cajetilla de Repique, de la sociedad Laferme -cinco kopeks los veinte pitillos-, que Petia había visto anunciada en Pravda, le hicieron que tomase de la cajetilla un duro emboquillado y se lo llevara a los labios con torpe movimiento. - Fumemos -dijo Petra en el mismo tono que Gávrik, mirando, con ojos bizcos, la punta del cigarrillo, a la que su amigo acercaba una cerilla encendida. Los chicos estuvieron fumando un rato: Gávrik con manifiesto placer, tragándose el humo y escupiendo como un viejo obrero, y Petia sacándose el cigarrillo de la boca a cada instante y mirando la boquilla, de la que salía un blanco hilo de lechoso y humo. V. Kataiev No volvieron a hablar de las Pávlovski. Se pusieron a estudiar los Comentarios de César, y Gávrik dijo al marcharse: ¡Así están las cosas, amigo! Pero tú no te acoquines. Petia no comprendió a qué se referían aquellas palabras. En el chico chocaban los sentimientos más encontrados: los celos, el despecho, la esperanza, la desesperación, y, por extraño que pudiera parecer, un vivo y apasionado afán de vivir, que inundaba, desbordante, su corazón. Petia se puso a rumiar la forma de corregir su equivocación y hacer que Marina acudiera a otra cita. El chico pasó varios días entregado a tejer planes. LA REI A DEL MERCADO Fue por entonces cuando empezaron a madurar las cerezas. Maduraban rápida e impetuosamente, al mismo tiempo todas las variedades: las negras, las rojas, las color rosa y las blancas. Aunque los Bachéi observaban cada día, llenos de inquietud, la maduración de la rica cosecha, únicamente se dieron cuenta de sus verdaderas proporciones una buena mañana en que, votando muy bajas, pasaron ruidosas sobre el huerto una negra nube de estorninos y, tras ella, una gris nube de gorriones. Los pájaros se posaron en el huerto, y mientras Vasili Petróvich, Petia, Pávlik, Dunia y Gavrila corrían por debajo de los árboles, espantándolos con sombrillas, palos, sombreros, pañuelos y gritos, la tía se puso sus guantes de encaje y su sombrero y, el rostro radiante, se dirigió en el ómnibus a la ciudad para enterarse de los precios al por menor de la cereza y ver si podía venderla, al por mayor, a los fruteros del mercado. Regresó la tía al atardecer y, cuando se encontraba ya cerca del caserío, oyó atronadoras detonaciones. Era Pávlik, que, bajo la dirección de Gavrila, disparaba, con perdigones, una vieja escopeta que habían encontrado entre los trastos dejados en la finca por la señora de Vasiútinski. - ¡Dios mío! ¿Qué estás haciendo? -gritó espantada la tía al ver que su amado sobrino cargaba la escopeta. - ¡Espanto a los pájaros! ¡Tenga cuidado! respondió Pávlik y, poniendo una cara feroz, disparó de nuevo a lo alto, después de lo cual voló por el aire una pequeña tromba de plumas de gorrión. Por lo visto, la guerra contra las aves se desarrollaba con buen éxito. - ¿Qué, qué tal sus iniciativas comerciales? preguntó Vasili Petróvich, frotándose las manos-. Confío en que nos habrá traído usted buenas noticias. - Y sí y no -respondió la tía. - ¿Qué quiere decir con eso? -dijo Vasili Petróvich, sonriendo jovial. El padre había recorrido el huerto unas diez veces 103 El caserío en la estepa en el transcurso del día y había podido convencerse de que la cosecha no era simplemente buena, sino insólita, fantástica. Racimos de grandes cerezas combaban las ramas, brillando al sol con todos los matices del rojo, desde el más pálido, casi color carne, como los corales rosa de primera calidad, hasta el rojo sangre tirando a negro, como el carbúnculo del piropo. - ¿Qué quiere decir con eso? –repitió el padre menos jovial, al advertir la expresión disgustada de la tía. - Ahora se lo contaré todo; deje primero que me lave y ofrézcame, por favor, una taza de té. ¡Doy media vida por una taza de té! Todo aquello no presagiaba nada bueno. Media hora después, la tía, sentada en la terraza, tomándose ávidamente la ansiada taza de té, decía: - ¿Comprende?, primero he recorrido algunas fruterías de la ciudad. Hay aún pocas cerezas, muy pocas, y las venden al por menor a quince o veinte kopeks la libra. - ¡Pero eso es magnifico! -exclamó Vasili Petróvich, calculando mentalmente lo que podría producirles cada árbol, admitiendo incluso que no hubiera en él más que unos treinta kilos de cerezas-. Si es así, podemos considerarnos ricos. - Espere -observó cansada la tía-. Eso es el precio al por menor, pero nosotros tenemos que vender las cerezas al por mayor. He ido al mercado y he recorrido los puestos de los fruteros. Resulta que el precio al por mayor es bastante más bajo. ¡Eso es completamente natural! -exclamó muy animado Vasili Petróvich-. Eso ocurre siempre. Dígame, ¿y cuál es el precio al por mayor? -Ofrecen dos cuarenta por pud, franco de portes. Vasili Petróvich pasó sus dedos por el arco de acero de sus lentes, movió los labios y, haciendo mentalmente unos cálculos, dijo: Sí... eso es otra cosa; pero, de todos modos, debemos sacar una suma muy respetable. No sólo podremos hacer efectivos los pagarés, sino obtener ciertas ganancias -y Vasili Petróvich miró sonriente a la tía. - Es usted muy ingenuo -dijo la tía. No se olvide que pagan a dos cuarenta el pud franco de portes -y repitió recalcando las palabras: ¡Franco de portes! - ¡Ah, si!... franco de portes... -barbotó Vasili Petróvich-. ¿Y qué significa eso? - Pues eso quiere decir que debemos llevar toda la cereza al mercado. - ¿Y qué? ¡Vaya un problema! La llevaremos y cobraremos nuestro buen dinero. - ¡Vaya, es verdaderamente difícil hablar con usted! -dijo enojada la tía-. ¿Ha pensado usted en cómo vamos a llevar las cerezas al mercado? ¿En qué vamos a transportarlas? No tenemos ni caballo, ni carro, ni cestos, ni sacos, ni... no tenemos nada... Y ya no hablo de que primero hay que recoger la cosecha, si no se la comen antes los pájaros. ¡No tenemos ni siquiera escaleras!... - Sí... -pronunció distraídamente Vasili Petróvich y, pellizcándose la nariz, exclamó-: ¡La cosa es bastante extraña! ¿Por qué debernos… llevar las cerezas al mercado… franco de portes? Usted hubiera debido decirles: si quieren comprar cerezas, tengan la bondad de venir a recogerlas. - Así lo he dicho. - ¿Y qué? - No quieren. - ¡Hmn!... En todo esto hay un mal entendido... Por último, existe, por decirlo así, la competencia. Si unos no quieren, quizás otros acepten. - He recorrido todos los puestos y he sacado la impresión de que no hay ninguna competencia y forman todos una misma banda. No puede usted figurarse lo que se parecen unos a otros. Todos llevan idénticas blusas azules, los mismos gorros de piel de cordero, y todos tienen unas carazas de luna rojas como un tomate. Son unos bandoleros como aquellos "persas" que vinieron a ver si malvendíamos la cosecha... Y todos me han hablado de una tal señora Storozhenko. Por lo visto, todo el comercio al por mayor se encuentra en manos de esa dama. - ¿Y por qué no ha hablado usted con ella? - Lo he intentado, pero no hay forma de verla. Se pasa el día recorriendo huertos y comprando la cosecha. - ¿Y qué vamos a hacer? -preguntó Vasili Petróvich. - No sé -respondió la tía. Estaban sentados el uno frente al otro con cara de mal humor. Vasili Petróvich enjugaba su pardo y poroso cuello con un pañuelo no muy limpio, y la tía tamborileaba con sus dedos en el platillo de té. Petia se daba cuenta de que sobre la familia se cernía una desgracia, aún más terrible que la vez pasada, cuando la sequía agostaba el huerto. Las cerezas maduraban, no por días, sino por horas. Las rojas se ponían negras, las rosadas, rojas, las amarillas, color de rosa, y las blancas amarilleaban, adquiriendo un vivo tono bronce, que denotaba a simple vista su dulzor. De buena mañana empezaba ya la guerra contra los pájaros. Ataban a las ramas trapos de color, ponían espantajos, corrían por debajo de los árboles, batían palmas y gritaban con voz ronca, tratando de espantarlos. De vez en cuando, sonaban los estampidos de la escopeta, y los perdigones hendían con metálico sonido el aire. Aquello resultó más difícil que acollar los árboles o acarrear agua. ¡Oh, qué odio tomó Petia a los estorninos! ¡Cuán poco se parecían a las poéticas avecillas que cantaban alegres en diferentes tonos, haciendo que los bellos días primaverales se antojaran aún más hermosos, las alamedas, más umbrías y que las tenues nubecillas parecieran inmóviles, como sumidas en plácido letargo! 104 Aquellos estorninos eran ya para el chico aves de rapiña, que atacaban, formando grandes nubarrones, el tranquilo huerto. Estropeaban con sus agudos picos las cerezas, eligiendo hábilmente las maduras, a las que arrancaban triangulares pedacitos de carne. Los estorninos no comían tanto como estropeaban. Cuando se lograba espantarlos de un árbol, revoloteaban largo rato sobre él, describiendo círculos y dando rápidos virajes. Intentaron los Bachéi recoger la cosecha de algunos árboles subiéndose a unas sillas y se convencieron de que era aquello muy difícil cuando no se tenía hábito. Por el momento, resolvieron vender parte de las cerezas al por menor, y mandaron a Gavrila a Bolshói Fontán con un gran cesto. Gavrila pasó unas horas recorriendo los chalets y trajo en total setenta kopeks. Después de explicar, con lengua estropajosa, que no había podido vender más, se echó a dormir en la hierba, detrás de la cuadra, esparciendo en torno un fuerte olor a aguardiente. Se presentaron unos veraneantes que vivían en el chalet de Kovalevski, dos señoritas muy lindas, con sombrillas de encaje, y un estudiante con guerrera blanca. Compraron dos libras de cerezas, pero, como los Bachéi no tenían peso, la tía les echó a ojo unas cinco libras en una coquetona cestilla que el estudiante llevaba ensartada en un palo. Las señoritas colgaron inmediatamente unas cerezas, como si fueran pendientes, en sus diminutas orejas, se pusieron más bonitas aún, con sus mejillas llenas de graciosos hoyuelos, y rieron coquetonas, mientras la tía las miraba con una expresión que parecía decir: "¡Señores, no comprendo cómo pueden ustedes alegrarse así!" Después, el cartero trajo una esquela del notario, escrita a máquina, con la lacónica y amenazante advertencia de que al cabo de tres días vencían los pagarés. La tía de nuevo marchó a la ciudad, pero regresó sin haber conseguido nada, ya que la señora Storozhenko no se encontraba allí, y los "persas", como si quisieran tomarle el pelo, ya no ofrecían dos cuarenta, sino un rublo treinta por pud, franco de portes. Además, debieron de decir alguna grosería a la buena mujer, pues, cuando llegó a casa, parecía a punto de llorar, se quitó el sombrero con brusco ademán y repitió varias veces, yendo y viniendo por la terraza: - ¡Pero qué canallas! ¡Dios mío, qué canallas! No quedaba más remedio que alquilar a los colonos alemanes carros y cestos y, en contra de los sagrados principios de Vasili Petróvich, explotar trabajo ajeno, es decir, contratar a muchachas de las aldeas del contorno para que recogieran cuanto antes la cosecha, una cuarta parte de la cual ya la habían picado los pájaros. Los alemanes se negaron a alquilar sus carros, y V. Kataiev todas las muchachas aldeanas estaban trabajando ya en otras fincas. - ¡Maldita sea la hora en que me dejé arrastrar a tan estúpida y loca empresa! -gritó el padre. - ¡Vasili Petróvich, compadézcase de mí, se lo pido por nuestra difunta Zhenia! -dijo llorando la tía, y su voz denotaba que tenía hinchada la nariz. Por si todo aquello fuera poco, la puerta de la finca se abrió chirriante y entró por ella un cabriolé. Un "persa" iba en el pescante, otro, de pie en el estribo, y en el asiento trasero saltaba, de lado, una obesa dama embutida en un guardapolvo de lona y tocada con un polvoriento sombrero que adornaban unas desteñidas miosotas de tela. El cabriolé pasó por encima de un arriate con flores de tabaco y petunias y se detuvo frente a la casa. Los "persas" se apresuraron a ofrecer sus manos a la dama, que se apeó trabajosamente. Tenía la mujer aquella una cara bigotuda y grasienta, pero musculosa, con un feo rubor de remolacha, y sus ojos eran absolutamente inexpresivos. - ¡Eh, muchacho... como te llames... deja de cazar moscas y corre a llamar a los dueños! -gritó la mujer a Pávlik, con asmática y bronca voz de verdulera, y ya se disponía a sentarse en una silla metálica que le ofrecía servil unos de los "persas", cuando aparecieron la tía y Vasili Petróvich. - ¿Son ustedes los amos? -preguntó la mujer y, sin esperar respuesta, tendió primero a Vasili Petróvich y después a la tía su corta mano, calzada en negros mitones de encaje, que dejaban asomar unos dedos gruesos y cortos como muflones-. Buenos días, yo soy la señora Storozhenko. La tía, muy emocionada, se ruborizó y dijo rápidamente, con sonrisa de dama de la alta sociedad: - Es usted muy amable. He estado dos veces en el mercado, pero no he podido verla. No hay forma de dar con usted. La tía, con gesto encantador, amenazó a la señora Storozhenko con su fino índice y dijo: - Como ve usted, es verdad eso de que si el monte no viene a mí, yo voy al monte. - Eso no tiene importancia -replicó la señora Storozhenko, como si no hubiera oído el aforismo-. En el mercado me han dicho que quieren ustedes vender su cosecha de cerezas. Pues bien, yo se la compro. ¿No querrá usted ver antes el huerto? -dijo la tía, cambiando con Vasili Petróvich una mirada de inteligencia. - Conozco este huerto como si fuera mío respondió la señora Storozhenko. ¿Creen que es la primera vez que vengo aquí? Ya compraba la cosecha cuando gobernaba la finca la señora de Vasiútinski. Debo decirles que cuando estaba ella, las cosas marchaban mejor. Ustedes han dejado que los pájaros estropeen la mitad de la cereza. No es cosa 105 El caserío en la estepa mía, claro está, pero les diré que tienen ustedes el huerto muy abandonado. No creo que logren salir adelante. Aunque no hace más que cinco años que me dedico a la fruta y hasta entonces comerciaba exclusivamente en pescado, a cualquiera que le pregunten les dirá que la señora Storozhenko sabe lo que es la fruta. ¿Acaso son eso cerezas?, eso no son cerezas, sino piojos. ¡Pueden creer lo que les digo! Vasili Petróvich y la tía escuchaban a la señora Storozhenko, ya con desesperación, ya llenos de esperanza. De ella, exclusivamente de ella, dependía su suerte, pero el tosco rostro de la mujer era impenetrable. Por fin, la señora Storozhenko dijo: - En pocas palabras, para que no perdamos más tiempo, aquí tienen esto -la mujer abrió una bolsa de cuero que llevaba terciada sobre el pecho y sacó de ella un crujiente billete de cien rublos con la efigie de la emperatriz Catalina II, que, por lo visto, había preparado de antemano-. ¡Tomen! - ¿Cien rublos nada más, cuando los pagarés ascienden a trescientos? - ¡Tomen! -repitió impaciente la señora Storozhenko-. Y den las gracias que les suelto cien del ala. Por lo menos, no tendrán que preocuparse más de las cerezas, pues yo me hago cargo de recogerlas y de llevarlas al mercado. - ¡Tenga temor de Dios, señora Storozhenko! -dijo Vasili Petróvich-. ¡Esto es un atraco! - Diga, buen hombre -replicó con voz cantarina y dulzona la señora Storozhenko-, ¿no le parece que yo también tengo que ganar algo? - Sí, pero aquí hay mercancía por valor de unos quinientos rublos, como mínimo -dijo la tía-. Lo hemos calculado bien. - Pues si lo han calculado, realicen ustedes mismos la cosecha y no den la lata a la gente. Cien rublos, ¡ni un kopek más! - Sí, pero nosotros debemos hacer efectivos los pagarés. - Eso ya lo sé. Dentro de unos días deben ustedes entregar trescientos rublos a la señora de Vasiútinski, y si no los entregan, perderán su derecho al arriendo. Y lo perderán, quiéranlo o no, porque no tienen dinero contante y sonante y, de todos modos, ya están arruinados. Por eso les aconsejo que acepten lo que les doy, pues, por lo menos en los primeros tiempos, no se morirán de hambre. Y la señora de Vasiútinski me pasará la finca a mí por mediación del notario. Yo sabré gobernarla mejor que ustedes. - Eso está aún por ver -dijo la tía, poniéndose lívida. - ¡Deje usted de presumir! -espetó la señora Storozhenko con manifiesto desprecio y mirando con un odio feroz a Vasili Petróvich y a la tía-. ¿Creen que no sé lo que son? ¡No tienen ustedes dónde caerse muertos! ¡Son unos mendigos! ¡Unos harapientos! ¡Y aún se llaman intelectuales! - Muy señora mía -dijo Vasili Petróvich-, ¿quién le ha dado a usted el derecho de hablarnos en ese tono? La señora Storozhenko se volvió con majestuoso empaque hacia la tía y le dijo: - Escuche usted... como se llame... dígale a su consorte que no dé voces, porque dentro de tres días los tiraré a ustedes de aquí con todos sus trastos. ¡Descamisados! Vasili Petróvich pareció querer lanzarse sobre la mujerona y prorrumpir en gritos, pero no pudo más que patalear, mugió como un mudo y se dejó caer sobre los peldaños de la terraza, llevándose las manos a la cabeza. - Tome usted los cien del ala y extiéndame un recibo -dijo la señora Storozhenko alargando el billete a la tía, como si no hubiera pasado nada. - ¡Es usted una mujer desalmada y vil! -exclamó la tía, toda temblando, y hecha un mar de lágrimas, se metió en la casa con paso tambaleante. Era aquella escena tan brutal y bochornosa, que no sólo Petia, Pávlik y Dunia, sino también Gavrila quedaron como petrificados, y nadie advirtió la presencia de Gávrik, que llevaba ya largo rato allí cerca, entre los árboles. El muchacho, hundida en el bolsillo del pantalón la mano derecha, se acercaba lento, con su paso bamboleante, hacía la señora Storozhenko. - ¿Aquí estás, so pellejo? -dijo Gávrik entre dientes, dilatadas las aletas de la nariz-. ¡Largo de aquí, tía pendón! La mujer miró asombrada a Gávrik y de pronto reconoció en aquel mocetón obrero de dieciséis años al nietecito del abuelo Chernoivánenko, al pobrecito mendigo que le llevaba al mercado los gobios cuando ella vendía pescado al por menor. La señora Storozhenko tenía buena memoria y comprendió en seguida que tenía delante a un viejo enemigo. Entonces era pequeñito e impotente, y ella hacía con él lo que le venía en gana, pero ahora las cosas habían cambiado. Con zorruno instinto, la víbora aquella intuyó en él una fuerza peligrosa. - ¡Qué es eso de faltarme! -gritó la mujerona, rebullendo nerviosa junto al cabriolé-. ¿Qué estáis mirando? ¡Dadle dos buenas puñadas en los hocicos! Agachando sus cabezas con los gorros de piel de carnero, los "persas" dieron unos pasos adelante, pero Gávrik, rápido, sacó del bolsillo la mano, con un rompecabezas de acero, y en sus labios, cenicientos, aparecieron unos espumarajos que nada bueno prometían. - ¡Largo de aquí, tía pendón! -repitió el muchacho con una tranquilidad espeluznante y, tomando del bocado al caballo, sacó de la finca el cabriole, al que montaron, ya en marcha, la señora Storozhenko y los "persas". Durante largo rato se vio luego camino de la ciudad, entre los verdes trigales, el gorro con las 106 miosotas desteñidas y se oyó la voz chillona de la señora Storozhenko, que lanzaba a los habitantes del caserío espantosas amenazas y los colmaba de los más indecentes denuestos. Respirando profundamente, como después de una pesada faena, Gávrik se acercó a sus amigos. Dio la mano en silencio a Petia, palmoteó a Pávlik en la espalda y se acercó a Vasili Petróvich, que continuaba sentado en los peldaños, tapada la cara con las manos. - Ya veremos quién se sale con la suya -dijo Gávrik, escupiendo furioso, y luego cruzó el huerto en dirección a la estepa, donde se perdió de vista tan repentinamente como había aparecido. Todos permanecieron callados largo rato, comprendiendo que nada podían decir. Vasili Petróvich se frotó con fuerza la cara, limpió los cristales de los lentes con el faldón de la camisa, sonrió, inesperadamente para todos, con leve y pueril sonrisa y dijo, suspirando: - Así, con la desgracia, terminó el banquete. Por extraño que pueda parecer, fue aquel un suspiro de alivio. LA AYUDA DE LOS AMIGOS Por cierto tiempo reinaron en la finca la quietud y la tranquilidad. Los Bachéi se conducían como si acabaran de despertarse y no comprendieran bien si lo que les ocurría era sueño o realidad. Todos se mostraban muy solícitos e incluso cariñosos. Por la tarde tomaban té y leche cuajada. Bromeaban, conversaban, pero no aludían en absoluto a su situación y parecía como si reservaran todas sus fuerzas espirituales y corporales para un futuro próximo, en el que incluso daba miedo pensar. Se acostaban temprano y dormían mucho, desquitándose, con placer, de todos sus trabajos e inquietudes y sabedores de que el día siguiente no les traería nada nuevo. Un amanecer, Petia sintió que una mano fría le tiraba de una pierna. Abrió los ojos y vio que la ventana estaba abierta y Gávrik se encontraba junto a su cama. Aún no había salido el sol, pero en la habitación había ya bastante claridad y por la ventana, que dejaba entrar el fresco de la alborada, se veían el oscuro verdor del huerto y la franja rojo cereza del matutino cielo; lejos, se oían las voces soñolientas de los gallos. - ¡Levántate! -musitó Gávrik. - ¿Qué pasa? -preguntó Petia con idéntico susurro, sin asombrarse lo más mínimo, pues hacía ya tiempo que estaba habituado a las inopinadas apariciones de su amigo. - ¡Anda, vístete y a trabajar! -dijo Gávrik enigmática y alegremente, señalando con la cabeza hacia la abierta ventana. Con estas palabras, el muchacho saltó en silencio al poyo de la ventana y de allí al huerto, perdiéndose V. Kataiev de vista en él. Petia conocía bien a Gávrik y sabía que aquello no era una broma, que le había hablado en serio. Por eso se vistió en un periquete y, encogiéndose de frío, saltó por la ventana. En el jardín se oían voces. Petia dio la vuelta a la casa y vio a unos hombres bajo los cerezos. Se oían golpes de hacha y chirridos de sierra. A cierta distancia pasó un joven desconocido, llevando a cuestas una tosca escalera nueva que, por lo visto, acababan de hacer de listones. Otra idéntica aparecía apoyada en un árbol, y arriba había una chica descalza, sujetando con una mano una rama, que el peso de las cerezas combaba, y protegiéndose con la otra del sol, que acababa de salir del mar y daba en los ojos con sus rayos cegadores, aunque fríos todavía. - ¡Petia, acérquese! -gritó la chica. Petia reconoció a Motia. - ¿Qué haces aquí? -preguntó el chico acercándose. - Recogiendo su fruta -respondió alegre Motia, y Petia vio la cesta que colgaba de su brazo. Motia añadió con un suspiro: - Nos tiene usted olvidados. No viene nunca por Blizhnie Mélnitsi. Llevaba Motia unas cerezas en las orejas, a guisa de pendientes, y a Petia le pareció más bonita que nunca. - ¿Sabe? -dijo Motia riendo, mientras arrancaba con dedos ágiles las cerezas y, junto con unas hojitas, las dejaba caer en la cesta-, llevamos trabajando más de una hora, y usted no ha hecho más que abrir sus ojitos. ¡No se puede ser tan perezoso! ¡Dios le castigará! La chica rió tan alto, que estuvo a punto de caerse. - ¡Ay, sujéteme, que me caigo! -gritó, pero logró conservar el equilibrio, aunque algunas cerezas de la cesta cayeron sobre Petia. - Bromas a parte, yo pregunto en serio qué pasa aquí -insistió Petia. - ¿Pues no lo está viendo? -respondió Motia-. Los amigos hemos venido a recoger la cosecha para que no se pierda. Petia miró en torno. En todas partes, bajo los árboles y en ellos, había gente a la que conocía -a unos más, a otros menos- de cuando viviera en Blizhnie Mélnitsi. Con gran asombro suyo vio Petia al tío Fedia, al viejo ferroviario, a Sinichkin, a la joven maestra y a algunos otros amigos y visitantes de Terenti. También estaban allí Zhenia, el hermanito de Motia, y todos sus amiguitos, los pequeñuelos de Blizhnie Mélnitsi, que, encaramados como macacos en los árboles, llenaban de cerezas, con pasmosa habilidad y diligencia, gorras, cestos y cajones de caramelos. Por doquier se veían pies descalzos, brazos tostados por el sol y alegres camisas de percal. Oíanse voces sonoras, risas, bromas y chanzas. 107 El caserío en la estepa Antes de que Petia pudiera comprender bien del todo lo que significada aquella alegre invasión, Gávrik se acercó a él en un vuelo, llevando a cuestas un montón de viejos sacos y de esteras. - ¡Anda, toma y ve extendiéndolos bajo los árboles! -dijo jadeante el muchacho, y puso en manos de Petia unos cuantos sacos. Petia se dio por fin cuenta de que ocurría algo muy esperanzador y, contagiado de la jovialidad y alegría generales, se puso a extender diligentemente bajo los árboles los sacos, dando vueltas, de rodillas, en torno a ellos y alisando con esmero las arrugas. Pronto de cestos, gorras y delantales se abatieron sobre ellos, con blando golpear, grandes y maduras cerezas. Cuando se despertó a causa de aquel ruido incomprensible y salió de la casa, la tía creyó que la señora Storozhenko habla entrado ya en posesión de la finca y sus jayanes estaban saqueando desfachatadamente el huerto. Aunque ya se había hecho a la idea de que aquello era inevitable, al ver a gente extraña arrancando ante sus ojos las cerezas, gritó con voz débil, demudado el semblante: - ¿Quién les ha autorizado? ¿Cómo se atreven? ¡Bandidos! - ¿Pero qué dice usted? -la atajó con voz insinuante y cantarina Gávrik, que pasaba en aquel instante junto a ella, arrastrando una escalera-. Son todos de los nuestros, de Blizhnie Mélnitsi. No se preocupe usted, Tatiana Ivánovna. No se perderá ni una cereza. Se lo garantizo yo. En fin, puede ser que alguien se meta dos o tres en la boca por casualidad, pero eso no tiene importancia. Usted misma ve que la cosecha no puede ser mejor. Quiera Dios que sea así en todos los huertos. La venderá usted al por menor a no menos de tres rublos el pud. Y esa vieja pendón sacará esto. Al decir las últimas palabras, Gávrik extendió la mano haciendo la higa. - Espera, explícame lo que está pasando -dijo la tía y miró atenta el rostro grave y decidido de Gávrik, esforzándose por comprender lo que ocurría. - No se enfade usted con nosotros por no haberle pedido permiso -dijo Gávrik-, pero, ¿cómo íbamos a pedírselo cuando ahora, como suele decirse, un día da de comer todo un año? Si se deja pasar el tiempo, luego no hay forma de recuperarlo. Además, hemos tenido que buscar listones, sacos, esteras y otras muchas pequeñeces. ¿No tengo razón? ¿O es que prefiere usted que esa tía pellejo los arruine? ¡Eso no lo consentiremos en la vida! ¡Basta! ¡Ya nos han chupado bastante sangre! ¡Han pasado los tiempos en que permanecíamos plantados ante ellos como si fuésemos borregos!... La tía miraba a Gávrik, su belicosa expresión, su infantil nariz, pelada por el sol, y sus ojos de hombre, serios y airados, que se lo explicaron todo mejor que sus palabras. Aunque, al parecer, la tía no se daba cuenta cabal de lo que aquello significaba, sí había comprendido lo más importante -la buena gente de Blizhnie Mélnitsi había acudido en ayuda de la familia-, por lo que en su pecho renacieron de nuevo las esperanzas de salvación y despertó al instante la dueña de la finca. Anudándose con rapidez un pañuelo a la cabeza, corrió al huerto, poniendo ordenen todas partes. Mandó colocar los sacos y las esteras de modo que nadie tuviera que perder tiempo para verter las cerezas; hizo que la fruta la amontonaran por variedades; gritó alegremente a los pequeñuelos que comieran menos y recogieran más; mandó a Gavrila que trajese unos cubos de agua para que la gente pudiera beber y, después, ella misma se subió a una escalera, se colgó de las orejas unas cerezas y, entonando a toda voz la canción ucraniana Muy bajo está el sol, se puso a recoger la fruta, con dedos ágiles, en una vieja sombrerera de cartón. ¡Aquel fue un maravilloso día de empeñado trabajo! Hada tiempo que Petia no se sentía tan alegre y feliz, aunque no había podido hacerse con una escalera ni, por tanto, arrancar cerezas de los árboles, faena que, naturalmente, era la más interesante. Pero correr por debajo de los árboles también tenía su atractivo. A cada instante bajaba a sus manos de la susurrante fronda un pesado cesto, repleto hasta los bordes. Petia lo cogía, lo volcaba en uno de los montones y, luego, ya vacío, ligero, casi ingrávido, lo devolvía y se apresuraba a otro árbol, donde ya estaba esperándole otro cesto, lleno y pesado. Aquella gimnasia incesante le hacía sentir un agradable dolorcillo en los brazos, y los montones de acharoladas cerezas con las verdes pinceladas de las hojitas, por las que se arrastraban las abejas, crecían a ojos vistas, produciendo al chico extraordinaria alegría. Petia atendía diez árboles. Casi a cada instante, alguien lo llamaba para entregarle una cesta repleta, pero la voz más frecuente era la de Motia. - ¡Petia, venga aquí, ya la tengo lista! -gritaba la chica-. ¿Dónde se ha metido usted? ¿Cómo puede ser tan haragán? ¡Tenga! Su tierna mano, que asomaba de la manga de percal rosa, bajaba una pesada cesta, y Petia veía entre el follaje la encendida carita de la chica, con un huesecillo de cereza entre los labios. Al mediodía todos estaban ya cansados, y Gávrik recorrió todo el huerto gritando con voz espesa: -¡Basta, a comer! En aquel instante, Petia vio de pronto, muy cerca, a Marina y a su madre. Se dirigían hacía él, abrazadas como si fueran dos amigas, con unas cerezas a guisa de pendientes y llevando unos cestos vacíos, por lo que dedujo Petia que también habían 108 participado en la recolección. Al ver a la madre de Marina, Petia se acobardó: ¿y si adivinaba que había sido él quien se movía por las noches entre el ajenjo y echaba por la ventana esquelas de amor? ¿Y si se le ocurría darle un tirón de orejas? ¡Le había parecido tan severa y rigurosa el primer día que la vio! Pero, con las cerezas en las orejas, en su vieja bata de ir por casa, la mujer semejaba la bondad personificada. Y Marina... Marina sonreía con manifiesto placer; en su rostro no quedaba ni huella de aquella expresión orgullosa y despectiva con que, días atrás, lanzara a Petia la terrible palabra: "¡Charlatán!" - ¡Muy buenos días! -saludó turbado Petia. Deseoso de producir a la madre de Marina buena impresión, intentó taconear, lo que resultó bastante necio, pues iba descalzo. Pero nadie se dio cuenta. - Tiene usted mucha razón. El día es, en efecto, magnífico -dijo la madre de Marina con una sonrisa muy seria y llena de significación-. ¿No es cierto, Petia?... Se llama usted Petia, ¿no? La mujer miraba al chico con curiosidad, pues adivinaba que era él quien dejaba caer por las ventanas las esquelas amorosas dirigidas a su hija. Marina miró a Petia de soslayo, con ojos inocentes, y dijo, como si nada hubiera ocurrido: - Hacía tiempo que no nos veíamos. Era evidente que se estaba burlando de él. Petia hubiera querido lucirse dando una respuesta a lo Pechorin, pero en lugar de ello balbuceó sombrío: - La culpa no ha sido mía. - ¿Pues de quién? -inquirió, caprichosa, Marina volviéndose de lado y poniéndose a juguetear con una gota de espesa resina, que rezumaba la corteza del cerezo a cuyo pie se encontraba. - Ya sabe usted de quién -respondió Petia con tierno reproche y se asustó, pues aquello era ya, casi, una declaración de amor. En aquel instante se acercó la tía y sacó a su sobrino de tan embarazosa situación. - ¡Ah, son ustedes! ¡Por fin! ¡Nos rehúyen muy tenazmente! ¿Cómo pueden estar siempre metidas en casa, como en una celda? En el verano hay que deleitarse contemplando la naturaleza, respirando el aire del mar, paseando por el huerto. Ustedes tienen todo esto a su disposición, pero se pasan el día metidas en las habitaciones. La tía parloteaba usando aquel tono un tanto amanerado y aristocrático en el que, a su entender, debía hablar una intelectual dueña de una pensión con inquilinos también intelectuales. - ¡Pero, Dios mío!, ¿qué estoy viendo? -continuó la tía juntando las manos con asombro-. ¿Llevan ustedes cestos? ¿Será posible que también hayan venido a ayudarnos? ¡Son ustedes muy amables! No quiero ocultarles que nos hallábamos en una situación terrible. La cosecha es tan buena, y nosotros tan poco prácticos… Usted, como V. Kataiev intelectuales debe comprenderlo... - Sí, sí -respondió fríamente la madre de Marina-. Aunque pequeño, es un caso típico que caracteriza con mucha brillantez el proceso de concentración del capital comercial. Por lo visto, esa señora Storozhenko... o como se llame... posee el monopolio absoluto del mercado frutero local y ahora aplasta por todos los medios, lícitos e ilícitos, a sus competidores más débiles. Y es una ingenuidad que no lo hayan comprendido ustedes desde el principio. Los fuertes se tragan a los débiles, tal es la ley del desarrollo histórico del capitalismo. La tía escuchaba asustada a la madre de Marina. La mujer estaba al corriente de todos los asuntos de la familia, a pesar de que pasaba en casa todo el tiempo y no salía a ninguna parte. De todas sus palabras, la tía sólo sacó que decía algo muy político y era una mujer peligrosa. Por eso intentó dar a la conversación un giro distinto, y dijo: - Tiene usted muchísima razón. La señora Storozherrko es un monstruo, ¡sí, un monstruo! Es una bestia mal educada, que no tiene cabida en la buena sociedad. La madre de Marina arrugó el ceño: - La señora Storozhenko es, ante todo, un ser vil, contra el que hay que luchar. - Pero, ¿cómo? -preguntó la tía, encogiéndose de hombros y haciendo una mueca de repugnancia-. ¡No vamos a presentar una demanda contra ella! Sería hacerle demasiado honor. La madre de Marina miró atenta a la tía y de pronto sonrió como se sonríe a los niños cuando hacen alguna pregunta ingenua. - ¿Presentar una demanda? ¡Pero que gracia tiene usted! -dijo la mujer, riendo con risa seca y en el fondo, amarga. La tía miró a aquella mujer menuda y de rostro inteligente, burlón y decidido, se fijó en su obstinada barbilla y el negro bozo de su labio superior y se dio cuenta de que pertenecía a otro mundo, a un mundo incomprensible, pero atractivo. "¿Es usted socialdemócrata?", quiso preguntar la tía, pero, en vez de eso, abrazó a la madre de Marina y, con el tono de una colegiala, exclamó: - ¡Querida, no sabe la simpatía que siento por usted! - No sé por qué -respondió muy seria la madre de Marina, pero se notaba que a ella también le gustaba la tía. Al parecer, la mujer se había hecho desde el principio una idea falsa de los Bachéi. Los creyó unos arrendatarios como otros muchos, que negociaban con su casa de campo y su huerto de árboles frutales, y resultaron ser personas ingenuas y poco prácticas, amenazadas por la desgracia. La tirantez se desvaneció y las mujeres entablaron animada conversación, y aunque la madre de Marina seguía manteniéndose a cierta distancia, la tía, 109 El caserío en la estepa gracias a su viva imaginación, tenía ya a los cinco minutos una idea bastante clara de lo que ocurría en el caserío. Había comprendido que aquellas gentes no eran jornaleros traídos por Gávrik de Blizhnie Mélnitsi, sino personas ligadas por intereses comunes y que esto la llenó de sorpresa- conocían bien a la señora de Pávlovski. Todo aquello parecía encerrar un oculto designio. AL CAÍDO O SE LE PEGA Petia y Marina iban por la avenida fingiendo estar muy enfrascados en sus pensamientos, cuando, en realidad, no sabían de qué hablar, mejor dicho, no sabían cómo empezar la conversación. - ¿Está usted enfadado conmigo? -preguntó Marina y, como Petia callara sombríamente, le pasó un dedo por la manga y le dijo-: No se enfade. Seamos amigos, ¿quiere? Petia la miró con el rabillo del ojo y comprendió al punto que todo aquello eran argucias. Marina quería arrancarle una declaración en regla. Quería que dijera: "Yo no creo en la amistad entre un hombre y una mujer", y, entonces, lo atraparía en seguida. ¡No, amiguita, el truco es muy viejo! ¡A otro perro con ese hueso! y Petia de nuevo dio la callada por respuesta. - ¿Porqué calla usted? -preguntó Marina, haciendo por mirarle a la cara. - No sé -dijo Petia muy significativamente, como insinuando: compréndelo como más te agrade. Marina exhaló un suspiro e inquirió muy quedo, con un hilo de voz: - ¿Me ha echado usted de menos? - ¿Y usted? -preguntó Petia, sin oír su propia voz. Yo sí, le he echado de menos -respondió la chica y bajó la cabeza tanto, que las cerezas se desprendieron de sus orejas. Marina las recogió muy turbada y dijo, roja como una amapola: - Hasta lo he visto en sueños una vez. Petia no creía lo que estaba oyendo. "¿Qué es esto? -se preguntó inquieto-. ¡Parece que se me está declarando!" Ni siquiera se había atrevido a soñar en semejante dicha. Pero cuando ella pronunció con tanta timidez y franqueza aquellas palabras: "le he echado de menos" y "lo he visto en sueños", el muchacho sintió de pronto gran alivio y cierto desencanto. ¡Gracias a Dios! Unos minutos antes parecíale la chica un tesoro inalcanzable, y ahora tenía ante él a una niña, si bien bastante mona, de lo más corriente, sin nada de común con la Marina a la que había querido con un amor tan desesperanzado y torturante. - Y usted, ¿no me ha visto en sueños? -preguntó la chica. Petia intuyó que había llegado el momento crítico: de su respuesta dependía el desenlace de aquella aventura amorosa. Decir: "Sí, la he visto en sueños", era lo mismo que declararse. ¿Qué iba a resultar entonces? Ella lo veía en sueños a él, él la veía en sueños a ella; ella lo quería a él, él la quería a ella; en fin, aquello era el amor recíproco que Petia tanto anhelaba. Sí, la cosa era bien sugestiva, pero, ¿no sería aquello demasiado rápido? Todo marchaba tan bien, todo era tan interesante, la aventura apenas si empezaba y, de pronto, ¡toma! ¡amor recíproco! Naturalmente, el amor de Marina había evitado de golpe y porrazo a Petia muchas preocupaciones y cuidados: noches de insomnio, celos, el acecho entre la mojada hierba y las esquelas amorosas. Aquello encerraba enormes ventajas, pero, ¿qué seguiría? Lo único que les faltaba era besarse. Al pensar en los besos, Petia sintió escalofríos. ¡No, no, todo menos aquello! Marina, apoyada en una escalera, bajo un cerezo, miraba a Petia con ojos que la emoción ponía oscuros y se pasaba la lengua por sus agrietados labios, cuya tibieza se adivinaba a simple vista. Petia no podía apartar la mirada de ellos. - ¿Porqué calla usted? -dijo Marina con la impaciente voz de una encantadora de serpientes-. ¿Me ha visto usted en sueños? La chica empezaba otra vez a dominar la situación. Un segundo más, y Petia hubiera respondido, con sumiso balbuceo: "Sí", pero el espíritu de la negación y de la duda logró imponerse. - Por extraño que pueda parecerle, no la he visto en sueños -dijo Petia con forzada sonrisa, que a él se le antojó fría como el hielo y eminentemente pechoriniana. Marina bajó los ojos y palideció un poco. "¡Anda, chúpate esa! -exclamó para sus adentros Petia-. ¡No soy tan tonto!". El chico no sentía ninguna lástima. Ahora que se creía vencedor, Marina ya no le gustaba tanto. - ¿Eso es verdad? -preguntó Marina y, levantando la cabeza, se puso a examinar con fingida atención la copa del cerezo. A Petia se le antojó que había visto en sus labios una leve sonrisa, como si Marina hubiese descubierto en el árbol algo muy divertido. Pero aquella inocente artimaña no podía engañar a un hombre tan fogueado. - ¿Comprende? -dijo Petia, que no deseaba llegar a una ruptura-, no es que no haya soñado con usted, pero no la he visto en sueños. - ¿Cómo es eso? -preguntó Marina, muy intrigada, y volvió a sonreír al árbol y hasta le hizo, a hurtadillas, un guiño. - Muy sencillo -respondió Petia-. Una cosa es soñar y otra, muy distinta, ver en sueños. ¿Me comprende? Yo he soñado con usted, pues ¿con qué no sueña el hombre? ¡Son tantas las cosas con que uno sueña! Ahora, ver en sueños especialmente a una persona es algo muy distinto. 110 - No lo comprendo -dijo Marina, mordiéndose los labios. - Ahora se lo explicaré. Uno ve en sueños cuando... ¿cómo decirlo?... cuando… cuando está enamorado. ¿Ha querido usted alguna vez a alguien? -preguntó Petia con voz grave, montando su caballo de batalla. - Sí, a usted -respondió Marina sin el menor titubeo. Petia, muy halagado, frunció el ceño, y dijo con voz desencantada: - Yo no creo que las mujeres puedan amar. - Pues hace muy mal. Y usted, ¿ha querido a alguien? No podía haber hecho Marina una pregunta que más placiera a Petia. Como un inocente ratoncillo, ella misma se metía en la ratonera que él había puesto con tanta habilidad y astucia. - A esas preguntas no se responde -dijo Petia-, pero a usted se lo diré, porque la considero una buena amiga. Pues nosotros somos amigos, ¿no es cierto? - Yo no creo en la amistad entre un hombre y una mujer -dijo Marina. - Pues yo creo -replicó despechado Petia. La chica empezaba a irritarle, pues casi todo el tiempo decía lo que hubiera debido decir él. Parecía como si no hubiese leído ninguna novela. - Hace usted mal -observó Marina-. Pero creo que quería usted decirme algo. - Quería decirle, mejor dicho, quería relatarle... En fin, puedo decirle... Ahora que como a una amiga, claro está, pues nadie más lo sabe ni lo sabrá. -Petia se puso un poco de lado, agachó la cabeza y dijo con triste sonrisa:- Yo he amado. En realidad, sigo amando... Pero eso no tiene importancia... - Y ella, ¿también le quiere a usted? - Oh, si, más que yo a ella. Yo simplemente la quiero, y ella está enamorada locamente. Pues bien, imagínese, un día fuimos ella y yo a la estepa a recoger campanillas blancas. Era una bella tarde primaveral... - Ya lo sé -dijo vivamente Marina-. Fue usted con Motia. - ¿Cómo lo sabe? - ¡Qué más da!, el caso es que lo sé. Pero no comprendo qué ha encontrado de particular en ella observó Marina, con un leve mohín-. ¿Y la quiere usted de verdad? - Sabe -dijo Petia encogiéndose de hombros-, yo mismo no comprendo cómo ocurrió todo aquello. Sí, no tiene nada de particular, únicamente su carita, muy simpática, y aquel día... Se oyó un leve susurro en la copa del árbol y cayó de allí una cereza, por lo visto arrancada por un estornino. - ¡Srhss! -profirió Petia, agitando la mano. - ¡Ah! ¿sí? -dijo Marina celosa-. ¿De modo que a usted le gusta ir a la estepa por campanillas blancas? V. Kataiev ¿Y qué pasó allí? ¿Se besaron ustedes? - A esas preguntas no se responde -contestó evasivo Petia. - Conmigo debe ser usted franco, somos amigos. ¡Se lo exijo! -exclamó enfadada Marina, e incluso dio una patadita en el suelo. "¡Ah, amiga!, ¿tienes celos? -se dijo Petia-. ¡Pues espera, que eso no es todo?" - ¡Dígame usted en seguida si se besaron o no! Si no me lo dice, me marcho ahora mismo y ya no nos vemos más ¿Me oye? ¡Nunca más! -exclamó Marina, y sus ojos centellearon. En aquel instante estaba encantadora, y Petia, encogiéndose displicente de hombros, dijo: - ¿Por qué se pone así? Pues claro que nos besamos. ¡Ay!, ¿cómo no le da vergüenza, cómo no le da vergüenza? -protestó sobre sus cabezas la voz de Motia, quien, a continuación, toda sonrojada, saltó del árbol y se puso a brincar a pie cojo en torno a Petia, diciendo-: ¡No sabía que era tan trapalón! ¡No sabía que era tan trapalón! - ¡Bravo, Molía, por no haberte reído antes de tiempo! -gritó Marina, batiendo palmas de contento. - Me tapaba la boca con las manos para no soltar la carcajada -explicó Motia, que seguía saltando en torno a Petia, increpándole-: ¡Trapalón, trapalón! Petia deseaba que se lo tragase la tierra. - ¿De modo que os habéis besado? -preguntó amenazadora Marina y, con estas palabras, se acercó a Petia, arrolló hábilmente a su índice el pelo del muchacho y tiró con fuerza. - ¡Ay, que duele! -gritó Petia. - ¿Acaso a mí no me duele? -se burló Marina. A pesar de lo espantoso de su situación, Petia no pudo por menos de apreciar debidamente aquella magnífica respuesta, tornada, ni más ni menos, de El primer amor, de Turguénev. De pronto, Marina dejó escapar su enigmática risa de ondina y, con esa inconsecuencia tan propia de las mujeres, propuso: - ¡Motia, oye!, ¿qué te parece si le damos una paliza? Venga -dijo Motia, y ambas chicas, riendo como locas, se abalanzaron sobre Petia. El chico esquivó el ataque con ágil movimiento y echó a correr como alma que lleva el diablo, raudos sus pies descalzos. Las chicas se lanzaron en pos suyo, y Petia oía sus gritos alegres y burlones. Le iban dando alcance. Petia resolvió emplear un conocido truco: dejarse caer repentinamente a los pies de sus perseguidoras. Sin embargo, se apresuró demasiado. Se echó de bruces y se levantó a cuatro pies cuando las chicas no estaban aún lo bastante cerca. A gatas ofrecía el chico un aspecto bastante ridículo, y las chicas se acercaron sin grandes prisas, se montaron sobre él a horcajadas y se pusieron a zurrarle la badana. 111 El caserío en la estepa No le hacían daño, ¡pero qué humillación! - ¡Al caído no se le pega! -gimió Petia. Entonces, las chicas, resoplando malignas, se pusieron a hacerle cosquillas, y Petia reía escandalosamente. En aquel preciso instante acudió en ayuda suya, como surgido por encanto, Gávrik. - ¡Dos contra uno! ¡Eso no es de ley! -y, saltando sobre las chicas, gritó-: ¡A mí, muchachos! Al oír aquella llamada de combate, acudieron en un periquete Pávlik, Zhenia y los chicos y chicas de su pandilla, y al poco todos, en informe montón, rebullían, resoplaban, reían y gritaban bajo los árboles. TERE TI SEMIO OVICH Aquel día, Vasili Petróvich se despertó muy tarde. Había dormido toda la noche como un muerto, con ese profundo sopor del hombre rendido de cansando, que no sueña, ni piensa, ni siente. Al despertarse, permaneció largo rato tendido en su catre de lona, los ojos cerrados, de cara a la pared, y no podía siquiera imaginarse lo que iba a ser de la familia. Por fin, haciendo un esfuerzo, se levantó, vistióse y salió al huerto. Vio bajo los árboles sacos y esteras, sobre ellos montones de cerezas, y a mucha gente, conocida y desconocida, que, de pie en las escaleras y a horcajadas en las ramas, recogía la cosecha. Vio dos caballos paciendo y dos carros salidos no sabia de dónde. Por último, vio a la tía, que se acercaba a él con su enérgico y menudo paso, riendo jovial. - Bien, Vasili Petróvich, parece que todo se arregla del mejor modo posible. - ¿Qué dice usted? -preguntó Vasili Petróvich con voz apagada e inexpresiva, mientras que en su rostro aparecía una sonrisa extraña de lunático, que impresionó a la tía por su inmovilidad-. ¿Qué dice usted? - ¡Pero, Dios mío! ¿De qué puedo hablarle si no es de nuestra cosecha, de nuestras cerezas? respondió alegre la tía. Al oír la palabra "cerezas", Vasili Petróvich se estremeció como mordido por una víbora. - ¡No, no! ¡Por Dios! -gimió el hombre-. ¡Por Dios, por Dios! ¡Evíteme usted ese... ese suplicio! - Pero escuche –dijo blandamente la tía. - ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No me da la gana! ¡Prefiero cargar sacos en el puerto! -gritó Vasili Petróvich con voz de alma en pena, y corrió como un loco hacia la casa, braceando torpemente y dando traspiés. - ¡Pero escúcheme usted! -le gritó la tía. Vasili Petróvich no respondió, pues estaba convencido de que la tía había de salirle con alguna necia quimera y de que todos ellos estaban perdidos para siempre. El buen hombre se tendió de nuevo en su catre, de cara a la pared, con el único y apasionado deseo de que lo dejasen en paz. La tía no volvió a importunarle, pues sabia que, de todos modos, nada iba a conseguir. Todo se hizo, en el transcurso de dos días, sin la participación de Vasili Petróvich. Llegaban y se marchaban los carros, resoplaban los caballos, crujían los cestos, por la noche ardían hogueras en la estepa, y de allí, con el humo, llegaba el sabroso olor del guisado y las patatas asadas. Se oían canciones. Y en todo había un algo de alegre, de festivo. Aquello era, verdaderamente, una fiesta del trabajo libre, y llenaba de júbilo: Vasili Petróvich no advertía, mejor dicho, no quería advertir nada. Experimentaba la torturante desesperación del hombre ingenuo que se ha visto de pronto engañado brutalmente. Estaba seguro de que la vida se había mofado de él. Resultaba que había vivido de ilusiones. Y la más tonta de ellas había sido creerse un hombre libre e independiente, cuando en realidad, con todos sus nobles y elevados pensamientos, con su pura alma de santo y su noble corazón, con su amor a la patria y al pueblo, no era más que un esclavo como millones de otros rusos, esclavos de la Iglesia, del Estado y de lo que se acostumbraba a llamar la "sociedad". En cuanto hizo un débil intento de ser honrado y libre, cayeron sobre él primero el Estado, encarnado en Smoliáninov, el inspector de Instrucción Pública, después la "sociedad", representada por Faig, y cuando, por último, para conservar su libertad e independencia, había resuelto vivir "del esfuerzo de sus brazos" y ganarse el pan "con el sudor de su frente", resultaba que aquello también era imposible, porque no lo deseaba la señora Storozhenko. Vasili Petróvich se pasaba casi todo el día echado en su catre, pero ya no de cara a la pared, sino de espaldas, las manos cruzadas sobre el pecho y la vista puesta en el cielo raso, donde oscilaban los verdes reflejos del huerto. Vasili Petróvich apretaba las mandíbulas, y una colérica arruga surcaba su combada y bella frente. Al tercer día, por la mañana, la tía llamó leve, pero resueltamente, a la puerta de la habitación. - ¡Vasili Petróvich, tenga la bondad de salir! El buen hombre se estremeció y se sentó en la cama. - ¿Qué quiere? ¿Qué desea usted? - Salga a la terraza. - ¿Para qué? - Para un asunto importante. - Le ruego que me libre usted de todos los asuntos, por muy importantes que sean. - Perdone, pero le ruego encarecidamente que salga. Vasili Petróvich percibió en la entonación de la tía una nota nueva, de gran seriedad. -¡Está bien -accedió sordamente el hombre-, ahora mismo voy! 112 Vasili Petróvich se arregló un poco, se puso las sandalias, se echó una almorzada de agua a la cara, se peinó con el cepillo, mojándolo previamente, y salió a la terraza, dispuesto a hacer frente a las cosas más desagradables y humillantes. Pero, en lugar de un alguacil, un gendarme, un notario o algún otro sujeto por el estilo, vio a un hombre de edad media y bastante grueso, con trazas de obrero. Vestía el desconocido una chaqueta de lona y, sosteniendo entre los dientes un pedacito de azúcar, tomaba té de un platillo que sostenía con tres dedos. Por su rostro encarnado, que las viruelas habían puesto como un rallo, rodaban gruesas gotas de sudor, y a juzgar por la cordial sonrisa con que le miraba Tatiana Ivánovna, debía de ser un hombre muy bueno. - Vasili Petróvich -dijo la tía, aquí le presento a Terenti Semiónovich Chernoivánenko, de Blizhnie Mélnitsi, en cuya casa vivió Petia y se encuentran nuestros muebles. - En resumidas cuentas, el hermano de Gávrik, amigo de su Petia -dijo Terenti y, depositando cuidadosamente el platillo sobre la mesa, tendió a Vasili Petróvich su mano grande y pesada-. Encantado de conocerle. He oído hablar mucho de usted. - ¿Será posible? -dijo Vasili Petróvich sentándose a la mesa y adoptando su habitual pose de profesor, es decir, cruzando las piernas y balanceando, pendientes del cordón negro con una bolita en el extremo, los lentes con montura de acero-. ¡Vaya, vaya!, sería interesante saber qué es lo que ha oído usted de mí, qué es lo que dice la gente. - Pues sé que primero tuvo usted un choque con sus superiores por lo del conde Tolstói y después no congenió con Faig por lo del imbécil de Blizhenski dijo suspirando Terenti-. En fin, lo sé todo. ¿Qué puedo decirle? Naturalmente, ha obrado usted como es debido y nosotros le apreciamos por ello. Vasili Petróvich, alarmado, se apresuró a preguntar: - ¿"Nosotros"?, ¿a quién se refiere usted? Terenti sonrió bondadoso. - Nosotros, Vasili Petróvich, somos la gente sencilla, los obreros. En fin, el pueblo, si usted quiere... Vasili Petróvich se alarmó todavía más. Aquellas palabras le olían a "política". Miró inquieto a la tía, pues, sin duda, todo aquello era una fantasía suya, quizá peligrosa. Pero en aquel instante vio sobre la mesa un montón de billetes verdes, azules, de color rosa, es decir, de tres, cinco y diez rublos, cuidadosamente empaquetados y atados con hilos. - ¿Qué dinero es ese? -preguntó asustarlo Vasili Petróvich. - Pues imagínese -dijo la tía con una modesta sonrisa de triunfo, que quería ocultar-, hemos vendido la cosecha y estas son las ganancias. V. Kataiev -Seiscientos cincuenta y ocho rublos de beneficio limpio -dijo Terenti, frotándose las manos-. Ahora pueden ustedes vivir. - ¿Pero cómo ha podido ocurrir todo esto? exclamó Vasili Petróvich, sin creer lo que estaba viendo-. ¿Y los caballos? ¿Y los carros? ¿Y... eso de... franco de portes?... - No se preocupe -dijo Terenti-, nuestra casa comercial es fuerte. Para la buena gente podemos sacar de todo: caballos, carros y tara. Por algo somos, como suele decirse, proletarios. Todo se encuentra en nuestras manos, Vasili Petróvich. ¿No es cierto lo que le digo? Aunque la palabra "proletario" era una de las más peligrosas y no olía simplemente a política, sino a verdadera revolución, Terenti la había dicho con tanta sencillez, con tanta naturalidad, que Vasili Petróvich la aceptó sin la menor resistencia interior. - ¿De modo que todo esto ha sido casa suya? preguntó Vasili Petróvich y, poniéndose los lentes, miró con ojos alegres a Terenti. - ¡Cosa nuestra! -respondió Terenti con una nota de orgullo en la voz y miró, también alegremente, a Vasili Petróvich. - Es usted nuestro salvador -dijo la tía. Tatiana Ivánovna se puso a contar con todo detalle y mucho humor cómo habían vendido las cerezas. Resultó que las habían llevado en carros por toda la ciudad, vendiéndolas al por menor con gran éxito: la gente se las quitaba de las manos y las compraba por cestos, sobre todo las blancas y las rosadas; las negras se vendían peor. - Imagínese usted -dijo la tía frunciendo la nariz y muy brillantes los ojos-, nuestro Pávlik ha comerciado mejor que nadie. - ¿Que? -preguntó frunciendo el ceño Vasili Petróvich-. ¿Pávlik ha vendido cerezas? - Pues claro -dijo la tía-, todos hemos vendido, ¿Cree usted que yo no he vendido? Yo también he participado. Me puse un sombrero viejo a lo madame Storozhenko, me senté en el pescante al lado del carrero y he recorrido así, con mucho empaque, todas las calles. ¿Cree usted, acaso, que se podía frenar a los chicos? Todos han vendido cerezas: y Petia, y Motia, y Marina y hasta el pequeño Zhenia. - Perdone... -dijo severo Vasili Petróvich-, ¿quiere usted decir que mis hijos han vendido cerezas en las calles de la ciudad? No acabo de comprender lo que me dice... - ¡Ay, Dios mío, pues es bien sencillo! Iban en los carros por las calles y gritaban: "¡Cerezas! ¡Cerezas!" ¡Alguien tenía que pregonar la mercancía! Imagínese usted el placer que eso ha proporcionado a los chicos. ¡Pero Pávlik nos ha dejado a todos boquiabiertos! Voceaba mejor que nadie. ¿Sabe usted?, yo nunca hubiera creído... Tiene una voz divina y, además de ser todo un artista, ¡conoce a fondo la psicología de los compradores al por menor!... Adivinaba en 113 El caserío en la estepa seguida a quién se podía pedir más y a quién menos. - ¡El diablo sabe lo que es esto! -barbotó Vasili Petróvich, y estaba ya a punto de montar en cólera, cuando, se imaginó de pronto con toda claridad a su Pávlik voceando por las calles con su fina voz infantil: "¡Cerezas! ¡Cerezas!", y a sus labios afloró una espontánea sonrisa. Vasili Petróvich se quitó de un manotazo los lentes y soltó una bondadosa carcajada de maestro. Pero su risa se cortó de pronto; volvió a arrugar el ceño y dijo, suspirando: - Sería para reír, si todo esto no fuera tan triste. Aunque… viviendo entre lobos, hay que ser lobo también. - Tiene usted razón -dijo Terenti-, pero no del todo. Con los lobos no hay que convivir, sino luchar, pues de lo contrario nos tragarán y no dejarán de nosotros ni las orejas. Tome usted, por no ir más lejos, a esa tía pellejo de la señora Storozhenko, y perdone lo fuerte de la expresión, pero ha estado a punto de desplumarles a ustedes y de engullírselos con tripas y todo. Menos mal que nosotros hemos tomado cartas en el asunto a su debido tiempo. - Sí -dijo Vasili Petróvich-, y no sé cómo agradecérselo... Nos han salvado ustedes de la miseria. ¡Gracias! ¡Un millón de gracias! - Con su agradecimiento, uno no compra un abrigo -dijo Terenti con ruda sonrisa. Vasili Petróvich miro desconcertado a la tía, sin saber que hacer. ¿No debería ofrecer dinero a Terenti? Por lo visto, el hermano de Gávrik leyó sus pensamientos, pues dijo: - No se trata de dinero. Lo hemos ayudado sencillamente... como decirle... como buenos vecinos, por solidaridad. Y, claro está, para no dejar que aplastaran a una buena persona. Ahora usted debe ayudarnos a nosotros un poquito. Terenti repetía insistente "nosotros", pero esta vez la palabra ya no asustó tanto a Vasili Petróvich, que preguntó curioso: - ¿Y en qué puedo ayudarles? - Ahora se lo diré -respondió Terenti y, sacando del bolsillo un pañuelo muy bien doblado, enjugó su grande y bondadosa cara y su redonda cabeza, con el pelo corto y una reluciente cicatriz en la sien-. Tenemos un pequeño círculo de estudios, algo así como una escuela dominical. Leemos, ¿sabe usted?, folletos, libros y periódicos. En la medida de nuestras fuerzas estudiamos Economía Política. Sí -Terenti lanzó un suspiro al llegar aquí-, pero nos faltan, querido Vasili Petróvich... ¿cómo decirlo?... conocimientos generales. En fin, de historia, de geografía... del origen de la vida en la Tierra… y etcétera, etcétera... ¿Qué piensa usted de eso? - Es decir, ¿ustedes quieren que yo les dé unas cuantas conferencias de divulgación? -preguntó Vasili Petróvich. - Eso es. Y tampoco estaría de más que nos hablara un poco de la literatura rusa: de Pushkin, de Gógol, del conde Tolstói... En fin, usted sabe mejor que nosotros lo que nos hace falta. En compensación, le ayudaríamos a cultivar el huerto. Las cerezas, gracias a Dios, las hemos vendido bien, pero aún quedan las guindas, las manzanas y las peras. Además, ahí está el viñedo. Cierto que no es muy grande, pero también hay que trabajarlo, y no poco. Solos, no podrán ustedes con él. Lo mejor será que usted nos ayude a nosotros y nosotros le ayudemos a usted. Vasili Petróvich ya se había hecho a la idea de que su actividad pedagógica había terminado para siempre, y en aquel momento le embargó tal alegría, que, en el primer instante, le costó trabajo reprimirla. Incluso se frotó las manos, y los ojos le brillaron bajo los lentes, pero, al recordar los sinsabores y las humillaciones que le había ocasionado el magisterio, se entibió en seguida, y dijo: - ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Todo lo que quieran menos eso! ¡Ya he tenido bastante! Mirando a Terenti con expresión suplicante y haciendo crujir sus dedos, Vasili Petróvich imploró lleno de amargura: - ¡Por Dios, todo lo que quieran menos eso! ¡Me he dado palabra!... Además, ¿qué maestro soy yo cuando de todas partes... me han tirado? - ¡Por Cristo, Vasili Petróvich! ¿Qué está usted diciendo? -exclamó horrorizada la tía. - Ellos no le echaron, se lo comieron vivo -dijo Terenti-. Usted se les atragantó a esos caballeros y ellos, hablando en plata, se lo tragaron a usted vivo, y nada más. Nosotros somos también un bocado que se les ha atragantado, pero no nos pueden devorar: el hueso es demasiado duro para sus dientes. Ni tan siquiera en el año cinco pudieron acabar con nosotros. Y ahora, en el año doce, huelga hablar. ¡Y usted dice unas cosas! Terenti pronunció estas últimas palabras en tono de reproche, aunque Vasili Petróvich no había dicho nada y miraba con el rabillo del ojo a Terenti, tratando de comprender qué relación podía existir entre el año cinco, el doce y su destino, que tan espantoso derrotero había tomado. - Sí -dijo ya menos resueltamente Vasili Petróvich-, puede que todo lo que usted dice sea justo en cierta medida, pero eso no hace cambiar la cosa para mí. Vasili Petróvich quiso añadir que preferiría ir al puerto a cargar sacos, pero optó por callarse y, avanzando la barba, se limitó a decir: - En fin, ya sabe mi opinión. - ¿Qué le vamos a hacer? -dijo Terenti-, cada uno obra como mejor le parece. Sin embargo, creo que procede usted mal. Un maestro no debe dejar de enseñar. ¿Qué importa que no haya podido usted congeniar con el inspector Smoliáninov y con el 114 granuja ese de Faig? Ellos no son el pueblo. Y nuestro pueblo, como usted sabe, es aún muy ignorante, hay que ilustrarlo. Entre la clase obrera, la gente instruida no abunda. Pero, ¿de dónde vamos a sacarla si no tenemos medíos para ello? ¿Quién va a ayudarnos si no es usted? Nosotros le hemos ayudado, y usted debe ayudarnos. Hay que vivir como buenos vecinos, Vasili Petróvich. Entre ustedes y nosotros no hay mucha distancia. Todos somos proletarios. De aquí a Blizhnie Mélnitsi hay en línea recia, por la estepa, unas tres verstas a lo sumo. ¿Qué me dice? -Terenti miró cariñosamente a Vasili Petróvich-. No tendrá usted que molestarse en venir allí. Nosotros acudiremos cuando usted diga. Los sábados por la tarde, después del trabajo o los domingos. Acollaremos los árboles, regaremos el huerto, cuidaremos de las cepas, y usted nos dará clase. Al aire libre, bajo los árboles, sentados en la hierba, en algún rinconcillo de la estepa. ¡Que bien estaría eso! Con mayor razón, porque en los últimos tiempos, la policía no nos deja respirar en Blizhnie Mélnitsi. En cuanto la gente se reúne en alguna casa o en cualquier otro sitio para cambiar impresiones, leer un libro o hacer alguna otra cosa, se presentan en seguida, hacen registros, alborotan y lo llevan a uno a la comisaría, y la finca esta es como el paraíso terrenal. Incluso si alguien se dejara caer por aquí, no costaría gran trabajo convencerle de que la gente está trabajando el huerto. Terenti hablaba blandamente, casi con ternura, rozando de vez en cuando con dos dedos la manga de Vasili Petróvich, tan delicadamente como si estuviera quitándole un hilillo. Cuanto más hablaba Terenti, más le gustaba a Vasili Petróvich la idea de aquella escuela dominical popular al aire libre, a cielo abierto. Aquello era precisamente lo que tanto echaba de menos: el trabajo manual libre inspirado por ciencias libres. Mientras Terenti lo persuadía, Vasili Petróvich componía ya, para sus adentros, el guión de las primeras conferencias. Ante todo, naturalmente, debería darles una idea de la historia universal y de la geografía física... Después quizás les enseñara los rudimentos de la astronomía, la gran ciencia de los cuerpos celestes... - ¿Qué, Vasili Petróvich? -preguntó Terenti-, ¿hace? - ¡Hace! -respondió muy decidido Vasili Petróvich. Aquel mismo día, la tía fue por la tarde a la ciudad e hizo efectivos los pagarés, y en el caserío comenzó una nueva vida. LAS LUCIÉR AGAS Durante cinco días a la semana, la vida del caserío no se diferenciaba de la de antes. Los Bachéi continuaban sudando en el huerto, acollaban y regaban los guindos y los manzanos. A veces, les V. Kataiev ayudaban Marina y su madre. Entre Petia y Marina había unas relaciones de amistad algo aburridas, lo que no impedía a Petia, más por costumbre que por sentimiento, dirigir a la chica elocuentes y enigmáticas miradas, a las que ella correspondía, en la mayoría de los casos, sacándolo a hurtadillas la lengua. Pero cada sábado, después de la comida, los de Blizhnie Mélnitsi invadían el caserío. Aparecían Motia, Gávrik y Zhenia. Llegaba el flaco y alto Sinichkin, llevando bajo el brazo su propia pala, envuelta cuidadosamente en un periódico. Por entre los árboles se acercaban, marcando el paso como soldados, el viejo ferroviario que Petia conocía de Blizhnie Mélnitsi, con su farol, y el tío Fedia el marinero, con su gran tetera de cobre y una hogaza de pan de la flota bajo el brazo. Jadeante siempre, llegaba corriendo de la parada del ómnibus la joven maestra, apretados contra su pecho unos manoseados y magros folletitos. Llegaban también algunos de los obreros que visitaban a Terenti los domingos y a quienes Petia había visto con mucha frecuencia en Blizhnie Mélnitsi, ya en la calle, ya en los talleres o en los jardincillos de las casitas. Por lo común, Terenti solía llegar el último. Se quitaba rápidamente los zapatos y la chaqueta, lo dejaba todo debajo de un árbol y se ponía en seguida a dar órdenes. - ¡Venga, amigos, basta de fumar, al trabajo! Terenti distribuía rápidamente a sus camaradas enviando a uno a escardar, a otro a acollar árboles, a otro a sacar agua de la cisterna, a regar, o a trabajar en el viñedo. El mismo empuñaba también la pala o un escardillo. Trabajaban poco tiempo: unas dos horas a lo sumo. Pero en tan corto plazo hacían más que los Bachéi durante el resto de la semana. Después iban todos juntos a bañarse al mar. Cuando regresaban, sentábanse en círculo bajo los árboles, y Terenti iba en busca de Vasili Petróvich. - Ya estoy dispuesto -decía cada vez Vasili Petróvich, apareciendo en la terraza con su chaqueta de seda cruda recién planchada, una impoluta camisa, corbata negra de profesor, puños duros y botas de cabritilla de estrecha puntera. Erguido, grave, bajo el brazo el cuaderno con el guión de su conferencia, para la que se había preparado durante varios días, se dirigía hacia el grupo con saltarín andar de maestro, y Terenti le seguía respetuoso, llevando una silla que había tomado de la terraza. Al ver a Vasili Petróvich, los "alumnos" intentaban levantarse, pero él se lo impedía con rápido ademán y, rechazando la silla, se sentaba también en la hierba, como si deseara subrayar así el carácter libre e independiente de aquellas clases. Por cierto, era esta la única libertad que se 115 El caserío en la estepa permitía Vasili Petróvich. En lo demás no se apartaba ni un ápice de las más rigurosas tradiciones académicas. - Así pues -decía mirando con el rabillo del ojo su guión-, la última vez, señores, trabamos conocimiento con la vida del hombre primitivo, que ya sabía encender fuego y cazaba, valiéndose de primitivas armas de piedra, fieras salvajes, pero aún no había aprendido a cultivar la tierra ni a sembrar trigo... Petia, que, a veces, asistía también a las conferencias, veía asombrado ante él a un metódico profesor que exponía con gran claridad y consecuencia lógica la materia y no se parecía en nada a su padre, tan bueno, blando y, a veces, infeliz en la vida casera. Jamás había sospechado Petia que tuviera su padre una voz tan bella y sonora ni que pudieran escucharle con pueril atención personas mayores, los obreros aquellos. Petia advirtió que incluso le temían un poco. Se lo hizo ver el siguiente hecho. En una de las conferencias, el tío Fedia, olvidándose de dónde estaba, encendió un cigarrillo. Vasili Petróvich se calló a media palabra y le lanzó una mirada tan fija y reprobatoria, que el tío Fedía apretó entre sus dedos el encendido cigarro, se puso rojo como un pavo, se levantó de un salto, se cuadró y, saltones los ojos, pronunció muy fuerte, como era costumbre entre marineros cuando hablaban con los superiores: - ¡Perdone, camarada profesor! ¡Esto no volverá a ocurrir! - Siéntese -dijo fríamente Vasili Petróvich y siguió desarrollando su pensamiento a partir de la misma palabra en que se había detenido. Terenti, que se hallaba a sus espaldas, amenazó con el puño al tío Fedia, y Petia comprendió que el padre, además de amar y respetar su profesión, sabía hacer que la respetaran otros. Habitualmente, todos se quedaban a pasar la noche en el caserío para levantarse el domingo temprano y seguir trabajando en el huerto, y, por ello, se ponían a hacer la cena apenas terminada la conferencia. Cerca de las chozas, levantadas de maleza y ajenjo, encendían una hoguera, ponían en ella un gran caldero y hacían un guiso de patatas con tocino. Llegaba la noche. Bajo los árboles, la oscuridad era impenetrable, y desde lejos semejaba que la hoguera ardía en una caverna. En torno a ella se movían gigantescas sombras humanas, que tocaban las estrellas con la cabeza. Todo aquello se le antojaba a Petia un campamento de gitanos. Cuando el guiso estaba ya a punto, Terenti iba a la casa en busca de Vasili Petróvich y le decía: - Vasili Petróvich, hónrenos con su compañía. Unos minutos después, Vasili Petróvich aparecía junto a la hoguera, pero esta vez con el traje de ir por casa, es decir, con su vieja camisa rusa, en sandalias y sin calcetines. Le ofrecían una cuchara de madera, y él, sentándose a la turca, comía con manifiesto placer, encomiando el guiso, caliente y un poquito ahumado. Después tomaban té, también un poco ahumado, con sabroso pan de la flota. A veces acudían a pasar allí un rato unos pescadores de Bolshói Fontán, amigos de Terenti, y traían gobios y salmonetes frescos. En tales ocasiones, la cena se prolongaba más allá de la media noche. Poco a poco empezaban a hablar de política, al principio con cautela, alegóricamente, y después con más y más franqueza, y tanta pasión, que Vasili Petróvich empezaba a bostezar fingidamente, rebullía en la hierba y decía, levantándose: - Bien, señores, no quiero estorbarles con mi presencia. Gracias por el ágape, voy a meterme en la cama, y les aconsejo a ustedes que sigan mi ejemplo. El guisado estaba hoy como para chuparse los dedos. No lo retenían, y después de su marcha apagaban la hoguera y se metían en la choza de Terenti, donde a la luz del farol del ferroviario continuaban discutiendo, pero ya otras cosas. Se presentaba la madre de Marina con un grueso y desencuadernado libro envuelto en una toalla. Petia sabía que leían primero El Capital, de Marx, y los últimos números de Pravda y luego se ponían a resolver asuntos del Partido. Ni a Petia ni a Gávrik les permitían asistir a estas reuniones. La obligación de los chicos era montar guardia. Debían darse una vuelta de vez en cuando en torno al caserío para vigilar la estepa y, sobre todo, el camino. En caso de que advirtiesen algo sospechoso, darían la señal de alarma disparando una escopeta de caza. Pero, ¿quién podía aparecer a las altas horas de la noche en la estepa, tan lejos de la ciudad? ¿A quién se le podía ocurrir que en un huerto de frutales, en una pequeña choza, a la luz de un farol de ferroviario, ocho o diez personas -sencillos obreros, artesanos y pescadores de Bolshói Fontán- trataban de los destinos de Rusia, de los destinos de todo el mundo, redactaban octavillas, resolvían sus asuntos de Partido y preparaban una nueva revolución? Sin embargo, Petia y Gávrik cumplían con toda meticulosidad y celo su cometido. Petia llevaba a la espalda la vieja escopeta que encontraran en la finca de la señora de Vasiútinski, y Gávrik hundía con mucha frecuencia la mano en el bolsillo, donde ocultaba una pistola cargada, cosa que Petia ni siquiera sospechaba. Al principio, las chicas les acompañaban en su ronda. Marina adivinaba lo que estaban haciendo, pero Motia suponía, ingenua, que los chicos montaban guardia para que los ladrones no robaran la fruta, y, conteniendo la respiración, seguía de puntillas a Petia, sin quitar ojo a la escopeta. 116 Lejos de guardar rencor a Petia por ser tan trapalón, Motia lo quería aún más, sobre todo cuando en torno reinaban la quietud, la oscuridad y el misterio, cuando hacía tiempo que todo dormía -a excepción de las codornices y los grillos- y la estepa brillaba con turbio fulgor argentado, iluminada por las estrellas. - Petia, ¿no le dan a usted miedo los ladrones? preguntaba la chica con un hilo de voz, pero Petia callaba, fingiendo que no la oía. El chico no estaba para amoríos. Además, se había dado palabra de no volverse a liar con ninguna chica. ¡Ya tenía bastante! Prefería ser un hombre solo, reservado y viril, para el que no existían las mujeres. Petia escrutaba atento la desierta estepa y aguzaba el oído al más ligero rumor, mientras Motia lo seguía de puntillas y musitaba: - Petia, ¿y disparará usted si aparece de repente algún ladrón? - ¡Pues claro! -respondía Petia. - En ese caso, yo me taparé los oídos -decía Motia muerta de miedo y de amor. - ¡No seas latosa! Motia callaba, pero unos instantes después Petia oía a su espalda unos sonidos muy extraños, como los que produce un gato al estornudar. Era Motia, que se reía, tapándose la boca con la mano. ¿De qué te ríes? - Me he acordado de cómo le zurramos Marina y yo. ¡Boba! Yo fui quien os zurró a vosotras barbotaba Petia. - Es usted un fantaseador -decía Marina, con voz idéntica a la de su madre. En general, la chica se mantenía durante aquellos paseos nocturnos con la seriedad de una persona mayor, callaba casi todo el tiempo e iba siempre al lado de Gávrik, a quien, a veces, cogía del brazo. Aunque Petia se sentía al ver aquello un poco celoso, continuaba desempeñando con toda firmeza el papel de hombre para quien no existía el amor. Pero, ¡ay!, el amor no sólo existía, sino que impregnaba toda aquella cálida noche en la estepa. El amor estaba en todo: en el oscuro cielo, salpicado de la argentada arenilla de las diminutas estrellas veraniegas; en las voces cristalinas de los grillos y en el blando soplo del viento de medianoche, tibio, casi caliente, perfumado con los aromas del benjui y el ajenjo en flor; en el lejano ladrido de los perros y, sobre todo, en los farolillos de las luciérnagas, que parecían arder en el fin del mundo, cuando, en realidad, bastaba con extender la mano para que una de aquellas linternitas, blanda e ingrávida, yaciera en ella, iluminando con su mortecina luz, verde como el selenio, un pedacito de piel. Las chicas cazaban luciérnagas y se las ponían una a otra en el pelo. Después empezaban a bostezar V. Kataiev y no tardaban en retirarse a su choza, alejándose en la oscuridad como si fueran dos pequeñas constelaciones. Gávrik y Petia se quedaban solos montando la guardia del campamento hasta que en la choza de Terenti no se apagaba el farol, cosa que ocurría, a veces, al amanecer. En las horas que precedían a la aurora, Gávrik se mostraba muy comunicativo, y Petia se había enterado de muchas cosas. Sabía ya que había empezado un nuevo y poderoso movimiento revolucionario, a cuya cabeza se encontraba UliánovLenin, que, según Gávrik, se había trasladado de París a Cracovia para estar más cerca de Rusia. - ¿Y tú crees que habrá… revolución? -preguntó un día Petia, pronunciando con esfuerzo la imponente palabra. - No sólo lo creo, estoy seguro -respondió Gávrik, y añadió muy bajo-: Si lo quieres saber, te diré que ya está llamando a las puertas... El corazón en suspenso, Petia esperaba a que su amigo siguiera hablando, pero Gávrik callaba, incapaz de encontrar palabras para expresar lo que sentía y lo que había oído decir a Terenti. Por cierto, Petia lo comprendía todo sin necesidad de palabras. La matanza del Lena, las huelgas, el mitin en la estepa cerca de Blizhnie Mélnitsi, Pravda, la pelea con el de las centurias negras, Praga, Cracovia, Uliánov-Lenin, y por último, aquella noche y el farol que ardía en la choza. ¿Acaso todo ello no presagiaba una revolución inminente? EL "BIGOTUDO" Pronto maduraron las guindas. No había tantas como cerezas, pero dieron mucho trabajo. En lo más álgido de la recolección, se presentó inopinadamente la señora Storozhenko. Esta vez no entró en la finca, y el cabriolé se detuvo tras la tapia, tapizada de hiedra. La señora Storozhenko permaneció largo rato de pie en el estribo, apoyada la mano en la cabeza de uno de los "persas", observando cómo trabajaba la gente. - ¡Descamisados, golfos, proletarios! -gritaba de vez en cuando, blandiendo con gesto amenazador su sombrilla de lona-. ¡Yo os enseñaré a hacer bajar los precios de la fruta! ¡No sé dónde tiene los ojos la policía! Nadie prestó atención a la mujerona, que marchó gritando a guisa de despedida: - ¡Juro por Dios que he de acabar con esto! Al día siguiente llegaron al amanecer dos carros, para recoger las guindas, y Petia vio que, antes de alcanzar el caserío, descargaban de ellos, en plena estepa, unos pesados cajones que después desaparecieron. - ¿Qué cajones son esos? -preguntó Petia. - Yo creí que aún dormías -dijo enojado Gávrik, haciendo oídos sordos a la pregunta de su amigo. 117 El caserío en la estepa - No, en serio, ¿qué cajones son esos? - ¿De qué cajones estás hablando? -preguntó Gávrik con mirada inocente-. ¿Dónde has visto tú los cajones? ¡Qué cosas tienes! Pero Petia había visto los cajones perfectamente y exclamó con enfado: - ¡No te hagas el tonto! De pie ante él, muy abiertas las piernas, Gávrik dijo muy serio: - Olvídate de eso. El rostro de Gávrik reflejaba un júbilo tan intenso, tanta malicia, que Petia se moría de curiosidad y por ello volvió a la carga, comprendiendo que aquellos cajones vistos por él casualmente encerraban un importante secreto y que Gávrik sentía unos deseos terribles de jactarse contándoselo. - ¡Dime qué cajones son esos! ¡Venga! Gávrik acercó su cara a la del amigo, vaciló un instante y, después, dijo, mirando a los lados y bajando la voz: - Una máquina de imprimir. Petia hizo como que no había oído, y volvió a preguntar: - ¿Qué? - ¡Una má-qui-na de im-pri-mir! -repitió Gávrik, silabeando-. ¿No sabes lo que es? ¡Pero qué asno!... Petia había pasado infinidad de veces junto al pequeño barranco de la estepa, tupidamente poblado de ajenjo, pero nunca había advertido allí nada de particular. En aquel preciso instante se movió la hierba en el fondo del barranco y aparecieron dos personas: primero, el tío Fedia y, después, el viejo ferroviario. Petia comprendió inmediatamente que en el fondo del barranco, en las rocas, había una fisura. En torno a la ciudad -en la estepa y a orillas del marhabía bastantes fisuras, y Petia sabía que eran salidas de las famosas catacumbas de Odesa. ¡Allí estaban los cajones! - ¿Lo comprendes ahora? Gávrik miró a Petia tan penetrante y grave, que el chico se disponía ya a jurar que guardaría el secreto, pero logró contenerse y, mirando con firmeza a Gávrik, dijo lacónico: - Lo comprendo. - ¡Pues cuidado! -advirtió Gávrik-. No has visto nada. Olvídalo todo. - Lo olvidaré -dijo Petia, y ambos se dirigieron pausadamente al caserío, donde estaban ya cargando las guindas en los carros. A la mañana siguiente se presentó en la terraza Terenti. Dejó en la mesa dinero y dijo a Vasili Petróvich: - ¿Ve qué bien resulta? Usted nos ayuda a nosotros y nosotros le ayudamos a usted. Ahí tiene ciento diecisiete rublos, sin contar quince que hemos invertido en pequeños gastos. ¿No lo toma usted a mal? - ¡Pero qué cosas tiene! ¡Pero qué cosas tiene! - protestó Vasili Petróvich, agitando las manos como espantado. Naturalmente, el buen hombre no sospechaba que aquellos "quince rublos para pequeños gastos" los habían enviado aquel mismo día por giro postal a Petersburgo y que, al cabo de una semana, en la lista de donativos para la edición de Pravda había de aparecer, en menudos caracteres: "Quince rublos de un grupo de obreros de Odesa". Así, pues, fue vendida la cosecha de guindas. Empezaban a madurar las manzanas de las variedades precoces. El verano pasaba volando. Todo marchaba a las mil maravillas, de no contar un pequeño incidente que nadie advirtió, pero que produjo a Petia gran desazón. Cuando regresaba en cierta ocasión del mar y estaba llegando ya al caserío, Petia vio a un hombre que salía de la finca. El hombre aquel le pareció conocido. Obedeciendo a una inquietud repentina e inexplicable, Petia se ocultó en un maizal, acurrucándose entre los gruesos y carnosos tallos y las susurrantes hojas. El hombre pasó tan cerca, que Petia hubiera podido tocar sus polvorientos pantalones y sus grises zapatos de lona. Petia miró hacia arriba y, sobre el fallido del claro cielo, con unas nubecillas de julio, que parecían de escayola, vio la cabeza del hombre, cubierta por un sombrero, sus bigotazos grises y sus lentes de cristales ahumados como los que usaban los ciegos. Era el "bigotudo" que Petia recordaba desde la infancia, de aquel viaje en el Turguénev, y viera por última vez en el Palermo, antes de salir para el extranjero, al lado del oficial de gendarmes. Sin descubrir a Petia, el "bigotudo" pasó de largo, inflando sus mejillas y canturreando una popular marcha del maestro Chernetski. Después de esperar un poco, Petia corrió a casa para preguntar sin dilación qué había motivado la llegada del "bigotudo", pero no supo nada de particular. Según la tía, había estado allí un veraneante de Bolshói Fontán, que deseaba comprar guindas, y ella le había dicho que, desgraciadamente, ya las habían vendido todas. El hombre recorrió el huerto, haciéndose lenguas del buen estado de la hacienda, y prometió que volvería sin falta en septiembre para comprar uvas. Aquello fue todo. Como había ocurrido el caso en mitad de semana y no había nadie de Blizhnie Mélnitsi, en el huerto trabajaban tan sólo los de la casa, y Petia se tranquilizó. Quizás el "bigotudo" viviera realmente en Bolshói Fontán y hubiera querido comprar guindas. En fin de cuentas, también era una persona de carne y hueso. ¿Por qué no podía pasar el verano en Bolshói Fontán? Gávrik, sin embargo, dio a la cosa más importancia, aunque admitía que la visita del "bigotudo" podía haber sido casual. Terenti, por su parte, dispuso que reforzaran la vigilancia, y Gávrik 118 y Petia no sólo montaban guardia el sábado por la noche, sino también todo el domingo. Mas, por lo visto, fue aquella una falsa alarma: el "bigotudo" no volvió a aparecer. LA VELAS A comienzo de agosto, un sábado, Petia y Gávrik recorrieron varias veces la estepa en torno al caserío y, como no advirtieran nada sospechoso, se llegaron al acantilado, se tendieron en el ajenjo y, avizores, escrutaban el mar. Hacía poco que se había puesto el sol, soplaba un fuerte viento, y sobre el mar, añil y muy intranquilo, se apagaban, cálidas, unas nubes color de rosa. Era la época de la pesca de la caballa, y cerca de la orilla jugueteaban traviesos los delfines. Por todo el horizonte se veían las infladas velas de las barcas. Los pescadores se habían hecho a la mar para pescar la caballa con curricán. Las barcas surcaban el mar en todas direcciones, dando bordadas, ya alejándose de la playa, ya acercándose a ella. Algunas de las embarcaciones se aproximaban y corrían durante algún tiempo a lo largo de la orilla. Entonces se veían su plano fondo, que al golpear las olas despedía surtidores de salpicaduras, y el pescador, de pie en la alzada proa, moviendo adelante y atrás una larga caña de bambú, que la tensión doblaba como un arco. Los chicos sabían que a la caña iba sujeto, con un largo sedal, el cebo: un pececillo de plomo, pintado de vivos colores, con multitud de agudos anzuelos y polícromas plumas. El arte de pescar la caballa con curricán consistía en acompasar la velocidad del cebo con la del banco de los peces. La rapaz caballa se lanzaba en pos del cebo y no había ni que adelantarse ni que retrasarse, sino irritar a los peces y, de pronto, "ceder": entonces, la caballa se precipitaba sobre el curricán, mordía ansiosa las plumillas y caía en el anzuelo. Era aquel un sugestivo espectáculo, pero otra cosa ocupaba a Petia y a Gávrik. Los chicos observaban atentos las barcas, deseando distinguir entre ellas la que estaban esperando. Además de las barcas de los pescadores, lejos en el mar se recortaban las impolutas y elegantes velas de los balandros de los clubs náuticos Ekaterininski y Chernomorski. Se estaba terminando el gran hándicap en el que se disputaban el premio anual Anat, famoso millonario de Odesa, y, muy inclinados por la fuerza del viento, el Mayana, el Vega, el !elly el Snodrop y otros hermosos balandros que costaban miles de rublos y habían sido construidos en los mejores astilleros de Holanda e Inglaterra, se dirigían ya hacia la meta. En otra ocasión, los balandros hubieran absorbido por completo la atención de los chicos, pero esta vez Gávrik se limitó a observar aprobativo: - El mar está ahora como la avenida del puerto a V. Kataiev la hora del paseo. Podrán llegar sin que nadie lo advierta. - Si no me equivoco, es aquella barca que se encuentra ahora a la altura del faro viejo de Bolshói Fontán -dijo Petia, pronunciando con particular placer el término marino "a la altura". - No -dijo Gávrik-, la barca de Akim Perepelitski es azul claro, la acaban de pintar, y ésa está toda descascarillada. - Quizá tengas razón. - ¿Quizá? No, estoy bien seguro. - Espera, ¡ahí está! - ¿Dónde la ves? - Frente a la Costa de Oro, más hacia nosotros, hay una barca azul claro. - No, ésa no es. La que tú dices lleva el foque nuevo, y la de Perepelitski lo tiene remendado. - ¿Y cuándo han prometido venir? - Llegarán al ponerse el sol. - El sol ya se ha puesto. - Aún está muy claro. Deja que oscurezca un poquito. - ¿Quizás no vengan? - ¿Te das cuenta de lo que dices, amigo? En las cosas del Partido, la gente es seria. Los muchachos siguieron atalayando vigilantes el mar. Era el caso que, hacía poco, había llegado a Odesa del extranjero, de Cracovia, un representante del Comité Central con unas directrices de UliánovLenin relativas a las elecciones a la IV Duma de Estado. El representante aquel llevaba ya una semana pronunciando informes sobre la situación política, interviniendo cada día en las reuniones de bolcheviques de los distintos distritos. Aquel domingo lo esperaban en el caserío. Para mayor seguridad, debía llegar de Lanzherón en la barca del joven pescador Akim Perepelitski. Las nubes se iban apagando. El mar oscurecía. Los balandros se habían perdido de vista. Eran ya menos las barcas pesqueras. Lejos, en la Arcadia, tocaba una banda de música, y el viento traía de allí el sonar de las trompetas y los sordos suspiros del bombo. La barca de Akim Perepelitski seguía sin aparecer. De pronto, Gávrik vio la embarcación: - ¡Ahí viene! La vela apareció por el lado que menos esperaban. Creían que llegaría de Lanzherón y se acercaba desde Lustdorf. Por lo visto, Akim, prudente, había ido hasta la altura de Lustdorf por alta mar y virado allí en dirección a la casa de campo de Kovalevski. La barca estaba ya muy cerca. Un viento propicio impulsaba la embarcación, que, saltando de ola en ola, se aproximaba rápida a la orilla. Iban a bordo dos hombres. Uno, reclinado en 119 El caserío en la estepa popa, sujetaba bajo el brazo la caña del timón. Era Akim Perepelitski, y Petia lo reconoció en seguida. El otro, un hombre bajo, fornido, descalzo, vistiendo una vieja camiseta a rayas bajo una blusa de pescador y pantalones arremangados hasta las rodillas, desanudaba con habilidad, hija de la costumbre, a horcajadas sobre la borda, la escota del foque. Petia no lo reconoció al pronto. Mientras los chicos bajaban el acantilado, los hombres arriaron las velas, quitaron el timón y lo dejaron en popa, levantaron la quilla, y la barca, arañando por inercia con su fondo los guijarros de la playa, quedó varada en la orilla. Según establecía la ley consuetudinaria del Mar Negro, Petia y Gávrik ayudaron primero a sacar la pesada barca a la orilla y después saludaron a los recién llegados. - ¡Pero si es el tío Zhúkov! -exclamó, con pueril júbilo, Gávrik, estrechando la mano al representante del Comité Central-. ¡Que me muera si no estaba seguro de que iba a venir precisamente usted! Zhúkov examinó fijo a Gávrik y, por fin, dijo: - ¡Ah, amiguito!, ¡ya te he reconocido! Tú eres quien, hace cabalmente siete años, me sacó del agua frente al chalet Alegría. ¡Vaya, hombre! ¡Qué estirón has dado! ¡Pobre abuelo!... Era un viejo bueno, muy simpático. En paz descanse. Recuerdo que solía rezarle a San Nicolás el Milagrero, pero no sacó nada con sus oraciones... La sombra de un lejano recuerdo apareció por un instante en el rostro de Zhúkov, que añadió: - ¿Y cómo te llamas? Debo confesarte que lo he olvidado. - Gávrik. Mi apellido es Chernoivánenko. - ¿Chernoivánenko? ¿De modo que eres pariente de Terenti Semiónovich? - Hermano. - ¡Fíjate! Ya veo que seguís los dos la misma vereda. - Tío Zhúkov, yo también le conozco a usted muy bien -dijo quejumbroso Petia, incapaz de seguir soportando que el representante del Comité Central hubiese concentrado en Gávrik toda su atención-. Yo le conocí antes que él, cuando se ocultó usted en la diligencia. ¿Se acuerda? Y luego también le vi en el Turgénev. - ¡Pero qué dices! -exclamó alegremente Zhúkov-. Pues si no mientes, resulta que también tú y yo somos viejos amigos. - ¡Se lo juro por la santa cruz! -dijo Petia con mucho calor y se santiguó-. Gávrik puede confirmarlo... Gávrik, confírmale al tío Zhúkov que fui yo quien le llevó los cartuchos a la avenida de Alejandro. - Es verdad -dijo Gávrik. - Y hace un año lo vi en Nápoles. Estaba usted con Máximo Gorki. ¿No es cierto? Zhúkov miró a Petia y exclamó: - ¡Muy cierto! Ahora me acuerdo. Llevabas entonces una chaquetilla de la flota, ¿no? - Sí, tío Zhúkov -afirmó Petia, y añadió muy orgulloso, dirigiéndose, a Gávrik-. ¿Has visto? - Bueno, amiguitos -dijo muy serio Zhúkov-, olvidaos de que me llaman el tío Zhúkov. Zhúkov ha desaparecido. Ahora me llamo Vasíliev. Acordaos bien. Repetidlo. - Vasíliev -dijeron a coro Petia y Gávrik. - Mantened ese rumbo... ¿Y cómo te llamas tú? preguntó Zhúkov a Petia. - Es Petia, el hijo de ese profesor -explicó Gávrik. - ¡Ah, ya caigo! -dijo Zhúkov y añadió muy resuelto: - En fin, no perdamos más tiempo. ¿Vamos?... ¿Se ha reunido ya la gente? - Hace mucho -respondió Gávrik. - ¿No habéis notado nada sospechoso? He dado palabra en Cracovia de ser tan prudente como una señorita asustadiza. - No; todo está tranquilo -aseguró Gávrik. Rodión Zhúkov tomó de la barca un cesto redondo, repleto de caballa, y lo dejó descansar sobre su cabeza, como si fuese un pescador que se dispusiera a vender su botín en los chalets. - Buena pesca han hecho -dijo respetuoso Gávrik. - De una vez hemos llenado el cesto, pescando con curricán de plata -rió Zhúkov, haciendo un guiño a Akim. Akim, guapo joven con un mechón de pelo caído sobre los ojos, Se echó al hombro con indolente y gracioso movimiento los remos, y los cuatro subieron al acantilado. Gávrik se adelantó unos cincuenta pasos, y Petia quedó otros tantos a la zaga, habiendo convenido previamente que si notaban algo sospechoso silbarían ayudándose con los dedos. Petia iba detrás y, por si las moscas, llevaba ya los dedos aprestados, temeroso de que, si llegaba el caso, no le saliera el silbido. Pero todo en torno estaba tranquilo, y, apartándose del camino, nuestros amigos llegaron sin novedad al caserío, donde, junto al viñedo, Terenti salió al encuentro de Rodión Zhúkov. Petia vio que se abrazaban, se daban palmadas en la espalda, reían y se dirigían luego hacia las chozas, donde en la oscuridad, bajo los árboles, crepitaba la hoguera, lanzando alrededor chispas de oro. Cuando, poco después, Petia se acercó a las chozas, Zhúkov, rodeado de toda la gente, estaba sentado ante la hoguera, fumando una pipa corta con tapa de hojalata, y decía: - Así, pues, camaradas, veamos qué acontecimientos se han producido en los seis meses que han seguido a la Conferencia de Praga. En primer lugar, ha renacido el Partido. Esto es lo principal. No tengo necesidad de explicaros cómo lo hemos restaurado ni qué increíbles dificultades hemos tenido que vencer todos nosotros. La rabiosa 120 persecución de la policía zarista, fracasos, provocaciones, intermitencias constantes en el trabajo de los núcleos de dirección locales y de nuestro núcleo principal: el Comité Central del Partido. Pero todo eso, gracias a Dios, ha quedado atrás. Nuestro Partido avanza audaz y firme, desplegando su labor y aumentando su influencia en las masas. Pero el trabajo del Partido ya no se despliega como antes, sino de un modo nuevo. ¿Qué nos quedó después del aplastamiento de la revolución del año cinco? El trabajo clandestino. Ahora, a las células clandestinas, a las células secretas, reducidas, aún más ocultas que antes, se suma la amplia propaganda legal del marxismo. Precisamente la conjugación del trabajo legal con el clandestino es lo que distingue los preparativos de la revolución en las condiciones actuales. Marchamos, camaradas, hacia una nueva revolución, bajo las consignas de república democrática, jornada de ocho horas y plena confiscación de las tierras de los terratenientes. Sabéis que estas consignas son conocidas en toda Rusia y que las han hecho suyas todos los obreros avanzados y conscientes. En una palabra, el repliegue ha terminado. La contrarrevolución liberalstolipiniana está dando las boqueadas. Se multiplican las huelgas, madura la insurrección. Esto es el ascenso revolucionario de las masas, el comienzo de la ofensiva de las masas obreras contra la monarquía zarista... Petia no podía apartar la mirada de Rodión Zhúkov, de su rostro iluminado por la oscilante llama que crepitaba ante él. No era ya el Zhúkov que Petia conoció en su infancia y que quedara grabado en su mente. No era tampoco el Zhúkov que viera en Nápoles ni siquiera el que poco antes cruzara descalzo la estepa, con un cesto de pescado sobre la cabeza. Era otro Zhúkov, era el camarada Vasíliev, serio, casi grave, de ojos entornados y exigentes, boca de preciso trazo y bigote recortado a la usanza extranjera. Era un marinero que había llegado a capitán. - Hablemos ahora de las elecciones a la IV Duma del Estado -continuó Zhúkov-. El Partido Socialdemócrata Obrero Ruso ha dado a conocer antes de las elecciones, a pesar de la persecución y de las detenciones en masa, un programa, una táctica y una plataforma más claros y precisos que los de cualquier otro Partido. Vladímir Ilich Lenin-Uliánov caracteriza en Rabóchaia Gazeta la situación en vísperas de las elecciones del modo siguiente... En aquel mismo instante, Gávrik tiró a Petia de la manga. - ¿Qué haces ahí descansando como un señorón? musitó-. Hay que ir a montar la guardia. Petia salió a rastras del corro y, de pronto, vio a su padre. Vasili Petróvich, los brazos cruzados sobre el pecho, reclinado en un árbol escuchaba con tanta atención a Rodión Zhúkov, que ni siquiera volvió la V. Kataiev cabeza cuando Petia, al pasar por su lado, tropezó con él. El pelo, en desorden, le caía sobre la adusta y fruncida frente, y en cada cristal de sus lentes ardía una pequeña hoguera. JU TO A LA HOGUERA Petia y Gávrik dieron la vuelta al caserío y torcieron hacia el camino de la estación. Hacía poco había empezado a prestar servicio, en vez del ómnibus tirado por caballos, un tranvía eléctrico, y desde lejos se oía su zumbar, parecido al de un violoncelo; sobre los oscuros huertos corría una azul estrella eléctrica, y la clara luz de las ventanillas se derramaba en todas direcciones, haciendo aún más oscura la noche en la estepa. De pronto, Gávrik se detuvo y oprimió el brazo de Petia. Este vio unas siluetas blancas, que, una tras otra, como andan los gansos, avanzaban desde la estación hacia el caserío por el borde del camino. Y antes de que Gávrik musitara: "¡La policía!", Petia comprendió ya que era aquello un grupo de gendarmes, con sus blancas guerreras de verano. Cuando los chicos, jadeantes, llegaron al caserío, Zhúkov continuaba su discurso, diciendo: - Los liquidadores vocean pidiendo una "plataforma" para las elecciones decente, admisible, perdonadme la expresión. Nosotros, los bolcheviques, consideramos que no hace falta una "plataforma" para las elecciones, sino que hacen falta las elecciones para aplicar la plataforma revolucionaria de los socialdemócratas. Hemos aprovechado ya las elecciones a este fin y las seguiremos aprovechando. Aprovecharemos incluso la Duma zarista más negra para hacer propaganda revolucionaria… ¡Esa es nuestra posición! Rodión Zhúkov carraspeó con fuerza, se inclinó sobre la hoguera para coger un ascua y encender la pipa, que se le había apagado, pero, en aquel mismo instante, Gávrik dijo unas palabras al oído a Terenti y, éste, sin levantarse, alzó la mano. - Un momento, camaradas... Para una cuestión de orden -dijo muy tranquilo-. Ruego, ante todo, que se tenga la mayor serenidad revolucionaria y que nadie pierda la cabeza. La policía nos está rodeando. Petia creyó que todos se iban a levantar de un salto y echarían mano de sus armas... El chico se descolgó la escopeta, que no había llegado a disparar cuando huían de los gendarmes. "¡Ahora va a empezad" –se dijo Petia, a la vez entusiasmado y lleno de espanto. Sin embargo, con gran asombro del muchacho, todos siguieron tranquilamente sentados en torno a la hoguera. Zhúkov golpeó enérgico su pipa en el suelo, para vaciarla, y se la guardó en el bolsillo. - Todos debéis quedaros en vuestro sitio, y a ti, Rodión, y a usted, Tamara Nikoláievna -dijo Terenti dirigiéndose a Zhúkov y a la madre de Marina- les propongo que se oculten por el momento. Aquí cerca 121 El caserío en la estepa tenemos un lugar muy a propósito... ¡Gávrik, vivo!, acompaña a los camaradas al barranco. Que esperen allí. - ¡Malditos sean tres veces, nos han interrumpido en lo más interesante! -gruñó jovial Rodión Zhúkov, levantándose y, con un brillo malicioso y amenazante en sus ojos, que iluminaba la hoguera, añadió-: Aquí tenéis, camaradas, un ejemplo evidente de nuestra táctica: la conjugación del trabajo legal con el clandestino. - ¡Anda, anda -dijo impaciente Terenti-, pasa a la clandestinidad! Siguiendo a Gávrik, la madre de Marina y Rodión Zhúkov corrieron por debajo de los árboles y no tardaron en perderse en la oscuridad de la noche. Tras ellos se deslizó, como una ligera sombra, Marina, y en pos de Marina, apretando con toda su fuerza la escopeta, quiso escapar Petia, pero Terenti lo amenazó severo con el dedo, y el chico tuvo que quedarse. Todo aquello fue hecho en tan gran silencio, con tanta rapidez y habilidad, que el inspector de policía y los tres gendarmes que, encabezados por el "bigotudo", entraban en aquel mismo instante en el huerto, sujetando sus sables y afanándose por no hacer ruido, vieron un cuadro de lo más pacífico: un grupo de gente cenaba alrededor de una hoguera. - ¿Quiénes son ustedes? ¿Con qué motivo se han reunido? -preguntó riguroso el inspector, saliendo de la oscuridad. Por lo visto, el hombre creía que su repentina aparición causaría a todos el efecto de una bomba, pero la gente siguió cenando con toda tranquilidad; el viejo ferroviario relamió esmeradamente su cuchara de madera, la secó después en una pernera del pantalón, y tendiéndola al inspector, le dijo: - Bien venido, cene con nosotros... Akim, estréchate un poquito y hazle sitio a su merced. - ¡No, qué va! -respondió perezosamente Akim-. ¿No ves que son todo un batallón? Nuestro guiso no basta para todos. Que se vayan a la comisaría y coman la bazofia que dan a los presos. - ¡En pie! -gritó el inspector-. ¿Con quién estás hablando? - No me tutee su merced, que no hemos pacido cerdos juntos -dijo aún más perezosamente Akim y, apoyándose en un codo, escupió en la hoguera. - ¡Vaya jeta -gruñó con gesto de repugnancia el inspector, erizado su rojo bigote y fruncida su carnosa nariz-. ¡A ti te voy a enseñar yo!... Los gendarmes se encontraban ocultos en la oscuridad, bajo los árboles, dispuestos a detener a la gente en cualquier momento, aunque se daban cuenta de que ocurría algo muy distinto de lo que esperaban. Suponían que iban a sorprender a unos peligrosos terroristas y que se verían obligados a desenfundar sus armas y quizás a disparar. Pero resultaba que el "bigotudo" los había llevado a un huerto donde la gente cenaba tranquila en torno a una hoguera y, lejos de temerles, se atrevía a decir impertinencias al inspector. Por lo visto, no habían dado en el blanco. - Señor mío, no tengo el honor de saber quién es usted... -dijo con voz trémula de cólera Vasili Petróvich, acercándose al inspector-. ¿Qué desea usted? ¿Con qué derecho se permite irrumpir en una finca ajena y... y... y... estorbar a la gente cuando está cenando? - ¿Y usted qué pinta aquí? -preguntó brusco el inspector. - Yo aquí no pinto nada, no soy ningún pintor replicó mordaz Vasili Petróvich-. Yo aquí soy un arrendatario y el dueño absoluto de la finca, por decirlo así, en virtud de un acta notarial; estos hombres son mis jornaleros... mis braceros, si prefiere llamarlos así, a quienes he contratado para que trabajen en el huerto y en el viñedo. (Terenti movió aprobatorio la cabeza). ¡Soy el consejero privado Bachéi y exijo que gente ajena no irrumpa en mi finca por las noches! Al decir estas últimas palabras, Vasili Petróvich alzó el gallo y pataleó rabioso. - Perdone, pero nosotros no somos gente ajena, somos la policía -se excusó el inspector, retrocediendo un paso. - ¡Para mí son ustedes gente ajena! -siguió voceando Vasili Petróvich-. ¡Yo no quiero saber nada de ustedes! ¿Cuándo van a dejar de perseguirme? ¡Dios mío, cuándo va a terminar esto! -exclamó Vasili Petróvich plañidero-. Primero, el inspector de instrucción pública, después Faig, luego, la señora Storozhenko, y ahora, la policía. ¡Déjenme ustedes en paz! ¡Déjenme respirar! ¡Dé-jen-me en paz! Montando de nuevo en cólera, Vasili Petróvich, gritó inesperadamente para sí mismo: - En fin de cuentas, tendré que ir a la ciudad y quejarme… al gobernador... al general mayor Tolmachov. Por extraño que pueda parecer, las deslabazadas palabras de Vasili Petróvich, y sobre todo la amenaza de quejarse a las autoridades, impresionaron un tanto al inspector. ¿Quién sabía lo que podía hacer el arrendatario aquel, el consejero privado Bachéi? ¿Y si, no lo quisiera Dios, se quejaba al general Tolmachov? - No me levante usted la voz -más bien quejumbroso que amenazante dijo el inspector y se acercó al "bigotudo", que se paseaba en la oscuridad, bajo los árboles, escrutando los rostros de los hombres sentados en torno a la hoguera. El inspector estuvo cuchicheando un rato con el "bigotudo", carraspeó y dijo a Vasili Petróvich: - Tenemos noticias de que aquí se celebran continuamente reuniones clandestinas, se leen libros prohibidos y... hem... se aglomera la gente y ahora aglomerarse está terminantemente prohibido… - Escuche su merced -dijo con voz insinuante 122 Akim-, la gente se aglomera para ganar unos cuartos, acollar árboles, cuidar las cepas, regar el huerto... Al pobre nunca le viene mal ganarse unos kopeks. - Yo no hablo contigo -dijo grave el inspector-, sino con el señor arrendatario. - Me parece que no tenemos de qué hablar observó Vasili Petróvich-. Y esa afirmación suya de que aquí se leen libros prohibidos y demás es puro fruto de su ociosa fantasía. - En tal caso, ¿por qué se aglomeran ustedes aquí por las noches? -preguntó el inspector, para quién estaba claro hacía ya rato que la redada había fracasado porque no lograrían probar nada. - Pues nos aglomeramos -respondió Vasili Petróvich, recalcando irónicamente la palabra "aglomeramos"- porque, con permiso de usted, yo doy aquí conferencias. - ¡Ah, conferencias! -dijo, reanimándose, el inspector. - Sí -afirmó Vasili Petróvich, ajustándose los lentes-, conferencias de divulgación sobre la historia de la civilización, la literatura, la astronomía. Todo ello, claro está, sin salirme del programa aprobado por el Ministerio de Instrucción Pública... ¿Eso le satisface? - ¿Astronomía?... -barbotó el inspector, moviendo la cabeza y arrugando su gruesa nariz-. Naturalmente, si no se sale del programa aprobado, no está mal... eso se puede. - ¡Ah!, ¿me lo permite usted? -exclamó Vasili Petróvich con fingido entusiasmo-. ¿Lo permite usted? ¡Pero qué amabilidad la suya! Bueno... en tal caso, no me atrevo a retenerles a ustedes por más tiempo. Aunque quizás deseen hacer un registro... una confiscación... o como se llame eso. En tal caso, tengan la bondad, ¡el huerto está a su disposición! Vasili Petróvich pronunció estas palabras en tono solemne, y abrió ambos brazos con hospitalario gesto, como si quisiera estrechar en ellos la noche bruja de la estepa, con los oscuros árboles, la hoguera, las luciérnagas y las constelaciones. "¡Muy bien, papá, muy bien!", aprobó Petia para sus adentros, contemplando admirado a su padre, pero en aquel mismo instante se oyó un rumor de faldas y llegó corriendo la tía. - ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? -preguntó jadeante, mirando asustada al inspector y a los gendarmes. - ¡Oh, cálmese usted, no pasa nada malo! -dijo muy tranquilo Vasili Petróvich-. El señor inspector ha recibido falsos informes de que se celebran aquí no sé qué reuniones clandestinas, pero afortunadamente, ha podido convencerse de que todo eso es un malentendido. -¡Ah, comprendo! -dijo la tía-. Seguramente, debemos la visita a una denuncia de la señora Storozhenko. - No puedo informarle con exactitud, señora -dijo V. Kataiev el inspector y, después de cuchichear irritadamente con el "bigotudo", hizo una señal a los gendarmes. Los polizontes se agitaron bajo los árboles y, al instante, uno tras otro, como los gansos, sus blancas siluetas clareando en la oscuridad, cruzaron el huerto y salieron de la finca. - En cuanto a sus conferencias, tendré que informar al señor comisario -dijo el inspector. - ¡Informe, si quiere, al gobernador!- respondió Vasili Petróvich y, sin esperar a que el inspector y el "bigotudo" se alejasen, se sentó en la hierba, junto a la hoguera, se apoyó en un codo y, con su alta y sonora voz de maestro, dijo-: Así pues, señores, continuaremos nuestra conferencia. La vez pasada les di a conocer los rudimentos de la astronomía, es decir la bella ciencia de las estrellas. Resumiré brevemente lo ya expuesto. La astronomía es una de las más viejas ciencias entre las cultivadas por la Humanidad. Ya los antiguos egipcios... Petia salió cauteloso del iluminado corro, se colgó del hombro la escopeta y, ocultándose en la sombra de los árboles, siguió a los policías que se alejaban. Al llegar a la altura del inspector y del "bigotudo", oyó que el primero gruñía: - Con agentes como usted, ¿sabe?, no se puede cazar revolucionarios, sino sentarse con las posaderas desnudas en un fogón y esperar a que le hierva a uno lo que lleva dentro. - Le juro por el cielo que poseía informes de lo más seguros. - ¡No me venga con cuentos! Simplemente, la señora Storozhenko le ha engrasado bien la mano y usted nos ha hecho quedar en ridículo. En vano ha molestado a la gente el sábado por la tarde... ¡Y menos mal que ahora funciona el tranvía eléctrico, pues no nos faltaría más que hacer el viaje en el carricoche ese de los caballos! ¡Merci! LAS ESTRELLAS Los policías parecían dispuestos a marcharse, pero Petia no se tranquilizó hasta ver con sus propios ojos que montaban en el tranvía y se marchaban de verdad. El chico volvió sobre sus pasos y percibió en medio del camino una pequeña e inmóvil silueta. Era Motia. - ¿Qué haces aquí? -preguntó severo Petia. - Esperándole -respondió la chica con un hilo de voz-. ¡Estaba tan preocupada por usted, estaba tan preocupada!... - Nadie te ha pedido que te preocupes por mí -dijo Petia-. ¡Vuelve a casa! - ¿Se han marchado? - Sí, se han marchado, - ¿En el tranvía eléctrico? - Sí. Motia rió muy quedo. - ¿De qué te ríes? - Me da risa porque es de noche y usted y yo 123 El caserío en la estepa estamos solos en medio del campo, tan desierto... Petia -agregó Motia, tras breve pausa-, ¿no tenía usted miedo cuando los iba siguiendo? - ¡Boba! ¿Y la escopeta? - Tiene razón -suspiró Motia-, pero yo he estado a punto de morirme de miedo. La noche era oscura, cálida, aunque ligeramente ventosa. A veces llegaban de la parte de Arcadia sordas explosiones: habían encendido allí unos fuegos artificiales. Ascendieron al cielo varias bengalas y, dejando en el negro firmamento unas rayas anaranjadas, se encendieron de pronto y empezaron a caer lentamente como grandes lágrimas de fuego, y sólo al cabo de unos instantes llegó al oído de Petia y de Motia un seco crepitar. - ¡Qué bonito! -dijo Motia, suspirando de nuevo. - ¡Vete a casa! -ordenó Petia. La chica echó a andar dócilmente por el camino, y pronto su pequeña silueta se diluyó en la luz argentada de las estrellas. Petia torció hacia la estepa y corrió al conocido barranco. Nadie le había dicho que debía seguir a los policías y luego ir en busca de Rodión Zhúkov. El chico había hecho todo aquello movido por una infalible corazonada. Una fuerza ajena a su voluntad parecía dirigir todas sus acciones. El barranco estaba muy oscuro. Haciendo susurrar la hierba, Petia encontró a tentones la roca y se deslizó junto a ella, buscando la fisura. - ¿Eres tú, Petia? -preguntó en la oscuridad la voz de Gávrik. - Sí, soy yo. - ¿Qué tal por allí? - Todo sin novedad. Se han marchado. - ¿No se han llevado a nadie? - No. - ¡Gracias a Dios! Dame la mano. Petia tendió la mano, y Gávrik tiró de él hacia la fisura. Caminaron un buen rato en medio de la oscuridad más absoluta, rozando con los hombros las paredes, de las que se desprendía la seca tierra. Después, el pasadizo se hizo tan estrecho y bajo que tuvieron que caminar a gatas. Por fin, apareció delante una tenue claridad, el pasadizo se ensanchó, y Petia vio, abierta en la piedra, una cueva bastante grande, de oblicuo y ahumado techo. En la pared pendía un fanal, proyectando en torno una enrejada sombra, de modo que la cueva parecía una jaula. El ambiente era húmedo y fresco, pero faltaba aire. En un ángulo, bajo un farol, vio Petia un pequeño aparato con negro disco, y comprendió que era la máquina de que le había hablado Gávrik. Al lado descansaba, sobre una piedra, una caja de imprenta, con los caracteres que en el transcurso de dos años había sacado Gávrik del Odesski Listok. De la pared colgaba también el conocido guardapolvo azul de Gávrik, manchado de tinta de imprimir. Radión Zhúkov estaba sentado en el suelo, la espalda apoyada en el muro, fumando su pipa y leyendo un libro, en el que hacia anotaciones a lápiz. Marina y su madre se habían acomodado en los cajones de la máquina de imprimir, Tamara Nikoláievna se había envuelto en su viejo impermeable, y Marina dormía, apoyada la cabeza, con el lazo negro, en las rodillas de su madre recogidos sus pies, calzados en pequeños y polvorientos zapatitos, uno de los cuales "pedía de comer". Cerca de ellas, en el suelo, se encontraban todos sus bienes: la cocinilla de petróleo, envuelta en un periódico, un bulto con vestidos y un pequeño portamantas, por la que podía deducirse que todo el tiempo vivían con el equipaje hecho. En aquel instante parecía que ambas esperaban pacientemente el tren en un pequeño y perdido apeadero. - Ya no hay peligro, podemos salir -dijo Gávrik. Rodión Zhúkov no se movió de su sitio y pidió a Petia que le explicara todo lo que había pasado. Petia se lo explicó, pero Zhúkov permaneció pensativo unos instantes y mandó al chico que lo contara todo de nuevo, sin apresurarse. Petia volvió a contarlo. Zhúkov se guardó el libro en un bolsillo, se estiró placentero y dijo: - Si es así, podemos salir de la clandestinidad. Por lo visto, esos pellejos no venían especialmente por mí... ¡Tamara Nikoláievna, vamos! - Levántate, hija -dijo la madre, pellizcando ligeramente a Marina en la nariz como si fuera pequeñita. Marina abrió los ojos, miró en torno, vio a Petia, sucio de tierra, espeluzado, con la escopeta, y rió perezosa, arreglándose con ambas manos el lazo, que se le había arrugado. Tengo sueño dijo caprichosa Marina, pero se levantó, dócil, y cogió del suelo la cocinilla. Por si acaso, dejen de momento los bártulos aconsejó Rodión Zhúkov. "¡Querida mía!", pensó Petia, lleno de ternura. Cuando salieron del subterráneo al aire libre, las estrellas les parecieron asombrosamente brillantes, casi cegadoras. La estepa dormía. En silencio, deteniéndose de vez en cuando para escuchar, llegaron al caserío, saltaron el terraplén, cubierto de polvorienta hierba, y se sentaron sin hacer ruido junto a la hoguera, donde Vasili Petróvich continuaba su conferencia de astronomía. - Ahora imagínense ustedes -decía el buen hombre inspiradamente, levantada la cabeza y puestos los ojos en el estrellado firmamento- que poseemos la maravillosa facultad de desplazarnos por el espacio a la velocidad de la luz. Si fuera así, podríamos convencernos fácilmente de que el Universo es infinito. En efecto, miren este cielo cuajado de estrellas, que se extiende tan bello sobre nosotros. ¿Qué vemos? Vemos miríadas de estrellas de planetas, de nebulosidades, vemos, por último, la 124 Vía Láctea, que no es sino una inmensa aglomeración de estrellas. Sin embargo, todo ese incontable número de astros es una parte ínfima del Universo. Pues bien, señores, imaginémonos que, con una velocidad inconcebible para el cerebro humano, nos lanzamos al Cosmos y llegamos por fin a la estrella más lejana. ¿Qué vemos, al llegar a ella? Pues que ante nosotros se extiende otro firmamento, también salpicado de estrellas. Llegamos a la estrella más lejana de ese nuevo firmamento y volvemos a convencernos de que no hemos llegado al fin. Ante nosotros de nuevo vemos cielo y estrellas. Y por más que volásemos por el inabarcable Cosmos, veríamos nuevos y nuevos mundos, y ello no tendría fin, porque el Universo es infinito. Vasili Petróvich enmudeció, sin dejar de mirar al cielo. Y todos, subyugados por la idea de la inmensidad del Universo, miraban en silencio el conocido firmamento tachonado de estrellas y el bifurcado torrente argénteo de la Vía Láctea. V. Kataiev Marina estaba sentada al lado de Petia, contemplando también las estrellas, y el chico sintió de pronto tal efluvio de ternura, un amor tan torturante y desazonador, que unas lágrimas asomaron a sus ojos. - Oiga... -musitó Petia, rozando tímido la manga de Marina. - ¿Qué? -preguntó apenas perceptiblemente la chica, sin volver la cabeza. "La quiero", estuvo a punto de decir Petia, pero en vez de ello preguntó: - ¿Verdad que es precioso? - Sí -respondió Marina, y sacudió la cabeza con bello y gracioso movimiento-. Cuanto más oscura está la noche, más brillan las estrellas. Tan lejos que apenas si se oyeron, cantaron unos gallos, y el fino rayo de luz azul que lanzaba el faro nuevo de Bolshói Fontán subía, recto como una flecha, muy alto, al cielo esmaltado de estrellas.