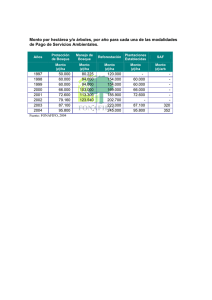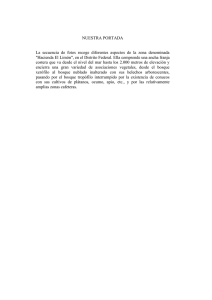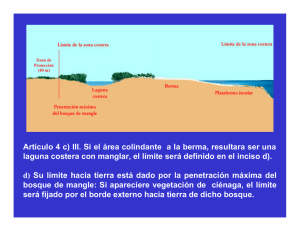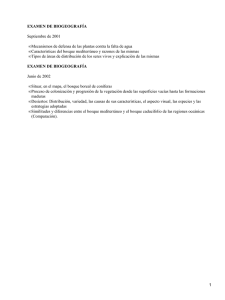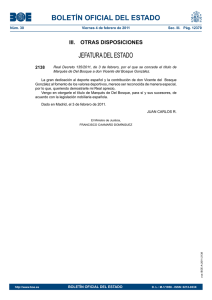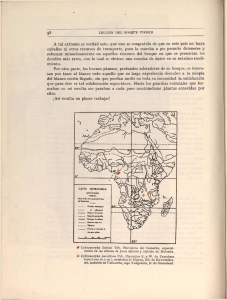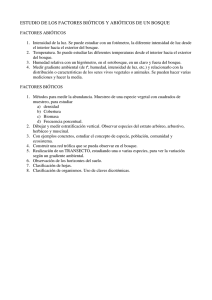En un bosque de hoja caduca (primeras páginas)
Anuncio

¿Y aquella niña era yo? A veces me cuesta recordar lo que sentía cuando era niña; lo que pensaba, hasta lo que veía. Y necesito hacerlo porque no puedo ser quien soy si no consigo rescatar de mi memoria todas aquellas sensaciones. Son momentos de desconcierto porque no lo logro. Pero, otras veces, creo que estoy cerca; otras veces, como ahora, me asomo a la niñez de nuevo y entonces los aromas del bosque llegan hasta mí puros, vigorosos, casi ingenuos. Pero escribir «aromas casi ingenuos» es una tontería porque lo escribo desde la que soy ahora: una mujer adulta que duda de lo que fue y sintió cuando tenía doce años. De modo que supongo que sí; aquella niña era yo. Y el mundo de la niña que yo era fue un mundo propio, apenas compartido con los demás, salvo en el inicio, cuando mi abuela vivía 9 todavía y empujaba mis sueños hacia delante o, tal vez, hacia dentro. Me gusta escribir porque es hacer magia con las palabras. Magia solo para mí, magia para sentir la vida, para ver, para oír, para oler, para percibir el tacto de otra piel en la yema de los dedos. Magia para estremecerme de nuevo con el roce de un pico en el cuello. Mi abuela también escribía, pero nunca se lo enseñó a nadie, salvo a mí, y eso me enorgullecía. Su hijo (es decir, mi padre) se reía de ella sin mala intención, por aquellos cuadernos de palabras apretadas y picudas en los que ella aseguraba que no había adjetivos calificativos. Mi padre decía: imposible. Y ella no contestaba, no protestaba. Sonreía, o al menos yo sabía que sonreía. Una noche nos habíamos quedado solas, como muchas otras veces. Mis padres estaban no sé muy bien dónde y ni mi abuela ni yo solíamos ver la televisión. Ella escribía y yo leía, las dos en silencio, cada una en su mundo, pero cerca la una de la otra. Esa noche le pedí a la abuela que me leyera algo escrito por ella así, sin adjetivos, y ella aceptó. Fue a por su cuaderno, sonrió, se caló las gafas y se puso a leer. 10 Yo no dije nada; no quería que aquello fuera un reto, pero reconozco que mi mente se convirtió en una especie de caja registradora dispuesta a sumar todos los adjetivos que escuchara. Era un cuento del que apenas recuerdo el argumento, solo la delicia de respirar la vida en sus palabras, y la tristeza de expirar la muerte. Transcurría en un bosque de hoja caduca, pero ni siquiera para decir que era un bosque de hoja caduca usaba el adjetivo; se limitaba a contar, eso sí lo recuerdo, que las hojas eran la alfombra del bosque, que en invierno las botas se hundían en ella y, en verano, los pies siseaban. ¡Que los pies siseaban! Aún resuenan en mis oídos las hojas que imaginaba bajo mis pies y, si cierro los ojos, veo las hojas del otoño, una lluvia de hojas a mi alrededor, y la luz, y las sombras. En aquel relato había un niño que moría en una cabaña de madera, y de madera era también el ataúd que su padre fabricaba con tablas obtenidas del bosque. Aún huelo las virutas impregnadas de savia, y recuerdo la expresión «con los pies por delante» porque al leerlo, ella parecía complacerse con mi angustia. Solía decir: la angustia es necesaria para crecer. Entonces no lo comprendía, ahora creo que 11 empiezo a hacerlo, aunque no estoy segura. Comienzo a entenderlo si mi abuela quiso decir que la angustia es la incertidumbre, la duda, el dolor de la vida. A menudo la siento, y ante ella no tengo sino dos caminos, uno hacia delante, otro hacia atrás. Unas veces me he rendido, y entonces no he crecido. Pero cuando escojo el camino hacia delante, sí, crezco. A eso se debía de referir. También me dijo una vez: si no sientes tristeza, no sabrás a qué sabe la alegría. Eso sí, la abuela lo había conseguido: en el cuento no había más que dos o tres adjetivos. Yo creo que los había escrito con intención, para que no fuera una especie de número de circo. Cuando se lo dije, ella me preguntó cuáles eran esos adjetivos. Se los fui enumerando, y ella decía enigmáticamente: —Ese sí. Aún no estoy segura de interpretar bien su respuesta, si significaba que la había pillado en falta, o que aquel adjetivo era necesario. Y no sé si me conmovió más el relato en sí, con aquel niño que salía del corazón del bosque «con los pies por delante», o esa forma tan limpia de narrar: que comunicara tanto, que me provocara tantas emociones con tan pocas 12 palabras, adjetivo más o adjetivo menos. Se lo dije, ella sonrió y contestó: —Todo lo que no hace falta, sobra. Algunas semanas, tal vez unos meses más tarde, la abuela murió. Su muerte fue tan limpia como lo fue todo en su vida. Se encontró mal, lo dijo sin dramas, sin aspavientos, y, antes de que llegara el médico, se murió. Ni fue dramática, ni pronunció frase alguna. Lloré, claro, lloramos todos, pero con la misma sencillez con la que ella se había ido. Solo entonces entendí que en sus cuentos existiera la muerte, como una parte más de la vida. —El billete que pagamos para vivir unos años es la seguridad de la muerte —me dijo una vez, hablando de lo presente que estaba la muerte en sus relatos. Y añadió—: Algún día envidiarás a los animales... El día de su entierro, un albañil estaba sellando el nicho con unos ladrillos y algo de cemento. Yo estaba junto a mi madre, y le pregunté: —¿Pondrán una lápida? —Claro —contestó ella. —¿Y una frase? —¿Una frase? —se extrañó ella. —Sí, de las que se ponen en las tumbas. 14 —No sé. Mi madre parecía confusa, como si no hubiera pensado en ningún epitafio, como si le pareciera una cursilada, o como si le sorprendiera que lo propusiera yo. No hablamos más sobre el tema en el cementerio. Pero, por la tarde, en el vacío que se había apoderado de la casa sin la abuela, mi madre me preguntó por el epitafio. —¿Pensabas en alguna frase? Asentí con la cabeza, y añadí: —«Todo lo que no hace falta, sobra». Mi madre no supo si reír o enfadarse. Creo que no entendió nada, ni yo se lo expliqué tampoco. Da igual, cuando voy al cementerio miro la lápida, en la que solo está el nombre de la abuela y las fechas de su nacimiento y de su muerte, y no le reprocho haberse ido, sino haber creído que ya no hacía falta. Pienso en el epitafio y es como si la oyera decir: yo ya no le hacía falta a nadie. Entonces no sé si sonreír o llorar, me limito a contestar: —Claro que me hacías falta. Le pongo unas flores, sin adjetivos, le guiño un ojo y me voy. Y, de pronto, mi padre me ofreció un lugar en un bosque. Un lugar para observar a los pájaros. 15 ¡Me había hecho mayor! La verdad es que acababa de cumplir solo doce años, pero entonces me parecía una edad respetable. En mi cuerpo se iban anunciando cambios que yo esperaba con impaciencia, y en mi mente, seguramente, también. Esos cambios me tenían confusa: no podría decir qué esperaba, pero lo esperaba. Y precisamente un lugar para observar a los pájaros no tenía mucho que ver con aquella ansiedad. O tal vez sí. Mi padre era aparejador, pero solo trabajaba como aparejador para obtener el dinero necesario para vivir. En realidad, como decía él, era ornitólogo. Pero por ser ornitólogo, por pasarse cientos de horas intentando entender a los pájaros, no le pagaban. Pertenecía a una asociación de aficionados a la observación de aves, y su regalo de cumpleaños fue mi carné de socia. Eso y su oferta: un lugar en el bosque. Aquel año nos mudamos de casa porque le habían dado la plaza de aparejador municipal de Cerezal, entre la montaña y la costa. Cerezal es pequeño, es modesto y, a veces, pensaba que era aburrido, pero tiene algo que lo elevaba por encima de palabras como aburrimiento o diversión: estaba rodeado de montes y bosques. 16 —Entonces, ¿te gustaría dedicar parte del verano a observar? Por un lado tenía la playa, el muelle, las primas, la vida del verano, algo mucho más cercano a aquello que mi cuerpo esperaba. El verano, la única época del año que Cerezal no era aburrido. Y por otro lado, tras la oferta de mi padre, estaba la paciencia, el trabajo, los madrugones: el sacrificio. —Tendrías un puesto en el Bosque de la Senda, con Armando y Martín. Armando era apenas un joven, si lo pienso ahora. No me llevaba más que siete años. Pero entonces era para mí alguien inalcanzable, un adulto, un hombre. Era el jefe del grupo de observación de Cerezal y solía alardear de haber sido un niño cruel, de haber robado huevos de los nidos del bosque muchas veces, de haber jugado al tiro al blanco con los pájaros más confiados y hasta de haber diseccionado a alguno, de haber jugado con ellos a la vida y a la muerte. De haber matado. Martín, el hermano pequeño de Armando, era de mi edad, apenas me llevaba un año y entonces aún me parecía insignificante. Estaba en el grupo casi por obligación y si se podía escapar de lo que consideraba un aburrimiento, lo hacía sin mirar atrás. 18 Y ahora papá me ofrecía un puesto en el grupo para observar en el Bosque de la Senda. ¡El Bosque de la Senda! Hectáreas de monte llenas de castaños, robles, abedules, hayas y acebos... El sueño de la abuela; el bosque lleno de secretos y de rincones, el bosque ávido de luz en invierno y de sombras en verano; el bosque de rumores de pasos y roces, hirviendo de vida. Me daba mucha pena que la abuela hubiera muerto, o decidido que ya no hacía falta, antes de que nos hubiéramos trasladado a este lugar, tan parecido a sus sueños. No dije nada, pero recuerdo mis dudas ante la posibilidad de renunciar a gran parte de la diversión del verano, recuerdo hasta la luz que se fue abriendo paso en mi mente, el rubor en mis mejillas, la palabra atragantada en mi garganta y mi barbilla acercándose al corazón: —¡Sí! Pensaba en mi abuela, en la mujer sin edad en que se había convertido, y que me acompañaría en mi trabajo en aquel bosque de hoja caduca. Yo viviría su sueño, ya que ella no lo podía vivir. Y mentiría si no dijera que también me emocionaba aquel «con Armando». Ya he dicho que, visto desde ahora, no había apenas diferencia de edad entre Armando y yo. Pero en19 tonces nos separaba un abismo. Y, posiblemente, esa diferencia hacía que me atrajera de una manera confusa, oscura. Armando era la seguridad, la confianza en sí mismo. Una confianza en sí mismo y en sus reglas, en sus afirmaciones que, en parte, me atraía y me irritaba. Y la niña que yo era se rendía ante él. 20