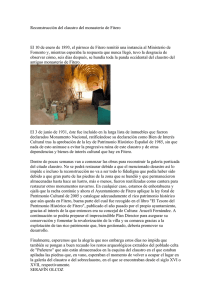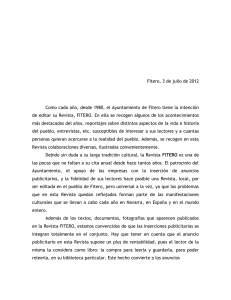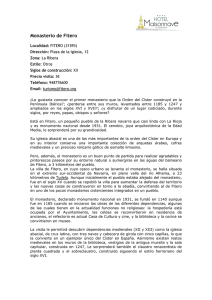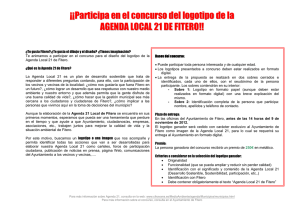Reseña Biográfica
Anuncio

Reseña Biográfica Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870) nació en Sevilla y sus verdaderos apellidos eran Domínguez Bastida, siendo Bécquer la deformación del apellido de uno de sus primeros antepasados oriundo de los Países Bajos que se habían asentado en Andalucía a principios del siglo XVII. Su padre, el pintor costumbrista y retratista José María Domínguez Insausti quien también había usado el apellido artístico Bécquer- falleció en 1841 dejando en precaria situación económica a la familia y su madre, Joaquina Bastida Vargas, lo hizo en 1847, por lo que desde entonces él y sus siete hermanos quedaron bajo el cuidado de sus tías maternas, frecuentado la casa de su madrina, Manuela Monnehay, que poseía una amplia y selecta biblioteca. Desde edad temprana, cuando tenía 12 años, dio muestras de su vocación poética, escribiendo sus primeras poesías en un viejo libro de cuentas de su padre. Tras su fallido intento de hacer carrera como pintor en su ciudad natal, que había comenzado como aprendiz en 1849, acabó trasladándose a Madrid en 1854 para dedicarse a la literatura después de que el año anterior le hubiesen publicado un soneto en la revista monárquica madrileña El Trono y la Nobleza. Aunque, tras su llegada a la capital del reino, comenzó trabajando como escribiente meritorio en la Dirección de Bienes Nacionales antes de ganarse la vida como periodista, como la mayoría de los escritores de su época. Durante sus comienzos literarios publicó varias adaptaciones teatrales como Esmeralda (1856) y La Cruz del Valle o escribiendo comedias como La Novia y el Pantalón (1856) y hasta alguna zarzuela, como La Venta Encantada (1857). En marzo de1858 cogió una grave enfermedad (sífilis) de la que salió con vida a duras penas dos meses más tarde y sufragando los gastos de su curación con la publicación de su primera leyenda hindú titulada El Caudillo de las Manos Rojas en el periódico La Crónica. Al año siguiente emprendió un fallido proyecto, bajo los auspicios de los Reyes de España, para publicar en fascículos la Historia de los Templos de España de la que sólo vio la luz el primero de ellos. Su difícil situación económica pareció mejorar a finales de 1860 cuando se incorporó a la redacción del recién fundado periódico El Contemporáneo, en el que publicó buena parte de sus Rimas y Leyendas y también su serie de Cartas desde mi Celda escritas entre mayo y octubre de 1864, durante su retiro en la hospedería que se había habilitado con las celdas del antiguo y desamortizado monasterio cisterciense de Veruela que, en sus orígenes medievales, fue filial del imperial monasterio de Fitero. En 1861 se casó con la hija del médico que le trataba su enfermedad en Madrid, Casta Esteban Navarro, natural de Noviercas. Inicialmente vivieron en Toledo antes de trasladarse a Madrid, pasando a dirigir el periódico El Contemporáneo en 1864, pocos meses antes de ser nombrado censor de novelas en el Ministerio de la Gobernación. Aunque en 1865 dejó este periódico y pasó a ser redactor del diario Los Tiempos, poco antes de cesar en su puesto de la administración, de colaborar en el semanario El Museo Universal y de dirigir el único número que se publicó del periódico satírico Doña Manuela. En 1866 asumió unos meses la dirección del semanario El Museo Universal hasta que recuperó su puesto como censor de novelas. El matrimonio tuvo tres hijos antes de separarse en 1868, tras el reconocido adulterio de Casta. Precisamente, el año que publicó sus 79 rimas en la obra titulada Libro de los Gorriones, tras triunfar en España la Revolución Liberal y, con ello, perder definitivamente su empleo como censor de novelas y viéndose forzado a refugiarse de las posibles represalias políticas en Toledo con sus hijos. Allí permaneció exilado hasta que pudo regresar a Madrid, en 1869, colaborando nuevamente en El Museo Universal antes de dirigir la recién fundada revista ilustrada y apolítica denominada La Ilustración de Madrid en 1870, poco antes de reconciliarse en septiembre con Casta y de dirigir en el mes de diciembre la revista teatral El Entreacto, en cuyo primer número publicó su último trabajo literario, que era la primera parte de Una Tragedia y un Ángel (Historia de una Zarzuela y una Mujer), ya que unos días más tarde falleció a consecuencia de una pulmonía. Leyendas Fiteranas de Gustavo Adolfo Bécquer Tradicionalmente, de la veintena de leyendas que escribió Gustavo Adolfo Bécquer entre 1858 y 1863, [GARC-1981], se le han atribuido tres que están basadas en la historia de Fitero, y que aluden a su estancia en el nuevo balneario que se había inaugurado en Fitero, en 1846 y que, desde 1973, lleva su nombre: El Miserere, La Cueva de la Mora y La Fe Salva. Aunque sólo son suyas las dos primeras ya que la tercera fue escrita por Fernando Iglesias, [MONT-1970] y [BECQ-2004], p. 31, quién, a su vez, la había publicado como recopilada de una supuesta publicación de Gustavo Adolfo Bécquer en el Almanaque de “El Café Suizo”, revista literaria que había aparecido en Madrid, en 1865, [IGLE-1923]. Ambas leyendas fiteranas fueron publicadas por Gustavo Adolfo Bécquer en el diario madrileño El Contemporáneo. Concretamente, El Miserere vio la luz en el número 402, del 17 de abril de 1862 y, por su parte, La Cueva de la Mora lo hizo en el número 626, del 16 de enero de 1863. Antecedentes Históricos de la Leyendas Leyendas Fiteranas Los orígenes de la villa de Fitero están estrechamente ligados a los del primer monasterio cisterciense de la península ibérica que fue fundado por san Raimundo de Fitero en 1140, en la entonces ya desierta villa castellana de Niencebas (Alfaro) que estuvo situada en la falda meridional de Yerga, en el límite norte del actual término municipal de Fitero. En 1157, este monasterio de raíces castellanas recibió como donación del rey de Castilla y León, Alfonso VII el Emperador, el castro de Tudején en cuyo término de Castellón (actual Barrio Bajo de Fitero), junto a su peña de hitero o frontera con los reinos vecinos de Pamplona y Aragón, se edificó su primer y sencillo edificio de Fitero (1152-1247). En el primer cuarto del siglo XII, la villa de Tudején se despobló definitivamente de modo que, en 1374, cuando el monasterio de Fitero y su castillo de Tudején se incorporaron definitivamente al reino de Navarra no quedaban más vecinos en esta localidad que los relacionados con este monasterio. Acontecimiento histórico que ocurrió casi dos siglos antes de que los cistercienses repoblasen su villa de Tudején junto al edificio del segundo y majestuoso monasterio que habían construido en Fitero (12471838) y del que aquella villa tomó su nuevo y definitivo nombre, en 1482. A su vez, los orígenes de la villa de Tudején, cuyo nombre indica que perteneció o fue propiedad de Tutelius y se remontan, como mínimo, a la época en que los romanos dominaban la península ibérica, [OLCO-1982] y [MEDR-1987]. Aunque la primera noticia documental de la historia de Tudején que ha llegado hasta nuestros días es mucho más tardía ya que se trata de un documento fechado en 1073, en el que se da cuenta del acuerdo por medio del cual el castillo de Tudején retornaba al reino musulmán de Zaragoza después de haber sido conquistado y de haber permanecido unos meses bajo el dominio del reino cristiano de Nájera y Pamplona. Situación que se mantuvo hasta que en 1119 este estratégico castillo del valle del Alhama fue reconquistado por el rey de Aragón y Pamplona, Alfonso I el Batallador. En líneas generales y salvando ciertos desenfoques y errores en la interpretación de algunos de estos hechos que no se han aclarado hasta comienzos de este siglo, estas historias o, mejor dicho, su versión tradicional había sido publicada y, por tanto, era de dominio público desde mediados del siglo XVI o como muy tarde del XVII. Resurgiendo su estudio y publicación a finales del siglo XIX, como un anexo a la monografía sobre las propiedades terapéuticas de las aguas termales que publicó el entonces médico y director de Baños de Fitero, [LLET-1870]. Precisamente, muy pocos años después de que Gustavo Adolfo Bécquer se hospedase en este balneario y de que, sin duda, llevado por su conocida curiosidad romántica hacia la historia se interesase por los orígenes tanto del castillo de Tudején como de los del monasterio de Fitero. Pilares ambos de la Historia de Fitero y sobre los cuales se inspiró para construir el soporte histórico de sendas leyendas: La Cueva de la Mora y El Miserere, respectivamente. Bien es verdad que, en el caso de El Miserere, su fundamento histórico se vio contaminado por la distorsionada tradición que, más cercana a una leyenda popular que a la propia historia que se deduce de los documentos en que se basa, erróneamente situaba los orígenes del monasterio de Fitero en la cima de Yerga, donde este monasterio sí que tuvo una granja desde finales del siglo XII o principios del XIII, convertida luego en ermita cuyo culto tuvo gran tradición en los pueblos de la comarca, documentada desde el siglo XVII hasta que se desamortizó en el XIX, y pasó a formar parte de la riojana parroquia de Autol, pero que nunca fue monasterio y mucho menos el primer asentamiento de los cistercienses de Fitero, [OLCO-2002]. Del mismo modo que en El Miserere se transmite la interpretación que en el momento en que se escribió esta leyenda y hasta hace bien poco se hacía del documento más antiguo del monasterio de Fitero, el soporte histórico de La Cueva de la Mora se basa en el citado documento más antiguo que se conoce acerca de la historia del castillo de Tudején. Base Histórica de la Cueva de la Mora Tras la llegada del Islam al valle del Ebro, en 714, los visigodos católicos que habitaban en el solar de Fitero, [MEDR-2002], se convirtieron a la nueva religión y junto con el resto de al-Andalus pasaron a formar parte del Califato de Damasco (Siria) que posteriormente trasladó su capital a Bagdad (Irak), en 750. El valle del Alhama formaba parte de la provincia o Emirato de Córdoba que se independizó de Bagdad poco después, en 756, y con él se pasó a formar parte del nuevo Califato de Córdoba, en 929, hasta que éste se desmembró en reinos de Taifa y así se integró en el recién formado reino musulmán de Zaragoza. Tudején permaneció en este reino que llegó a ser uno de los más prósperos de la península ibérica antes de ser invadido por los almorávides, en 1110, y verse inmerso en la consiguiente guerra civil entre los musulmanes hispanos y los más ortodoxos recién llegados del norte de África. Situación que fue aprovechada por Alfonso I el Batallador para reconquistar el valle del Alhama para su reino de Aragón y Pamplona en 1119, después de haber estado algo más de 400 años bajo el Islam. Pero volvamos a marzo de 1072, cuando el castillo de Tudején formaba parte de la frontera del reino musulmán de Zaragoza con el reino cristiano de Nájera y Pamplona, gobernado por Sancho Garcés IV el de Peñalén quien se encontraba en visita diplomática en Zaragoza acompañado de los oficiales de su palacio. La importancia estratégica de Tudején se puso de manifiesto cuando el rey de Pamplona decidió cruzar la, hasta entonces, pacífica frontera para conquistarlo como represalia a la negativa del rey de Zaragoza, al-Muqtadir Billah o Abu-Ja’far el Victorioso por Dios, de seguir pagando los impuestos o parias cuyo acuerdo habían renovado en abril de 1069 (1.000 monedas de oro mensuales, dando 5.000 por adelantado) y con los que garantizaba que, no ocurrieran agresiones como ésta y que el pamplonés no se aliase con posibles invasores cristianos de allende los Pirineos. La reacción de Abu-Ja’far no se hizo esperar y los musulmanes de Zaragoza hicieron otro tanto cruzando las Bardenas, que entonces formaban parte de su frontera natural del noroeste, para conquistar, a su vez, el fronterizo castillo cristiano de Caparroso y, tras esta importante acción militar, forzaron las negociaciones de paz que se plasmaron en el citado acuerdo del 25 de mayo de 1073, por el cual se reintegraron ambas castillos a sus correspondientes propietarios en el momento previo a estos incidentes fronterizos y, además, el rey musulmán de Zaragoza se comprometió a pagar 12.000 mancusos de oro para garantizar además que el rey de Nájera y Pamplona mediaría ante el rey de Aragón, su primo Sancho Ramírez V, para que éste cesase sus hostilidades y se retirase de las tierras que había ocupado en Huesca y que, en caso de no hacerlo así , cabalgara contra el aragonés con todo su poder como aliado de Zaragoza, [LACA-1975] y [LACA-1982]. A estos hechos históricos que hablan de la conquista y reconquista del castillo de Tudején hay que añadir que la cueva que Gustavo Adolfo Bécquer menciona en la leyenda todavía existe en la vertiente norte del pequeño monte anejo al que todavía permite contemplar sobre su cima las ruinas del castillo y a cuyos pies corría entonces el río Alhama, sirviéndole de foso natural. Dicha cueva hoy en día carece de gran profundidad quizá por haberse producido algún derrumbamiento que ha podido cegar el paso a su interior en el que, aunque es difícil creer que existiese algún pasadizo que la pudiera comunicar con el castillo, es más que probable que en la Edad Media tuviese gran capacidad y que fuese de alguna utilidad. Aunque fuese como mero almacén climatizado ya que, a mediados del siglo XII, a esta cueva se le denomina en la documentación del monasterio de Fitero como cueva Mayor y no cabe duda de que debió ser de gran valor ya que fue objeto principal de dos documentos de donación, uno de Alfonso VII el Emperador destinado a uno de sus magnates y otro por el que éste, posteriormente, la cede a san Raimundo y su monasterio de Fitero. Serafín Olcoz Fitero, 2005 Bibliografía [BECQ-2004] Gustavo Adolfo Bécquer, Obras Completas, edición, introducción y notas de Joan Estruch Tobella, Barcelona, 2004. [GARC-1981] Leyendas Fiteranas, Mugas del Siglo XIX, San Raimundo de Fitero, Manuel García Sesma, Tudela, 1981. [IGLE-1923] Páginas Desconocidas de Gustavo Adolfo Bécquer, Recopilación de Fernando Iglesias Figueroa, volumen III, Madrid, 1923. [LACA-1975] Historia del Reino de Navarra en la Edad Media, José María Lacarra, Pamplona, 1982, pp. 71-72. [LACA-1982] Dos Tratados de Paz y Alianza entre Sancho el de Peñalén y Moctádir de Zaragoza (1069 y 1073), José María Lacarra, estudios de Historia de Navarra, Pamplona, 1982. [LLET-1870] Monografía de los Baños y Aguas Termales de Fitero, Tomás Lletget y Caylá, Barcelona 1870. [MEDR-1987] Las Instalaciones balnearias romanas en Fitero, Manuel Medrano y María Antonia Díaz, I Congreso General de Historia de Navarra, 2, Comunicaciones, Príncipe de Viana, 1987. [MEDR-2000] Los Visigodos en el Solar de Fitero (El Castillo de Tudején), Manuel Medrano, Fitero, 2002. [MONT-1970] Adiós a Elisa Guillén, Rafael Montesinos, revista Ínsula: Revista de Letras y Ciencias Humanas, número 289, Madrid, diciembre 1970. [MONT-1978] Colección Diplomática del Monasterio de Fitero (1140-1210), Cristina Monterde, Zaragoza, 1978. [OLCO-1982] Hallazgo Arqueológico en los Baños de Fitero, Serafín Olcoz, en Diario de Navarra, 5 de agosto de 1982. [OLCO-2002] San Raimundo de Fitero, el Monasterio Cisterciense de la Frontera y la Fundación de la Orden Militar de Calatrava, Serafín Olcoz, Pamplona, 2002. La Cueva de la Mora I Frente al establecimiento de baños de Fitero, y sobre unas rocas cortadas a pico, a cuyos pies corre el río Alhama, se ven todavía los restos abandonados de un castillo árabe, célebre en los fastos gloriosos de la reconquista por haber sido teatro de grandes y memorables hazañas, así por parte de los que lo defendieron como de los que valerosamente clavaron sobre sus almenas el estandarte de la cruz. De los muros no quedan más que algunos ruinosos vestigios; las piedras de la atalaya han caído unas sobre otras al foso y lo han cegado por completo; en el patio de armas crecen zarzales y matas de jaramago; por todas partes adonde se vuelven los ojos no se ven más que arcos rotos, sillares oscuros y carcomidos; aquí un lienzo de barbacana, entre cuyas hendiduras nace la yedra; allí un torreón que aún se tiene en pie como por milagro; más allá los postes de argamasa con las anillas de hierro que sostenían el puente colgante. Durante mi estancia en los baños, ya por hacer ejercicio, que, según me decían, era conveniente al estado de mi salud, ya arrastrado por la curiosidad, todas las tardes tomaba entre aquellos vericuetos el camino que conduce a las ruinas de la fortaleza árabe y allí me pasaba las horas y las horas escarbando el suelo por ver si encontraba algunas armas, dando golpes en los muros para observar si sonaba a hueco y sorprender el escondrijo de un tesoro, y metiéndome por todos los rincones, con la idea de encontrar la entrada de alguno de esos subterráneos que es fama existen en todos los castillos de los moros. Mis diligentes pesquisas fueron por demás infructuosas. Sin embargo, una tarde en que, ya desesperanzado de hallar algo nuevo y curioso en lo alto de la roca sobre la que se asienta el castillo, renuncié a subir a ella, y limité mi paseo a las orillas del río que corre a sus pies, andando, andando a lo largo de la ribera, vi una especie de boquerón abierto en la peña viva y medio oculto por frondosos y espesísimos matorrales. No sin mi poquito de temor, separé el ramaje que cubría la entrada de aquello que me pareció cueva formada por la naturaleza y que, después que anduve algunos pasos, vi era un subterráneo abierto a pico. No pudiendo penetrar hasta el fondo, que se perdía entre las sombras, me limité a observar cuidadosamente los accidentes de la bóveda y del piso, que me pareció que se elevaba formando como unos grandes peldaños en dirección a la altura en que se halla el castillo de que ya he hecho mención, y en cuyas ruinas recordé entonces haber visto una poterna cegada. Sin duda, había descubierto uno de esos caminos secretos, tan comunes en las obras militares de aquella época, el cual debió servir para hacer salidas falsas o coger, estando sitiados, el agua del río que corre allí inmediato. Para cerciorarme de la verdad que pudiera haber en mis inducciones, después que salí de la cueva por donde mismo había entrado, trabé conversación con un trabajador que andaba podando unas viñas en aquellos vericuetos, y al cual me acerqué so pretexto de pedirle lumbre para encender un cigarrillo. Hablamos de varias cosas indiferentes: de las propiedades medicinales de las aguas de Fitero, de la cosecha pasada y la por venir, de las mujeres de Navarra y el cultivo de las viñas; hablamos, en fin, de todo lo que al buen hombre se le ocurrió, primero que de la cueva, objeto de mi curiosidad. Cuando, por último, la conversación recayó sobre este punto, le pregunté si sabía de alguien que hubiese penetrado en ella y visto su fondo. -¡Penetrar en la cueva de la Mora! me dijo, como asombrado al oír mi pregunta-. ¿Quién había de atreverse? ¿No sabe usted que de esa sima sale todas las noches un ánima? -¡Un ánima! -exclamé sonriéndome-. ¿El ánima de quién? yo, - El ánima de la hija de un alcaide moro que anda todavía penando por estos lugares, y se la ve todas las noches salir vestida de blanco de esa cueva, y llena en el río una jarrica de agua. Por explicación de aquel buen hombre vine en conocimiento de que acerca del castillo árabe y del subterráneo que yo suponía en comunicación con él había alguna historieta, y como yo soy muy amigo de oír todas estas tradiciones especialmente de labios de la gente del pueblo, le supliqué me la refiriese, lo cual hizo, poco más o menos, en los mismos términos que yo, a mi vez, voy a referir. II Cuando el castillo, del que ahora sólo restan algunas informes ruinas, se tenía aún por los reyes moros, y sus torres, de las que no ha quedado piedra sobre piedra, dominaban desde lo alto de la roca en que tienen asiento todo aquel fertilísimo valle que fecunda el río Alhama, tuvo lugar junto a la villa de Fitero una reñida batalla, en la cual cayó herido y prisionero de los árabes un famoso caballero cristiano, tan digno de renombre por su piedad como por su valentía. Conducido a la fortaleza y cargado de hierros por sus enemigos, estuvo algunos días en el fondo de un calabozo luchando entre la vida y la muerte, hasta que, curado casi milagrosamente de sus heridas, sus deudos le rescataron a fuerza de oro. Volvió el cautivo a su hogar; volvió a estrechar entre sus brazos a los que le dieron el ser. Sus hermanos de armas y sus hombres de guerra se alborozaron al verle, creyendo llegada la hora de emprender nuevos combates; Pero el alma del caballero se había llenado de una profunda melancolía, y ni el cariño paterno ni los esfuerzos de la amistad eran parte a disipar su extraña melancolía. Durante su cautiverio logró ver a la hija del alcaide moro, de cuya hermosura tenía noticias por la fama antes de conocerla; pero que cuando la hubo conocido la encontró tan superior a la idea que de ella se había formado, que no pudo resistir a la seducción de sus encantos y se enamoró perdidamente de un objeto para él imposible. Meses y meses pasó el caballero forjando los proyectos más atrevidos y absurdos: ora imaginaba un medio de romper las barreras que lo separaban de aquella mujer, ora hacía los mayores esfuerzos por olvidarla, y ya se decidía por una cosa, ya se mostraba partidario de otra absolutamente opuesta, hasta que, al fin, un día reunió a sus hermanos y compañeros de armas, hizo llamar a sus hombres de guerra y, después de hacer con el mayor sigilo todos los aprestos necesarios, cayó de improviso sobre la fortaleza que guardaba a la hermosura objeto de su insensato amor. Al partir a esta expedición, todos creyeron que sólo movía a su caudillo el afán de vengarse de cuanto le habían hecho sufrir arrojándole en el fondo de sus calabozos; pero después de tomada la fortaleza, no se ocultó a ninguno la verdadera causa de aquella arrojada empresa, en que tantos buenos cristianos habían perecido para contribuir al logro de una pasión indigna. El caballero, embriagado en el amor que, al fin, logró encender en el pecho de la hermosísima mora, ni hacía caso de los consejos de sus amigos, ni paraba mientes en las murmuraciones y las quejas de sus soldados. Unos y otros clamaban por salir cuanto antes de aquellos muros, sobre los cuales era natural que habían de caer nuevamente los árabes, repuestos del pánico de la sorpresa. Y, en efecto, sucedió así: el alcaide allegó gentes de los lugares comarcanos y una mañana el vigía que estaba puesto en la atalaya de la torre bajó a anunciar a los enamorados amantes que por toda la sierra que desde aquellas rocas se descubre se veía bajar tal nublado de guerreros, que bien podía asegurarse que iba a caer sobre el castillo la morisma entera. La hija del alcaide se quedó al oírlo pálida como la muerte; el caballero pidió sus armas a grandes voces y todo se puso en movimiento en la fortaleza. Los soldados salieron en tumulto de sus cuadras; los jefes comenzaron a dar órdenes; se bajaron los rastrillos, se levantó el puente colgante y se coronaron de ballesteros las almenas. Algunas horas después comenzó el asalto. El castillo podía llamarse con razón inexpugnable. Solo por sorpresa, como se apoderaron de él los cristianos, era posible rendirlo. Resistieron, pues, sus defensores una, dos y hasta diez embestidas. Los moros se limitaron, viendo la inutilidad de sus esfuerzos, a cercarlo estrechamente para hacer capitular a sus defensores por hambre. El hambre comenzó, en efecto, a hacer estragos horrorosos entre los cristianos; pero sabiendo que, una vez rendido el castillo, el precio de la vida de sus defensores era la cabeza de su jefe, ninguno quiso hacerle traición, y los mismos que habían reprobado su conducta juraron perecer en su defensa. Los moros impacientes, resolvieron dar un nuevo asalto al mediar la noche. La embestida fue rabiosa, la defensa desesperada y el choque horrible. Durante la pelea, el alcaide, partida la frente de un hachazo cayó al foso desde lo alto del muro, al que había logrado subir con la ayuda de una escala, al mismo tiempo que el caballero recibía un golpe mortal en la brecha de la barbacana, en donde unos y otros combatían cuerpo a cuerpo entre las sombras. Los cristianos comenzaron a cejar y a replegarse. En este punto la mora se inclinó sobre su amante, que yacía en el suelo, moribundo, y tomándolo en sus brazos con unas fuerzas que hacían mayores la desesperación y la idea del peligro, lo arrastró hasta el patio de armas. Allí tocó a un resorte, se levantó una piedra como movida de un impulso sobrenatural y por la boca que dejó ver al levantarse, desapareció con su preciosa carga y comenzó a descender hasta llegar al fondo del subterráneo. III Cuando el caballero volvió en sí, tendió a su alrededor una mirada llena de extravío, y dijo: -¡Tengo sed! ¡Me muero! ¡Me abraso! - Y en su delirio precursor de la muerte, de sus labios secos, al pasar por los cuales silbaba la respiración sólo se oían salir estas palabras angustiosas: -¡Tengo sed! ¡Me abraso! ¡Agua! ¡Agua! La mora sabía que aquel subterráneo tenía una salida al valle por donde corre el río. El valle y todas las alturas que lo coronan estaban llenos de soldados moros, que, una vez rendida la fortaleza, buscaban en vano por todas partes al caballero y a su amada para saciar en ellos su sed de exterminio. Sin embargo, no vaciló un instante, y tomando el casco del moribundo, se deslizó como una sombra por entre los matorrales que cubrían la boca de la cueva y bajó a la orilla del río. Ya había tomado el agua, ya iba a incorporarse para volver de nuevo al lado de su amante, cuando silbó una saeta y exhaló un grito. Dos guerreros moros que velaban alrededor de la fortaleza habían disparado sus arcos en la dirección en que oyeron moverse las ramas. La mora, herida de muerte, logró, sin embargo, arrastrarse a la entrada del subterráneo y penetrar hasta el fondo, donde se encontraba el caballero. Éste, al verla cubierta de sangre y próxima a morir, volvió en su razón y, conociendo la enormidad del pecado que tan duramente expiaban, volvió sus ojos al cielo, tomó el agua que su amante le ofrecía y, sin acercársela a los labios, preguntó a la mora: -¿Quieres ser cristiana? ¿Quieres morir en mi religión y, si me salvo, salvarte conmigo? La mora, que había caído al suelo desvanecida con la falta de sangre, hizo un movimiento imperceptible con la cabeza, sobre la cual derramó el caballero el agua bautismal invocando el nombre del Todopoderoso. Al otro día, el soldado que disparó la saeta vio un rastro de sangre a la orilla del río, y siguiéndolo entró en la cueva, donde encontró los cadáveres del caballero y su amada, que aún vienen por las noches a vagar por estos contornos.