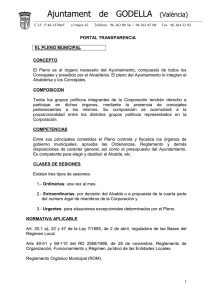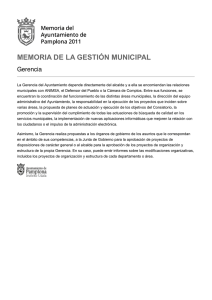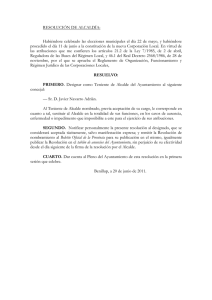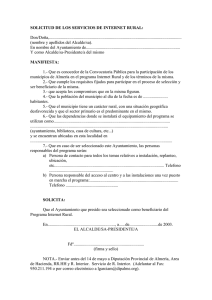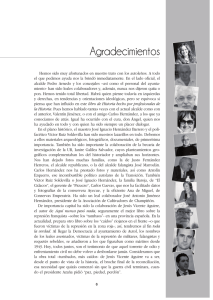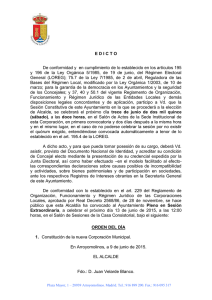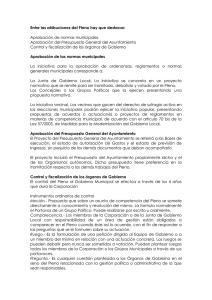La Segunda República en Autol. Una república de derechas
Anuncio

7 La Segunda República en Autol. Una república de derechas José Luis Gómez Urdáñez y Ainhoa Reyes Manzano 170 Todo cambia, todo permanece Las elecciones que iban a cambiar el curso de la historia el 14 de abril de 1931 fueron convocadas por don Justo Fernández Herreros, el último alcalde de ese régimen efímero que fue llamado la “Dictablanda”, cuyo objetivo era terminar con dignidad la dictadura de Primo de Rivera intentando volver a la práctica constitucional. La convocatoria de elecciones municipales el 12 de abril era un símbolo de la pretendida restauración constitucional. Sin embargo, el desprestigio del régimen militar impidió cualquier posibilidad de salida reformista y en realidad, las elecciones, aunque municipales, se convirtieron en un certero veredicto nacional que provocó la caída de la monarquía en cuanto se conocieron los resultados. Aunque algunos insisten en que el total de votos en España daba como vencedoras a las candidaturas monárquicas, el entusiasmo republicano se apoderó de las calles de las principales capitales de España, en las que sí triunfó la República, y el rey decidió abandonar comprendiendo que no tenía apoyos. Como ocurrió en Autol, en los pueblos donde habían ganado los monárquicos fue suficiente con que éstos se bautizaran republicanos el día 14 para participar todos del éxito. El corresponsal de La Rioja decía, al hablar de las elecciones de Autol: “también nosotros deseamos que el momento que empieza sea la aurora de un porvenir de paz, de libertad y de orden”. Era seguramente lo que pensaba don Justo Fernández Herreros, el alcalde liberal de la Dictadura, que volvía a ser alcalde con la República; en ausencia del rey, don Justo y sus amigos, entre ellos el médico, y los grandes propietarios de Autol, sólo tuvieron que cambiar de partido: ahora eran de Acción Republicana, un partido que acogió militantes de muy diversa condición e ideas en un primer momento, y que en 1933, tras las elecciones, perdería a su ala derecha, que pasó a constituir en La Rioja Acción Riojana, un partido más acorde con las ideas de don Justo y los suyos y que se integraría en la CEDA. En Autol, las elecciones del 12 de abril las ganaron los monárquicos del partido liberal –todavía se notaba la influencia del clan Sagasta- con siete concejales; los republicanos sólo obtuvieron cuatro. Pero, como veremos, la situación cambió en poco tiempo y todavía benefició más a los viejos liberales, ahora “republicanos de orden”. Justo Fernández Herreros, liberal conservador, católico, último alcalde de la monarquía y primer alcalde de la República. Un hombre bienintencionado, que seguramente creyó en una república de orden y progreso, pero que acabó enfrentado al drama social de los campesinos pobres sin poder ofrecer una solución. Las gentes de los pueblos de La Rioja no pensaron que las elecciones del 12 de abril traerían un cambio profundo; además, pocos creían que ganarían los republicanos, pues frente a ellos estaban los muy bien organizados monárquicos, católicos -fueran más liberales o más conservadores-, el grupo que venía detentando el poder desde décadas atrás. Las actas municipales de la corporación autoleña permiten comprobar que el proceso histórico que tanto ruido iba a producir fue tratado con la normalidad administrativa que había presidido las elecciones y los cambios de alcaldes y ayuntamientos desde el comienzo de la 171 Restauración allá por 1875. El movimiento republicano estaba más organizado en Autol que en las décadas anteriores, pero a las elecciones se fue con una cierta resignación. No era probable que los pocos republicanos, la mayoría en la órbita de los socialistas, ganaran a los “caciques de toda la vida”, y así ocurrió. Perdieron. Las elecciones tenían tan poco de revolucionario que la propia convocatoria se hacía invocando la Real Orden de 2 de octubre de 1877, la norma que había regulado los procesos electorales desde entonces junto con la posterior del sufragio universal masculino, debida a Sagasta. Según la ley, a Autol, que tenía un censo de 3.251 habitantes en 1929, le correspondían dos distritos y 11 electos (todavía llamados regidores, ¡como en el siglo XIV!), que una vez constituidos, elegirían por votación secreta un alcalde y dos tenientes de alcalde, así como regidor síndico e interventor. Con esta normalidad institucional se celebraron las elecciones en la villa de Autol el 12 de abril. La constitución del nuevo ayuntamiento tuvo lugar unos días después, como estaba previsto, el día 17 de abril de 1931. Como habían hecho siempre, el alcalde saliente, don Justo Fernández Herreros, convocó a los concejales salientes y a los recientemente elegidos. El secretario repitió las palabras solemnes y gratas para reflejar la llegada de unos y la despedida de otros. El ayuntamiento quedó constituido a todos los efectos en cuanto firmaron los salientes y abandonaron la sala consistorial. Así se dio paso a la “parte segunda” de la sesión en la que interinamente ejerció la presidencia Remigio González Bermejo hasta que mediante votación secreta los concejales eligieron al nuevo alcalde. De nuevo, el historiador se sorprende al comprobar la paradoja que encierra a veces la comparación entre la historia de los manuales y la historia real de los pueblos, pues el nuevo alcalde electo –ya republicano, pues el rey se había ido de España y no podía ser otra cosa– era… el último alcalde de la dictadura, el liberal don Justo Fernández Herreros, que ahora gestionaba ya su aceptación en el partido Acción Republicana. La candidatura de los liberales de don Justo –algunos muy conservadores y desde luego, monárquicos- acabó en la órbita de Acción Republicana, pero como hemos visto, luego integraron Acción Riojana y la CEDA. Solo la victoria del Frente Popular les hizo tomar decisiones drásticas, como veremos. Como en tantos pueblos de España, los ideales de la República se estrellaron con la práctica de ayuntamientos como el de Autol, conservadores, derechistas, rutinarios, incapaces de hacer frente a los problemas reales de un vecindario empobrecido, que no tenía ni agua potable, ni un edificio escolar en condiciones, ni desde luego trabajo para los cientos de jornaleros sin propiedad, que durante las temporadas de “paro forzoso” pescaban en el Cidacos, cazaban incluso alimañas, …o robaban para comer. Los ayuntamientos, por medio de serenos y guardas de campo, ponían multas por robar patatas, berzas o habas, incluso leña. Hambre, paro, pobreza, miseria… La falta de agua potable -y ese “río Molinar”, acequia que cruzaba el pueblo y que recibía aguas fecales a la vez que servía para “fregar los cacharros de cocina”- generaba epidemias, como las de tifus, que en 1936 provocó la desesperación del inspector de sanidad. Después de la guerra, en 1939, aún sufrirán otra, esta vez de viruela, por la que el pueblo quedó aislado bajo la estricta vigilancia de la Guardia Civil. Ciertamente, la República en Autol, con un ayuntamiento de derechas y que, como veremos, mostró escasa capacidad para atender a los problemas del pueblo, presentaba un panorama desolador. Pero el 17 de abril de 1931 debía ser un día festivo: el nuevo ayuntamiento iba a constituirse. Como se había hecho siempre, los concejales tomaron posesión y luego votaron al alcalde, que sólo obtuvo siete votos –los cuatro republicanos no le votaron-, pero eran suficientes para que fuera investido con la insignia y recibiera la vara; acto seguido se procedió a la elección de los tenientes de alcalde, que fueron José María Baroja, uno de los ricos del 172 pueblo, y Francisco Cordón Cervera, el médico, los dos de la candidatura del alcalde. Como regidor síndico se eligió a Graciano Herreros Herreros y como interventor a Juan Cillero Varea, también ambos liberales y monárquicos. Quedaron como regidores los liberales José López de Baró y Ángel Fuertes Muro, y los cuatro de la candidatura republicana: José María Jiménez Torre, Remigio González Bermejo, Julián Esparza Moreno y Manuel Baroja Fernández. Como venía siendo tradicional, el ayuntamiento acordó reunirse los domingos de cada semana a las 11. Después se dio por terminada la sesión y los concejales firmaron el acta. Así quedaba constituido el primer ayuntamiento republicano de Autol. El médico Francisco Cordón, teniente de alcalde del primer consistorio republicano, el día de su boda con Albina Herreros, descendiente de Bretón de los Herreros y pariente de don Justo, el alcalde republicano. Ambos, liberales conservadores y monárquicos, militaron en Acción Republicana. La primera sesión del pleno tuvo lugar el 19 de abril de 1931. En ella se trató, como de costumbre, la constitución de las comisiones, que eran las de Hacienda, Gobernación y Fomento. Después, tuvo lugar la primera decisión política: “se dijo que en virtud del cambio de régimen procedía cambiar el nombre a la plaza de la Constitución y, después de breves razonamientos, por unanimidad, se acordó ponerle el nombre de Plaza de la Libertad, para lo cual se colocará la oportuna placa en el edificio de la casa del ayuntamiento”. El nuevo ayuntamiento, aunque de mayoría conservadora, debía hacer algún gesto. Inmediatamente después, la corporación pasó a tratar los asuntos económicos, para comprobar que el ayuntamiento sólo tenía en caja 1.290 pesetas (como bien sabía don Justo, que obviamente podría recordar que el ayuntamiento estaba en quiebra desde los primeros años veinte, como demostraba una auditoría realizada en 1932). A pesar de la aparente normalidad con que había comenzado la República en Autol, el pueblo era un hervidero de rumores, pues se sabía que los republicanos, con el apoyo de los socialistas de Autol, encabezados por Ángel Pastor Martínez, presidente de la UGT local, estaban preparando la impugnación de las elecciones, un recurso que se empleó en más de una treintena de municipios riojanos. La gente rumoreaba por las calles que le “iban a quitar la vara de alcalde a don Justo”. En efecto, como en Pradejón, Arnedo, Quel, Murillo de Río Leza, etc., en Autol también se denunciaron por escrito al gobierno civil irregularidades en las elecciones. El nuevo gobernador civil, ya republicano, Martín Echeverría, tomó una decisión que permitiría luego la nueva convocatoria de elecciones, que iba a ser su decisión final; pero en principio, ordenó reponer el ayuntamiento que había cesado a consecuencia de las elecciones del 12 de abril, lo mismo que ordenaba a los municipios cercanos, Arnedo, Quel, Pradejón, Murillo de Río Leza, etc., donde también se repetirían las elecciones después de que las del día 12 quedaran invalidadas. Así pues, la protesta contra las elecciones fue admitida y comunicada a Autol el 23 de abril de 1931, el mismo día que cesaba oficialmente en sus cargos la corporación, que “hacía entrega en el acto de las correspondientes insignias a los que formaban la corporación municipal anterior”. Como ya sabemos, el anterior alcalde 173 era el mismo, don Justo Fernández Herreros, así que al menos no hubo un cambio de personas en la presidencia, aunque sí en varias concejalías. Como ocurrió en tantos pueblos, en Autol se constituyó de nuevo, el 7 de mayo de 1931, el ayuntamiento anterior, en funciones hasta que el gobernador tomara la decisión de repetir las elecciones. Se hizo con toda formalidad y se siguió el mismo protocolo que en la sesión de constitución anterior; acto seguido, el día 10, la corporación se reunió en sesión ordinaria. Como si nada hubiera pasado, se trataron diversos asuntos, entre ellos de nuevo las quintas, asuntos de recaudación, etc., y en previsión de las nuevas elecciones se ordenó rectificar el censo electoral. También, el 17 de mayo ordenaron comprar por valor de 100 pesetas la bandera oficial, la republicana, para que ondeara en la casa consistorial. Olvidaron por un tiempo, sin embargo, cambiar el escudo monárquico con el que sellaban los documentos municipales. Igual que ocurrió en el vecino Quel, la solución fue el nombramiento de una comisión gestora que respondía a un simple decreto del gobernador civil, con fecha 18 de mayo, por el que los republicanos Juan José María Jiménez y Julián Esparza Herrero asumían el poder municipal o, como expresaba el gobernador civil, “se hagan cargo provisionalmente del ayuntamiento y sustituyan en su función hasta tanto se nombre la nueva corporación”. En una sesión extraña, sin previa convocatoria, celebrada el 22 de mayo, el alcalde don Justo “les confirmó la posesión” y se pasó a nombrar la comisión gestora. En este acto sólo estuvieron presentes el alcalde y los dos concejales republicanos, además del secretario. Como estaba previsto, el 31 de mayo se celebraron de nuevo elecciones, y en Autol los viejos monárquicos arrasaron. A diferencia de otros pueblos en los que los conservadores se abstuvieron, en Autol se volcaron para ganar de una manera aplastante y copar todas las actas de concejal (en Quel, fue al contrario, los que aprovecharon la situación fueron los republicano-socialistas con Víctor de Blas a la cabeza; en Pradejón, lograron la totalidad de las actas los del Partido Radical Socialista). Tras las nuevas elecciones, que provocaron ya grandes tensiones entre los vecinos, sorprendidos por estos vaivenes incomprensibles, el 5 de junio se constituyó de nuevo la comisión gestora presidida por el republicano Juan José María Jiménez, pero sólo para dar de nuevo la vara de alcalde a don Justo y a los antiguos monárquicos, ahora reforzados con cuatro nuevos concejales “liberales”. A diferencia del vecino Quel, donde los republicanos pudieron cambiar el color político del ayuntamiento nombrando un alcalde republicano (que sería sucedido por uno socialista), en Autol los conservadores incrementaron todavía más su fuerza política con respecto al 12 de abril y lograron gobernar sin siquiera la presencia de los viejos republicanos. Hasta después de la victoria del Frente Popular en febrero de 1936, el ayuntamiento de Autol fue de derechas, muy de derechas. Es decir, los concejales y el alcalde fueron todos republicanos conservadores y católicos, como en tantos pueblos de España. Los antiguos liberales conservadores de la lista monárquica, don Justo, el médico, los grandes propietarios, etc. son ya republicanos. 174 De una manera igualmente protocolaria, el 5 de junio de 1931 se volvió a constituir el nuevo ayuntamiento. El alcalde y los dos tenientes de alcalde eran los mismos que habían sido nombrados en abril de 1931, José María Baroja y Francisco Cordón. Repitieron también el regidor síndico Graciano Herreros, y el interventor Juan Cillero. La gran novedad era que entraban como concejales los hermanos Ángel y Nicolás López de Murillas, junto con Gregorio Cuevas y Julián Peñalva, también conservadores. A diferencia de lo que ocurrió con el primer ayuntamiento republicano, que comenzó a trabajar al día siguiente de su constitución con normalidad, el ayuntamiento constituido el 5 de junio podría estar muy feliz celebrando su éxito rotundo, pero supo desde el primer día que no contaba con el apoyo de las clases populares de Autol, que reaccionaron muy mal ante la victoria total de la derecha. Quizás ésta fue la razón de la indolencia del ayuntamiento, que acabó parapetándose tras la Guardia Civil, la Iglesia y las fuerzas vivas, entre las que no hay que olvidar al mayor propietario del pueblo, el marqués de Reinosa. Como un aviso de lo que iba a ocurrir en adelante, la primera sesión del ayuntamiento, convocada para el 7 de junio, “no se celebró por falta de concurrencia de los señores concejales”. Es evidente que las grandes decisiones –como veremos- se tomaban fuera de la casa consistorial. La corporación republicana estuvo enfrentada a las demandas populares desde el principio. En Autol no se notó el dinamismo político que el cambio de régimen provocó en otros pueblos. La máxima preocupación del ayuntamiento durante el mes de julio fue el pedrisco que había caído el día 2 y que motivó la petición de 281.575 pesetas al Ministerio de Economía Nacional “para poder distribuir entre los damnificados”. Era una cantidad astronómica, que obviamente el gobierno republicano ni siquiera valoraría. A diferencia de las localidades vecinas de Quel y Pradejón, donde la corporación lo primero que hizo fue redactar un verdadero programa de gobierno, teniendo en cuenta las necesidades básicas de la población, entre ellas Carta firmada por Ángel Pastor y Pedro Bermejo solicitando la aprobación de la Sociedad Obrera de Trabajadores de la Tierra, integrada en UGT. A la derecha, primera página de los estatutos. 175 la escuela, la sanidad –saneamiento, matadero, cementerio-, puentes, fuentes, paro forzoso, etc., en Autol la impresión que traslucen las actas municipales es de una gran inercia en el ayuntamiento y, por el contrario, de una gran organización popular en torno a la UGT, presidida por Ángel Pastor. Este líder nato, típico del campo riojano de ese tiempo, pequeño propietario, autodidacta en política, concejal en 1936, hombre nada violento, formado en las tradiciones de la negociación típicas de la UGT en el campo, fundó el 28 de septiembre de 1931 la Sociedad Obrera de Trabajadores de la Tierra, que integró en la UGT. Sus estatutos se conservan en el Archivo Histórico Provincial, mecanografiados, con su firma y los nombres de los primeros dirigentes, que eran: Presidente: Ángel Pastor Martínez Secretario: Claudio Pérez González Vicesecretario: Pedro Martínez Marín Tesorero: Francisco Varea León Contador: Concepción González Arnedo Vocales: Pedro Bermejo Peñalva, Pedro Arnedo Rubio, Ignacio Benito Varea. La UGT de Autol reflejó en sus estatutos su carácter moderado. Ni siquiera fue una asociación de obreros del campo, un sindicato de clase; uno de los artículos decía que la Sociedad “prestará ayuda a los pequeños propietarios para conseguir que los impuestos que graviten sobre ellos sean sustituidos por el impuesto progresivo sobre la renta”. La modernidad que denota la organización por abajo de los trabajadores del campo autolanos contrasta con la conocida inercia municipal arriba, así que no sabemos si debemos sorprendernos o no de que la corporación ni siquiera dejara constancia del asesinato del alcalde de Quel, Víctor de Blas, que murió el día 15 de junio de 1931, tras las heridas producidas tres días antes por tres de sus vecinos en plena plaza del pueblo. Víctor de Blas era el jefe de la conjunción republicano-socialista del pueblo vecino, de la familia propietaria de las destilerías, joven y rico. Los ánimos comenzaron a exaltarse a raíz de que, nada más ser elegido alcalde –“quitándole” la vara al alcalde que había ganado las elecciones, Pedro Sigüenza, republicano de derechas-, prohibiera que los serenos municipales “echaran el alabado sea Dios” cuando iniciaban sus rondas. Unas cuantas mujeres increparon al sereno, dieron gritos de “viva Cristo rey”, “viva la monarquía”, etc., por lo que se formó un gran alboroto en la plaza. El alcalde intentó pacificar la situación bajando a la plaza –vivía al lado- y hablando con las mujeres, pero un padre y sus dos hijos, que salieron de su casa “a por el alcalde”, dispararon sobre él y aún le hirieron de muerte con un punzón cuando estaba ya caído en el suelo, en medio de un charco de sangre. Al pasar por Quel, los autoleños verán este escudo en la casa de los De Blas, en la plaza, en el que ha sido borrada la palabra “Real”. Se borró al llegar la República en 1931, quizás la hizo borrar Víctor de Blas, el alcalde republicano asesinado, que vivía en esta casa, nueva y elegante, recientemente construida, en cuyos bajos se hacían los aguardientes y otros destilados. 176 El suceso se conoció inmediatamente y al entierro acudieron todas las autoridades provinciales, los destacados cuadros de sindicatos y partidos, y obviamente correligionarios de la zona, sin duda, las autoridades republicanas de Autol. Se pronunciaron vibrantes discursos, hubo gritos de incontrolados que pedían venganza, pero todo siguió un curso legal: los asesinos fueron llevados a la prisión de Logroño y juzgados un año después. Como se declararon autores in solidum fueron condenados a 17 años cada uno (de los que apenas cumplieron 5, pues fueron puestos en libertad a consecuencia de la amnistía decretada por el Frente Popular tras su triunfo en las elecciones de febrero de 1936). Los que aparecieron como instigadores del crimen, el cura párroco y el coadjutor, fueron sacados del pueblo a escondidas. Muchas mujeres fueron multadas tras el juicio, en el que se les acusó de provocadoras. El pueblo vecino ya nunca pudo olvidar el drama. Ocurrió como en el cercano Arnedo medio año después, el 5 de enero de 1932, el día que la Guardia Civil disparó cientos de veces sobre la multitud arremolinada en la plaza, donde todos los trabajadores del pueblo celebraban el fin de una huelga, matando a 12 vecinos e hiriendo a varios más. Esos tristes “sucesos de Arnedo”, que llegaron incluso a las Cortes, donde se formó una comisión de investigación, fueron un aviso de los peligros que acechaban a la República y que habían tenido un antecedente, quizás menos conocido, pero igualmente significativo como fue el asesinato del alcalde de Quel. Pues bien, en Autol la corporación republicana presidida por don Justo no dejó constancia en las actas municipales de la tragedia de Quel, ni de los terribles “sucesos de Arnedo”, por lo que oficialmente no hubo ninguna respuesta política (hecho que contrasta con la llegada a Quel y a Arnedo de cartas y telegramas de solidaridad enviados desde muchos pueblos de toda España). Sin embargo, el 5 de julio de 1931, el ayuntamiento hizo constar su “sentimiento grande” a consecuencia del fallecimiento del que fue sargento del puesto de la guardia civil del pueblo y de su hija -sin decir la causa- en el acta. Era tan evidente el color político del ayuntamiento autoleño como la debilidad de la República laica, moderada y reformista, lo que pronto se comprobó en la “Sanjurjada”. El ayuntamiento republicano de Autol nunca elaboró un programa político, pero sí es posible conocer cuáles eran las grandes necesidades que tenía el pueblo, que pasaba con mucho de los 3.000 habitantes. La primera era la escuela, como ocurría en muchos pueblos riojanos que, aun pasando de 2.000 habitantes, no habían logrado construir un edificio, en muchos casos proyectado e incluso iniciado en los años 20. La otra gran urgencia era la conducción de agua potable (en esto, la mayoría de los pueblos grandes habían tenido más éxito, pues supieron aprovechar la buena coyuntura de los primeros años de la dictadura de Primo de Rivera, como ocurrió en Quel, por ejemplo). En Autol, todavía quedaba pendiente uno de los elementos de modernización de enorme trascendencia sobre la salud de la población, lo que los vecinos pagarán terriblemente con epidemias de tifus y viruela en los años treinta, índice de su infradesarrollo. La conducción de agua potable a fuentes en los pueblos permitió acabar con enfermedades infecciosas que diezmaban a la población, pero en Autol, a pesar de que la corporación republicana trató el asunto el 5 de junio de 1931, no hubo ninguna actuación hasta después de la guerra, como veremos. En el primer proyecto de comienzos de la República, el agua que concedía la División Hidráulica del Ebro procedería de la yasa del Soto, pero el ayuntamiento no lo aceptó debido a que “las mencionadas aguas no reúnen las debidas condiciones de potabilidad necesarias para el consumo público”. Todavía en 1936, en un informe de alcaldía a la Dirección General de Seguridad, el alcalde decía que solo había dos fuentes “extramuros” del pueblo y pozos en las casas. Cuesta creer que hubiera tifus en Autol todavía a fines de los 50, salvo por aquellos autoleños que aún lo recuerdan por haberlo sufrido en sus propias carnes. 177 Otro de los proyectos, que venía de antiguo, era construir la casa cuartel de la Guardia Civil, pues la que venía ocupando el Benemérito Cuerpo desde principios de siglo no reunía las condiciones de salubridad e higiene necesarias. El problema ahora, en 1931, era que el vecino pueblo de Quel había aprobado construir casa cuartel nada más llegar la República, por lo que los autoleños intuían que, dada la cercanía de ambos pueblos, el resultado final podía ser que la Guardia Civil se trasladara a Quel, a nada que los queleños pudieran ofrecerles una residencia más digna (teniendo en cuenta las condiciones de la casa cuartel de Autol no era nada difícil). Por eso a don Justo y sus regidores no les quedó más remedio que intentar construir una nueva casa en el pueblo a toda prisa, lo que ya proyectaron el 19 de julio de 1931. En esa misma sesión se acordó comenzar las obras con urgencia, reclutando los maestros albañiles del pueblo. La prisa fue tanta que aunque eran conscientes de que el municipio no tenía dinero para llevar a efecto las obras, ordenaron que éstas comenzaran “en la primera quincena del próximo mes de agosto”, por lo que facultaron al alcalde para que visitara el Banco Hispano Americano y el Español de Crédito para solicitar un préstamo. Pero la dura realidad se imponía en esa misma sesión, en que en el punto del orden del día siguiente se trataba de las deudas que Autol tenía contraídas con Hacienda desde los ejercicios de 1916-20 y de 1928. El cuartel debió esperar… ¡hasta medio siglo después! Pero el proyecto emblemático de la Segunda República en muchos pueblos de La Rioja fue el de las escuelas. Por eso, el 9 de agosto de 1931, el ayuntamiento de Autol autorizaba al alcalde para que solicitara al Ministerio de Instrucción Pública “la creación de dos escuelas unitarias para niños y niñas con dos correspondientes maestros, para lo cual cuenta este municipio con terreno propio”. El problema de las escuelas se arrastraba desde el siglo anterior. Era de tal envergadura que la solicitud del ayuntamiento de solo dos maestros y dos escuelas para un pueblo de más de 3.000 habitantes hoy nos sorprende; sin embargo, hemos ido dando cuenta de la gravedad de la situación al constatar el analfabetismo, incluso entre los concejales. Desde hacía casi un siglo era obligatoria la enseñanza en España por ley, pero en Autol no se había logrado construir una escuela y el ayuntamiento debía arrendar locales a particulares. El primer año de la República todavía la corporación manifestó, en la sesión del 8 de noviembre, “la necesidad urgente de proceder al arrendamiento provisional de dos locales de escuelas y casas habitaciones para los maestros”. Era lo habitual, aunque en este caso había una gran urgencia pues estaban ya a comienzos de noviembre y los chicos no tenían escuela. Por eso, en el mismo acto, en la sala consistorial compareció el propietario de los locales que iba a arrendar por una cantidad anual de 500 pesetas (ese año el salario del bracero fue estipulado por el ayuntamiento en 4 pesetas). Luego, se comisionó al maestro José Lasheras Miranda y al concejal José López de Baró para que adquirieran el material escolar necesario. La situación tenía pocas posibilidades de empeorar y, sin embargo, lo hizo. El abandono general llegó a tal grado que el ayuntamiento tuvo que mediar en el tema de la escuela, a la altura de 1934. En la sesión de 28 de octubre la corporación expresó durísimas críticas contra las maestras Josefa García y Joaquina Sánchez y el maestro Julián Lafuente. La corporación recogía las críticas de los padres de familia que manifestaban que los niños estaban sueltos por la plaza, apenas tenían una hora de clase por la mañana y, en fin, se dolían una vez más de la falta de interés que había degenerado en esa situación. Dos meses después, en la sesión del 6 de diciembre, dos padres se presentaban ante la corporación “protestando de los maestros don Julián García, doña Josefa García y doña Josefina Sánchez, quienes sin consideración ninguna dejan los niños en la calle a las 9”. Así pues, el ayuntamiento acordó solicitar audiencia al gobernador civil y al inspector de primera enseñanza para comunicarles la situación, que como podemos imaginar, se resolvió con simples reconvenciones y buenas palabras. Otro de los proyectos era el puente del Parral, siempre en mal estado y al que en la sesión 178 Azaña y Franco, en noviembre de 1932, después de que el ministro pasara revista a las tropas mandadas por el general. de 30 de agosto de 1931 parece que va a llegarle su hora, pues el ayuntamiento acuerda derribarlo y construir otro “a base de cemento y con más anchura, mejora muy importante y cuyo coste asciende a 285 pesetas”. ¡285 pesetas, qué gran obra! Seguían aprobándose obras y proyectos, aunque todos eran conscientes de que no había dinero. En la mayoría de los pueblos éste fue el gran problema del régimen republicano. La noria seguía dando vueltas, pero los cangilones subían vacíos… y el esfuerzo era inhumano. Muy pronto, los que más anhelaron la República y los que más se sacrificaron por ella se sintieron traicionados. La República –y esto era evidente en Autol- seguía siendo el régimen de los señoritos, de los patronos… y de la Guardia Civil. Y sin embargo, qué obsesión por el laicismo… La inquina contra el cura del pueblo que presidió siempre la política de la República, incluso con gobiernos conservadores, es sorprendente, pues hasta en Autol se manifiesta al principio (luego los católicos de don Justo reaccionarán, pero al principio se dejan arrastrar por el clima laico). Véase este ejemplo: en la sesión de 30 de agosto de 1931, la corporación autoleña acordó “por unanimidad la supresión de la subvención para funciones religiosas con motivo de las fiestas mayores de esta villa, en virtud de las disposiciones vigentes”. Es sorprendente -más aún viniendo de hombres tan tradicionales- el siguiente acuerdo: “Asimismo se acordó adherirse en un todo a la propuesta del excelentísimo ayuntamiento de Gijón para dirigirse a los poderes públicos en demanda de la expulsión de la Compañía de Jesús”. Esto lo firmaron el alcalde, el médico y varios propietarios de Autol… ¡católicos y de derechas! Una vez más, en la historia de España los jesuitas actuaban a modo de termómetro del poder político. Como es conocido, no era la primera vez que la Compañía debía salir de España obedeciendo órdenes de la más alta jerarquía nacional, Rey o República. El primer año de la República Española había permitido ver en España sorprendentes sucesos. Habían ardido conventos en Madrid y otras ciudades; se había producido toda clase de manifestaciones anticlericales; incluso en algunos pueblos había aparecido una violencia ciega, latente desde hacía años (recordemos el crimen de Quel). Sin embargo, la historia del día a día en un gran poblachón como Autol se mantuvo en una inercia solo rota por noticias como las dos propuestas anticlericales del ayuntamiento. Luego se notó de nuevo la falta de impulso, la apatía y la sempiterna falta de recursos…, pero llegaban las fiestas y de nuevo el pueblo olvidaba la dureza de la vida. Las primeras fiestas republicanas de Autol, cuyo programa aprobó el ayuntamiento por unanimidad el 30 de agosto, consistieron en: “fuegos artificiales, globos grotescos, 3 días de bailes con la banda de música municipal, certamen de jota y carreras de burros y ensacados con premios de 15, 10 y 5 pesetas respectivamente, aparte del festival taurino”. Pasadas las fiestas, las actas de nuevo reflejan la pasividad del ayuntamiento. Apenas se trata algún asunto. A final de año los regidores recuerdan que han de hacer el presupuesto para 1932 y lo presentan en la sesión de 27 de diciembre. En el presupuesto la partida más importante es la de obligaciones generales, con 20.755 pesetas, la cuarta parte del presupuesto total. La policía y la seguridad se llevan unas 5.000 pesetas, un poco menos que los salarios de personal que ascienden a casi 7.000, la misma cantidad que se destina a beneficencia, la vieja institución asumida por los ayuntamientos liberales decimonónicos, que consistía en socorrer con medicinas gratis y condonar las igualas de médico y farmacéutico a los 179 pobres, casi todos viudas y ancianas. A instrucción pública se dedican 13.025 pesetas y a obras públicas 16.820. Son cantidades escasas que se han de sufragar con impuestos indirectos, que alcanzan las 63.407 pesetas y pequeñas cantidades de tasas, cuotas, multas, etc. El pueblo ya no tiene prácticamente bienes comunales y solo obtiene de ellos 2.450 pesetas. Precisamente, el 3 de abril de 1932 el ayuntamiento se ve obligado a vender 3 parcelas que considera “terrenos miserables” a 3 vecinos por un valor total de 284 pesetas. Desde ahora Autol ya no dejará de vender, incluso después de la guerra. Aun así, hay aspectos de modernidad que también pasan por Autol. El pueblo se encuentra en una comarca industrializada por el papel dinamizador de Arnedo y Calahorra. El modelo de crecimiento riojano, basado en la conjunción de pequeños elementos, tenía en Autol uno de los mejores ejemplos: una pequeña central eléctrica en el Cidacos producía energía eléctrica que se aprovechaba en fábricas de conservas –y en alumbrado público y doméstico-, mientras el agua embalsada se canalizaba a los cultivos de regadío, que se intensificaron con el abono inorgánico transportado por la vía férrea que arrancaba en Calahorra y llegaba hasta los yacimientos mineros de la cuenca alta del Cidacos, la obra más representativa de la expansión de los dorados años veinte. Esta confluencia agroindustrial permitió cierto respiro en Autol, pero los efectos de la crisis del 29 se hicieron notar en la República, que nunca pudo acometer proyectos modernizadores por falta de dinero. Con todo, en Autol, a pesar de la crisis y el paro, aún pudo llegar más luz. El 14 de agosto de 1932 la corporación conoció el contenido de una instancia recibida por correo escrita por don Agapito de Palacio, director gerente de la Electra Cárcar S. A., de Calahorra, “solicitando autorización de paso y apoyo con postes o palomillas sobre terrenos y edificios públicos para prolongar una línea de alta tensión para suministrar a esta villa energía eléctrica para alumbrado y fuerza motriz, de Arnedo a esta localidad”. Obviamente, el ayuntamiento aceptó por unanimidad “reconociendo la no existencia de perjuicio alguno a este vecindario”. Pocos meses después, el 15 de enero de 1933, el director general de esta compañía eléctrica solicitaba autorización para instalar una caseta transformadora de alta a baja tensión en el edificio de la calle del Vallejo número 45. Por supuesto, la corporación se lo concedió. El 13 de agosto de 1933, Electra Cárcar ya era capaz de suministrar fluido eléctrico a Autol, tal y como comunicó el director general. El último día de ese año todavía la corporación habló con el director general para acordar “la forma en que ha de instalarse el alumbrado público por las dos sociedades, así como dispensamiento que existe en cuanto al número de lámparas y precio de las mismas”. La corporación quería instalar 80 lámparas de 25 bujías. El importe anual del consumo sería 2.000 pesetas. El ayuntamiento recordaba que la iluminación continuaría por la noche, sólo durante las fiestas, en la plaza y en la Travesía. La dura realidad: las contradicciones sociales A pesar de la poca información que reflejan las actas municipales y de la inercia constatable del ayuntamiento, Autol era a fines del primer bienio republicano -el periodo más reformista y esperanzador- un hervidero político presidido por la confrontación entre los que naturalmente dominaban el pueblo, católicos conservadores, ricos propietarios o profesionales liberales, antes monárquicos y ahora republicanos, y una masa de autoleños que dependía del trabajo asalariado en el campo para aumentar las escasas rentas que producía su pequeña propiedad de regadío o viña. Casi todo el mundo tenía en Autol un huerto, por pequeño que fuera, que aseguraba la subsistencia de la familia. Durante generaciones se habían acostumbrado a vivir así –la pobreza genera resignación, no protesta-, por lo que muy pocos se atrevían todavía, a pesar de las expectativas de reforma social que abría la República, a pensar en cambiar de situación en la jerarquía social. Para los más humildes, la máxima aspiración era asegurar el jornal –aunque fuera resignándose a cobrar menos- y mirar 180 al cielo todos los días. Pocos confiaban en que la República arreglara nada, y menos en Autol, donde era absolutamente comprobable que eran “los mismos perros con distintos collares”. En 1932, ante el mal clima social existente en Autol, el gobernador civil encargó un informe en el que un perspicaz “oficial” anónimo plasmaba una inteligente descripción de los problemas sociales y políticos del pueblo. Decía que en Autol “existen de antiguo dos grupos de fuerzas antagónicos, cuya rivalidad tiene un origen personal, más que político. Estos dos grandes grupos, que por su potencia polarizan los restantes núcleos de opinión, encarnan en la actualidad en el partido Acción Republicana, integrado por labradores ricos y obreros afectos a ellos, y en la U. G. de Trabajadores, constituida por gentes más modestas, labradores también, y otro núcleo de obreros del campo”. Para el “oficial” la clave de este enfrentamiento, al que quitaba importancia, estaba en que “el término municipal lo constituye una vega muy fértil en la que se cosecha abundantemente la más variada producción agrícola de la que participan en alguna parte las clases más humildes. Quiere decirse con esto que en Autol, al hablarse de patronos y obreros, nos referimos a labradores acomodados y obreros campesinos; que debido a la riqueza del país, no existe propiamente problema de paro forzoso, ya que se da el caso de que todos los vecinos obreros de la tierra, a excepción de un reducido número que viven de un jornal eventual, tienen recursos propios que durante el curso del año procuran incrementar con la ayuda de salarios ocasionales”. Al informante le parecía contradictorio que en esa situación –que obviamente dulcificabase produjeran tantas tensiones entre ricos y pobres y concluía que los enfrentamientos –a raíz del registro de obreros y la bolsa de trabajo, sobre lo que hablaremos después- eran producto de las “rencillas personales” y de los “viejos pugilatos” que “habían hecho de esta cuestión un arma poderosa de lucha para la consecución de fines políticos”. En suma, el asunto se debía a “la intransigencia de unos y la incomprensión de otros”, mientras “la alcaldía no ha actuado aún de una manera eficaz”. Realmente, los intelectuales en política pueden vivir abstraídos de la realidad, como parece ser el caso de nuestro brillante redactor, claramente imbuido del espíritu republicano oficial y, por tanto, más pendiente de la prosa oficial reformista –“España es una república de intelectuales de todas las clases”- que de la dura realidad de los pueblos españoles. Sin embargo, en poco tiempo, la situación explosiva de los jornaleros parados de Autol –hasta 400 almas frente al ayuntamiento- le demostrarían al oficial que el huerto con la patata y la cebolla no eran suficientes en familias de más de diez hijos, con abuelos y abuelas impedidos, en medio de penurias, todavía epidemias y enfermedades de la infancia que hoy llamamos tercermundistas, malas cosechas –hasta en eso tuvo mala suerte la República, años de pedriscos e inundaciones- y desequilibrios de precios y salarios, con una carestía brutal a partir de 1935. La República había provocado una gran politización, tanto entre las clases trabajadoras urbanas como en el campo, una toma de conciencia sobre la situación real, irresuelta durante casi cincuenta años de Constitución liberal y proyectos de ingenieros de Madrid, que había hecho aumentar la afiliación a los partidos –en La Rioja, republicanos y socialistas- y a los sindicatos, al hegemónico UGT y al más radicalizado, sobre todo en el campo riojano, CNT. Con la evolución de la lucha política, tras los disturbios de diciembre de 1933 y octubre de 1934, la situación comenzó a derivar a la escalada a los extremos. Los viejos ugetistas, gente respetada en los pueblos por ser negociadores y muy sensatos, se enfrentaban no sólo a decisiones de la patronal o los ayuntamientos conservadores –el caso de Autol-, sino a la violencia de algunos jóvenes cenetistas, con pañuelo rojinegro y apelaciones al “comunismo” –eran comunistas libertarios, es decir anarquistas, los que en La Rioja eran los “comunistas”, pues afiliación al PCE apenas existía-, que acabaron en 1936 en la senda de la revolución 181 como única solución. Frente a ellos, cada vez eran más numerosos los “agrarios”, los tradicionalistas –reaparecía el Requeté, menos en Autol que en Quel, por ejemplo-, los católicos recalcitrantes opuestos a la República y, a partir de 1934, los “falanges”, como fueron denominados en los pueblos riojanos algunos jóvenes radicales, muy violentos, que hablaban de pistolas y de revolución, igual que los cenetistas o los más extremistas del partido socialista (PSOE), claramente dividido en dos tendencias: la de siempre, moderada y dialogante, la de Prieto o Besteiro, y la exaltada, la que pensaba en Rusia, la del “Lenin español” (Largo Caballero). En lo que nos interesa, los socialistas de Autol, dirigidos por Ángel Pastor, no se habían desviado de la línea tradicional (Ángel Pastor, el líder socialista, fue uno de los primeros detenidos en 1936, preso en La Industrial, asesinado después en La Barranca. Antes, como veremos, había sido concejal y delegado gubernativo tras la victoria del Frente Popular en febrero de 1936. Probablemente, desde entonces, radicalizó su postura política). En la mayoría de los pueblos grandes de La Rioja existía agrupación local de la Unión General de Trabajadores. La de Autol, una de las históricas, creada al poco de llegar la República, era tan reformista que sus primeras manifestaciones fueron de apoyo de la reforma agraria oficial, la ley inspirada por Azaña y cuyos antecedentes se pierden en los ilustrados del XVIII –Campomanes y Olavide-, los desamortizadores del XIX –Mendizábal y Espartero- o los reformistas intelectuales como Joaquín Costa. Nada había de revolucionario en una ley que pretendía poner en cultivo grandes predios abandonados y mejorar la suerte de pequeños propietarios y jornaleros; sin embargo, la oposición de la derecha fue frontal. Los mitos se extendieron rápidamente entre los pequeños propietarios de los pueblos que no comprendieron que cuando se hablaba de expropiación de fincas se trataba de las de los marqueses, no de las pequeñas parcelas que ellos cultivaban. En este punto, en el minifundismo riojano, las situaciones llegaron a ser ridículas. El “monstruo” Azaña quería quedarse con la huerta del tío tal de cuatro o seis celemines. El miedo a perder el pequeño huerto produjo reacciones irracionales. Merece la pena que dediquemos aunque sea un párrafo a este asunto para que cese el mito de una vez, por lo que vamos a dar simplemente unos datos: el duque de Medinaceli era propietario de 79.146 hectáreas; el de Alba, de 34.445; el del Infantado, de 17.171. Un centenar de estos potentados poseía más de medio millón de hectáreas (el total de tierra cultivable en España estaba entorno a unos 20 millones de hectáreas). A eso se referían los que hablaban de reforma agraria. En fin. La UGT de Autol hizo su “acto de presentación” frente a la corporación municipal presidida por don Justo el 16 de octubre de 1932, precisamente enarbolando la bandera de la reforma agraria. El acta municipal de ese día dice: “Se personaron ante los señores concurrentes (alcalde y concejales en pleno) el señor presidente y varios asociados de la Unión General de Trabajadores de esta villa, solicitando el cumplimiento de la ley de reforma agraria y laboreo de fincas rústicas”. Nada sabemos sobre sus reivindicaciones –seguramente, solicitud de roturaciones de parcelas, o críticas a la propiedad de los marqueses de Reinosa-, pues en adelante la UGT de Ángel Pastor reivindicó sobre todo alza de salarios y trabajo para los parados, seguramente comprendiendo que salvo la propiedad del marqués y conde, que además no era un retrógado, el resto no alcanzaba los mínimos y solo estaba inculto el Yerga, pero por “naturaleza”, como se decía; sin embargo, conocemos la reacción de la corporación. El alcalde don Justo contestó con la típica zorrería riojana: se dio por enterado, solicitó el parecer de los señores concejales y manifestó a los de la UGT que contestaría cuando viera la ley “que el secretario de este ayuntamiento tiene solicitada”. A la altura de 1932, el problema del paro de los jornaleros era ya un drama en pueblos como Autol, cuyo ayuntamiento, sin embargo, manifestaba una enorme desgana en proponer trabajos en obras públicas, que era la medida más frecuente -como sí hacía el del vecino Quel, presidido por el socialista Federico Pérez- y la recomendada por el gobierno. Otra de las políticas contra el paro adoptadas por el gobierno fue la creación de una “bolsa de 182 trabajo”, lo que la corporación autoleña conoció el 14 de noviembre de 1932 por medio de una circular publicada en el Boletín Oficial de la Provincia. Los obreros debían inscribirse en la bolsa y los patronos aceptar a cualquier obrero siguiendo un turno, con lo que se evitarían dependencias de criados sumisos, lo que siempre terminaba en rebaja del jornal. El ayuntamiento no acogió la medida con agrado, ni estaba dispuesto a aplicarla, lo que ya públicamente le hizo aparecer como portavoz de los intereses de los patronos. Sin embargo, Ángel Pastor vio en esta ley republicana la oportunidad para evitar la situación que padecían muchos jornaleros, que tradicionalmente venían trabajando para el mismo amo, a veces toda la familia, en un régimen de extraño “privilegio” que significaba trabajo seguro… a menor salario y trato amable. Si el salario mínimo fijado por el ayuntamiento era de cinco pesetas, ellos cobraban tres… y callaban. Además, podían sentirse “más que los demás” y generalmente integraban el grupo de gente pobre, católica y tradicional, que votaba... a don Justo. Algo recibirían a cambio de su “buen comportamiento” del patrón, pero también del médico, del farmacéutico, concejales, o incluso del cura. Por eso, el 14 de mayo de 1933, una comisión de la UGT se presentó ante la corporación municipal reunida en pleno para exigir que se realizara de una vez el registro, la bolsa de trabajo, tal y como estaba ordenado medio año antes por el gobernador civil. El alcalde contestó diciendo “que el próximo domingo convocará a los patronos de la localidad para darles cuenta de la petición”, mientras pedía a la UGT que presentara “las condiciones en las que han de contratar el trabajo de los inscritos en el registro”. En la sesión siguiente, del 21 de mayo, “hallándose presentes los patronos de la localidad por haber sido convocados para el día de hoy con el fin de ver el medio de solucionar el conflicto de los obreros, se les dio cuenta de las pretensiones de los mismos, consistentes en que sea obligado el patrono a aceptar diariamente los obreros que figuran inscritos en el registro bajo el jornal diario de 5 pesetas”. La UGT, según su tradición, apelaba a todos los medios legales y siguiendo una política gradualista, colocaba el paro y los bajos salarios como el principal problema, en lo que acertaba; pero además, pedía ya, según declaraba el “oficial” informante del gobernador, que los patronos no eligieran obreros, pues rechazaban a los de UGT, “que temen no encontrar trabajo si no se pasan al partido contrario”. Obviamente, los patronos no aceptaron las pretensiones de los ugetistas de Pastor, que tildaron de “temeridad demostrada” y se mantuvieron en su ofrecimiento de tres pesetas de jornal más el vino. Esgrimieron que la cosecha del año último había sido escasísima. Era ya mayo, mes duro pues escaseaba el cereal y subían los precios. Los patronos autoleños también se quejaban de “la no salida de los géneros”, una alusión probable a la debilidad de la demanda, a los problemas del vino, que no se vendía. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que estos patronos son pequeños propietarios que ni siquiera han mecanizado sus explotaciones y que practican una agricultura arcaica. El conflicto comenzó a radicalizarse y el 4 de junio numerosos vecinos, junto a miembros de la UGT, “Sociedad de Trabajadores de la Tierra”, encabezados por su presidente, se personaron en la sesión plena del ayuntamiento para manifestar que el ayuntamiento ni siquiera había aprobado el presupuesto del año 1933 y que en el año 1932 figuraban gastadas varias cantidades “por causa de viajes realizados a Logroño con motivo de la segregación de opiniones entre patrones y obreros, relacionadas a las bases de trabajo y oficina de colocación”, cantidades que habían sido abonadas por el ayuntamiento y que, según UGT, debían serlo por los patronos. La corporación respondió que los gastos correspondían al municipio. Los vecinos todavía utilizaron otros argumentos para mantener la protesta, entre ellos la exigencia de que cesara el recaudador que, según dijeron, cobraba el 6% de lo recaudado. Los vecinos, como seguramente hicieron sus abuelos y sus bisabuelos, pedían que el ayuntamiento realizara directamente el cobro, lo que tampoco aceptó la corporación, pues según 183 Primer ayuntamiento republicano de Autol. esgrimió, había contrato en regla y nombramiento legal a favor de un particular que finalizaba en el año 1934. Los vecinos criticaron también el registro de obreros y el reparto de utilidades proponiendo una vez más que se hiciera una distinción entre los vecinos que poseían tierra y los que no tenían nada, con el fin de apoyar sobre todo a los meros jornaleros. El total del impuesto de utilidades era apenas 6.320 pesetas, de manera que el ayuntamiento aceptó que rebajaría el repartimiento y que cargaría más a los propietarios, quizás porque si los pobres no tienen nada, es obvio que no pueden pagar impuestos. Por último, solicitaron la “mejora” de las listas de pobres de beneficencia que tradicionalmente elaboraba el ayuntamiento para excluir de pagos a los más necesitados. Cuando se llega a una situación de hambre y falta de expectativas como la que estaba atravesando Autol, la lucha de clases se transforma en… lucha de pobres. La escalada a los extremos Así terminaba un pleno que por primera vez reflejaba la enorme tensión social que atravesaba Autol en este año en que el gobierno de la República iba a cambiar de color político para hacerse todavía más conservador. Comenzaba el denominado “bienio negro”, un periodo en que las fuerzas más conservadoras iban a entrar en una gran confusión, siguiendo en parte a los que ya se manifestaban abiertamente por acabar con la República, igual que alemanes e italianos habían terminado con sus respectivos regímenes democráticos. La ataraxia del ayuntamiento autoleño tuvo su remate final el último día del año 1933. La corporación celebró un pleno excepcional, pues tuvo delante nada menos que a 200 vecinos que “se han presentado exponiendo la conveniencia de hacer las gestiones precisas para que este vecindario pueda ser abastecido de agua y supuesto que existen varios manantiales que pudieran ser lo suficiente para el abastecimiento”. El pueblo pedía que el ayuntamiento resolviera un problema secular, el del agua de boca. No era ya una protesta social, sino la manifestación de la inoperancia de los munícipes, incapaces durante décadas de realizar la traída de aguas potables al pueblo. 184 Ante esta solicitud, el ayuntamiento acordó -¡gran novedad!- formar una comisión. Al parecer ahí quedaba todo. El proyecto de traída de aguas, como hemos visto, venía de antes de la Dictadura, pero pesaba más la inercia. Y siguió pesando. Todavía el 21 de enero de 1934 el ayuntamiento acordaba que la comisión creada fuera a entrevistarse con el gobernador al día siguiente, pero no se logró nada y el problema siguió provocando terribles consecuencias. El 12 de enero de 1936 el ayuntamiento leyó una comunicación recibida del inspector provincial de sanidad, dando cuenta de la existencia de casos de fiebre tifoidea, que se había observado en la visita del 9 de enero, por lo que “requería a este ayuntamiento para que con la máxima urgencia estudie el medio de dotar al pueblo de agua potable, requiriendo al propio tiempo a la corporación municipal tome las medidas necesarias para evitar que en la acequia que atraviesa el pueblo se viertan residuos de cualquier clase y que se utilice para el lavado y fregado, imponiendo a los contraventores las sanciones a que hubiere lugar, rogando también que en el plazo de 15 días se conteste dando cuenta de los acuerdos que se adopten referidos al abastecimiento de aguas y vertimientos de residuos en la acequia”. La acequia era el funesto río Molinar. La corporación solo reaccionó prohibiendo –una vez más- el vertido de residuos y el lavado y fregado en la acequia, y “en cuanto al abastecimiento de aguas, que se comunique al señor inspector provincial de sanidad que este ayuntamiento ha gestionado la rápida traída de ellas a la población, de cuyos proyectos está encargado el señor ingeniero y diputado en Cortes Ángel Gil Albarellos”. Hemos venido comprobando la desidia municipal, así que esta respuesta solo puede provocarnos una extraña risa… Precisamente 1934, el año en que se cumplía el tercer aniversario de la proclamación de la República, el ayuntamiento autoleño reflejó en acta que celebraría la fiesta del 14 de abril. A las 6 de la mañana la banda municipal recorrería las calles de la población tocando diana. A las 12 se dispararían bombas y voladores para dar paso luego al baile público en la plaza. Pero ésta fue seguramente la última fiesta de la libertad. A partir de aquí, el clima se enrareció. Los autoleños sabían que en el día de la Inmaculada de 1933 había habido numerosos atentados en los pueblos cercanos, muchos contra la Iglesia –algunos confiaban en la República de ley y orden, pues la mayoría de los autores estaban en la cárcel-; pero al año siguiente, en octubre de 1934, estallaba la revolución de Asturias y su estela llegaba a La Rioja: en muchos pueblos hubo acciones violentas de jóvenes, generalmente con el apoyo o liderazgo de CNT, como ocurrió en Quel, Cenicero, Cervera, etc. Algunos ayuntamientos de izquierda se solidarizaron –quizás para evitar el motín anarquista-; otros, como Autol, reaccionaron parapetándose tras la Guardia Civil y un nuevo sindicato, el Sindicato de Obreros Campesinos, de raíz católica y que enlazaba con el ya existente desde fines del siglo XIX en la localidad. El 25 de octubre de 1934, el ayuntamiento envió un telegrama al comandante del puesto de Autol, cuya presencia había sido requerida en Calahorra a causa del peligro de enfrentamientos, para que regresara al pueblo, donde unos desconocidos habían incendiado cuatro pajares durante la noche. A partir de ahora, el miedo será el desencadenante de las posturas enfrentadas. La derecha empieza ya a pensar que la solución solo puede venir del ejército. A esas alturas, Autol era ya un ayuntamiento sospechoso de apoyar posturas muy conservadoras, monárquicas, católicas. En abril de 1933, con motivo de un mitin de los “agrarios”, de derechas –Manuel Ceniceros, Ortiz de Solórzano, etc.-, el alcalde y el secretario fueron multados por el Gobernador Civil por no haber informado de la convocatoria. Los dos recurrieron la multa pretextando que no informaron porque estaban seguros de que no habría ningún alboroto. El gobernador debió ceder y condonar la sanción. En diciembre de ese mismo año, el asunto que concitó la atención del gobernador fue una carta enviada por la Junta directiva de Labradores de Autol, que utilizó un membrete con la corona real. En enero de 1934 el gobernador escribió al alcalde preguntándole por el asunto, preocupado por si 185 había en ello “mala voluntad”. El alcalde respondió que no y los labradores escribieron una carta al gobernador declarándose “republicanos sin tacha”. En adelante, durante la práctica totalidad del año 1935, el ayuntamiento apenas trató asuntos en los plenos. Las actas recogen a veces hasta tres sesiones por folio: se leen los boletines, se abre la correspondencia y “sin más asuntos que tratar se levanta la sesión”. Un pleno en todo el año llama la atención: la comunicación de los pueblos por donde pasa la vía férrea Calahorra-Arnedillo pidiendo que el tren no deje de circular. El símbolo de la modernización estaba a punto de quebrar. La situación del ayuntamiento autoleño era ya también crítica. En 1935 la coyuntura política se agravó en Autol, de consuno con la situación económica y social. La crispación que había producido la revolución de octubre y su cruenta represión militar provocó la escalada a los extremos, lo que a pesar de que Autol no fue un pueblo señalado por quemas de iglesias o enfrentamientos directos con armas, también lo notó. Los historiadores en general están de acuerdo en que el centro político estaba seriamente amenazado, mientras por la derecha aparecía un minoritario partido fascista muy violento, Falange Española, y por la izquierda, el Partido Comunista de España incrementaba su probada eficacia política como “fermento revolucionario” –pues era igualmente minoritario y prácticamente inexistente en los pueblos riojanos, incluso en los grandes como Autol-, ejecutando ideas y proyectos inspirados directamente por Stalin. En Autol todavía no había ni falangistas ni comunistas, pero los falangistas no tardarían en aparecer, pues el caldo de cultivo estaba preparado. Iban a ser precisamente las elecciones de febrero de 1936 las que servirían de gran escenario de la confrontación y las que radicalizaron a una parte de los socialistas. Pero antes, tuvo lugar un hecho de enormes consecuencias: el robo sacrílego en la iglesia, el día 20 de noviembre de 1935. El Diario de La Rioja se hizo eco del robo en el interior de la parroquia, descubierto por el párroco a las seis y media de la mañana del día 20 de noviembre de 1935. Había desaparecido el copón con las sagradas formas; el Santo Sepulcro había sido profanado, como también los altares del Rosario y del Cristo. También abrieron los cepillos del pan de los pobres y de San Antonio y el destinado al culto y clero. El cura, pocos minutos después, halló el copón en la pila de agua bendita, pero no las ciento cincuenta formas que debía contener, de manera que se pensó que el móvil no era el robo sino el sacrilegio. Al parecer, el acto sería consecuencia de la irritación de algunos izquierdistas por el resurgimiento religioso que se estaba produciendo en el pueblo a causa de la buena labor desarrollada por el nuevo cura, Don Carlos Martínez, un hombre joven, abnegado trabajador a favor del catolicismo más integrista, que dejó escrito un diario de enorme interés, conservado en la parroquia. Por esas fechas, el Sindicato Católico de Obreros comenzó a exhibirse con gran arrogancia. Fuera un robo o un sacrilegio, o un acto político izquierdista, lo que consiguieron los autores fue justo lo contrario, pues los actos de desagravio duraron cuatro días y congregaron gente de los alrededores y una gran cantidad de autoleños, la mayoría del pueblo –podemos imaginar la situación de la minoría-, que siguió enfervorizada todos los actos. Por supuesto, vinieron muchos curas y el acto principal fue presidido por el vicario general, pues el obispo, Don Fidel García, estaba fuera de la diócesis. El derechista Diario de La Rioja decía del acto del día 1 de diciembre de 1935 que “desde las seis de la mañana la iglesia estuvo repleta de fieles que venían sin cesar a alimentarse con el pan de los ángeles y dar así una prueba de consuelo y reparación a Jesús. Hacia las siete de la mañana comenzaron a llegar verdaderas caravanas abrasadas en Jesús Sacramentado, de los pueblos circunvecinos”. Entre los fieles estaban los diputados Miguel de Miranda y Mateo y Ángeles Gil Albarellos, así como Tomás Ortiz de Solórzano. Al lado del alcalde Justo Fernández, portaban una vara del palio. Los actos fueron la oportunidad para que se manifestaran en público los católicos y sus asociaciones, como los Adoradores, las Marías de los Sagrarios, los Scouts, las Juventudes Católicas, las Hijas de María. Como no podía ser menos, en los preparativos de todo y espe186 cialmente en la realización de “una artística formada con luces eléctricas” brilló el genio organizador de Adjutorio Hernández, que también dirigió la banda municipal, tocó el órgano, etc. El periódico Diario de La Rioja se hacía eco al día siguiente del éxito de la convocatoria, pero también de su propio papel en la difusión de un acto tan importante; incluso se vanagloriaba de su edición, al haber contribuido al éxito con profusión de fotografías y a doble página. “Buen día de propaganda ha tenido con este motivo este periódico católico de la provincia que tan bien sabe defender en estos tiempos de impiedad e indiferencia los sagrados derechos de nuestra sacrosanta religión tan perseguida y ultrajada”. El diario se mostraba orgulloso por haber conseguido doce nuevas suscripciones, así que concluía: “que imiten este hermoso ejemplo los que teniéndose por buenos católicos, siguen aferrados todavía a los periódicos de izquierda”. Entre esos periódicos, incluía obviamente a su competidor regional, La Rioja, que no había abandonado su línea liberal. El diario católico daba más noticias, pues una vez en Autol, el periodista quiso hacer lo que en términos militares se denomina “coronación del éxito”, pues conocedores e instigadores del acto propagandístico, los del Diario de La Rioja continuaron con las noticias de Autol, cuyo ayuntamiento había servido para reunir a “las fuerzas vivas” con el diputado derechista Gil Albarellos y el gestor de la diputación Francisco Oñate, “que tantos amigos y familiares cuenta en Autol”. Acompañados de autoridades y vecinos visitaron algunas fuentes, especialmente las que brotan en la Yasa del Soto, con el fin de comprobar que había agua suficiente para abastecer al pueblo. En medio de la alegría, según el reportero, Gil Albarellos “con esa sencillez y simpatía tan característica suya, se ofreció a coser y poner el hilo, o sea hacer todos los estudios y proyectos gratuitamente”. Como sabemos, ni Gil Albarellos redactó el proyecto, ni se trajo el agua de la Yasa del Soto. El periodista también se ocupó del asunto de las escuelas, en el que Albarellos también había mediado. Las visitó para comprobar que había más de ciento veinte niños en cada escuela y que el local no reunía condiciones, por lo que hizo nuevas promesas. A pesar de sus ofrecimientos, también sabemos que las escuelas tardarían veinte años en ser construidas. La crónica terminaba dando cuenta del banquete ofrecido a los señores Albarellos y Oñate, así como lo bien que iba la Novena a la Inmaculada. La repercusión política en el ayuntamiento de Autol se produjo unos días después. El pueblo se había dividido abiertamente entre los que siguieron al alcalde y a la mayoría de los concejales conservadores en los actos de desagravio, y aquellos que sospechaban que todo había sido un montaje para hacer una exhibición de católicos y derechistas contra la República. Así pues, ante las presiones, el 10 de diciembre de 1935 el secretario dio cuenta de la dimisión del alcalde y del concejal José López Baró, pues según manifestaron “se consideran privados totalmente del auxilio de la mayoría del pueblo”. Sin embargo, los demás concejales por unanimidad no les admitieron la dimisión (entre otras razones porque la ley lo impedía, como hubo de recordar el gobernador civil). La siguiente sesión estaba convocada, pero solo se presentó el secretario, que dejó constancia de que había estado esperando más de dos horas y no había aparecido nadie. El 22 de diciembre sí hubo sesión, pues era obligatorio subastar las recaudaciones de los distintos ramos y renovar la lista de la beneficencia municipal. Pero ya no hubo en ese año otra sesión; tampoco se celebró la de 5 de enero de 1936. El 10 de enero, el alcalde dimisionario, Justo Fernández Herreros, presentó certificado médico con el fin de que le fuera aceptada la dimisión por sus regidores (la única justificación aceptable). Esta vez sí hubieron de hacerlo, aunque reflejaron en acta que lamentaban la decisión pues don Justo, “durante el tiempo transcurrido, ha observado siempre una absoluta imparcialidad tanto en sus funciones de alcalde como en el trato personal”. No era cierto, pero… Era necesario elegir alcalde y en esa misma sesión acordaron que fuera José María Baroja 187 González. Como tenientes de alcalde actuarían Ángel Fuentes Marzo y Julián Peñalva Villar. El resto de concejales continuaba, pero no se cubrían las cuatro vacantes con que venía actuando la corporación. Con la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero, los socialistas podían haber cubierto las cuatro vacantes, como se hizo en tantos pueblos, provocando un desequilibrio claro a favor de la izquierda. Sin embargo, la respuesta en Autol fue todo lo contrario: abandonar la lucha política en el consistorio y lanzarse a la calle. El día 5 de abril, según informaron alcalde y concejales al gobernador, en medio del pleno, comenzado a las 11 de la mañana, “dar principio a la sesión y personarsen varios vecinos todo fue uno”. El alcalde intentó expulsarles, pero permanecieron unos cuarenta. Protestaban por las cuotas del impuesto de Utilidades. “Al salir todos ellos y encontrarsen en las escaleras de la Casa Consistorial con otros ciento cincuenta o doscientos vecinos que seguramente desearían entrar con el mismo fin, se oyó la voz de uno de ellos que dijo ‘todos adentro’ y en el momento fue ocupado el salón”. Después, se oyeron “frases injuriosas y amenazadoras”, “blasfemando y en una actitud levantisca”, pidiendo que se fueran “por malos gobernantes y malas personas o que de lo contrario saldrían por el balcón”. Así las cosas, el alcalde pedía “que tuvieran paciencia”, pero los amotinados juzgaban que “eran palabras de viento” y seguían insistiendo en tirarles por el balcón. Entre insultos, los munícipes abandonaron el salón y bajaron a la calle para evitar una tragedia y en ese momento se presentó el “delegado gubernativo”, Ángel Pastor Martínez, el líder de la UGT, “quien con pocas palabras disolvió el grupo” y luego se reunió con la corporación para hacerles “ver que la verdadera intención de los que habían entrado en el salón era la de que el ayuntamiento presentara la dimisión; y como quiera que los firmantes (alcalde y concejales) veían que, de no verificarlo, ocurriría algo lamentable, se decidieron a hacer constar su dimisión, aunque verdaderamente no puede considerarse admisible por la superioridad por no existir causa para ello”. El informe prosigue con la actitud del secretario de la corporación, que suplicó a Ángel Pastor “que ante todo no asaltasen la casa Consistorial, ni hicieran daño alguno en los archivos”. Lo que se salvó en el 36 se perdió por la incuria de otras décadas después, aunque al menos hemos podido localizar buena parte de los documentos que el secretario quiso proteger y el líder obrero hizo respetar, pues expresamente se comprometió: ante el ruego del secretario, “contestó dicho señor (Ángel Pastor) que él respondía que no ocurriría nada”. Al final, los informantes declaraban quiénes habían sido los “señores dirigentes del grupo sublevado”: Francisco Varea León y Bienvenido Pastor Pérez. El documento, mecanografiado, lleva fecha de 13 de abril de 1936. El clima de tensión era ya de desafíos en las calles y provocaciones, como la que había tenido lugar durante los carnavales de 1936, en plena euforia por el triunfo del Frente Popular. Sabemos por un documento posterior –una denuncia de la Guardia Civil contra Pedro Arnedo en 1938- que este vecino se había significado durante los festejos: “en unión de otros varios de la misma significación izquierdista, dieron la nota más discordante y vergonzosa disfrazándose de sacerdotes y, simulando un palio, recorrieron las calles haciendo mofa y escarnio de nuestra Santa Religión y de las cosas sagradas”. Pero el ayuntamiento debía seguir con la misma composición. En la sesión siguiente a la del motín, el 12 de abril, los regidores conocían la decisión y acordaban por unanimidad “la continuación del ayuntamiento”, pero era pura resignación. Algunos hechos violentos involucraban ya al propio organismo, como el caso de la venganza contra el guarda de campo, José María Murúa, que había multado el 19 de abril de 1936 a Hipólito Luis Arnedo y a Ramiro Mazo Herce por coger “un carro de leña verde” en el Yerga. En venganza, los dos acusados “descorcharon” una cuba de 135 cántaras al guarda que les denunció. El clima de miedo que existía ya en el pueblo hizo que Murúa esperara al 10 de noviembre de 1936 para denunciar el hecho ante la Guardia Civil, que formó el expediente e interrogó a los autores 188 y testigos. El resultado fue cárcel para los denunciados, pero el comandante de puesto recibió orden inmediata del gobernador de ponerlos en libertad. El jefe del puesto, Rocandio, informó sobre Ramiro Mazo que era católico, “de ideas derechistas en extremo” y que tenía problemas con la bebida; pero el informe sobre Hipólito Luis Arnedo es en extremo sorprendente y da cuenta de que ante la Guerra Civil española no pueden simplificarse las ideas. Rocandio escribió sobre este hombre: “es hijo de padres de ideas derechistas, él también perteneció siempre al partido de derechas, hasta la última elección (la del Frente Popular), que disgustado por misma acusación, el año pasado se pasó a las izquierdas y votó por ellas. Este individuo es de poca mundología por su vasta instrucción” (sic). El ayuntamiento continuó vigente, pero en las sucesivas reuniones apenas se trataron asuntos hasta que el 9 de mayo el alcalde José María Baroja González preMulta a José María Baroja González, sentó la dimisión utilizando el único medio por el que impuesta por Ángel Pastor. ésta podía ser legal: el certificado médico. Así, hubo que nombrar un nuevo alcalde que resultó ser el derechista Ángel Fuertes Marzo, quien presidirá las sesiones hasta el golpe de estado del 18 de julio. Durante esos días, algo grave estaba ocurriendo en Autol, entre izquierdas y derechas; quizás la reacción de José María Baroja se debió a que dos días antes, el 7 de mayo, él mismo había sido multado por el delegado Ángel Pastor nada menos que por “faltas de excitación de ánimos y asistencia a la manifestación celebrada y no autorizada por el delegado que suscribe el día 1º del actual (mayo)”. Junto a Baroja, resultaban multados con 15 pesetas por asistencia a esa manifestación no autorizada – seguramente una contramanifestación del sindicato católico contra la del 1º de mayo socialista- Félix Jiménez López, Pedro Mazo González y Hermenegildo Jiménez González, además de tres mujeres: Sabina Baroja Jiménez, Martirio Murúa y Purificación Marín Valoria. Como algunos no pagaron, se les embargó. A José María Baroja, un brabán; a Hermenegildo Jiménez, un tino de aceite de 20 cántaras; etc. Durante los días siguientes, el objetivo de Ángel Pastor fue acabar con el sindicato católico. Era evidente que las derechas y los católicos más firmes estaban exhibiendo su fuerza en Autol, así que el líder socialista pidió al gobernador que buscara una solución para ilegalizar el sindicato, pero el gobernador no la encontró. El sindicato católico estaba amparado por leyes de asociación de 1932 y 1934. En el escrito al gobernador del 7 de junio de 1936, Ángel Pastor escribió al final, de su puño y letra: “Este es el título del Sindicato Católico de Autol. Deseo, a poder ser, clausurarlo. Firmado el delegado Ángel Pastor.” El documento firmado por Ángel Pastor en el que pide la disolución del Sindicato Católico. Su actitud de abierto enfrentamiento con las derechas y los católicos le acarreó la prisión y la muerte. 189 Éstos y otros documentos con denuncias de esos meses previos al 18 de julio se conservan en la sección Gobierno Civil del Archivo Histórico Provincial; también se conserva la documentación emanada de la Junta Local de Sanidad que presidía el médico Eugenio Remón Eguizábal, quien en marzo de 1936 declaró que había 20 niños atacados de sarampión y que había que cerrar la escuela. Fiel a la tónica que venimos observando, el ayuntamiento autoleño siguió sin dejar traslucir la realidad política del pueblo en las actas. Si solo tuviéramos esos registros, no podríamos siquiera sospechar lo que se cernía sobre los autoleños solo unos meses después, pero en vez de reflejar el clima político, lo único que cuentan las actas poco antes del golpe es únicamente el problema causado por el desbordamiento del río Cidacos los días 17 y 18 de mayo de 1936. El alcalde reconocía la situación de pobreza en que iban a quedar muchos vecinos, cuya subsistencia dependía de los huertos próximos al río que habían quedado anegados y la cosecha de frutas y hortalizas completamente perdida. Como era tradición, solo quedaba recurrir al Ministerio de Agricultura y a los poderes públicos pidiendo alguna subvención con la que poder dar algunos socorros a los más perjudicados. El plan del gobierno republicano seguía siendo invertir en obras municipales para dar trabajo a los jornaleros; así que a estas alturas la nueva corporación, de efímera vida, se acordó –una vez más- de que debía hacer la traída de aguas, construir las escuelas, el lavadero y el matadero municipal, el puente, la casa cuartel de la guardia civil, etc. Demasiado tarde para, como quería el alcalde, “obtener grandes beneficios” y demasiado tarde para reconocer por primera vez hasta dónde llegaba el “paro forzoso” en la localidad. Don Ángel Fuertes declaraba que “se encuentran actualmente en paro forzoso más de 300 vecinos por depender solamente de vida agrícola”. El 6 de junio, sin justificación alguna, el alcalde se veía obligado a aceptar la dimisión de dos concejales, Julián Peñalva Villar y José López de Baró. Sin duda las fuertes presiones de La última sesión del ayuntamiento republicano, la del 21 de junio de 1936. Las restantes hasta el golpe de Estado no se celebraron. Todos sabían que algo iba a pasar, pero nadie podía pensar que fuera tan terrible. 190 los partidos del Frente Popular y de UGT y CNT estaban provocando el miedo de personas muy conservadoras, y de esa forma pudieron llegar al puesto de concejal algunos vecinos de significada filiación izquierdista, como el socialista Ángel Pastor, que además de “delegado gubernativo” ahora era nombrado concejal y teniente de alcalde. El acto de constitución del nuevo ayuntamiento con los 9 concejales y el alcalde Ángel Fuertes, que continuaba, se produjo el 10 de junio de 1936. La nueva corporación tenía como teniente de alcalde primero a Ángel Pastor Martínez; como teniente de alcalde segundo a Julián Esparza Moreno; como regidor síndico, a José García Jiménez, y como concejales a Ramón Gómez Arnedo, Graciano Herce Herreros, Ángel López de Munillas, Adrián Gómez Arnedo y Juan Cillero Varea. Era el último ayuntamiento republicano. Como si nada hubiera pasado, constituyeron las comisiones y celebraron su primer pleno el 14 de junio. Sin embargo, conocían bien la situación de crispación, pues uno de los primeros acuerdos fue que los cafés y las tabernas cerraran antes. Ya se había producido hacía meses una orden en este sentido, pero ahora la restricción era que el cierre fuera a las 10 de la noche, en este tiempo una hora sospechosamente demasiado temprana. También intentaron, como dejaron por escrito, “proceder a la claridad municipal”, instando a los vecinos a llevar al ayuntamiento cualquier factura que tuvieran que cobrar y, por supuesto, seguían recogiendo armas de los domicilios y multando a quienes las ocultaban. También dejaron bien claro el signo laico que les acompañó siempre, aunque en el caso que vamos a ver bien pudo tratarse de una provocación orquestada. En esa sesión del 14 de junio se “personó el alguacil del ayuntamiento manifestando al señor alcalde que varios jóvenes solicitaban autorización para voltear las campanas como festividad de la Octava del Señor”. La respuesta no se hizo esperar y a reglón seguido, los concejales acordaron por unanimidad denegar el permiso solicitado; pero más aún: “que desde el día de hoy se cree un impuesto municipal de 300 pesetas por volteo de campanas, caso de ser solicitado en forma legal por el vecindario”. A este ayuntamiento solo le quedaba ya una sesión por celebrar, la del 21 de junio. Las siguientes se sustanciaron en el libro de actas con una diligencia por el secretario, en la que se hacía constar que no se había presentado ningún concejal. Estas sesiones debían haber tenido lugar el 5, el 12 y el 19 de julio de 1936. Como hoy sabemos, en esas fechas ya estaba puesta en marcha la conspiración que iba a acabar con la Segunda República y a teñir de sangre las cunetas de los pueblos de España. Donde el golpe de Estado triunfó, cuadrillas de criminales liderados por jóvenes fanatizados de Falange y del Requeté asesinaron a sus enemigos políticos –en Autol, todas las víctimas fueron socialistas, más o menos destacados-, siguiendo las directrices que contenía el bando del general Mola, cuya influencia en La Rioja a través de las columnas que salieron de Pamplona y llegaron a Logroño y los pueblos de La Rioja Baja –entre ellos Autol, como veremos- fue decisiva. Donde el golpe no triunfó, el fanatismo de los más exaltados, generalmente comunistas, anarquistas y oportunistas de todo tipo, pistola al cinto, produjo también crímenes terribles. Unos, los fascistas, pensaban en el triunfo de la Revolución Nacional Sindicalista. Los otros, los “rojos”, creyeron que había llegado la Revolución emancipadora y la verdadera libertad. Todos fueron revolucionarios, aunque de su incapacidad para definir sus objetivos y su empleo rabioso de la violencia –característica de los dos totalitarismos en pugna en Europa, a la que desangrarán en pocos años- se siguió una época de muerte, miseria y humillación de los españoles (y de otros pueblos europeos, igualmente alucinados por ideas asesinas). Se habla en España todavía hoy de vencedores y vencidos y es obvio que los hubo, pero al final, cuando habían pasado muchos años y la vejez permitía, ante la muerte próxima, pensar en las verdades de la vida, todos murieron amargados, ahora sabedores de que todos habían perdido. Incluso los que morían… en la cama. Con todo, no conviene hacerse ilusiones, en un bando y en otro, cuarenta años después de los cuarenta años es todavía posible contemplar posturas miserables 191 que no tendrían empacho en enfrentar a hermano contra hermano. Como en 1936. Son igualmente radicales, pero hoy son solo una exigua minoría: un éxito de la educación y de la democracia. Las dos primeras firmas de esta última acta del ayuntamiento republicano son la de Ángel Fuertes, el último alcalde republicano, de extrema derecha, ya ganado por los falangistas, y la de Ángel Pastor, el líder socialista de UGT, asesinado en La Barranca el día de las fiestas de su pueblo. Entre los extremos, después de la victoria del Frente Popular en febrero, ya no hubo lugar para el diálogo ni para la política. 192