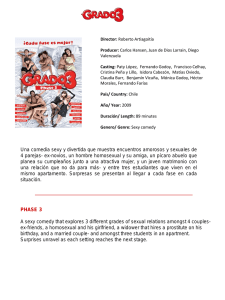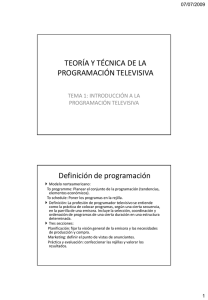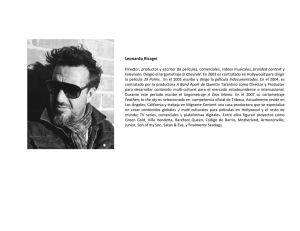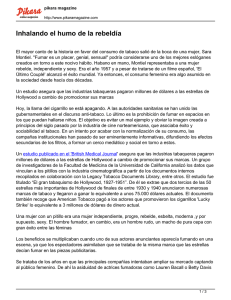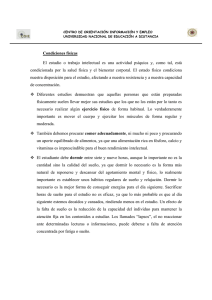No abusaron de mí cuando era un crío. Nadie me
Anuncio
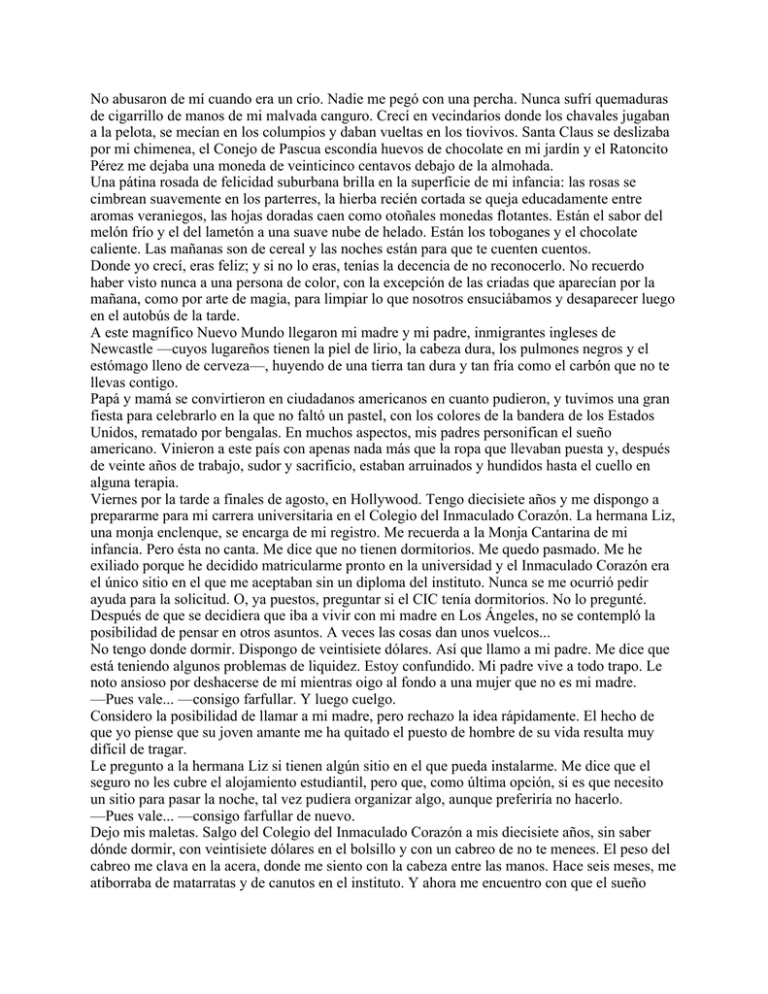
No abusaron de mí cuando era un crío. Nadie me pegó con una percha. Nunca sufrí quemaduras de cigarrillo de manos de mi malvada canguro. Crecí en vecindarios donde los chavales jugaban a la pelota, se mecían en los columpios y daban vueltas en los tiovivos. Santa Claus se deslizaba por mi chimenea, el Conejo de Pascua escondía huevos de chocolate en mi jardín y el Ratoncito Pérez me dejaba una moneda de veinticinco centavos debajo de la almohada. Una pátina rosada de felicidad suburbana brilla en la superficie de mi infancia: las rosas se cimbrean suavemente en los parterres, la hierba recién cortada se queja educadamente entre aromas veraniegos, las hojas doradas caen como otoñales monedas flotantes. Están el sabor del melón frío y el del lametón a una suave nube de helado. Están los toboganes y el chocolate caliente. Las mañanas son de cereal y las noches están para que te cuenten cuentos. Donde yo crecí, eras feliz; y si no lo eras, tenías la decencia de no reconocerlo. No recuerdo haber visto nunca a una persona de color, con la excepción de las criadas que aparecían por la mañana, como por arte de magia, para limpiar lo que nosotros ensuciábamos y desaparecer luego en el autobús de la tarde. A este magnífico Nuevo Mundo llegaron mi madre y mi padre, inmigrantes ingleses de Newcastle —cuyos lugareños tienen la piel de lirio, la cabeza dura, los pulmones negros y el estómago lleno de cerveza—, huyendo de una tierra tan dura y tan fría como el carbón que no te llevas contigo. Papá y mamá se convirtieron en ciudadanos americanos en cuanto pudieron, y tuvimos una gran fiesta para celebrarlo en la que no faltó un pastel, con los colores de la bandera de los Estados Unidos, rematado por bengalas. En muchos aspectos, mis padres personifican el sueño americano. Vinieron a este país con apenas nada más que la ropa que llevaban puesta y, después de veinte años de trabajo, sudor y sacrificio, estaban arruinados y hundidos hasta el cuello en alguna terapia. Viernes por la tarde a finales de agosto, en Hollywood. Tengo diecisiete años y me dispongo a prepararme para mi carrera universitaria en el Colegio del Inmaculado Corazón. La hermana Liz, una monja enclenque, se encarga de mi registro. Me recuerda a la Monja Cantarina de mi infancia. Pero ésta no canta. Me dice que no tienen dormitorios. Me quedo pasmado. Me he exiliado porque he decidido matricularme pronto en la universidad y el Inmaculado Corazón era el único sitio en el que me aceptaban sin un diploma del instituto. Nunca se me ocurrió pedir ayuda para la solicitud. O, ya puestos, preguntar si el CIC tenía dormitorios. No lo pregunté. Después de que se decidiera que iba a vivir con mi madre en Los Ángeles, no se contempló la posibilidad de pensar en otros asuntos. A veces las cosas dan unos vuelcos... No tengo donde dormir. Dispongo de veintisiete dólares. Así que llamo a mi padre. Me dice que está teniendo algunos problemas de liquidez. Estoy confundido. Mi padre vive a todo trapo. Le noto ansioso por deshacerse de mí mientras oigo al fondo a una mujer que no es mi madre. —Pues vale... —consigo farfullar. Y luego cuelgo. Considero la posibilidad de llamar a mi madre, pero rechazo la idea rápidamente. El hecho de que yo piense que su joven amante me ha quitado el puesto de hombre de su vida resulta muy difícil de tragar. Le pregunto a la hermana Liz si tienen algún sitio en el que pueda instalarme. Me dice que el seguro no les cubre el alojamiento estudiantil, pero que, como última opción, si es que necesito un sitio para pasar la noche, tal vez pudiera organizar algo, aunque preferiría no hacerlo. —Pues vale... —consigo farfullar de nuevo. Dejo mis maletas. Salgo del Colegio del Inmaculado Corazón a mis diecisiete años, sin saber dónde dormir, con veintisiete dólares en el bolsillo y con un cabreo de no te menees. El peso del cabreo me clava en la acera, donde me siento con la cabeza entre las manos. Hace seis meses, me atiborraba de matarratas y de canutos en el instituto. Y ahora me encuentro con que el sueño americano de mi familia ha explotado como una mina en un refugio antibombas y la metralla me rodea por todas partes. El CIC está en lo alto de una colina con vistas a Hollywood y a esas enormes vallas publicitarias que dominan los abigarrados bulevares infestados de cochazos. Mientras sopla una suave brisa, la Sirena de los Ángeles Perdidos me canta su bonita melodía y yo me siento atraído por esa voz a la que ningún hombre puede resistirse. Cuando me doy cuenta, voy caminando hacia Villa Purpurina mientras intento sustituir la tristeza que me embarga por una especie de pavoneo de pavo real. Hay que reconocer que no es fácil dominar el arte del pavoneo. Mi cabello es castaño, espeso y abundante. Mis piernas han heredado los músculos de las de mi madre. Mis manos y mis pies son de buen tamaño. Llevo unos pantalones de pata de elefante de los que te estrujan los huevos, una camiseta muy estrecha con la famosa lengua de los Rolling Stones y unas bambas rojas de media caña. Un calcetín es verde, el otro azul. No tengo ni idea de adónde voy o de lo que estoy haciendo, pero mientras me interno pavoneándome en las entrañas de Hollywood y voy flotando por sus aceras, me da la impresión, aunque no sé en qué me baso, de que éste es un buen día para estar vivo: las palmeras me saludan y el sol de la tarde me da en la cara; estoy en un sitio nuevo, mi pasado está a la espalda y mi futuro está ahí delante, en el Bulevar de los Sueños. Recorro todo el Hollywood Boulevard hasta el Teatro Chino de Grauman: veo turistas haciendo fotos; aspirantes a estrellita en minifalda con las manos llenas de primeros planos de sus rostros y los ojos velados; vaqueros pendencieros bebiendo con indios borrachos; hombres de negocios negros, embutidos en trajes impolutos, cuidando de sus asuntos; señoras con las medias caídas a la altura de las rodillas que empujan carritos de la compra llenos de todas sus pertenencias; Mustangs que se frotan contra Mercedes y motos de los Ángeles del Infierno. Es un País de las Maravillas perverso y enfermo, y yo soy Alicia. Mi madre era una mujer muy emotiva que se echaba a llorar si se le caía una aguja. O un sombrero. O una aguja de sombrero. Tenía una piel suave y marfileña, el cabello muy rizado, una risa contundente y unos ojos oscuros e inteligentes llenos de amor. Sabía cómo calmar a un niño chillón con la sola ayuda de su tacto consolador. Su padre, atleta profesional y pedófilo aficionado, era un hombre de tinte oliváceo y silencios tan negros como sus ojos y su cabello. Mi padre era químico y matemático. Un hombre distante, intelectual, dado a un silencio que yo interrumpía con mis gracias y mi parloteo. Era uno de esos tíos pecosos del norte de Inglaterra. No muy alto, con una nariz huesuda, larguirucho, mañoso, rápido e ingenioso. Papá tenía un gran cerebro. Fue el primero de la familia en ir a la universidad, cosa insólita para el hijo de un minero. Le gustaba trabajar. Trabajar, trabajar, trabajar. Había crecido en el duro ambiente de Newcastle y él se fue haciendo más duro a cada minuto que pasaba trabajando. Pero en una época en la que ser un proveedor era fundamental, él fue un proveedor fundamental. Mi padre almacenaba amor en su corazón, pero no sabía muy bien cómo sacarlo al exterior. El cerebro de él y el corazón de ella fueron quienes les sacaron de las minas y las tabernas de un villorrio inglés y les llevaron al corazón de América, a esa hermosa mansión de cinco dormitorios de estilo español con piscina, un ala para la servidumbre y una pomposa fuente que escupía agua en el jardín delantero. Estoy plantado delante del Teatro Chino, en plena noche de viernes en Hollywood, observando las huellas de Marilyn Monroe en el cemento. —Marilyn... Eso sí que era una mujer. Un negro alto me está mirando. Es la primera persona con la que hablo en Los Ángeles que no es una monja. —Pues sí... Marilyn... —no tengo ni idea de qué estoy diciendo. —La parienta solía decir que estaba gorda, pero a mí me gustan las mujeres con un buen culo — afirma el negro, que lleva una camiseta negra con la palabra SEXY escrita en brillantes letras plateadas. —Pues sí, las mujeres han de tener culo —digo por decir algo. —Marilyn sí que era una estrella de cine. No como esas zorras de ahora, que no tienen clase. Zorras escuálidas y con el culo plano... El negro alto con la camiseta SEXY echa a andar. Camino con él. Parece que es lo que hay que hacer. —¿De dónde eres? —pregunta. Y no sé muy bien qué responderle. Ahora mismo no soy de ninguna parte, y el pánico que me da eso me tiene acojonado. Entonces recuerdo haber leído en una revista que cuando te sientes angustiado o irritado lo que tienes que hacer es cambiar el disco que suena en tu cabeza. Reemplazar los malos pensamientos por buenos pensamientos. Estoy en Hollywood, un sitio lleno de gente estimulante venida de todo el mundo, y yo soy uno de ellos. —Que de dónde eres —insiste SEXY. —De por ahí... —intento ser de lo más pasota. —Conozco ese sitio —dice él. Me río, se ríe, nos reímos juntos. —¿Dónde vives? —pregunta. —Por aquí y por allá... —intento poner una sonrisa de tío curtido, pero no me sale bien. —¿Tienes hambre? ¿Quieres un filete? —pregunta SEXY. Filete. Sí. Bien. Filete. Es la mejor idea que he oído en siglos, como solía decir mi madre. Él camina y yo camino con él, hablando de esto y aquello, de nada en realidad, pura cháchara. Salimos de Hollywood Boulevard hacia una calle lateral y llegamos a un bloque de apartamentos de estuco que, probablemente, alguna vez fue blanco, pero ahora se conforma con ser de un color beis grisáceo. Me guía a través de un recibidor polvoriento que apesta a priva de la peor, a cigarrillos rancios y a gatos famélicos. Subimos por una escalera a la que se asoman tipejos con muy mala pinta, y nos internamos por un pasillo cubierto por una alfombra podrida de color naranja con manchas de sangre. Abre una puerta y me introduce en un oscuro apartamento. Papá y mamá nunca habían pensado que me acabaría encontrando en una situación semejante, así que no me han preparado para ella y sigo a mi guía sin pestañear. Si me hubiera estado viendo a mí mismo en una película, le habría gritado a la pantalla: ¡no cruces esa puerta! Pero no me estoy viendo en una película, así que entro tranquilamente. La verdad es que sólo pienso en mi filete. SEXY enciende una luz de lo más tenue que me permite ver el póster de una negrita con botas a la altura del muslo, unos pantalones cortos realmente cortos, un peinado afro y una boca que promete alegrías sin cuento. Creo que pone Zorrita de chocolate, pero no estoy seguro. Me siento en un sofá hecho polvo. Hay nieve en la pantalla del televisor. El hombre alto con la camiseta SEXY desaparece en la cocina. Considero la posibilidad de llamar a mi padre. Echo un vistazo. No hay teléfono. Lo que hay es restos de esas bandejas de aluminio en las que te venden comidas para consumir delante de la tele, vetustos huesos de pollo y botellas de alcohol de tamaño industrial cumpliendo el papel de lápidas sobre tumbas de latas de cerveza. Nada de teléfonos. Intento concentrarme en el programa que se desarrolla tras la cortina de nieve: parece que alguien muy entusiasta está ganando algo mientras un demonio de lengua plateada, envuelto en un traje brillante, azuza a un público frenético. SEXY aparece con dos filetes rosados en dos platos verdes. Sólo dos filetes rosados en dos platos verdes. Como solía decir mi madre, el hambre es la mejor de las salsas. Estoy hambriento. El aroma me invade y me lanzo sobre la carne dando rienda suelta a mis instintos carnívoros. Mis glándulas salivales generan un río de fluidos digestivos que atraviesa mi garganta. Un jugo sangriento me inunda la lengua y noto la carne caliente bajando por mi gaznate. Cuando me doy cuenta, ya no queda más que el plato verde. De repente, noto que se me cierran los párpados como las persianas de un edificio. No dormí mucho la noche anterior. O la anterior a ésa. Sigo teniendo pesadillas. —¿Quieres dormir? —su voz de barítono me envuelve como una suave mousse de chocolate. Dormir. Sí. Dormir. Buena idea. Me guía hasta su negro dormitorio. Me estoy quedando dormido de pie mientras me arrastro hacia esa cama que sólo piensa en acogerme. Me quito los zapatos y los dejo a los pies de un sillón a punto de desintegrarse que me recuerda a mi tío Ronnie volviendo a casa después de una noche dura de priva. Hay un viejo abrigo en una esquina que parece un roedor gigante. Un zapato-lagarto me saca la lengua. El filete estaba caliente y sabroso, y lo siento como un hámster en el estómago de una serpiente mientras me hago un ovillo sobre el colchón. Estoy dormido. Me destierran a la Elba de las escuelas a los dieciséis años por ser un coñazo. No quiero que me echen de mi familia, pero por mucho que grite y patalee, mi madre y mi padre me ignoran. Así que me aguanto, me trago mis problemas y me porto como un hombre. O algo así. Como resultado de todo esto, no me queda muy claro qué es lo que le sucedió exactamente a mi familia, pero lo que sí sé es esto: 1. Mi madre instala a su amiga en mi habitación recién abandonada. 2. Algo después, mi padre aparece por casa, procedente de su planta de explosivos, para instalarle a mi hermana un aro de baloncesto que ha pedido para su cumpleaños, y descubre a mi madre —su esposa— en el lecho matrimonial con su nueva mejor amiga. 3. Se arma la gorda.