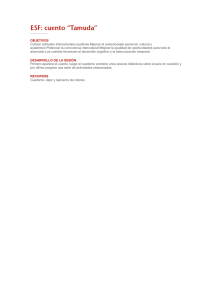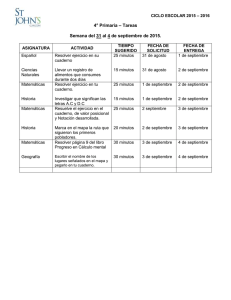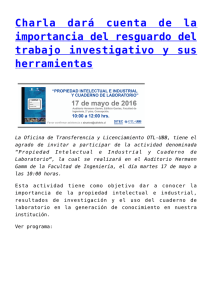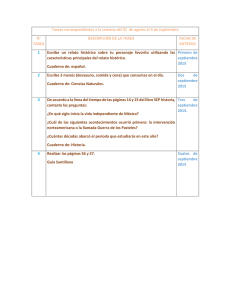Comentario de libro Escuela Normal Santa Teresa (1907
Anuncio

Cuaderno de Educación Nº 68, octubre de 2015 Comentario de libro Escuela Normal Santa Teresa (1907-1974) Autor: Julio Gajardo Santiago /2015 / 257 pág. Comentario de Juan Eduardo García-Huidobro S. CIDE, Facultad de Educación UAH La historia de esta Escuela Normal se articula con el momento que vive la educación chilena e ilumina bien los antecedentes de la formación docente. A comienzos del siglo XX coexiste una doble necesidad, “la primera fue la urgencia del Estado de formar profesores primarios ante el creciente número de niños que entraban a la educación primaria pública, pero también fue una respuesta de la Iglesia Católica a los nuevos tiempos que demandaban una nueva mirada ante los problemas sociales” (p.17). La historia de la “Escuela Normal Santa Teresa”(ENST) se despliega entre 1907 y 1974; en esos 66 años se pueden distinguir dos momentos de la formación docente en Chile y el inicio de la situación actual. 1. La Escuela Normal Santa Teresa (1907-1927) En 1907 la Sociedad Santo Tomás de Aquino funda la ENST, anexa a su escuela primaria para niñas Santa Teresa de Jesús, para formar maestras católicas primarias. Cuando nace la ENST, Chile discute la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria que finalmente se aprueba en 1920. El marco de lectura que la discusión de esa ley ofrece para el nacimiento de la ENST es el de una educación centrada en lo político, en hacer sociedad, en construir la República. En palabras del autor del libro “la escuela fue un proyecto político para la construcción de la sociedad política moderna. (…) la escuela primaria era la base de la formación ciudadana, esto es, republicana y democrática, que debía educar en valores y no solo en saberes” y que debía además “formar el sentimiento y la identidad nacional”. Detrás está la disyuntiva “civilización o barbarie” que planteó Sarmiento. “Este civilizar se traducía en la práctica en alfabetizar y moralizar, en donde la formación intelectual (…) del preceptor, era menos relevante que su formación moral” (18). Por su parte, “la Iglesia católica, consideró participar en educación con el objetivo de no perder influjo en la sociedad chilena, ya que veía con impotencia como el Estado 1 Cuaderno de Educación Nº 68, octubre de 2015 laico le ganaba terreno a lo largo del país”. En ese marco, “una parte de la elite católica comprometida se contagió de ideales sociales y ejerció la caridad y la beneficencia privada sobre los más desposeídos, sin tratar de cambiar las estructuras de la sociedad”. “Adela Edwards Salas – fundadora de la ENST- representó con toda propiedad el carácter de ese laico católico comprometido de la élite criolla” (p.19). ¿De qué manera se quería formar (a las profesoras)? Las escuelas normales nacen en Chile en 1842; la primera fue la Escuela Normal de Preceptores en Santiago. Andrés Bello empleó la concepción de un “apostolado de la civilización, bastante cercano a lo que sería (…) un sacerdocio laico-republicano” (39). Esto se inscribe en una ambiciosa política de instrucción primaria para “la mejora de las costumbres y el progreso intelectual de la sociedad”, que requería un agente social (el preceptor) que debía tener, por una parte ‘idoneidad’ (…) y por otra ‘moralidad conocida’. La fundadora y máxima responsable de la ENST fue Adela Edwards Salas. Dados los buenos oficios de su fundadora y de su padre frente al gobierno de don Pedro Montt, la nueva normal nace con títulos reconocidos por el Estado, a diferencia de las otras normales católicas. En 1911 tuvo sus primeras 9 tituladas y en 1927 ya había 137 profesoras tituladas. El objetivo original de la ENST fue que “las niñas aprendieran a educar a las futuras madres”. Intención que se explicita con total claridad en la Memoria de la Escuela Santa Teresa de Jesús en 1915: “Cada una de ellas representan miles de madres que al calor de sus enseñanzas aprenderán a ser abnegadas y a hacerlo con conocimiento de los preceptos a que obligan las enseñanzas de la moral cristiana y de la higiene; solo de este modo podremos llegar a tener en Chile hogares que no sean una vergüenza por su desorganización y dejaremos de ver esos cuadros degradantes de maridos ebrios y de niños asquerosos y raquíticos; porque no puede negarse que los hombres no serían lo que son, si una mujer inteligente e instruida supiera hacerles agradable la vida del hogar; una buena sopa, niños bien lavados y peinados, ropa compuesta y una pieza aseada y ordenada con cierta gracia atraerían al hombre más díscolo”.(p.76) Los métodos y la práctica pedagógica, por estos años (1913) tenían su centro en la enseñanza de la lectura y escritura, la que insistía en la disciplina (“una posición del cuerpo correcta”; “niños bien parados, hombros atrás, vientre hundido y cabeza alta” (83). El énfasis en “civilizar” es fuerte: se repite constantemente en las actas de las Conferencias Pedagógicas “que la pobreza y la limpieza no son necesariamente incompatibles”; se instruía sobre el uso del jabón, sobre lavarse las manos antes de las comidas, el aseo del oído, los beneficios de tomar leche… 2 Cuaderno de Educación Nº 68, octubre de 2015 A través de las actas pedagógicas iniciales de la ENST se puede saber que se seguía los postulados metodológicos de Pestalozzi, quien sostenía que la educación podía realizarse en armonía con la naturaleza y, por tanto, dando libertad al niño para que pudiese actuar a su modo en contacto con lo que le rodea (el ambiente). Aunque el autor nos advierte que no todo es congruencia. Junto a estas declaraciones hay evidencias que se utilizaba la repetición mecánica en coro, y que se enseñaba el catecismo de memoria (p.89). 2. La ENST y la Institución Teresiana (1928-1960). La ENST iba bien, pero debió pasar a otra etapa. En 1918 fallece don Eduardo Edwards, su gran financista y se entra en un período de estrechez; el arzobispo de Santiago, don Crescente Errázuriz decide buscar en Europa algunas religiosas que tomaran a su cargo la Escuela. Finalmente Eliza Valdés Ossa, miembro del directorio, tuvo conocimiento de la Institución Teresiana. La Institución Teresiana fundada por Pedro Poveda, sacerdote andaluz en 1911, fue reconocida por Pio XI en 1924 y llega a Chile en 1928, siendo el primer país fuera de España donde se establece. La llegada se produce en un momento de reformas para las normales y en medio de la aguda crisis económica que afectó al país el 29, por lo que el número de limosnas y contribuciones disminuyeron considerablemente (116). La ENST debió implantar el plan de la llamada “contrarreforma” educacional de 1928 y el nuevo plan de 1929. Estos cambios se caracterizaron por otorgar mucho más importancia a la formación profesional: nuevas materias (Psicología, Sociología y Biología), práctica profesional durante la carrera y práctica terminal de un año, realización de una memoria sobre un tema pedagógico como requisito de titulación (118). En la ENST no solo se aceptó esta nueva concepción, sino que se fue más allá aumentando más el plan profesional que en las escuelas normales estatales (119). Pese a ello, entre los objetivos la ENST seguía siendo de suma importancia el formar una maestra que fuera un ejemplo para sus alumnas de primaria, una madre y dueña de casa consciente de sus deberes con su familia y fuente de irradiación al resto de la sociedad (119). El camino de profesionalización prosigue. El siguiente período (1940-1963) se vincula con la equiparación de la enseñanza normal al nivel secundario de educación: los estudios normales tuvieron una duración de seis años y se exigió para ingresar a la normal el sexto año de primaria. A nivel curricular se distinguió un ciclo básico de “cultura general” (4 años) y un “ciclo profesional” (2 años), al cual se podía ingresar directamente habiendo aprobado el sexto año de 3 Cuaderno de Educación Nº 68, octubre de 2015 humanidades. A pesar de esta separación, el discurso pedagógico y “el ethos de la enseñanza normal permeaba los seis años de estudios” (121). Así, en 1940 se realiza una asamblea de directores y profesores de escuelas normales cuyas conclusiones distinguieron dos aspectos en la formación: uno referido al dominio de la ciencia pedagógica y otro referido a la filosofía del educador. Se señaló que este último aspecto era el que le daba su valor a la actividad del magisterio y “le confería una profundidad espiritual análoga a la del sacerdote”. ….Gracias, pues, a la mayor o menor preparación técnica, un profesor podrá instruir bien o mal a sus alumnos; pero solamente en virtud de su cultura general y del amor a la profesión, llegará a influir en la educación y vida futura del país. Solamente así podrá el maestro llegar a ser, si no el principal, un gran agente civilizador del pueblo”. (p. 122). En esta orientación los gestores del plan de 1944 recuperan la preocupación por los contenidos de la enseñanza y ponen énfasis en la “cultura general” en la formación del maestro primario. Esto puede leerse como una reacción contra el énfasis unilateral en el proceso pedagógico inaugurado en los 20, y como la recuperación de la centralidad de los contenidos, que había dominado durante le hegemonía de los profesores alemanes a finales del siglo XIX. 3. Tercer momento: últimos años de la ENST y reformas de la educación (1960 1974) Los últimos años de la ENST coinciden con dos cambios muy radicales en la educaci ón chilena: la reforma educacional de los sesenta y el control de la educación durante la dictadura militar. La reforma del Presidente Frei Montalva (1964-1970) buscó poner al día al sistema de educación chileno con el paso de la sociedad tradicional a la sociedad industrial. Si la educación había tenido como sello central la idea de “civilizar”, promover las buenas costumbres y profundizar la democracia; ahora adquiere centralidad el concepto de capital humano y de la educación como viga maestra del proceso de industrialización, de sustitución de importaciones y de crecimiento económico. El desarrollo de Chile requiere una población más y mejor educada. Esta reforma tuvo como objetivo lograr la modernización del país vinculando el aumento de la productividad económica con el bienestar social, bajo el marco de una estabilidad política (202). Destacan dos cambios fundamentales (1968): la extensión de la educación básica obligatoria a ocho años para todos y la generación de un solo sistema de educación básica que supera la distinción entre una “educación primaria” para el pueblo y la existencia de “preparatorias” para ingresar a los liceos y a la educación superior orientada a la elite. La enseñanza normal no estuvo al margen del influjo transformador de la educación de los años 60. El sistema de enseñanza normal fue ascendido a nivel postsecundario, y se aplicó una mo4 Cuaderno de Educación Nº 68, octubre de 2015 dalidad de entrenamiento centrada en la formación profesional, la cual era además especializada en una disciplina. En este periodo se aplicaron dos planes de estudios: el plan de 1964, que puede ser considerado de transición, y el plan de 1967, que sancionó definitivamente la nueva modalidad de formación de profesores y ubicó la enseñanza normal a nivel postsecundario. (203). Las autoridades de la dictadura militar de 1973, a los dos meses del Golpe Militar clausuran las normales y en marzo de 1974 sancionaron la formación exclusivamente universitaria de los docentes, medida que si bien tuvo motivaciones de control político fue coherente con la vieja reivindicación de una escuela única de pedagogía para los docentes primarios y secundarios. El libro sobre la ENST y su devenir nos ha dibujado dos imágenes de profesora (o profesor): una, prevaleciente en la primera etapa, destaca al educador/a como “civilizador” que extiende y socializa las buenas costumbres; otra que toma creciente cuerpo en la segunda etapa que destaca al docente como un profesional de la enseñanza. Hoy estamos en un nuevo umbral del desarrollo de los profesionales de la educación, donde cada vez más se nos pide ser profesionales del aprendizaje. 5