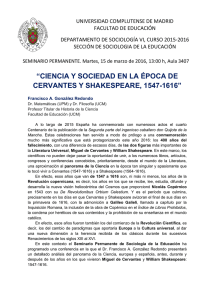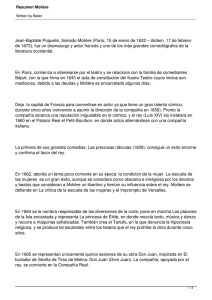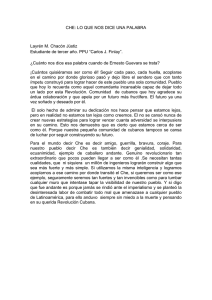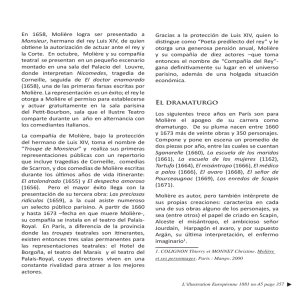Dante, Cervantes, Shakespeare, Molière
Anuncio
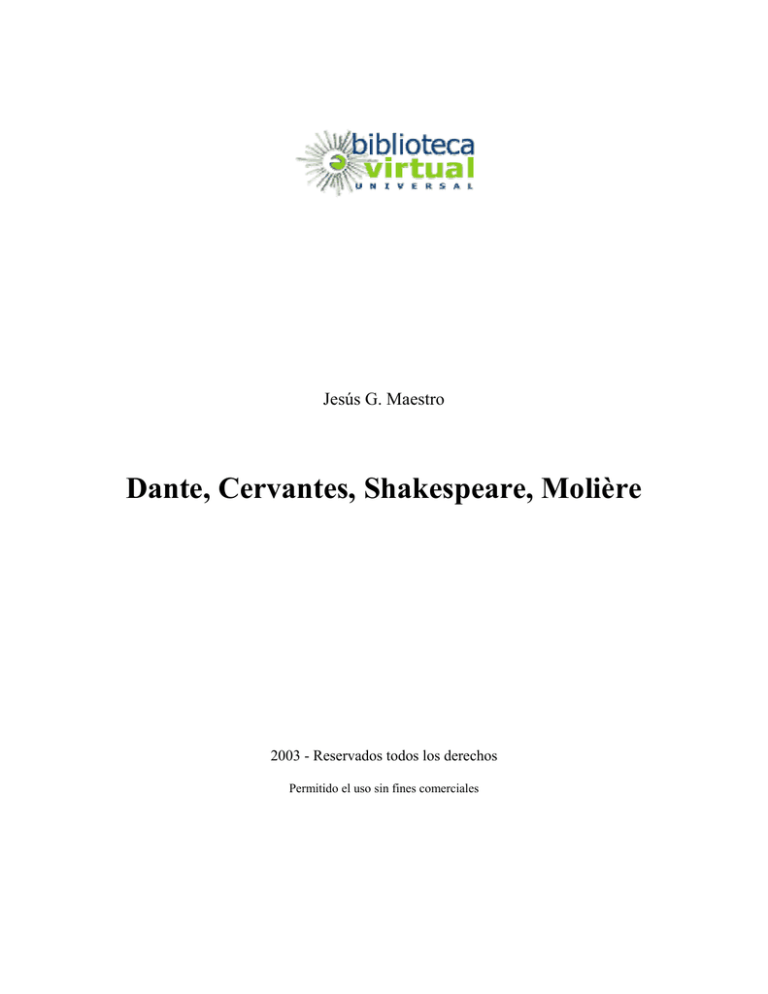
Jesús G. Maestro Dante, Cervantes, Shakespeare, Molière 2003 - Reservados todos los derechos Permitido el uso sin fines comerciales Jesús G. Maestro Dante, Cervantes, Shakespeare, Molière Universidad de Vigo A Eduardo Urbina Quizá el lector es alguien inocente que se corrompe en la medida en que determinadas teorías -e historias- de la literatura mediatizan su relación con las obras literarias. Es muy probable que el lector sea más inocente que el autor, y sin duda que el autor lo sea bastante más que el crítico, quien interpreta, desde el conocimiento del bien y del mal, endiosado muchas veces en el poder del medio de comunicación de que dispone, el significado los textos literarios. Lo cierto es que la lucha entre la literatura, la norma y el intérprete, es decir, entre la poética, la preceptiva y la crítica, sigue siendo en nuestros días, como lo era hace quinientos años por ejemplo, una lucha cierta. El lector y el autor desempeñan, como casi siempre, y en contra de lo que muchas veces se creen, un lugar de pasividad y de consumo. Voy a referirme a continuación a un aspecto que afecta a la relación entre ética y poética, más precisamente, entre moral y literatura, a través de la consideración de determinadas formas normativas de relación entre una y otra, desde las que se ha pretendido moralizar estéticamente el discurso literario. La literatura es el único discurso que no envejece nunca; es anterior a toda forma o actividad teórica (incluida la escritura misma), y por supuesto sobrevive a cualesquiera interpretaciones que puedan formularse sobre ella; es también, digámoslo desde el principio, un discurso superior e irreductible a cualquier preceptiva estética y a cualquier formulación o ley moral. Y no olvidemos que toda norma estética, creativa o interpretativa (es decir, destinada al autor o a los lectores), posee, de forma disimulada o manifiesta, su propia ley moral, de la que emanan con frecuencia una justificación artística y una instrumentalización social. El teatro moderno constituye un discurso que discute y niega, en sus diferentes órdenes político y social, estético y poético, metafísico y religioso, la legitimidad inmanente de la moral en que se fundamentaba el mundo antiguo. El teatro de Cervantes, Shakespeare y Molière, constituye en este sentido una suerte de superación del mundo dantino, síntesis de la catolización medieval de dogmas procedentes de la cultura antigua, perpetuada mutantis mutandis en el más que melodramático teatro lopesco, y confirmado poderosamente en el metafísico teatro calderoniano. Sin renunciar a una inferencia de lo metafísico, si bien para desmitificarlo las más de las veces, en la experiencia trágica y en la experiencia cómica, la modernidad de autores como Cervantes, Shakespeare y Molière discute y rechaza la inmutabilidad de valores morales en los que la poética y la política de la Antigüedad basaban la organización normativa de la vida humana y sus interpretaciones canónicas. Las preceptivas literarias encubrían, prácticamente hasta la consolidación del Romanticismo, normas estéticas que pretendían regular canónicamente formas de conducta características de la vida civil. La regla del decorum o aptum constituía, entre ejemplos muy numerosos, uno de los imperativos más radicales. Las normas, cualquier tipo de normas -bélicas, estéticas, religiosas...- se presentaban como realidades legitimadas más allá del mundo humano, como si su fundamento emanara de forma directa de una realidad necesariamente trascendente y siempre sacrosanta, de un Dios, Olimpo, Demiurgo, Destino o Fatum, cuya intervención en los asuntos terrenales resultara decisiva a la hora de sancionar los actos humanos y de ajusticiarlos en el curso de los acontecimientos. El teatro moderno de Cervantes, Shakespeare y Molière, reacciona abiertamente contra los imperativos de este orden moral trascendente, cuyos fundamentos, lejos de emanar de un mundo metafísico y superior, servían útilmente como instrumentos de supresión de todas aquellas formas de conducta y de expresión consideradas como perniciosas desde el punto de vista de la ética normativa, más humana que trascendente, y más política que religiosa, por mucho que tales categorías trataran de justificarse y solaparse recíprocamente. Cervantes, Shakespeare y Molière expresan idealmente en su teatro la complejidad verosímil de la vida real, y subrayan de forma recurrente la instrumentalización y la institucionalización humana de los valores morales, de los ideales trascendentes y de la interpretación metafísica de los acontecimientos humanos, en favor de una poética de la libertad que no llegará a imponerse en Occidente hasta la experiencia de la Ilustración europea. A lo largo de estas páginas voy a proponer una interpretación del teatro de Cervantes, Shakespeare y Molière, como un discurso que reacciona, antes que otros géneros y formas literarias, contra los fundamentos metafísicos de un orden moral trascendente, que al menos hasta bien entrado el siglo XVIII se consideró en la cultura occidental como una realidad inmutable y perfecta. 1.5.1. Dante y Francesca da Rímini La Divina commedia de Dante es ante todo la demostración literaria de cómo una Teología puede convertirse en una Poética. Es quizá esta obra la amalgama más sobresaliente de libertad y vanguardismo creativo -el uso de la lengua vulgar toscana y la manifestación de la heterodoxia política de Dante-, por una parte, y la inmutabilidad de un orden moral trascendente que, por otra parte, sanciona para la eternidad el destino de cada ser humano. Cuando Dante escribe la Divina commedia la literatura no tiene, ni de lejos, el prestigio que hoy le atribuimos. La ciencia única -entonces se le daba un estatuto semejante- era la teología. Y desde la teología la vida humana se interpretaba como una consecuencia inmutable y eterna, consecuencia en la que sobreviven los personajes de la Divina commedia. Sucede, sin embargo, que al heroísmo de la Antigüedad, una vez personificado, le resultó esencial encontrar una expresión literaria para sobrevivir en ella. Junto con la fuente literaria, el héroe demandará muy pronto no sólo el protagonismo de una acción, sino ante todo la posesión de una voz. Desde entonces el héroe se expresará siempre en nombre propio, aunque sus ideales puedan ser más tarde compartidos o discutidos por colectividades enteras. Síntesis de fortaleza y debilidad, de grandeza y miseria humanas, el héroe se mueve siempre en el reino de lo conflictivo. Sus actos son difíciles de sancionar, y su interpretación nos lleva siempre a tropezar con la realidad de una ley moral, cuyos fundamentos se postulan a menudo más allá de nuestro terrenal mundo del hombre. Los actos del héroe importan menos que la fuente, con frecuencia metafísica, de la que emanan el sentido y la justificación de sus formas de conducta. Más importante que lo que ve o lo que piensa es aquello que justifica, más allá de los desenlaces humanos de éxito o fracaso, su visión o su pensamiento. Sus actos remiten siempre, a través de una interpretación, es decir, de la creencia en unas normas (morales, estéticas, bélicas...), a una metafísica. No hay heroísmo -como no hay tragedia-, sin metafísica, es decir, sin realidad trascendente. Sin credenciales de un más allá posible y verosímil, el discurso de Francesca da Rímini sería la parodia de un mundo de ultratumba, y no lo que en efecto es: la confirmación de un orden moral trascendente e inmutable. «O animal grazïoso e benigno che visitando vai per l’aere perso noi che tignemmo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell’universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poi c’ hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire e che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a vui, mentre che’ l vento, come fa, ci tace. Siede la terra dove nata fui su la marina dove ‘l Po discende per aver pace co’ seguaci sui. Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta; e ‘l modo ancor m’offende. Amor, ch’a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che, come vedi, ancor non m’abbandona. Amor condusse noi ad una morte: Caina attende chi a vita ci spense». Queste parole da lor ci fur porte. Quand’io intesi quell’anime offense, china’ il viso, e tanto il tenni basso, fin che ‘l poeta mi disse: «Che pense?» Quando rispuosi, cominciai: «Oh lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo!» Poi mi rivolsi a loro e parla’ io, e cominciai: «Francesca, i tuoi martiri a lacrimar mi fanno tristo e pio. Ma dimmi: al tempo de’ dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi disiri?» E quella a me: «Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria; e ciò sa ‘l tuo dottore. Ma s’ a conoscer la prima radice del nostro amor tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice. Noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancialotto come amor lo strinse: soli eravamo e sanza alcun sospetto. Per più fiate li occhi ci sospinse quella lettura, e scolorocci il viso; ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disïato riso esser baciato da cotanto amante, questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse: quel giorno più non vi leggemmo avante». Mentre che l’uno spirto questo disse, l’altro piangea, sì che di pietade io venni men così com’ io morisse; e caddi come corpo morto cade. La existencia del héroe dispone la promoción de un mundo literario, de una moral trascendente, y de una inferencia metafísica, es decir, de una poética, de una ética y de una religión. Si la religión se une a la poética, el resultado es un conjunto de sueños, es decir, la mitología helénica. He aquí la esencia homérica de la Ilíada y de la Odisea, de las que deriva nuestro concepto de literatura, fábula de la que emana lo poético. Si por el contrario la religión se une a la ética, el resultado es una disciplina, es decir, el mundo judío, primero, y cristiano, después. He aquí el espíritu normativo del Viejo Testamento, primero, y del Nuevo Testamento, después. He aquí también el primer canon, nacido de la creencia, mucho antes que de la interpretación. Dante, en su Divina commedia, alcanza una síntesis de poética y teología, de ensueño y disciplina, síntesis de preceptiva moral, religiosa y literaria. El episodio de Francesca y Paolo cristaliza como pocos este logro, que en su momento sin duda fue todo un experimento. Francesca habla por sí misma, intensamente, frente al absoluto y lacrimoso silencio de Paolo. Y habla de amor y de literatura, de vida y de ficción, en el seno de una ficción que somete las formas de la conducta humana a las sanciones de un mundo ultraterreno, si no verosímil por sus referentes, sí al menos convincente por sus implicaciones morales. De un modo u otro, en ningún momento de su personalísimo discurso existe ni conciencia de pecado ni retórica de rebeldía. La literatura dantina no discute en absoluto la legitimidad inmanente de un orden moral trascendente. Francesca no se rebela contra las consecuencias inmutables de ese destino eternizado en el infierno, y una suerte de sacramento trágico une para siempre a los amantes adúlteros que legitimaron la autenticidad de su amor en la transgresión de un orden moral metafísicamente reconocido. 1.5.2. Cervantes, Anastasio y Rosamira Una disimulada fragilidad, que afecta de lleno a la solidez de ese orden moral trascendente, separa la obra de Cervantes de la literatura dantina, así como también de la de sus contemporáneos lopescos y calderonianos. El laberinto de amor (1615), una de las nueve comedias cervantinas conservadas, en la que hasta el momento la crítica ha visto más bien poco, constituye un ejemplo decisivo de la afirmación que acabo de hacer. El conflicto esencial del drama, esto es, la calumnia de Dagoberto contra Rosamira, pone de manifiesto un dualismo que permite distinguir dos tipos de personajes: los que asumen como algo inmutable los imperativos de un orden moral trascendente (Federico de Novara, Cornelio, Manfredo, la calumniada Rosamira...), y los que confían en la voluntad humana como fuente, agente y destino de la libertad (Anastasio, Porcia, Julia, y a su modo, el propio Dagoberto). Federico de Novara, padre de Rosamira, es ante todo la anulación de la personalidad humana y su subordinación a un orden moral trascendente. Es un personaje plano, lopesco; justifica el encierro de su propia hija como una suerte mandato procedente de la voluntad divina, que él, hombre justo y bueno (¡!), se limita a cumplir: «Si esto permite el cielo y lo consiente, / ¿qué puedo yo hacer?» (III, 2875-2876). Nada más fácil que renunciar a la libertad (personal) para evitar así toda responsabilidad (moral), pues, «hago lo que me mandan», según la «debida obediencia». Por su parte, Manfredo se resiste discretamente a asumir sin más los imperativos de un Fatum ultraterreno, pero sus palabras no siempre se objetivan en acciones concretas: «¿No tengo yo voluntad? / ¿Cómo? ¿Sentidos no tengo? / ¿No tengo libre albedrío?» (III, 2576-2578). Todo queda en interrogantes. Por último, la verdadera expresión de enfrentamiento, verbal y actancial, en la lexis y en la fabula, procede de Anastasio. El discurso de este noble, difrazado de villano, constituye un rechazo explícito de toda forma de conducta que estimule, tal como pretende Dagoberto, el enfrentamiento entre los hechos humanos particulares y los valores morales que los juzgan. No se trata ahora de la confirmación de un orden moral que se estima inmutable, si no de legitimar una forma de conducta que, asegurando la convivencia, haga más amplios y asequibles los límites de la libertad. He aquí el desafío de Anastasio al calumniador y celoso Dagoberto: Por esta acusación que a Rosamira has puesto tan en mengua de su fama, este rústico pecho, ardiendo en ira, a su defensa me convida y llama; que, ora sea verdad, ora mentira el relatado caso que la infama, el ser ella mujer, y amor la causa, debieran en tu lengua poner pausa. No te azores, escúchame: o tú solo sabías este caso, o ya a noticia vino de más de alguno que notólo, o por curiosidad o por malicia. Si no lo sabías, mal mirólo tu discreción, pues, no siendo justicia, pretende castigar secretas culpas, teniendo las de amor tantas disculpas. Si a muchos era el caso manifiesto, dejaras que otro alguno le dijera: que no es decente a tu valor, ni honesto, tener para ofender lengua ligera. Si notas de mi arenga el presupuesto, verás que digo, o que decir quisiera, que espadas de los príncipes, cual eres, no ofenden, mas defienden las mujeres. Si amaras al buen duque de Novara, otro camino hallaras, según creo, por donde, sin que en nada se infamara su honra, tú cumplieras tu deseo. Mas tengo para mí, y es cosa clara, por mil señales que descubro y veo, que en ese pecho tuyo alberga y lidia, más que celo y honor, rabia y envidia. Perdóname que hablo desta suerte, si es que la verdad, señor, te enoja. Interpretar es creer en unas normas. Interpretar la conducta humana es creer en unas normas morales. Está claro que la ética de Anastasio nada tiene que ver con la moral de Dagoberto. En este contexto, Cornelio, criado de Anastasio que nunca se comporta como gracioso, juzga, desde las leyes de un mundo antiguo, formas de conducta que para su amo requieren una valoración completamente diferente. Cornelio es un personaje que se atiene a las leyes de un mundo al que pertenece por completo el teatro lopesco, o el teatro calderoniano, sobre todo en obras como El alcalde de Zalamea. Cornelio justifica la represión de toda forma de conducta que suponga una transgresión del orden moral. Este sirviente pertenece a ese grupo de individuos que no son capaces de desarrollar, ni piensan en intentarlo, una ley que permita justificar aquellos actos humanos no reconocidos en un determinado sistema moral trascendente al sujeto. Anastasio, muy al contrario, trata de hacer posible la legitimidad de una forma de conducta que, sin quebrantar necesariamente el orden moral ni sus leyes, permita al individuo justificar sus propias acciones y deseos, así como juzgarlos sin la exigencia de acudir a ese orden moral impuesto de modo indiscutido desde la Antigüedad más temprana. He aquí el discurso de Cornelio a Anastasio, que este último califica de «razones vanas y estudiadas», aconsejándole que olvide a Rosamira, sospechosa de hallarse amancebada con un villano cuando estaba prometida en matrimonio a Manfredo, duque de Rosena: Advierte y mira que ya no es Rosamira Rosamira: las trenzas de oro y la espaciosa frente, las cejas y sus arcos celestiales, el uno y otro sol resplandeciente, las hileras de perlas orientales, la bella aurora que del nuevo Oriente sale de las mejillas, los corales de los hermosos labios, todo es feo, si a quien lo tiene infama infame empleo. La buena fama es parte de belleza, y la virtud perfecta hermosura; que, a do suele faltar naturaleza suple con gran ventaja la cordura; y, entre personas de subida alteza, amor hermoso a secas es locura. En fin, quiero decir que no es hermosa, siéndolo, la mujer no virtüosa. Rosamira, en prisión; la causa, infame; tú, disfrazado y muerto por libralla; ignoras la verdad; ¿y quies que llame justa la pretensión desta batalla? El discurso de Cornelio es todo un código moral característico de un mundo que el pensamiento cervantino considera, sin duda, irremediablemente primitivo. Y por boca de Cervantes habla con discreción Anastasio: «tus razones vanas y estudiadas...», es decir, lo que dices me parece un raciocinio estéril. Y algo más adelante responderá a Cornelio con mayor precisión: «Ya entiendo tus argumentos / y con ellos me das pena. / Haga el Cielo lo que ordena; / yo honraré mis pensamientos» (II, 1030-1033). Lo que de alguna manera equivale a afirmar: «el destino que disponga lo que quiera, yo actuaré según mi conciencia». Las palabras de Cornelio ponen de manifiesto la desmitificación y el desencanto por los que atraviesa en el Barroco la belleza femenina característica del Renacimiento. Las ordenanzas morales exigen que la belleza física se identifique con la belleza y la pureza del alma virtuosa. Rosamira, inocente, está en pecado. En consecuencia, no puede considerarse justa la pretensión de liberar a quien, como Rosamira, ha quebrantado, aunque sólo sea supuestamente, la estabilidad moral del orden social. Un orden social cuya existencia era esencialmente verbal. En diferentes momentos Cornelio alude al sujeto, la naturaleza y el pasado, conceptos que andando el tiempo se convertirán en los tres impulsos fundamentales del Romanticismo; en el Barroco, sin embargo, la naturaleza se identificaba con el sujeto en la medida en que lo absorbía y le imponía un orden moral, del que se hacía depender la esencia, el ser, de la persona; el individuo dejaba de ser persona en la medida en que se sustraía a las exigencias de los fundamentos naturales de un orden moral trascendente. Frente a los planteamientos del teatro lopista y calderoniano, que reproduce los límites de una sociedad cerrada, reprimida sobre sí misma, y subordinada a los imperativos de un mundo ultraterreno y alienante, la literatura cervantina relativiza todas estas exigencias. Cervantes sitúa el valor del conocimiento por encima de las actitudes impulsivas y de los comportamientos personalistas, que pretenden obrar por delegación de un poder divido o demiúrgico, que en última instancia desea imponerse a las libertades y compromisos de la sociedad civil. Los personajes de sus obras están mucho más preocupados por desarrollar las posibilidades de su experiencia psíquica, reclamada por el desarrollo y las condiciones de la libertad humana, que una rigurosa información legislativa sobre derechos y deberes morales, sobre honras y deshonras hereditarias. Libertad -bien lo sabía Cervantes- es lo que los demás nos dejan hacer... 1.5.3. Shakespeare y Edmund Los personajes cervantinos necesitan la libertad para existir, para ser más de lo que son, para demostrar lo que pueden llegar a ser, en la amistad, en el amor, en el deseo; los héroes shakesperianos necesitan la libertad para justificar su fracaso: el uso de sus posibilidades los arruina, la fuerza de su voluntad los echa a perder, sus anhelos más personales son con frecuencia semilla de su infortunio. En sus deseos llevan escrita la invisibilidad de su desgracia. El uso público del lenguaje, especialmente a través del diálogo, contribuye a ocultar la verdadera naturaleza de los personajes, que sólo revelan la auténtica intencionalidad de sus actos verbales en el soliloquio. En este sentido, el soliloquio de Edmund con el que se abre la escena segunda del acto primero de King Lear (1608) constituye un discurso singularmente importante: el personaje niega enérgicamente, en nombre de sus propios impulsos personales, toda inferencia metafísica en el desarrollo de la vida humana y en el ejercicio de su voluntad. Thou, nature, art my goddess. To thy law My services are bound. Wherefore should I Stand in the plague of custom and permit The curiosity of nations to deprive me For that I am some twelve or fourteen moonshines Lag of a brother? Why ‘bastard’? Wherefore ‘base’, When my dimensions are as well compact, My mind as generous, and my shape as true As honest madam’s issue? Why brand they us with ‘base, base bastardy’, Who in the lusty stealth of nature take More composition and fierce quality Than doth within a stale, dull-eyed bed go To the creating a whole tribe of fops Got ‘tween a sleep and wake?... El hijo natural de Gloucester se niega radicalmente a aceptar el orden moral establecido, en virtud del cual sería por siempre un bastardo. Puede inscribirse este parlamento en el intertexto literario de los personajes nihilistas, negadores de órdenes y principios fundamentales de convivencia, heredados para una interpretación y percepción del mundo antiguo, y que sucumben, de la mano de personalidades como Edmund, en la crisis de la Edad Moderna. Se constituye así un personaje maquiavélico, que trata de demostrar cómo la experiencia humana puede conducirse, mediante conclusiones lógicas, hacia formas de conducta que se legitiman por sí solas, desafiando o negando incluso los fundamentos de cualquier orden moral vigente más allá del propio individualismo. El héroe romántico es una lectura post-ilustrada del héroe legendario, mítico, característico del mundo antiguo. R. Langbaum lo ha expresado con un acierto que pocos pueden mejorar. El personaje del drama tradicional, lejos de dejarse atrapar enteramente en su perspectiva particular, tiene siempre presente la perspectiva general de donde extrae el juicio de sus acciones. Esta es la diferencia crucial que nos separa de tanta literatura pre-ilustrada, y que nos empuja, a juicio de los críticos, a malinterpretar «románticamente» cuando leemos. Nos resulta difícil comprender la resignación que reina entre los condenados por Dante al infierno, o que la simpatía de Dante hacia Francesca no implique una crítica al juicio divino contra ella, o que nuestra simpatía por el héroe trágico no deba implicar una crítica a los dioses y a sus criterios. Aparentemente, el orden moral se aceptaba como algo inamovible, del mismo modo en que hoy aceptamos el orden natural; y la combinación de sufrimiento y aquiescencia era probablemente el secreto de la antigua emoción trágica una emoción de la que hablamos mucho pero que, sospecho, se nos escapa. Y es que hemos sido educados en una exigencia concreta, la de que toda perspectiva particular debe conducirse a su conclusión lógica, hacia valores que se justifican solos. Sin embargo, el personaje tradicional se representa a sí mismo sólo de manera parcial, pues también colabora en la exposición del significado moral de la obra. Interpreta su historia personal con el fin de reforzar el orden moral [...]. El juicio existencial del personaje, y no el juicio moral, acabó disolviendo la estructura dramática, al negar la autoridad del argumento, haciendo que la obra, desde una lectura psicológica, dependa para su éxito, como el monólogo dramático, de un personaje central con un punto de vista lo suficientemente definido como para dar sentido y unidad a los sucesos, con una inteligencia, voluntad y pasión lo suficientemente poderosas, con una fuerza imaginativa suficiente como para crear la obra entera delante de nuestros ojos, y darle una densidad y una atmósfera, una inercia íntima, una vida. 1.5.4. Molière y Sganarelle: de burlas con el honor No hay nada más inofensivo que la experiencia cómica. Dígase lo que se quiera, la risa sólo afecta a los estados de ánimo, y muy momentáneamente: no cambia nada, los hechos, sociales y naturales, son por completo insensibles a la carcajada, y los seres humanos que se sienten suficientemente protegidos por determinados poderes o derechos son igualmente indolentes a la risa de los demás. La capacidad que tiene la tragedia para conmover y para discutir legitimidades no la tiene la experiencia cómica. Si el discurso crítico se tolera más a través de las burlas que a través de las veras es precisamente porque sus consecuencias cómicas son mucho más insignificantes que cualquiera de sus expresiones trágicas. Cuando la comedia es posible, la realidad es inevitable. Sólo tolera la risa quien está muy por encima de sus consecuencias. Quien, sin embargo, se siente herido por el humor, es decir, quien se toma en serio el juego, es porque tiene razones para sentirse vulnerable. Su debilidad le hace confundir la realidad con la ficción. No puede soportar una relación tan estrecha, tan próxima, entre su persona y la imagen que de su persona le ofrecen los burladores. La comedia es una imagen duplicada de la realidad, que insiste precisamente en la objetivación de determinados aspectos, hasta convertirlos en algo en sí mismo desproporcionado, pero siempre característico de un prototipo totalmente despersonalizado y aún así perfectamente identificable. Esta despersonalización, este anonimato, de la persona en el arquetipo, hace socialmente tolerable la legalidad de la experiencia cómica, del mismo modo que la verosimilitud la hace estéticamente posible en la literatura, el teatro o la pintura. Una de las situaciones acaso más cómicas del teatro molieresco puede verse en la representación de la escena XVII de Sganarelle ou le cocu imaginaire (1660), en la que el celoso protagonista, creyéndose engañado por su mujer, se debate nerviosamente entre retar en duelo de honor al supuesto amante de su esposa, o asumir sin más el papel de cornudo como si tal cosa, para evitar de este modo un enfrentamiento del que podría salir malparado. Molière no se burla aquí del honor, sino de aquellos tipos humanos que sólo conciben soluciones violentas a problemas de esta naturaleza, hasta el punto de enajenarse de forma tan neurótica como inútil. La victoria por la fuerza -principio esencial en las comedias españolas del siglo XVII- no lo es todo; a veces, incluso, se convierte en una pretensión ridícula (sobre todo en una sociedad que, como la francesa, evolucionaba decididamente hacia la Ilustración europea). En la obra de Molière, tal situación resulta de una comicidad extraordinaria. Que le Ciel la préserve à jamais de danger! Voyez quelle bonté de vouloir me venger! En effet, son courroux, qu’excite me disgrâce, M’enseigne hautement ce qu’il faut que je fasse; Et l’on ne doit jamais souffrir sans dire mot De semblables affronts, a moins qu’être un vrai sot, Courons donc le chercher, ce pendard qui m’affronte; Montrons notre courage à venger notre honte. Vous apprendrez, maroufle, à rire à nos dépens, Et sans aucun respect faire cocus le gens Il se retourne ayant fait trois ou quattre pas. Doucement, s’il vous plaît! Cet homme a bien la mine D’avoir le sang bouillant et l’âme un peu mutine; Il pourrait bien, mettant affront dessus affront, Charger de bois mon dos comme il a fait mon front. Je hais de tout mon coeur les esprits colériques, Et porte grand amour aux hommes pacifiques; Je ne suis point battant, de peur d’être battu, Et l’humeur débonnaire est ma grande vertu. Mais mon honneur me dit que d’une telle offense Il faut absolument que je prenne vengeance. Ma foi, laissons-le dire autant qu’il lui plaira: Au diantre qui pourtant rien du tout en fera! Quand j’aurai fait le brave, et qu’un fer, pour ma peine, M’aura d’un vilain coup transpercé la bedaine, Que par la ville ira le bruit de mon trépas, Dites-moi, mon honneur, en serez-vous plus gras? La bière est un séjour par trop mélancolique, Et trop malsain pour ceux qui craignent la colique; Et quant à moi, je trouve, ayant tout compassé, Qu’il vaut mieux être encor cocu que trépassé: Quel mal cela fait-il? la jambe en devient-elle Plus tortue, aprés tout, et la taille moins belle? Peste soit qui premier trouva l’invention De s’affliger l’esprit de cette vision, Et d’attacher l’honneur de l’homme le plus sage Aux choses que peut faire une femme volage! Puisqu’on tient à bon droit tout crime personnel, Que fait là notre honneur pour être criminel? Des actions d’autrui l’on nous donne le blâme. Si nos femmes sans nous ont un comeerce infâme, Il faut que tout le mal tombe sur notre dos! Elles font la sottise, et nous sommes le sots! C’est un vilain abus, et les gens de police Nous devraient bien régler une telle injustice. N’avons-nous pas assez des autres accidents Qui nous viennent happer en dépit de nos dents? Les querelles, procès, faim, soif et maladie, Troublent-ils pas assez le repos de la vie, Sans s’aller, de surcroît, aviser sottement De se faire un chagrin qui n’a nul fondement? Moquons-nous de cela, méprisons les alarmes, Et mettons sous nos pieds les soupirs et les larmes. Si ma femme a failli, qu’elle pleure bien fort; Mais pourquoi moi pleurer, puisque je n’ai point tort? En tout cas, ce qui peut m’ôter ma fâcherie, C’est que je ne suis pas seul de ma confrérie: Voir cajoler sa femme et n’en témoigner rien Se practique aujourd’hui par force gens de bien. N’allons donc point chercher à faire une querelle Pour un affront qui n’est que pure bagatelle. L’on m’appellera sot de ne me venger pas; Mais je le serais fort de courir au trépas. Mettant la main sur son estomac. Je me sens là pourtant remuer une bile Qui veut me conseiller quelque action virile; Oui, le courroux me prend; c’est trop être poltron: Je veux résolument me venger du larron. Déjà pour commencer, dans l’ardeur qui m’enflamme, Je vais dire partout qu’il couche avec ma femme. El sujeto de la burla es el celoso, es decir, Sganarelle, personaje plano y de una pieza, como casi todos los personajes de comedia, prototipo y síntesis de un rasgo dominante y exclusivo: los celos. Sin embargo, el objeto de la burla es aquí nada menos que la idea del honor conyugal. La experiencia cómica que nos ofrece Molière transciende la enajenación momentánea para apuntar con discreción, mayor o menor según los casos, a cuestiones esenciales de la sociedad de su tiempo: la misantropía, como única escapatoria a la necedad social (Le Misanthrope); la hipocresía, denunciada como forma de conducta que anida sobre todo en el mundo religioso (Tartuffe); la impiedad más radical, ejercida contra toda forma de virtud, que encarnada indolente la figura de Don Juan; la hipocondría, funesta rémora de la actividad social (Le maladie imaginaire); o la avaricia de Harpagon (L’avare), fuente de obstáculos para el conveniente fluir de la riqueza y la inversión económica que necesita el mundo moderno y la sociedad ilustrada. En obras de esta naturaleza, la referencia cómica trasciende los límites de la realidad humana a la que se refiere inicialmente, para implicarse en una reflexión, seria sin duda (como serio es parte del monólogo de Sganarelle), sobre los fundamentos de determinados conceptos que están detrás del objeto de la burla y delante del sujeto de la experiencia cómica: el honor y la dignidad personales, la riqueza económica, la convivencia y justicia sociales, la práctica de la religión, etc. La experiencia cómica parece alcanzar de este modo una suerte de inferencia metafísica, no obstante muy difícil aún de concretar en manos del intérprete que lee la comedia o contempla su representación. Un texto como el de Sganarelle, compuesto en el París de 1660, era impensable en los escenarios españoles contemporáneos. Hoy día difícilmente puede leerse este discurso sin ver en su personaje protagonista la interpretación de una parodia de la comedia lopesca y calderoniana. La Francia que se disponía a encabezar la Ilustración europea, es decir, la burguesía urbana, la «gente decente» para la que escribe Molière, se atrevía a burlarse, nada menos que en 1660, de prototipos como Sganarelle, algo más que un pobre celoso o un neurótico simpático, pues constituye, en sí mismo, una parodia de la honra conyugal y de los lances de honor. Nada más lejos de una secuencia molieresca como ésta que el teatro lopesco y calderoniano, pese a haber sido este último, en cierto modo, contemporáneo del de Molière. Qué lejos del mundo ilustrado la comedia española del siglo XVII, y cuán más lejos aún de nuestro mundo contemporáneo. El hispanista alemán Wolfgang Matzat lo ha advertido muy bien en su artículo «Die ausweglose Komödie. Ehrenkodex und Situationskomik in Calderóns comedia de capa y espada», donde advierte sobre el fracaso de la comedia nueva en la España de finales del XVII, dirigida a un mundo cerrado sobre sí mismo, y a una sociedad igualmente ajena al futuro de la Ilustración europea. El concepto de ausweglose Komödie, o «comedia sin salida», expresa con suficiente claridad el por qué del fracaso de la comedia nueva, un tipo de teatro cuya fórmula esencial ninguna época posterior ha tenido interés en rehabilitar, en ninguna de sus formas. El humor del teatro lopesco y calderoniano no era el de una experiencia cómica abierta a la libertad. A menudo carecía de naturalidad y de espontaneidad, y necesitaba con frecuencia de un personaje radicalmente artificial, el gracioso, para sintetizar un más que discutible y discutido sentido del humor. Lope y, sobre todo, Calderón escribieron un teatro que requiere con frecuencia la presencia del dogma para alcanzar la plenitud de su comprensión. La comedia nueva postula ante todo un orden moral trascendente, una disciplina, una normativa, que hace justificable y coherente su planteamiento, nudo y desenlace. Es un teatro más o menos comprometido, inevitablemente, con una política y con una teología. El término comedia le va mal, lo utilizamos por convención histórica, a sabiendas de su insuficiencia e inexactitud. Lo cómico de sus personajes es más una ansiedad que una catarsis. Frente a los espectáculos de estos autores, que remiten siempre a los valores morales de una realidad trascendente y normativa, el teatro de Cervantes, Shakespeare y Molière, nos libera de esa metafísica a la que tantos moralistas y artistas convirtieron en una poderosa disciplina ética. El mundo trascendente existe en La Numancia, en Hamlet o en Macbeth, en Tartuffe o en Dom Juan, pero en el caso de estas obras su presencia no exige que nuestras acciones se subordinen inexorablemente a los dictados de los Númenes, del Destino o de Dios. El mundo metafísico sigue ahí, pero carece ahora de legitimidad para juzgar nuestros actos: es una referencia, una posibilidad incluso, pero en absoluto una Ley. En la literatura de Cervantes, Shakespeare y Molière, no hay otro orden moral que el que emana genuinamente de la acción humana, por consenso o por violencia, pero en ningún caso mediante intervención numinosa o divina. He aquí la expresión literaria de un poder civil, liberal, laico, con todas sus posibilidades de grandeza y de miseria. Sí es cierto que la risa es signo inequívoco de libertad, pero esto no quiere decir que allí donde hay risa haya siempre libertad. La risa, aunque momentánea, es también enajenación. Y en este caso, nada más lejos de la libertad que lo momentáneo y enajenante. Cuando la ironía es posible, nuestros deseos se han convertido ya en algo irrealizable. Lo cómico remite siempre a algo que ya ha sucedido, a una experiencia que forma parte de un pretérito reconocido y compartido, y que por ello mismo resulta parodiable y risible colectivamente. El pasado ya no se puede modificar, ni siquiera a través de la interpretación o el recuerdo, una de las formas -esta última- más socorridas de recuperación del éxito y de sublimación del fracaso. Y por ello la risa apenas tiene consecuencias más allá de las emocionales y orgánicas. Si la experiencia cómica pretende alcanzar los logros de una experiencia estética, no puede, pues, disolverse sin más en la risa. Es la risa, por tanto, una experiencia que resulta más interesante por sus causas que por sus consecuencias. Y en sus causas habrá que buscar, si es que la tiene, como la tragedia, su inferencia metafísica. 1.5.5. Reflexión final Merced a la expresión lúdica, a la interpretación irónica o a la intensidad catártica que ha caracterizado desde sus orígenes la esencia de la fábula, realidad primigenia de la que emana lo poético, la literatura ha sobrevivido a un sin fin de imperativos morales y estéticos desde los que se ha tratado de controlar la vida de los seres humanos. Con frecuencia, el arte ha servido de pretexto para imponer o consolidar determinados presupuestos y normativas morales. Con toda probabilidad, tras un precepto estético subyace siempre un mandato moral. Y no se convencen los preceptistas, los de ayer y los de hoy, de que la literatura sobrevive a todas las leyes y a todas las moralidades. La revisión del llamado «canon clásico» -una expresión sin duda demasiado simple para dar cuenta de la heterogénea complejidad del arte y la poética anteriores a los movimientos postmodernos- llevada a cabo por los grupos neohistoricistas, feministas, etc., corre el riesgo de quedarse en una dogmática subrogración, consistente en reemplazar un canon, el supuestamente «clásico», más que sobrepasado por los tiempos, en favor de otro, el resultante de una momentánea «visión postmoderna» sobre unos dos mil quinientos años de historia, que en verdad resulta más vigoroso por la moda que razonable por su convicción. Diríamos que ante nuestros ojos parece postularse la sustitución de un canon destinado a los autores de obras literarias, tal como lo habían concebido los preceptistas clásicos, por un canon destinado contemporáneamente a los lectores de las mismas obras literarias, tal como nos lo presenta o impone la preceptiva postmoderna, en sus múltiples variedades y vanguardias. De un modo u otro, cambian los cánones..., para permanencia de los dogmas. Pensemos, por ejemplo, que ningún otro pueblo ha dogmatizado acaso tanto sobre el discurso escrito, y desde la más remota antigüedad, como el pueblo judío. Su literatura no es la fábula homérica, sino más bien la Ley de Moisés. Y sin embargo, ningún discurso ha resistido tan eficazmente la supresión de la libertad y la imposición de normativas morales como el discurso literario, y de manera especialmente manifiesta los géneros teatrales, síntesis por excelencia de la fiesta, la heterodoxia y la catarsis. ¿Qué tendrá la literatura, que a toda esa suerte de moralistas del arte, la religión o la cultura -llámense preceptistas al estilo de Scaligero, canonicistas al modo de Harold Bloom, o postmodernistas en boga como cualquiera de los existentes-, les ha interesado en todo momento controlar? No puedo creer en absoluto en esas afirmaciones que se oyen de vez en vez, en las que se afirma con pobre ironía que la literatura no sirve para nada. Insisto en que algo tiene la literatura, o lo que por tal se pretende hacer pasar mercantilmente en nuestra sociedad actual, cuando tanto interés despierta, de forma masiva y totalitaria, su control e interpretación por parte de los diferentes intermediarios implicados en los procesos de creación e interpretación de los fenómenos culturales. Por eso me sorprende mucho, en una época como la actual, que tanto presume de libertad y de ansias de libertad, denunciando por cualquier parte las limitaciones de la información y el conocimiento (como si ambos fenómenos fueran equivalentes), que el lector común se encuentre hoy día tan condicionado para interpretar la literatura como lo estaba el autor durante los siglos XVI, XVII y XVIII para crearla. Cientos de mediadores y de ideólogos, intermediarios y moralistas al fin y al cabo, se interponen entre la literatura y sus lectores: prensa y suplementos culturales, críticos que nacen de la muerte del autor, universidades en muchos casos muy devaluadas, medios académicos de la más diversa índole, congresos las más de las veces masificados, revistas especializadas y menos especializadas... Todos tratan de poner ante los ojos del lector el acceso fundamental a la interpretación de un Significado Trascendente, a menudo con pretensiones de exclusividad. Estos intermediarios pretenden elaborar para este lector común, sin voz pública, por supuesto (muy alejado de la hoy mítica e irreal familia de los lectores modélicos, ideales, implícitos, explícitos, implicados, archilectores, etc...), un mundo previamente valorado y definitivamente interpretado. Curiosamente, los dogmas sobre la literatura, es decir, las preceptivas y los cánones, no suelen venir del autor -ni hoy ni en el pasado-, quien escribe habitualmente para combatirlos; ni del lector común, a quien no mueven intereses especialmente codiciosos; sino que proceden, desde siempre, del crítico, del intérprete, del intermediario... La literatura siempre precede a la teoría; el lenguaje, a su interpretación. El discurso interpretativo, y secundario, siempre permanece inevitablemente lejos del origen, lejos de la fuente literaria a la que pretende aproximarse de forma constante. A veces la distancia es tal que la literatura se basta por sí misma, y la interpretación se convierte en algo por completo prescindible. Ése es el destino final del discurso interpretativo: la obsolescencia. La literatura sobrevive siempre a cualquiera de sus interpretaciones. Triste es reconocer, quizá, que donde está la literatura, a veces, tal vez demasiadas veces, sobran las teorías -y las historias- de la literatura. Bibliografía literaria ALIGHIERI , Dante, Divina Commedia [ 1314-1321], Milano, Ulrico Heopli Editore, 1928, reed. 1997. Testo critico della Società Dantesca Italiana, riveduto, col commento scartazziniano rifatto da Giuseppe Vandelli. CERVANTES, Miguel de, El laberinto de amor [1615], en Obra completa, vol. XV, Madrid, Alianza Editorial. Edición, introducción y notas de F. Sevilla y A. Rey. MOLIÈRE, Sganarelle ou le cocu imaginarie [1660], en Oeuvres complètes, Paris, Gallimard, i B bliothèque de la Pléiade, 1971, vol. 1, pp. 289-334. Textes établis, présentés et annotés par Georges Couton. SHAKESPEARE, William, The History of King Lear [1608], en The Complete Works, Oxford, The Oxford University Press, 1994. General Editors, Stanley Wells and Gary Taylor. _______________________________________ Facilitado por la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Súmese como voluntario o donante , para promover el crecimiento y la difusión de la Biblioteca Virtual Universal. Si se advierte algún tipo de error, o desea realizar alguna sugerencia le solicitamos visite el siguiente enlace.