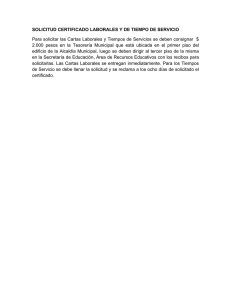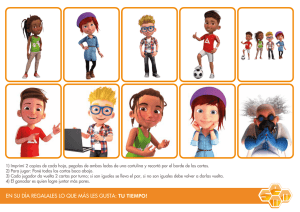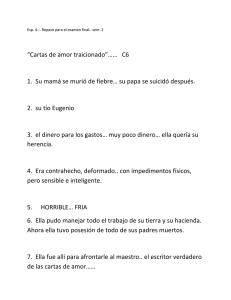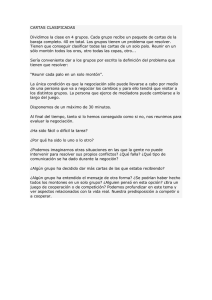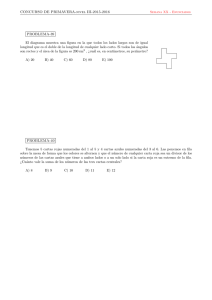VALLADOLID - Rubén Abella
Anuncio

VALLADOLID DOMINGO 16 DE MAYO DE 2010 Redacción, Administración y Publicidad: Avda. de Burgos, 33. 47009. Teléfono: 983 42 17 00. Fax: 983 42 17 17. E-mail de Redacción: [email protected]; [email protected] E-mail de Publicidad: [email protected] «Hojeando esas cartas, sus frases de un azul desteñido, sobrevolando sus líneas irregulares, volvieron a mí porciones de mi vida». / R. ABELLA. EL SÉPTIMO DÍA por Rubén Abella ¡Camarero, una de ostras! Hace unos días, mientras ordenaba los armarios y me deshacía de lastre doméstico, encontré en un altillo una caja repleta de cartas antiguas. Estaba cansado y quería acabar cuanto antes, pero no pude resistirme a echarles un vistazo. Algunas eran de los años noventa, de la época que pasé en el extranjero, explorando los pliegues del mundo. Cartas de seres queridos llenas de noticias, afecto y, como no, distancia. Pero la mayoría eran anteriores, de mi adolescencia, de cuando el correo era la única forma viable que yo tenía de mantener el contacto con los amigos del verano. Con la pandilla de Astorga. Dicen que una imagen vale más que mil palabras, pero yo no lo creo. A mí me parece que quienes dicen tal cosa han de ser insensibles al poder evocador de las palabras. Hojeando esas cartas, sobrevolando sus líneas irregulares, sus frases de un azul desteñido, volvieron a mí porciones de mi vida que había olvidado por completo. Recuperé personas, circunstancias, emociones, lugares. No hay duda: la memoria es una dama endeble que no puede caminar sin bastón. Pero el rescate del pasado no fue lo único que me conmovió de aquellas cartas: también lo hizo lo bien que estaban escritas. Y de eso quiero hablarles hoy. Del lenguaje. Del uso –cada vez más pobre– que hacemos de las palabras. Los autores de las cartas eran –como yo por aquel entonces– adolescentes normales, si es que eso es posible. Chicos y chicas que durante el invierno soportaban con estoicismo las exigencias del colegio y se pasaban los meses de julio y agosto haciendo deporte, yendo a la piscina, organizando fiestas y aventurándose sin mapa, con mayor o menor fortuna, en los laberintos del sexo opuesto. No eran Borges, ni Proust, ni Carmen Laforet. Eran, como digo, chavales normales y corrientes, y sin embargo había en sus cartas una tersura, una naturalidad y una corrección que hoy me cuesta encontrar en los trabajos que, en mi capacidad de profesor universitario, me entregan alumnos de mayor edad y, en teoría, mucho mejor preparados. En esas misivas sencillas, sin pretensiones, se detectaba una conexión natural, muy íntima, entre la vida y el lenguaje. Entre lo que se quiere contar y las palabras que se eligen para hacerlo. No hay sitio aquí para dilucidar las causas –yo señalo a nuestra errátil política educativa y al desdén institucionalizado hacia las Humanidades y, en consecuencia, hacia las preocupaciones del espíritu–, pero parece obvio que hoy en día esa conexión se ha deteriorado. Que se ha abierto un abismo entre la mente y las palabras. Nunca ha habido tantas bibliotecas públicas –dicen–, por cierto, que la de San Nicolás es una de las mejores de España. Nunca hemos tenido a nuestra disposición tantos diccionarios, tantas gramáticas, tantas La memoria es una dama endeble que no puede caminar sin bastón Somos lo que decimos. Lo que escribimos. Lo que nos cuentan fuentes fiables de autoridad lingüística. Y sin embargo a la mayoría de la gente –incluidos, aunque parezca increíble, muchos profesionales de la palabra– le cuesta trabajo expresarse con propiedad, ya sea oralmente o por escrito. Y lo peor es que a nadie parece importarle. Se diría incluso que la lacra –porque eso es lo que es, una lacra– se lleva con orgullo. Les pondré algunos ejemplos. Hace poco le quité medio punto a una alumna que en un trabajo de literatura había escrito «poetas nóveles» en vez de, claro está, poetas noveles. Me dijo, bastante airada, que no era para tanto. Que el lenguaje es flexible y cada cual lo usa como quiere. Me quedé con ganas de suspenderla. En el metro de Madrid oí a un chico decirle a una chica: «Oyes, ¿tú que pensastes de mí el día que me conocistes?». A lo que ella respondió: «Que molabas, tronco. Desde entonces ando detrás tuya». Nadie, en una clase de treinta alumnos, supo decirme lo que significa «esporádico». La semana pasada, en el programa Ciudadano García, de Radio Nacional, entró en antena un oyente que, deseoso de halagar al locutor, exclamó: «¡García, tienes una voz que te cagas!». En varias ocasiones he tenido que explicar en clase que la expresión «tirarle los trastos a una persona» es una deformación de «tirarse los trastos a la cabeza», y no significa tratar de seducirla, sino discutir violentamente con ella. Les digo que lo que ellos quieren decir es «tirarle los tejos», expresión debida, según parece, a la costumbre de los enamorados de arrojar por la noche piedrecitas –tejos– a la ventana de la amada para que ésta se asome. Pero no me toman muy en serio. El último ejemplo es algo más sutil, pero igual de sintomático. Se trata de un anuncio de radio de un conocido banco que opera a través de Internet. Cito de memoria. Una voz masculina grita «¡Camarero, una de ostras!». Acto seguido, un padre le dice a su hijo: «Eso, Guille, es un señor pidiendo un manjar». La voz, cambiando de tono, dice entonces: «¡Ostras!». Y el padre explica: «Y eso es un señor enfadado. Parecen iguales, pero no lo son». Consideraciones mercadotécnicas aparte, lo que me sorprende es que este padre radiofónico asocie la interjección «¡Ostras!» con el enfado, cuando en la mayoría de los casos lo que en realidad denota es admiración, asombro o contrariedad. Y rara vez –muy rara vez, diría yo–, enojo. Más sorprendente aún es que sigan poniendo el anuncio, que nadie haya advertido que contiene una clara imprecisión lingüística. Dirán que exagero, que soy un quisquilloso, y puede que tengan razón. Pero es que a mí todo esto –que, mucho me temo, no es más que la punta del iceberg– me parece un asunto muy serio. Porque, lo queramos o no, somos lo que decimos. Lo que escribimos. Lo que nos cuentan. Somos lenguaje. ¿Y qué pasará si un día dejamos de serlo? ¿Qué va ser de nosotros si se acaban derrumbando los puentes que, cada vez con mayor precariedad, nos unen a las palabras?