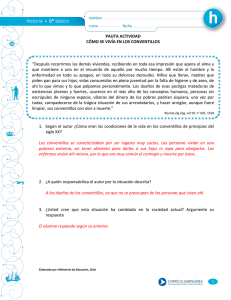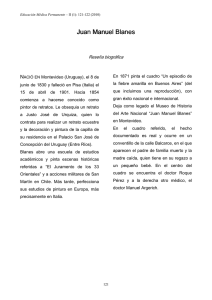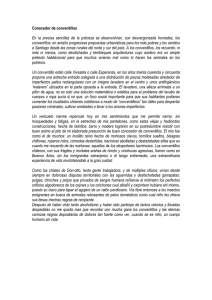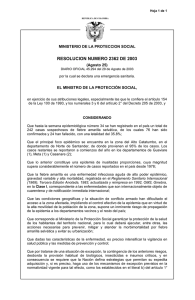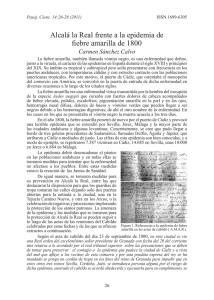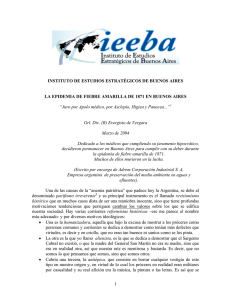Fiebre Amarilla
Anuncio

Fiebre Amarilla Por Felipe Pigna Hubo un aviso, pero claro, los muertos eran pobres, de los barrios bajos, de las marismas, y la epidemia de cólera de 1867, con sus casi 600 fallecidos, fue tomada como una comprobación de las leyes malthusianas que invitaban a los ricos a sentir cierto alivio cuando morían tantos pobres. Se venían denunciado las pésimas condiciones de vida de la mayoría de la población que carecía de agua potable y servicios cloacales. El nombre dado a la “reina del Plata” no dejaba de asombrar a los visitantes extranjeros que apenas se alejaban de los ricos y elegantes salones podían percibir que no eran justamente buenos aires los que se respiraban en aquella ciudad que crecía desordenadamente y que según el censo de 1869 tenía casi doscientos mil habitantes. No había recolección de residuos y los basurales abundaban particularmente en los “barrios bajos” que tenían el raro privilegio de acumular desechos propios y extraños. El método para achicar los volúmenes de basura era absolutamente insalubre y consistía en pasar por encima de los desperdicios de una gran piedra aplanadora que reducía el tamaño de los desperdicios pero no los eliminaba sino que los dispersaba y los preparada para ser usados como relleno de terrenos bajos y desniveles sobre los que, en el mejor de los casos se ponían adoquines. Los saladeros arrojaban displicentemente sus desperdicios orgánicos a las aguas del Riachuelo que ya por entonces distaba mucho de oler a extracto francés. A todo este insalubre panorama se sumaba la falta de reglamentación sobre el entierro de los fallecidos que eran inhumados prácticamente al ras del suelo y bastaba una lluvia regular para que los restos cadavéricos se incorporaran a los riachos que confluían al Riachuelo. Todas estas fuentes infecciosas convivían sin ser molestadas en la gran urbe del Sur. El Estado estaba ausente con aviso y sólo faltaba que una epidemia pusiera a prueba la eficiencia de las leyes del mercado. Y la peste llegó en enero de 1871. Todo parece indicar que los vectores de la enfermedad llegaron en un barco procedente de Asunción del Paraguay y encontraron muchos sitios propicios para reproducirse en los innumerables charcos y pantanos de las zonas cercanas al puerto ensañándose particularmente con las barriadas populares de San Telmo y Monserrat. Los primeros casos se dieron en las casas de inquilinato ubicadas en Bolívar 392 y Cochabamba 113 y casi inmediatamente el episodio dejó de ser una rareza para generalizarse. Faltaban diez años para que el Dr. Carlos Finlay expusiera su tesis en un Congreso médico en La Habana que demostraría que el causante de la enfermedad era un mosquito llamado Aedes aegypti y que el mal no se propagaba por contagio. Pero por aquellos días de 1871, frente a la ignorancia, cundió la histeria y la histórica culpabilización de la pobreza por parte de los miembros del poder, es decir de sus propios causantes. "Fueron los conventillos los que padecieron este tipo peculiar de requisa. Los desdichados inmigrantes, desarraigados, perdidos en medio de la locura en que se hallaban sumergidos, contemplaban entre desolados y temerosos a esos señores que les impartían órdenes incomprensibles. Recién comenzaban a entenderse cuando a empujones los echaban a la calle, muchas veces sin dejarles recoger sus pertenencias. Es natural que se resistieran, que gritaran su desvalimiento, que intentaran salvar lo poco que tenían. Pero todo cuanto había en la casa estaba condenado. Policías y comisionados recogían las míseras camas, los tristes muebles, los pobres enseres e incluso la ropa de los inquilinos, los apilaban en el patio y encendían una estupenda hoguera, verdadero auto de fe. El conventillo era encalado, desinfectado y cerrado. Los comisionados y la policía se iban y quedaban los inmigrantes en la calle librados a su suerte". Creció exponencialmente la xenofobia y la persecución contra los italianos, en particular y contra los habitantes de los conventillos en general. La fiebre, llamada amarilla por la ictericia que viraba el color de los enfermos, se extendió rápidamente por los barrios más populares de la Capital. El número de muertos se fue incrementando día a día hasta llegarse el 10 de abril al récord de 563 muertos en un solo día. Los hospitales colapsaron y hubo que fundar un nuevo cementerio que se creó en la Chacarita de los Colegiales, aquel escenario de la Juvenilia de Cané, y como explicaba Borges: Porque la entraña del Cementerio del Sur/fue saciada por la fiebre amarilla hasta decir basta;/porque los conventillos hondos del sur/mandaron muerte sobre la cara de Buenos Aires y porque Buenos Aires no pudo mirar esa muerte,/ a paladas te abrieron /en la punta perdida del oeste, detrás de las tormentas de tierra /y del barrial pesado y primitivo que hizo a los cuarteadores. Las víctimas eran transportadas en el llamado “tren de la muerte” que tenía como locomotora a la legendaria “Porteña”. Partía en un claro ejemplo de viaje de ida, de la actual esquina de Jean Jaurés y Corrientes y llegaba con sus tres vagones cargados de muerte hasta la flamante necrópolis. El presidente Sarmiento y el vice Alsina abandonaban la ciudad y a sus habitantes a la buena de Dios, mientras “La Prensa” decía: “Hay ciertos rasgos de cobardía que dan la medida de lo que es un magistrado y de lo que podrá dar de sí en adelante, en el alto ejercicio que le confiaron los pueblos”. La ciudadanía convocada por el poeta Evaristo Carriego se movilizó a la Plaza de la Victoria (hoy Plaza de Mayo) y allí unas 8.000 personas decidieron conformar una Comisión Popular presidida por el Dr. Roque Pérez, que con notable decisión y con acciones de notable heroísmo en medio de las cuales falleció, entre otros, el Dr. Francisco Javier Muñiz, trató de llenar el vacío dejado por el gobierno ausente y ocuparse de la situación de emergencia. La cifra oficial de muertos fue de 13.614. La mitad eran niños. Solo después de la tragedia comenzaron a ser debativos los proyectos para emprender la tareas tendientes a que los habitantes de Buenos Aires tuvieran agua potable y cloacas. Pero en cuanto comenzaron a quedar atrás los ecos de la Fiebre amarilla, los proyectos se fueron cajonenado y sólo se encararon los que correspondían al Barrio Norte y Recoleta, donde moraban ahora los poderosos de Buenos Aires que habían abandonado tras la epidemia sus casonas de San Telmo y Monserrat para convertirlas en rentables e insalubres conventillos. La peste había pasado, las condiciones que la habían hecho posible seguían prácticamente inalteradas. Habrá que esperar hasta 1930 para que las cloacas y el agua potable llegaran a la mayoría de los barrios de Buenos Aires, y en el 2008 seguimos esperando que lleguen a millones de hogares argentinos que carecen de estos servicios básicos.