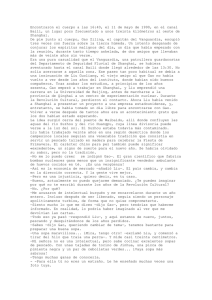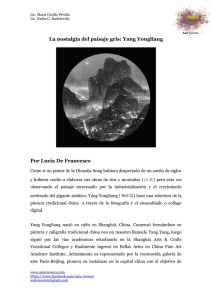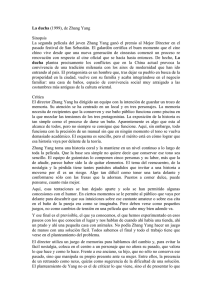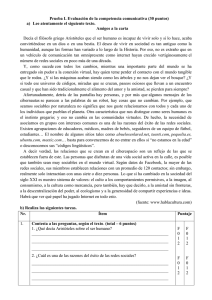Las baladas del ajo - Nos Ahogará La Cerveza
Anuncio
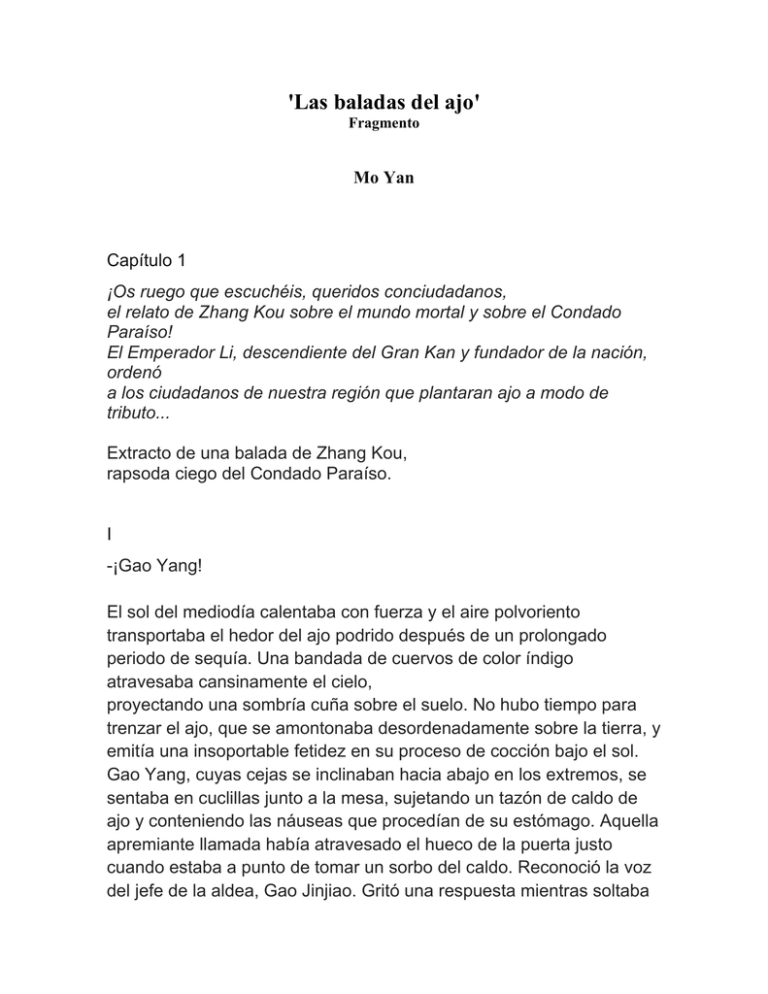
'Las baladas del ajo' Fragmento Mo Yan Capítulo 1 ¡Os ruego que escuchéis, queridos conciudadanos, el relato de Zhang Kou sobre el mundo mortal y sobre el Condado Paraíso! El Emperador Li, descendiente del Gran Kan y fundador de la nación, ordenó a los ciudadanos de nuestra región que plantaran ajo a modo de tributo... Extracto de una balada de Zhang Kou, rapsoda ciego del Condado Paraíso. I -¡Gao Yang! El sol del mediodía calentaba con fuerza y el aire polvoriento transportaba el hedor del ajo podrido después de un prolongado periodo de sequía. Una bandada de cuervos de color índigo atravesaba cansinamente el cielo, proyectando una sombría cuña sobre el suelo. No hubo tiempo para trenzar el ajo, que se amontonaba desordenadamente sobre la tierra, y emitía una insoportable fetidez en su proceso de cocción bajo el sol. Gao Yang, cuyas cejas se inclinaban hacia abajo en los extremos, se sentaba en cuclillas junto a la mesa, sujetando un tazón de caldo de ajo y conteniendo las náuseas que procedían de su estómago. Aquella apremiante llamada había atravesado el hueco de la puerta justo cuando estaba a punto de tomar un sorbo del caldo. Reconoció la voz del jefe de la aldea, Gao Jinjiao. Gritó una respuesta mientras soltaba apresuradamente el tazón y se dirigió a la puerta. -¿Eres tú, Tío Jinjiao? Pasa. Ahora la voz sonó más amable: -Gao Yang, sal aquí un momento. Tengo que hablarte de algo. Sabiendo las consecuencias que acarrearía menospreciar al jefe de la aldea, Gao Yang se volvió hacia su hija ciega de ocho años, que se sentaba impertérrita a la mesa como si fuera una oscura estatua, con sus hermosos e invidentes ojos negros abiertos de par en par. -No toques nada, Xinghua, porque te puedes quemar. La tierra recalentada le quemaba las plantas de los pies y el intenso calor hacía que le llorasen los ojos. Mientras el sol golpeaba su espalda desnuda, se quitó un poco de suciedad del pecho. Escuchó el llanto de su recién nacido en el kang, una tarima de ladrillo que servía como lecho familiar, y le pareció que su mujer murmuraba algo. Por fi n había tenido un varón y ese pensamiento le reconfortaba. La brisa del sudoeste le trajo la fragancia del mijo recién brotado, y eso le recordó que se acercaba la temporada de la cosecha. De repente, su corazón se encogió y un escalofrío recorrió su espalda. Deseaba desesperadamente dejar de caminar, pero sus piernas seguían impulsándole, mientras el repugnante hedor de los tallos y las cabezas de ajo le hacía llorar los ojos. Levantó su brazo desnudo para frotárselos, seguro de no estar llorando. Finalmente, abrió la cancela. -¿Qué ocurre, Tío? -preguntó-. ¡Ay, Dios mío...! Unos destellos del color de la esmeralda pasaron ante sus ojos, como si fueran millones de tallos verdes de ajo flotando en el aire. Algo le golpeó en el tobillo derecho, un golpe pesado y sordo que le retorció las tripas. Momentáneamente aturdido, cerró los ojos y advirtió que el sonido que había escuchado era su propio grito mientras se desplomaba hacia un costado. Luego sintió otro golpe sordo detrás de la rodilla izquierda. Gritó de dolor -esta vez no había ningún rechazo- y se precipitó hacia delante, cayendo de rodillas en los escalones de piedra. Conmocionado, trató de abrir los ojos, pero los párpados le pesaban demasiado y el aire cargado de ajo se los llenó de lágrimas. No obstante, sabía que no estaba llorando. Trató de levantar la mano para frotarse los ojos y descubrió que tenía las muñecas atadas con algo frío y duro que le producía dolor; dos ligeras punzadas metálicas le aguijonearon el cerebro. Por fin pudo abrir los ojos. A través de una película de lágrimas -no estoy llorando, pensó- observó a dos policías vestidos con casacas blancas y pantalones verdes con tiras rojas a lo largo de las piernas. Descollaban por encima de él, como unas siluetas borrosas y pálidas, con sus pantalones y las manchas oscuras de sus casacas. Pero lo que más le llamó la atención fueron las pistolas y las porras negras que colgaban de los amplios cinturones de cuero artifi cial de color cordobán que sujetaban las casacas. Las hebillas relucían con el sol. Levantó la mirada hacia aquellos rostros inexpresivos, pero antes de que pudiera emitir un sonido, el hombre que estaba a la izquierda sacó un papel que tenía un sello rojo ofi cial y dijo con cierto tartamudeo: -Es-estás detenido. Entonces advirtió las brillantes esposas de acero que tenía en sus bronceadas muñecas. Estaban unidas por una cadena plateada, laxa y pesada, que se balanceó perezosamente cuando levantó las manos. Un fuerte escalofrío le recorrió entero. La sangre apenas podía avanzar por sus venas y sintió como si todo su cuerpo se encogiera: sus testículos se retrajeron y se le hizo un nudo en el estómago. Las gotas de orina fría que notaba en sus muslos le informaron de que se estaba orinando en los pantalones y trató de contenerla. Pero hasta sus oídos llegó el sonido agudo y triste que emitía el erhu del rapsoda ciego Zhang Kou, sus músculos se volvieron atrofiados e inútiles, y, mientras se arrodillaba, una heladora corriente de orina descendió por su pierna, le empapó los glúteos y lavó sus encallecidas plantas de los pies. Incluso pudo escuchar cómo la orina se acumulaba alrededor de la entrepierna. El policía de la izquierda cogió a Gao Yang por el brazo con su mano fría como el hielo para ayudarle a incorporarse, emitiendo otro ligero tartamudeo: -Le-levántate. Todavía aturdido, Gao Yang se agarró del brazo del policía, pero las esposas, repiqueteando suavemente, se clavaron en su carne y le obligaron a soltarse. Temeroso, extendió los brazos, como si estuviera sujetando un objeto precioso y frágil. -¡Le-levántate! -volvió a sonar la voz del policía. Consiguió incorporarse con esfuerzo, pero en cuanto se puso de pie notó un fuerte dolor en el tobillo. Se tambaleó lateralmente y se cayó intentando apoyar las manos y las rodillas sobre los escalones de piedra. Los policías le sujetaron por debajo de los brazos y le levantaron. Pero tenía las piernas tan flojas que su desgarbado esqueleto se tambaleaba mientras le sujetaban como si fuera un péndulo. El policía que estaba situado a la derecha clavó la rodilla sobre el coxis de Gao Yang. -¡Levántate! -ordenó-. ¿Qué ha pasado con el héroe que demolió las ofi cinas de la provincia? Gao Yang obvió ese último comentario, y la dura rodilla contra su coxis le ayudó a olvidar el dolor que sentía en el tobillo. Mientras se estremecía, consiguió plantar los pies en el suelo e incorporarse. Los policías aflojaron su sujeción y el que tartamudeaba dijo suavemente: -Mu-muévete, y da-date prisa. La cabeza le daba vueltas, pero sabía perfectamente que no estaba llorando, aunque derramó un torrente de lágrimas cálidas que le nubló la vista. Cada vez que le empujaban, las esposas se clavaban profundamente en sus muñecas y, de repente, por fin se dio cuenta de lo que estaba pasando. Sabía que tenía que encontrar la voluntad necesaria para obligar a su agarrotada lengua a moverse. Sin osar dirigirse a sus torturadores, miró lastimosamente a Gao Jinjiao, que estaba agachado debajo de una acacia, y dijo: -Tío, ¿por qué me detienen? No he hecho nada malo… Siguieron gemidos y lamentos. Esta vez sabía que estaba llorando, aunque por sus ojos, que ahora estaban secos y encendidos, no asomó ninguna lágrima. Debía llevar su caso al jefe de la aldea, que le había engañado para que saliera de casa. Pero Gao Jinjiao se agitaba nerviosamente, golpeándose contra el árbol como si fuera un niño penitente. Los músculos del rostro de Gao Yang se contrajeron. -No he hecho nada, Tío. ¿Por qué me has engañado de esta manera? -gritó. El gran baño de sudor que relucía sobre la frente del jefe del pueblo se negó a resbalar. Mostrando sus amarillentos dientes, parecía un hombre arrinconado a punto de salir corriendo. El policía volvió a clavar su rodilla sobre el coxis de Gao Yang para obligarle a moverse. -Ofi cial -protestó, volviéndose para mirar el rostro de aquel hombre-, han detenido al hombre equivocado. Me llamo Gao Yang. No soy… -No-no nos hemos equivocado de hombre -insistió el tartamudo. -Me llamo Gao Yang… -¡Es a Gao Yang a quien queremos! -Pero ¿qué he hecho? -El veintiocho de mayo, a mediodía, fuiste uno de los cabecillas de una muchedumbre que demolió las ofi cinas de la provincia. Las luces se apagaron cuando Gao Yang se desplomó contra el suelo. Al volverle a levantar, entornó los ojos y dijo tímidamente: -¿Y eso lo consideráis un delito? -Ya es sufi ciente…¡Ahora ponte en marcha! -Pero yo no fui el único. Participó mucha gente. -Y vamos a atrapar hasta el último de ellos. Gao Yang dejó caer la cabeza, deseando golpearse contra la pared y acabar con todo aquello. Pero le estaban sujetando con demasiada firmeza como para poder liberarse y escuchó las débiles notas de la conmovedora y a la vez monótona balada de Zhang Kou: En el décimo año de la república un hombre de sangre caliente apareció de la nada para ondear la bandera roja en el Condado Paraíso y condujo a los campesinos en una protesta contra los desmesurados impuestos. Los más viejos de la aldea enviaron a los soldados para que les detuvieran, arrestaron a Gao Dayi y le enviaron al patíbulo. Acudió al encuentro de la muerte de forma orgullosa y desafi ante, ya que los comunistas, como las cebolletas, no pueden ser truncados. Sintió calor en el estómago mientras sus piernas recuperaban las fuerzas. Le temblaban los labios y se sentía extrañamente motivado a gritar una consigna desafi ante. Pero luego se giró, miró la brillante insignia roja que relucía en la ancha gorra del policía y volvió a bajar la cabeza, abatido por la vergöenza y el remordimiento y, dejando que los brazos cayeran inertes por delante del cuerpo, les siguió obedientemente. Notó unos golpecitos a su espalda y se giró con esfuerzo para ver de quién se trataba: era su hija. Xinghua se dirigía hacia él, golpeando el suelo con una vara de bambú rota y desgastada que repiqueteaba contra los escalones de piedra y resonaba dolorosamente en su corazón. Hizo una mueca mientras un torrente de cálidas lágrimas emanaba de sus ojos. Estaba realmente llorando, esta vez no lo podía negar. Cuando trató de hablar, un líquido abrasador paralizó su garganta. Xinghua sólo llevaba unos calzones rojos y unos zapatos de plástico rojo cuyos deshilachados cordones se unían por medio de un hilo negro. Su cuello y su ombligo desnudo estaban cubiertos de suciedad y sus orejas pálidas, que se asomaban por detrás de un corte de pelo un tanto masculino, se enderezaron en señal de alerta. El abrasador bloqueo de su garganta no le permitía hablar. Ella caminaba con pasos largos y elevados -Gao Yang advirtió por primera vez las piernas tan largas que tenía- mientras cruzaba el umbral, y se quedó en los escalones de piedra donde Gao Yang había permanecido arrodillado hacía unos minutos. Su bastón era casi medio metro más alto que ella y, de repente, Gao Yang se dio cuenta de lo mucho que su hija había crecido. Intentó de nuevo eliminar el viscoso bloqueo que tenía en la garganta mientras contemplaba los dos puntos negros brillantes que la niña lucía en su rostro ennegrecido. Sus ojos eran densos y demoníacamente negros, sin ninguna blancura aparente, y mientras ladeaba la cabeza, en su rostro asomaba una extraña expresión de sofi sticación madura. Ella le llamó suavemente, con un asomo de timidez, antes de que un grito saliera de su garganta. -¡Papá! La saliva se acumuló en las comisuras de los labios de Gao Yang. Uno de los policías le empujaba con impaciencia. -Va-vamos -dijo suavemente-, no te pares. A lo mejor te sueltan en un par de días. Gao Yang comenzó a sufrir espasmos en la garganta y en el estómago mientras miraba al policía que tartamudeaba, con su aspecto engreído y zalamero; los dientes de Gao Yang se separaron y de su boca salió un torrente de espuma blanca acompañada de unos hilillos de color azul pálido. Ahora que se había aclarado la garganta, no perdió un minuto más. -¡Xinghua! ¡Vete a avisar a mamá...! Su garganta se volvió a cerrar antes de que pudiera seguir hablando. Gao Jinjiao se escabulló hasta la puerta y dijo: -Vete a casa y dile a tu madre que la policía se ha llevado a tu padre. Gao Yang observó cómo su hija se desplomó en el umbral y rodó hacia atrás, sosteniéndose a duras penas con una mano en el suelo. Con la ayuda de su caña de bambú, volvió a incorporarse. Tenía la boca abierta, como si estuviera gritando, aunque Gao Yang no pudo oír nada, salvo un estruendo que podría haber venido de lejos o que podría proceder de su lado, y le invadió otra sensación de náusea. Su hija parecía un mono encadenado al que azotaban y arrastraban, saltando de un lado a otro de forma silenciosa pero violenta. Su caña golpeó el umbral de piedra, golpeó la madera podrida que le rodeaba y golpeó la tierra dura y seca, dejando un rastro de pálidas marcas en el suelo. Los gritos de dolor de su esposa, que procedían del patio, inundaron sus oídos. -Jefe de la aldea Gao -dijo el policía-, te seguimos. Salgamos de aquí. Levantaron a Gao Yang por los brazos como si fuera un muchacho larguirucho y testarudo, y le arrastraron hacia la aldea lo más rápidamente que les permitieron sus piernas.