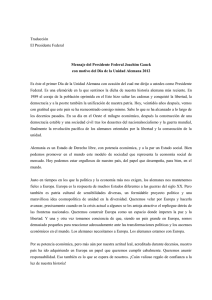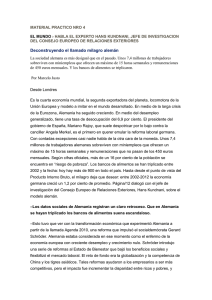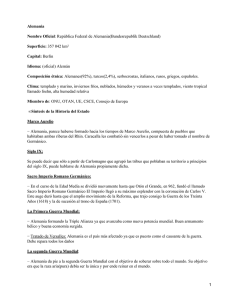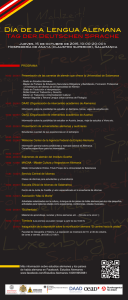Introducción: el misterioso caso alemán Sobre las
Anuncio

ÍNDICE Agradecimientos Introducción: el misterioso caso alemán Sobre las ausencias 1. En torno a lo que no es alemán De cómo los alemanes se olvidaron de reír De cómo los alemanes quisieron buscar más de lo que hay Sobre las presencias 2. En torno al conocimiento De cómo los alemanes se pusieron a leer De la importancia de los conocimientos inútiles 3. En torno a la burguesía De cómo la burguesía alemana hizo de la necesidad virtud De cómo la familia se convirtió en destino De por qué a los burgueses les intimidan los artistas De por qué a los artistas les intimidan los burgueses De por qué los burgueses se avergüenzan de su dinero 4. En torno al individuo De cómo los alemanes miraban hacia dentro De cómo los alemanes también miraban hacia arriba De por qué a los alemanes les gusta llorar De cómo los alemanes se empeñan en conocerse a sí mismos De cómo algunos alemanes se creyeron dioses De cómo los alemanes trataron de perfeccionarse a sí mismos 5. En torno al ideal clásico De cómo los alemanes se enamoraron de un lugar que nunca habían visto De cómo los alemanes decidieron volverse griegos De cómo los alemanes confundieron a los griegos con la naturaleza De cómo los alemanes soñaron con desnudarse sin pecar De cómo los alemanes convirtieron a los griegos al protestantismo De cómo los griegos se materializaron 6. En torno a la identidad nacional De cómo los alemanes se quisieron morir riendo De cómo los alemanes se empeñan en morir por la patria De cómo los alemanes también aprenden a matar por la patria De cómo los alemanes todavía no saben por qué patria han de morir De cómo los alemanes saben que lo son porque hablan alemán De cómo los alemanes ya no saben si quieren ser griegos o germanos De cómo los alemanes sueñan con ser bárbaros y cultos al mismo tiempo A modo de epílogo o el roble que reverdece INTRODUCCIÓN El misterioso caso alemán De la vida privada de Friedrich Wilhelm Ruppert se saben muy pocas cosas. Su esposa siempre afirmó que había sido un buen padre de familia y un buen marido. Una fotografía nos lo muestra jugando en la playa con sus hijos, y otra sosteniendo en brazos a un cervatillo herido que ha encontrado en el bosque y al que, según asegura su mujer, pensaba curar y criar en su propio jardín. Hay otra que nos parece especialmente reveladora, en la que aparece tocando el violín junto al árbol de Navidad, rodeado de sus cuatro embelesados hijos. Si Ruppert, además de amar a la familia y a los animales, tocaba un instrumento tan difícil como el violín, debemos suponer que tenía una buena formación musical. Todo apunta a que era un hombre culto que había disfrutado de la extraordinaria formación humanística que proporcionaba en su tiempo el sistema educativo alemán. Sin duda, como tantos otros compatriotas de su época, conocía y amaba a Mozart, Schubert y Beethoven, a quienes probablemente escuchara cuando volvía a casa desde su lugar de trabajo. Como trabajador, Ruppert no sólo demostró ser un empleado fiel a la autoridad y dotado de un acusado sentido del deber, sino que superaba estas cualidades aportándoles, por iniciativa propia, ciertas dosis de creatividad e inventiva. De servicio en el campo de Dachau, por ejemplo, tuvo la ocurrencia de empapar con gasolina la barba de un prisionero recién ingresado y prenderle fuego con un encendedor. También golpeó a un profesor llamado Feierabend, que a la sazón contaba ochenta años de edad, por haber vulnerado las normas del campo al caerse mientras pasaba revista. Es de suponer que, en los diez años de carrera, premiada con continuos ascensos, que Friedrich Wilhelm Ruppert absolvió en diversos campos de concentración, debió de demostrar su celo en otros muchos casos similares de los que ya no podemos tener constancia. El 2 de noviembre de 1945, Friedrich Wilhelm Ruppert fue condenado a muerte en el proceso de Dachau y ejecutado poco después. Las fotografías de las que hablábamos en el párrafo anterior fueron aportadas por su esposa en su descargo1. Puede que personajes como Ruppert no constituyeran la norma en el sombrío panorama del nazismo, pero, desde luego, estaban lejos de ser una excepción. Hay otros casos mucho más conocidos que el suyo. Klaus Barbie, por ejemplo, se entretenía descifrando hexámetros homéricos en el banquillo de los acusados mientras los testigos exponían sus atrocidades ante el tribunal que lo procesaba; 1 Sobre Ruppert: Paul Berben, Dachau, la historia oficial (1933-1945), p. 73. Albert Speer, prototipo del “nazi culto”, soñaba con convertir Berlín en una obra de arte arquitectónica mientras enrolaba a trabajadores forzados para la industria de armamento, y Heydrich, uno de los artífices de la Solución final, era un refinado melómano y violinista. Pero Ruppert es lo suficientemente desconocido para que podamos sacarle aquí partido a su nombre a fin de evocar simbólicamente una vinculación, comúnmente considerada imposible, entre cultura e iniquidad moral, ya no tanto entre los grandes nombres protagonistas de la historia, demasiado alejados de nosotros por el oscuro manto de la demonización, sino entre los hombres comunes y corrientes. Ruppert nos permite identificar un nuevo arquetipo que, a diferencia de otros como Fausto o Hamlet, hasta ahora había permanecido escondido en la bruma de lo innombrable. Desde luego, Ruppert se distingue de Fausto y Hamlet en un aspecto esencial, y es que tanto él como aquellos a quienes representa tuvieron una existencia real, aunque fuera en los márgenes de la historia oficial. Sin embargo, comparte con estos mitos modernos el hecho de que encarna una actitud característica y representativa que nos interesa no sólo por revelarnos algo fundamental e inquietante de la época que lo alumbró, sino de la misma condición humana. Sin embargo, a Fausto y Hamlet nos gusta evocarlos de continuo, mientras que a Ruppert preferiríamos olvidarlo para siempre, abandonándolo en el fango de la historia del que estas páginas se han propuesto arrancarlo por un instante. Probablemente no debamos olvidarlo, aunque por otra parte tampoco podríamos hacerlo aunque quisiéramos, ya que su sombra convive continuamente con nosotros, que somos, nos guste o no, sus herederos. Los arquetipos sólo son efectivos si suscitan en nosotros una fecunda mezcla de identificación y desasosiego. Quienes venden su alma al diablo a cambio de un imposible, como Fausto, o quienes se debaten en una encerrona ética entre la acción o el olvido, como Hamlet, obtienen gracias a esa mezcla su legitimidad como arquetipos, e invariablemente celebramos a los autores que tuvieron la genialidad de darles vida e incorporarlos a nuestro imaginario colectivo para, a través de ellos, reflexionar sobre nuestras propias paradojas. Pero Ruppert, el padre de familia que tortura y toca el violín, no tiene quien cuente su historia, quizá porque reflexionar sobre él no es tanto una actividad estética como un imperativo moral. “¿Cómo se puede tocar a Schubert por la noche, leer a Rilke por la mañana y torturar a mediodía?”2, se preguntaba George Steiner. O, en una ligera variación, ¿cómo pudo la gente que había celebrado las obras de Goethe y Schiller abrazar a Hitler como su Führer? (Recordemos que fue precisamente Turingia, el corazón de la alta cultura alemana, la primera región que en 1930 permitió la nominación por vías democráticas de un miembro del Partido Nazi, Wilhelm Frick, como ministro). Todd 2 George Steiner en diálogo con Ramin Jahanbegloo, pp. 78 y 190. Kontje ha calificado esta pregunta como “la cuestión más turbadora a la que tienen que enfrentarse los estudios de posguerra sobre la sociedad y la cultura alemanas3. Steiner alude también al caso de Richard Wagner, que, como nos revelan los meticulosos diarios de su esposa Cosima, “por la mañana componía algunos maravillosos acordes de Parsifal o Tristán para decir durante el almuerzo o a la hora del té que es preciso quemar a los judíos”4. Wagner, un artista activo que politiza pasivamente, sería la inversión especular de Ruppert, un accionista del terror que se abandona al arte. En cualquier caso, la pregunta fundamental sigue siendo la misma: ¿cómo pueden convivir estos dos extremos en una misma persona? ¿Acaso puede haber una alianza entre la cultura y el mal? Como todas las preguntas importantes, también ésta se desgrana en matices infinitos. Aunque, como punto de partida, quizá deberíamos preguntarnos por qué este nuevo arquetipo nos deja perplejos y nos incomoda de forma tan intensa y visceral. Nuestra sorpresa no surge del hecho de que un ser humano torture a otro – ¿y acaso no debería ser esto lo realmente sorprendente?-- sino de que lo haga en irritante connivencia con aquellos a los que hemos erigido en máximos representantes de los valores de lo bueno, lo verdadero y lo bello, como puedan serlo Schubert, Goethe o Rilke, entre tantos otros. En realidad, en nuestro fuero interno no estamos reprobando a Ruppert por mancillar a un prisionero, sino por ultrajar con su aprecio a los artistas a los que también nosotros amamos. De ahí nuestra perplejidad y nuestra repugnancia, pero, también, nuestra identificación involuntaria: Ruppert nos arrebata la cómoda asunción de que la cultura nos ha inmunizado para siempre contra la barbarie. Durante el Proceso de Nuremberg, el Dr. Gustav Steinbauer, abogado defensor de Seyss-Inquart (gobernador de Austria tras la anexión y responsable de la deportación de miles de judíos a los campos de exterminio), alegó en favor de su defendido que a éste le gustaba mucho la música. “Y yo siempre he pensado que alguien que es capaz de hablar con tanta finura de Bach, Mozart, Beethoven y Bruckner no puede ser ningún monstruo, ni, desde luego, un criminal cruel y sanguinario, pues ¡el amor por la naturaleza y la música sólo puede encontrar acomodo en el corazón de una buena persona!”5 El Dr. Steinbauer todavía se atrevió a formular un argumento que desde 1945 ya no se puede expresar con buena conciencia. La existencia histórica de Ruppert y sus representantes ha dado definitivamente al traste con uno de los más grandes y bellos ideales de la modernidad: que la cultura nos hace mejores; no sólo cualitativamente, en cuanto seres humanos, sino también en nuestra dimensión ética. 3 T. Kontje, The German Bildungsroman: History of a National Genre, p. 71. G. Steiner, op. cit., p. 190. 5 G. Steinbauer, Der Nürnberger Prozess (19 de julio de 1946), p. 24.044. 4 Todos los que valoramos la cultura somos deudores de este sueño del que nos ha arrancado un amargo despertar. Ruppert justificaría una nueva interpretación del celebérrimo dicho de Adorno según el cual no puede haber poesía después de Auschwitz, y es que, si no puede haberla, no es porque la poesía sea demasiado noble para seguir existiendo tras la constatación pública del horror, sino porque, depojada del deseo universal que la impulsaba, se habría vuelto inútil, un mero entretenimiento para almas sensibles en los ratos de ocio. Afortunadamente, sigue habiendo poesía después de Auschwitz; lo que sucede es que ya no nos habla desde un pedestal. Hemos adquirido una dolorosa conciencia de las limitaciones del arte, un ídolo al que ya no podemos rendir culto como lo hicieron nuestros antepasados más ilustres. Pero lo verdaderamente paradójico y fascinante del dilema que nos plantea Ruppert es que ninguna nación moderna occidental había honrado tanto al dios de las artes ni había cultivado y glorificado tanto la cultura como la alemana. Y ha tenido que ser precisamente en su seno donde han nacido todos esos Ruppert que han derribado del pedestal a ese instancia a cuyo culto nos habíamos sumado de buena gana todos los europeos, contagiados por su poder de fascinación. De ahí que sea preciso enfrentarse abiertamente a la incómoda pregunta, tantas veces soslayada, de si existe alguna vinculación entre Goethe y Hitler o entre Weimar y Buchenwald, más allá de una lengua o de un escenario compartidos. No hacerlo supondría separarlos en dos compartimentos estancos, y la función del arquetipo de Ruppert es precisamente la de recordarnos que hay grietas entre ellos. Curiosamente, cuando la personalidad de un artista se caracteriza por la grandeza moral, es frecuente que el biógrafo o el crítico se afane por encontrar vestigios de tal grandeza en la obra que el artista nos ha legado. En cambio, la posible relación entre la grandeza artística y la iniquidad moral constituye un extraño tabú de nuestro tiempo. Sería ingenuo presuponer, por ejemplo, que en la vasta obra operística de Wagner no se haya filtrado nada de su notorio antisemitismo, por mucho que su obra supere con creces la dimensión humana de su autor y sea capaz de transmitir valores universales que seguimos apreciando legítimamente; y, sin embargo, sigue habiendo wagnerianos que lo niegan o pasan de puntillas sobre esta cuestión. ¿Qué sucedería si, en vez de a Wagner, tomáramos a la cultura alemana en su conjunto? ¿Encontraríamos fisuras en ese muro que nos empeñamos en imaginar entre la cultura y el horror? El arquetipo Ruppert es genuinamente posmoderno, en la medida en que representa el final de un sueño de la modernidad. Sin embargo, como en todo arquetipo, el dilema que plantea es universal, y las reflexiones que puedan surgir de él serán fecundas no sólo para comprender la historia, sino también para encauzar el presente y el futuro. No obstante, Ruppert no sólo es un arquetipo, sino también un personaje histórico anclado en un contexto particular, y es de esta circunstancia de la que surge la fuerza de su poder simbólico. De ahí que, para poder mirarle al fin a los ojos, tengamos que reflexionar antes sobre Alemania. No se trata de ningún modo de un propósito original. Ya en la segunda guerra mundial le fue encomendada al historiador norteamericano Gordon A. Craig una misión similar, consistente en escribir un manual destinado a los oficiales americanos a fin de que estos pudieran “conocer al enemigo”. El propósito se reveló tan complejo que Craig acabó dedicando a ello prácticamente toda su vida, tratando obcecadamente de resolver lo que él dio en llamar, en una metáfora jurídicodetectivesca que hemos retomado para titular el presente ensayo, "el misterioso caso alemán"6. Fue un caso que tampoco él consiguió resolver. Por el camino, sin embargo, el antiguo enemigo pasó a convertirse en objeto de su fascinación y, finalmente, en una pasión de la que también este ensayo ha caído víctima, aunque trate de encubrirlo púdicamente bajo el velo de la ironía y de la irreverencia. El “misterioso caso alemán” pertenecería a la categoría de los casos criminales. Claude Lanzmann afirmó que el Holocausto “se ha situado en un tiempo legendario porque se trata de un crimen perfecto sin rastro, en el que todo estaba destinado a no dejar huellas”7. Afortunadamente, las huellas, aunque pocas, no se han borrado por completo de la faz de la Tierra, y el culpable ideológico y colectivo –el nacionalsocialismo—ha podido ser identificado más allá de toda duda razonable. Sigue perpetuamente abierta, en cambio, la investigación en torno al móvil del crimen. Muchas pistas saltan a la vista y son bien conocidas, como la crisis económica, la humillación nacional que provocó el tratado de Versalles, la falta de experiencia democrática o el miedo al comunismo. No obstante, están tan próximas al momento y al lugar de la acción criminal que atenernos exclusivamente a ellas prácticamente equivaldría a creer en la naturaleza accidental y contingente del nazismo. Un detective astuto añadirá a las anteriores otras pistas más complejas y menos aptas como prueba de cargo, como el añejo sustrato ideológico del que se alimentó la Alemania nazi o el misterioso poder carismático de Hitler. No obstante, ni siquiera la consideración simultánea de todos estos elementos permite reconstruir el caso alemán de forma lo bastante convincente para no intuir la presencia de otras causas, de otras explicaciones. Pero ¿hasta dónde y hasta qué momento tenemos derecho a remontarnos para reconstruirlo? ¿En qué instante las pistas dejan de ser pruebas o indicios para convertirse en meras especulaciones? Cualquier detective que se enfrente al misterioso caso alemán acabará viendo inevitablemente cómo los antecedentes delictivos se pierden en la compleja maraña del pasado, hasta el punto de que los 6 7 Gordon A. Craig, "The German Mistery Case" en The New York Review of Books (30/I/1986). C. Lanzmann en El País (7-VI-2006), p. 29. hilos del encadenamiento causal acabarán desembocando en incontables puntos de inflexión distintos a partir de los cuales todos los futuros habrían sido posibles, incluso uno en el que Hitler, el principal acusado, nunca hubiera surgido del anonimato que habría merecido. Tarde o temprano, el detective tendrá que enfrentarse a la frustración de constatar que este caso nunca podrás darse definitivamente por cerrado. El Holocausto parece llamado a ser la Esfinge de nuestra historia, una Esfinge sin Edipo. Quien intente aproximarse una vez más al misterioso caso alemán, encontrará senderos hollados que todavía conservan las huellas de incontables caminantes anteriores. Uno de ellos es la tesis, tan insatisfactoria como inevitable, del "camino específico alemán" o Deutscher Sonderweg, según la cual Alemania habría seguido un rumbo histórico peculiar y notablemente distinto al de las restantes naciones europeas, rumbo en el que residirían las causas principales de su descarrío fatal. Un de sus tempranos precursores fue el filósofo Helmuth Plessner, quien ya en 1935 creyó detectar uno de los pilares fundamentales de este camino en la tardía unificación nacional alemana. En efecto, Alemania no se unificó hasta 1871, en un proceso orquestado en gran medida "desde arriba" bajo la férrea batuta del canciller Bismark. Esa tardanza hizo que Alemania perdiera el contacto con los siglos que resultaron decisivos para la formación y el afianzamiento del mundo moderno, y que no fuera capaz de hacer frente como habría sido deseable a los dos grandes problemas del siglo XIX: la parlamentarización y los conflictos de clase surgidos de la industrialización. A diferencia de sus vecinos del Occidente europeo, en Alemania no llegó a producirse una revolución burguesa que la independizara políticamente del poder feudal, ya que, especialmente tras el fracaso de 1848, la burguesía se resignó a aceptar su propia impotencia política y lo compensó creando universos culturales abstractos e idealizados en los que se refugió. Cuando la fragmentaria Alemania logró por fin unificarse, lo hizo bajo un régimen autoritario y con un parlamento meramente nominal. La unificación nacional se produjo, pues, a costa de la libertad, y no a través de ella. La habituación al autoritarismo y la falta de tradición democrática, sumadas al trauma de la derrota en la Primera Guerra Mundial, habrían favorecido, por ende, la rendición al nazismo. Las críticas efectuadas a la vieja tesis del camino específico han arreciado en las últimas décadas. Desde los años ochenta, dos jóvenes historiadores británicos, David Blackbourn y Geoff Eley8, se han convertido en sus principales detractores. Según estos autores, las diferencias que separarían la trayectoria histórica alemana de, por ejemplo, la francesa o la británica no serían tan grandes: en ninguno de estos 8 D. Blackbourn y G. Eley, Peculiarities of German History, 1984. casos, la burguesía se habría convertido en la sola clase gobernante, por mucho que dominara en la sociedad civil debido a la fuerza económica que le procuraba el sistema capitalista. Desde esta óptica, la relación entre aristocracia y burguesía no sería la de una oposición, sino la de una simbiosis, y la experiencia alemana, una versión extrema de lo que ya estaba sucediendo en todas partes. Sin duda: uno de los aspectos menos satisfactorios de la tesis del camino específico alemán es que resulta demasiado tranquilizadora para todas las demás naciones, en la medida en que contribuye a reducir su principal consecuencia -el nazismo- a una peculiaridad histórica surgida en un contexto espacial y temporal específico e intransferible. Pero, además, resulta problemática porque presupone la existencia en Occidente de un "camino normal" del que Alemania se habría apartado. No cabe duda de que la especifidad es, de hecho, la característica principal de cualquier historia y de que, desde este punto de vista, el camino que cada nación recorre es, inevitablemente, específico. Por otra parte, también está claro que esa clase de relativismos no nos ayuda demasiado a dar cumplimiento a otro de los viejos sueños de la modernidad (un sueño del que todavía no nos es lícito despertarnos): que las lecciones de la historia nos sirven para evitar que se repitan. Tan sólo podremos realizar este deseo si nos negamos a aceptar la contingencia de la historia y, como en un ritual, seguimos preguntándonos por las causas, aunque nunca podamos estar plenamente seguros de haberlas encontrado. Un ritual que debemos seguir sin determinismos ni condenas morales inapelables. Y, sobre todo, sin olvidar que, seamos o no alemanes, como un Fausto o un Hamlet, también hay un Ruppert al acecho en cada uno de nosotros, y que algunas de las supuestas especifidades alemanas pueden repetirse o se están repitiendo ya. Al reflexionar por su cuenta sobre el "misterioso caso alemán", el publicista Eugen Kogon, superviviente de Buchenwald, se pregunta si no se estará confundiendo la causa con el efecto: "El modo particular de ser del alemán es el que le llevó tan tarde a la unidad nacional, no es la tardía concreción política estatal la que ha producido su modo de ser"9. ¿Qué fue antes, pues, el huevo o la gallina? Actualmente produce un reparo justificado hablar del "modo particular de ser" de una nación, un concepto tan caro, precisamente, al nacionalismo étnico alemán. Tras la debacle de 1945, el campo de estudio antaño relacionado con el Volksgeist o el "espíritu nacional" ha derivado, de un modo menos equívoco, hacia las disciplinas, actualmente aceptadas, de la psicohistoria y de la historia de las mentalidades. Albert Einstein comentó en una ocasión que todo ser humano está encerrado en la cárcel de sus propias ideas. Cuando esa cárcel no afecta únicamente al individuo, sino a la mentalidad colectiva, nos hallamos ante lo que el historiador Fernand Braudel definió ingeniosamente en 1958 como una "prisión de larga duración". Son 9 E. Kogon, El Estado de la SS, pp. 495-496. estas prisiones a largo plazo las únicas en las que se halla encerrado el "modo particular de ser" de una nación. Los análisis socioeconómicos de la historiografía marxista, como el de Blackbourn y Eley, no tienen suficientemente en cuenta la influencia que determinadas "prisiones mentales" pueden ejercer sobre la historia antes incluso de que la propia historia las modele, pues son las paredes de sus celdas las que prefiguran el comportamiento del hombre. Como ya advirtió Max Weber, "simplemente, los contenidos de las reflexiones no se pueden deducir 'económicamente'; ellos, irremediablemente, son los elementos plásticos más poderosos de los 'caracteres de los pueblos' y contienen en sí mismos su propio poder transformador"10. Algo parecido a una "prisión mental de larga duración", característicamente alemana, es lo que Georg Lukács creyó ver en El asalto a la razón (1952), un libro a menudo más despreciado que seriamente debatido. Lukács, consciente de la trabazón entre pensamiento e historia, se propone como tema "señalar el camino seguido por Alemania hasta llegar a Hitler, en el terreno de la filosofía"11. Para Lukács –y, aunque más moderadamente y desde otros puntos de partida, también para Isaiah Berlin o Fritz Stern-- este camino consistiría en un irracionalismo característico, propio de un pensamiento reaccionario surgido con la Revolución Francesa, para el que Alemania habría constituido un terreno especialmente abonado. Para Lukács, la filosofía alemana, ya desde el idealismo, pero muy especialmente a partir de Nietzsche, habría tenido una responsabilidad innegable en el advenimiento del nazismo. El supuesto irracionalismo de esta tradición filosófica habría dificultado la aceptación de los valores de progreso que trajo la Ilustración y, en tanto que supuso un obstáculo para los valores democráticos, habría reforzado a Alemania en sus pretensiones imperialistas, poniéndola finalmente en manos del nazismo. Puede que el análisis de Lukács nos aporte una nueva pista más, pero, en su unilateralidad, explica tan sólo una pequeña parte del crimen nazi. La “irracionalidad” es un magma confuso e indefinible que sólo parece adquirir forma en función de la ausencia de esa misma “razón” que lo define y de la que depende. Ninguna creación humana atribuible a la neblina difusa de lo irracional ha podido constituirse sin el apoyo, más o menos encubierto, de la razón: tampoco las religiones ni las mitologías son concebibles sin un importante componente de racionalidad. De hecho, ni siquiera la "religión secular" que fue el nazismo carece por completo de ella. Antes bien, muchos de sus componentes principales, como el racismo y el cientificismo, proceden de la taxonomía ilustrada o del materialismo científico decimonónico. En cuanto a los peligros políticos del irracionalismo, 10 11 Weber, Die protestantische Ethik und der "Geist" des Kapitalismus, p. 147 Lukács, El asalto a la razón, p. 4. Lukács se olvida oportunamente de que las irracionalidades históricas más atroces actúan a menudo bajo corazas racionalistas. La reacción al terror político que practicó Robespierre bajo la bandera de la Razón tuvo no poca influencia en eso que Nietzsche identificaba con "la profunda y completa antipatía de los alemanes a la Ilustración"12. El forzado intento de Lukács de encorsetar una corriente filosófica complejísima bajo un único común denominador resulta aún más difícil en el caso de la literatura. Por su esencia la literatura es permeable y abierta, pero eso no significa que no deje rastro. "Ya sea de forma reflexiva o irreflexiva, directa o indirecta, abierta o codificada: las tendencias y aversiones, necesidades y miedos de una época se expresan en su literatura, en la medida en que se manifiestan en torno a y bajo la forma de unas figuras concretas"13. Resulta, por tanto, un error frecuente, indigno de quienes verdaderamente la aprecian, trivializar su enorme importancia cultural y su capacidad de configuración al declararla inocente en los procesos históricos sin molestarse en exigir su testimonio. Precisamente la literatura podría ofrecer una valiosa declaración sobre las prisiones mentales que determinan nuestro comportamiento, pues no sólo es la expresión de los paradigmas de una sociedad determinada, sino que también contribuye a incrementar la importancia de dichos paradigmas y a anclarlos en el inconsciente colectivo. El escritor bosnio Dževad Karahasan incluso advierte sobre la importancia que puede llegar a adquirir cierta literatura tanto en la promoción de la indiferencia frente al sufrimiento como en la glorificación de la identidad colectiva. "Y los hombres que queman ciudades, mutilan niños y fecundan por la fuerza a las mujeres están inspirados directa o indirectamente por esta literatura, directamente si la han leído, e indirectamente si no lo han hecho y sólo han asumido los valores que ella ha creado"14. Como la religión y como los mitos, la literatura no es buena ni mala por sí misma; sin embargo, en gran medida pensamos a través de ella. En palabras de Peter von Matt, es la “adversaria de la filosofía en la empresa de explicar el mundo”15. Incluso cuando adopta una posición crítica, nos está señalando aquellos prejuicios que debemos cuestionarnos precisamente porque están ahí, contribuyendo así a articular su existencia. “Pensamos en sentimientos, pensamos en imágenes y en historias, pensamos en recuerdos, pensamos en melodías, pensamos en deseos y en miedos. El arte, cualquier forma artística del mundo, no es más que una posibilidad continuamente recreada para pensar en imágenes, melodías y sentimientos y, de este modo, cerrar las grietas abismales que nos deja el pensamiento abstracto” (Von Matt). De existir un “modo particular de ser“ de Alemania, probablemente convenga 12 Nietzsche, Morgenröte III, 197 (1881) en Werke in drei Bänden I, p. 1144. L. Pikulik, Leistungsethik contra Gefühlskult, p. 61. 14 Karahasan, Sarajevo. Diario de un éxodo, p. 109. 15 Peter von Matt, Die Intrige. p. 108. 13 buscarlo en este riquísimo magma de fronteras inciertas más que en una visión reduccionista de la filosofía o de la historia. En este ensayo nos hemos propuesto llamar a la literatura a declarar. Se puede dejar abierta la cuestión de si existió un camino específico alemán desde una óptica estrictamente histórica y económica, pero quizá no sea superfluo recordar que la tesis del camino específico ha seducido a pensadores y filósofos desde bastante antes de que Auschwitz extendiera su negra sombra incluso sobre la poesía, y es que el empecinamiento en la diferencia con respecto a las demás naciones europeas fue precisamente la columna que vertebró la identidad nacional alemana desde el mismo momento en que nació. El rechazo al universalismo católico representado por Roma y al modelo supuestamente aristocratizante de Francia alimentó entre los alemanes la sensación de ser pioneros en la exploración de un camino nuevo. Antes de su conversión a los valores democráticos, Thomas Mann –un ejemplo representativo entre muchos- hablaba todavía con manifiesto orgullo de la "cultura" alemana frente a la "civilización" occidental. Desde su punto de vista, Alemania, en su gloriosa y original especifidad, constituía la única alternativa posible para Occidente. Así pues, lo fuera o no en la realidad histórica, lo cierto es que el camino específico fue un hecho, si más no, en la mentalidad de los propios alemanes. Una de las grandes dificultades de la Alemania contemporánea ha sido precisamente que, desde la debacle de 1945, ha tenido que construir su nueva identidad nacional enfilando por un camino radicalmente opuesto, que no sólo ha dejado de ser "específico" para integrarse plenamente en la corriente común de los valores occidentales, sino que ha tenido que trazarse sobre unos territorios completamente ajenos al imaginario que había vertebrado su identidad nacional hasta ese momento. En general, los cánones literarios surgen a través del silenciamiento deliberado de todo lo disonante a fin de general la ilusión de una tradición coherente. Así, grandes fracturas ideológicas como las de 1918 o 1945 explican en parte que el canon alemán haya sido probablemente el que más transformaciones ha sufrido en todo el panorama literario europeo. Numerosos autores hoy considerados referencias inexcusables de la literatura alemana, como Georg Büchner, Jacob Michael Reinhold Lenz, Wieland o, en menor medida, Jean Paul –es decir, autores “disonantes” respecto al modelo de especifidad nacional con el que los alemanes se sentían cómodos—no han sido plenamente incorporados al canon literario alemán hasta el siglo XX, mientras que otros autores fundamentales y profusamente leídos del siglo XIX, como Gustav Freytag o Wilhelm Raabe, hoy únicamente son materia viva para algunos germanistas. Esta circunstancia contribuye a explicar algunas de las perspectivas adoptadas en el presente ensayo. Se ha dicho de tantas y tan bellas maneras que hay una meta en el hecho mismo de caminar, que este libro se ha propuesto deambular sin más por algunos senderos de la historia. Aquí, de entre los cientos de senderos posibles para explorar el misterioso caso alemán, van a recorrerse únicamente cuatro trayectorias distintas, que bien podrían haber sido otras. Lo ideal sería aproximarse en ello a Marcel Reich-Ranicki cuando dice que el ensayo, a diferencia de los trabajos eruditos y conceptuales, es “esa otra forma que debería ser ingeniosa y absolutamente exigente, pero al mismo tiempo ligera y libre de rigidez y a la que está permitido el carácter fragmentario”16. De ser así, el género ensayístico, que siempre ha gozado del privilegio de hacer preguntas en lugar de afirmaciones y de ofrecer propuestas en lugar de resultados, difícilmente podría abordar un tema más adecuado que el caso alemán, misterioso y perpetuamente abierto. 16 Reich-Ranicki, Los abogados de la literatura, p. 385.