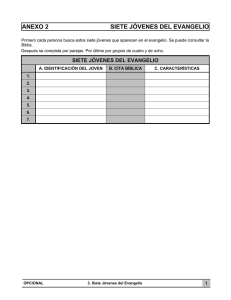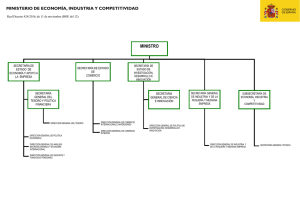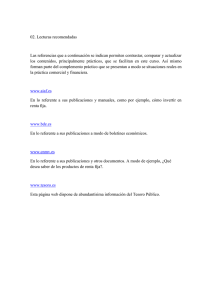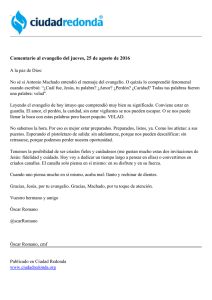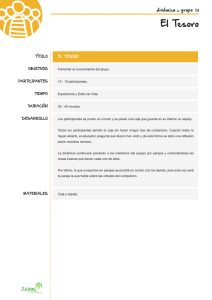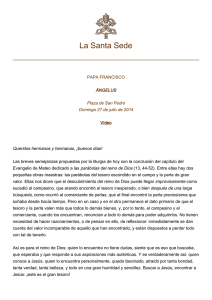DOMINGO XIX DEL TIEMPO ORDINARIO (C)
Anuncio

DOMINGO XIX DEL TIEMPO ORDINARIO (C) Homilía del P. Lluís Planas, monje de Montserrat 7 de agosto de 2016 Sab 18, 6-9 / Heb 11, 1-2, 8-19 / Lc 12, 32-48 A lo largo de todo este año el evangelio de Lucas nos va indicando un camino para nuestra vida, para que no nos perdamos ni nos distraigamos demasiado, como aquellos chicos y chicas que les proponen descubrir un lugar por medio de señales que encontrarán a medida que avancen y no se pierdan. Se puede decir que cada domingo el evangelio de Lucas nos subraya una de estas señales. Hoy lo primero que nos ha dicho es que nos fijamos en el propio corazón, de qué está pendiente, qué es lo que más le importa; lo ha dicho con una sentencia que todos conocemos muy bien: «donde está vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón». La respuesta, muy probablemente en nuestro pensamiento, la tenemos bastante clara, pero habría que observar si realmente nuestro corazón está atento, pendiente, de este tesoro que ahora intelectualmente valoramos tanto y es tan apreciado. ¿Dónde se sitúan nuestras preocupaciones? Un pequeño examen de lo que hemos estado pendientes y más nos ha preocupado durante un día, una semana, un mes, seguramente que nos haría caer en la cuenta de que la cabeza y el corazón no siempre coinciden. Es lo que a veces decimos, las urgencias nos hacen perder lo que es verdaderamente importante. ¿Realmente qué ha sido tan importante como para que le destinemos tantos esfuerzos y emociones? ¿Es Dios?, ¿es el Reino de Dios? La lectura del libro de la sabiduría que hemos leído primero nos ha hecho ver que si el tesoro verdadero de la vida es Dios, Él no nos dejará solos. Ya sabemos que la salida de Egipto del pueblo de Israel no fue un camino de rosas, pero los israelitas tenían la convicción de que Dios no los dejaría abandonados. Era su gran tesoro, su fuerza, el motor de sus convicciones. Lo dijo así: «La noche de la liberación les fue preanunciada a nuestros antepasado, para que, sabiendo con certeza en que promesas creían, tuvieran buen ánimo.» y más adelante añade: «que los fieles compartirían los mismos bienes y peligros, después de haber cantado las alabanzas de los antepasados». Cada uno tenía que comprometerse con Dios, y todos, como pueblo también se debían comprometer. Ellos tuvieron la convicción de que Dios estaba con ellos individualmente y como pueblo. También la carta a los Hebreos nos ha hablado de la convicción de Abraham, de Isaac y de Jacob y de cómo a los israelitas a lo largo de su paso hasta la tierra prometida, Dios de diferentes maneras los va a encontrar y eso los transforma, no sólo personalmente, sino que fueron iniciadores de un cambio colectivo. Y este también puede ser nuestro gran tesoro: Dios está con nosotros. Nos viene a encontrar. ¿Tenemos esta convicción? ¿Estaremos a punto? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones de fondo? ¿La cabeza y el corazón forman una unidad? Cuando el Evangelio pone en boca de Jesús: «Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas». recuerda cómo los israelitas tenían que estar preparados para el acontecimiento fundamental que pondría en marcha su historia. Era el paso de Dios. Era lo que recordamos en la Pascua. De hecho la Eucaristía también recuerda este hecho. Pues bien, ahora Jesús reactualiza la misma actitud, el mismo sentimiento. Dios pasa, mejor dicho Dios llega y llega al corazón; necesitamos estar vigilantes. Porque, como con los discípulos, también Jesús nos sitúa en esta espera. Dios llega. Y llega de la fiesta de bodas. Llega de la fiesta del amor. Desde el fondo podemos oír al evangelista Juan que nos dice: «Dios es amor. ¿Quién está en el amor permanece en Dios y Dios en él». Este estar atentos no es por miedo, o por inseguridad, o por un sentimiento de culpa como nebuloso, sino porque también a nosotros, que somos sólo unos criados, el dueño, que es Dios mismo, nos trae el gozo de este amor. Se trata de una espera confiada, expectante. Esta espera es vivida con ilusión. Pero nos avisa de que no nos durmamos poniendo la atención en otros aparentes tesoros que envejecen y envilecen. Los próximos domingos veremos que el evangelio nos hará reflexionar sobre el veneno que puede ser el dinero y el poder. ¿Dónde está nuestro corazón? Quizás no espera nada. Se va apagando de tal modo que en la vida ya no hay expectativa, ni esperanza, ni deseo. No espera nada bueno, ni malo, no es capaz de dar nada bueno, pero tampoco es capaz de recibir nada. No hay luz en él, ni irradia luz. Escuchemos de nuevo el Evangelio: nos dice que el dueño viene de la fiesta de bodas, del amor de Dios, y los criados deben estar preparados para servir, para ser instrumentos del don del Señor. Cuando se recibe el don de la fe, el mejor regalo que podemos recibir, no es para guardarlo, muy cuidadosamente, y quedarnos bien escondidos, sino para invitar a todos a celebrar lo que se ha recibido por gracia. El evangelio nos recuerda que es el Señor quien pasará a servir de uno en uno. ¿Cómo cambia nuestra vida, de ser invitados a ser servidores, a ser servidos por el Señor. El corazón, ¿espera este tesoro? Fijémonos bien: cada uno es servido personalmente por el Señor. La Eucaristía y la Palabra que escuchamos e interiorizamos, es el alimento que reciben los criados, que con deseo e ilusión esperan expectantes.