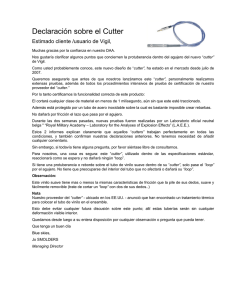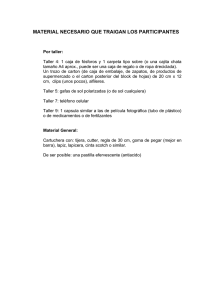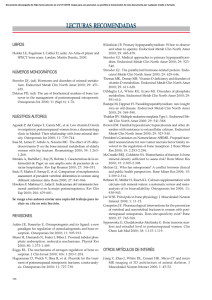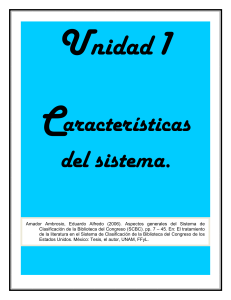Newton Thornburg. Solos, perdidos, derrotados, por Óscar Brox
Anuncio

Cutter y Bone, de Newton Thornburg (Sajalín). Traducción de Inga Pellisa | por Óscar Brox Érase una vez una América devastada, agobiada por la carga de sus fracasos, por el final de sus utopías y los sueños frustrados. Larry Brown la plasmó con tortuosa fidelidad en Trabajo sucio, a partir de dos personajes hechos añicos cuya realidad se reducía a las pocas palabras que podían balbucir desde la cama de un hospital para veteranos de guerra. Y en Cutter y Bone Newton Thornburg la retrató en forma de viaje a ninguna parte, como la odisea sin fin de dos pícaros, buscavidas, sin nada que perder. Solos, abandonados y, definitivamente, derrotados. O esa, al menos, es la sensación que arroja cada uno de sus intentos por conseguir un lugar en el que cobijarse. Una ilusión, tal vez vana, de una vida que se les escapa entre los dedos, a medida que la angustia, cuando no las heridas, oprime a conciencia su realidad hasta hacer de ella un ambiente irrespirable. Sin término medio, como el propio Cutter, perpetuamente oscilante entre el humor del color del tizón y los incontrolables arrebatos de ira. O entre el vagabundeo, de un sitio a otro, de un sofá prestado a un trastero, en busca de quién sabe qué bálsamo que ayude a tragar con la realidad. Bone es un buscavidas, un gigoló que pesca unos pocos dólares entre las mujeres que aprovechan las playas de Santa Bárbara para evadirse de sus vidas grises. Pero, también, el producto de una América que ha perdido el tren de los grandes triunfadores, a los working class heroes y a los emprendedores que cumplen, apenas entrados en la primera madurez, los sueños de éxito. Como si le hubiera dado una patada a todo aquello, la vida de Bone es un constante ir y venir de cuerpos anónimos, dinero fácil que se esfuma aún más fácilmente y la presencia, siempre desagradable, de un Cutter con el que (prácticamente) nunca sabemos cómo ha podido acabar. Qué le atrae tan irremediablemente hacia el desastre. El caos. El vaso de ira a punto de colmar. Quizá un sentimiento de arrepentimiento hacia esa figura tullida, desfigurada y devastada, que representa todo lo que él no fue. O la necesidad de mortificarse, de buscar el daño como única vía para escapar de una realidad que es un callejón sin salida. Vacía. Absurda. Tan desaprovechada que los días pasan sin más, entre los mismos lugares y rostros desconocidos, entre las chanzas de Cutter y la belleza de Mo, la mujer que cierra el triángulo, que pone un poco de distancia frente al abismo al que se asoman ambos personajes. Thornburg retrata a sus criaturas sin ahorrar en heridas ni cicatrices, consciente de que son las pocas palabras, los sueños imposibles que comparten, el último asidero antes de caer definitivamente en un pozo sin fondo. En el olvido, que es casi peor que la muerte. En la insignificancia. Repudiados, cada uno a su manera, como monstruos de feria que no han conseguido adaptarse a su tiempo. Que se mantienen aislados en una cápsula, planificando evasiones condenadas al fracaso. Da igual si se trata de sablear a una divorciada con ganas de distracción o chantajear a un empresario ganadero. Da igual si arrastran a más personas en su caída o si se queman ellos solos. Da igual porque Thornburg, pese a mostrar no poca piedad por sus criaturas, está convencido de que esa huida que desean emprender se quedará en nada. En un sueño que se esfumará, pasajero, tan pronto Cutter y Bone topen con la cruda realidad de la que tanto intentan escapar. Tan cruda como ese asesino cuyos rasgos creen identificar en J.J. Wolfe. Tan falta de escrúpulos como su cruzada por la América profunda acompañados de una adolescente con ganas de fugarse de su mediocre entorno estudiantil. Tan despiadada como las pesadillas que acosan a Cutter a cada momento, como el vómito que riega cada uno de sus diálogos y la broma infinita que le acompaña en forma de derrota. De derrota en derrota. Incapaz de conseguir superarla. De encontrar en su precario núcleo familiar ese cobijo que todavía le devuelva la sensación de un hogar que estalló con la metralla de la Guerra. De un hogar que le ata a Bone, como el hueso a la carne, quizá por ser el único en el que ve reflejada su misma ansiedad, su cobardía, su terror al mundo. A ese mundo cuya experiencia traumática transformó de arriba abajo hasta descoserlo. Hasta desmembrarlo. Hasta hacerlo únicamente soportable en un estado de permanente embriaguez. De ceguera. De locura. De un escepticismo tan atroz que nadie en su sano juicio podría soportarlo. Cutter y Bone es la historia de dos amigos, de dos criaturas tan jodidamente solas en el mundo que han descubierto que solo pueden compartir ese dolor que tanto los oprime mirando al rostro que tienen enfrente. Es la historia de una América podrida, constreñida por la necesidad de quemar sus sueños de éxito a toda mecha y, al mismo tiempo, purgar de su relato oficial todos esos fracasos (el final de la era hippie, los escándalos políticos, Vietnam y los dogmas del capitalismo salvaje) que ensombrecen, que enseñan el cartón tras la fachada triunfadora. De ahí, pues, que el recorrido pesadillesco que emprenden los dos personajes sea, como en el libro de Brown, como en las novelas de Harry Crews, la huida sin término de una realidad que lo abarca todo. La búsqueda de un hogar reducido a cenizas. El intento por cubrir las cicatrices de un pasado tan reciente que aún no los ha abandonado; al contrario, que todavía se quiere cobrar otras tantas libras de carne. Un poco más de angustia. De un pasado, de un presente, de una falta de futuro, que les recuerda su lugar en el mundo: solos, perdidos, derrotados. […] Si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días. Correo electrónico | Email address: Nombre y apellidos | Name: Suscribir