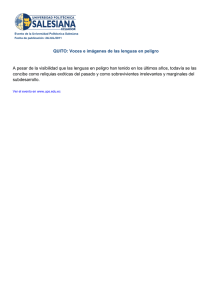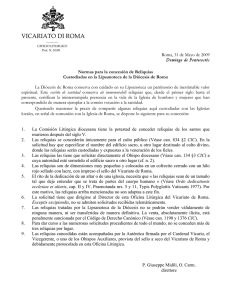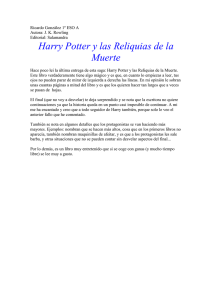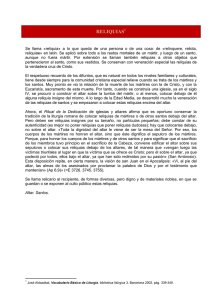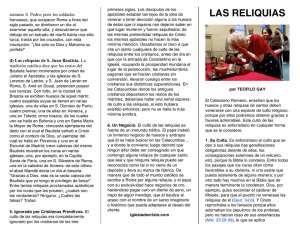introducción - Punto Didot
Anuncio
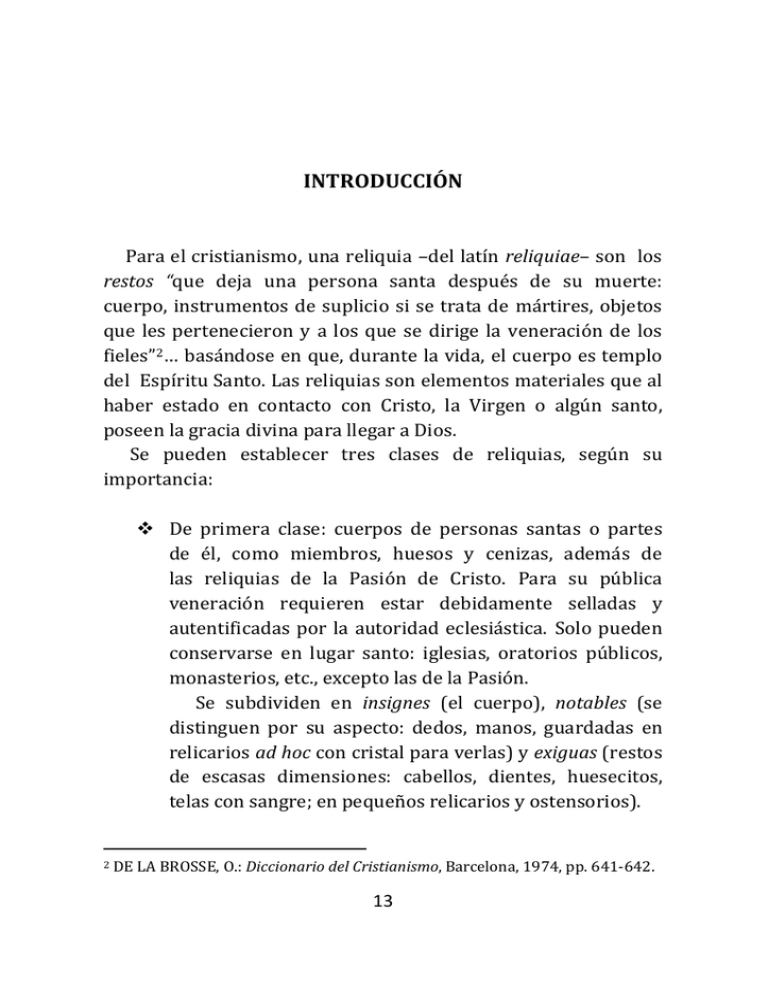
INTRODUCCIÓN Para el cristianismo, una reliquia –del latín reliquiae– son los restos “que deja una persona santa después de su muerte: cuerpo, instrumentos de suplicio si se trata de mártires, objetos que les pertenecieron y a los que se dirige la veneración de los fieles”2… basándose en que, durante la vida, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Las reliquias son elementos materiales que al haber estado en contacto con Cristo, la Virgen o algún santo, poseen la gracia divina para llegar a Dios. Se pueden establecer tres clases de reliquias, según su importancia: De primera clase: cuerpos de personas santas o partes de él, como miembros, huesos y cenizas, además de las reliquias de la Pasión de Cristo. Para su pública veneración requieren estar debidamente selladas y autentificadas por la autoridad eclesiástica. Solo pueden conservarse en lugar santo: iglesias, oratorios públicos, monasterios, etc., excepto las de la Pasión. Se subdividen en insignes (el cuerpo), notables (se distinguen por su aspecto: dedos, manos, guardadas en relicarios adhoc con cristal para verlas) y exiguas (restos de escasas dimensiones: cabellos, dientes, huesecitos, telas con sangre; en pequeños relicarios y ostensorios). 2 DE LA BROSSE, O.: DiccionariodelCristianismo, Barcelona, 1974, pp. 641‐642. 13 De segunda clase: objetos que estuvieron en contacto físico con los santos durante su vida: instrumentos de martirio, ropas, utensilios. Se subdividen en venerables (prohibidas sobre el ara del altar) y sin uso litúrgico (destinadas a museos o exposiciones). De tercera clase: trozos de tela que han tocado a una reliquia de primera clase, estampas, medallas. La Iglesia advierte que sólo deben exponerse para la veneración aquellas que estén selladas y documentadas y nunca fuera de relicarios. De todos modos, solo se dan a venerar de manera pública las reliquias de 1ª y 2ª clase. Las de 3ª son únicamente devocionales. La Iglesia no prohíbe que los fieles posean reliquias, sino que condena tanto su comercio como el hecho de buscarlas con ánimo de coleccionismo. El culto a las reliquias tiene su origen en la influencia que otras religiones ejercieron sobre el cristianismo. No obstante, aunque en la Biblia pueden verse algunas referencias de este tipo en la veneración a los antiguos patriarcas, no será hasta la muerte del protomártir, San Esteban, y la degollación de San Juan Bautista, el Precursor, cuando el fervor de los fieles venere los restos de aquellos primeros héroes de Cristo. A partir del siglo IV, con el Edicto de Milán promulgado por el emperador Constantino (año 313), el cristianismo dejó de estar proscrito. Se producirá así el auge del culto a las reliquias, que hasta entonces solo se consideraban un recuerdo –memoria passionis– del mártir y empezaron a verse como un amuleto protector frente a las desgracias, con lo que el interés por hacerse dueño de ellas aumentó desmesuradamente. 14 En tiempos de Teodosio (379‐395) se darán las primeras disposiciones legislativas prohibiendo el tráfico de reliquias y ordenando que los mártires fueran honrados en sus sepulturas, sobre las cuales se construirán los martiriapara venerarlos. Con ello comenzaron a darse beneficios económicos para los lugares en donde se hallaban. La financiación corría a cargo de algún particular, que iniciaba un próspero negocio. Se impuso la costumbre de dedicar la iglesia al santo cuyas reliquias se guardaban en el templo. Dado que en Roma la Eucaristía se celebraba “sobre la sangre de los mártires”, todas las iglesias quisieron también concelebrar con reliquias. A partir del III Concilio de Braga (675) se dispuso que todos los altares debían contener reliquias para llevar a cabo la consagración. Posteriormente, en el año 787, el II Concilio de Nicea decretó que todo altar de iglesia debía poseer una "piedra del altar" que albergara las reliquias de un santo. Con estas disposiciones, la tenencia de reliquias se convirtió en un objetivo para todas las iglesias y monasterios, los cuales se convirtieron en grandes centros de veneración. En Italia, y sobre todo en Oriente, donde abundaban las reliquias por ser tanto la cuna del cristianismo como el lugar del martirio de muchos creyentes, se procedió a abrir las tumbas de los mártires para dividir los cuerpos en numerosos fragmentos, al objeto de aumentar la cantidad de reliquias. Debido a la proliferación desmesurada de las mismas, no siempre verificadas, en el IV Concilio de Letrán (1215‐1216) se dispuso que solo el obispo tuviera la potestad para identificar la autenticidad de una reliquia. A partir del siglo XIII, la devoción a las reliquias fue extraordinaria, porque además de que estas se convirtieron en un símbolo religioso que otorgaba poder sobrenatural, 15 la posesión de reliquias famosas atraía grandes masas de peregrinos, con los consiguientes beneficios para los diferentes lugares que eran dueños de ellas. Así mismo, a través de los relicarios, se fue produciendo un paso del culto a los restos sagrados al culto a las imágenes. Además, la ocupación de Constantinopla por la IV cruzada (1204) provocó una gran efervescencia del número de reliquias, que, traídas a Occidente, se extendieron por todas partes, aumentando de una manera absoluta su influencia sobre los creyentes. De nuevo los obispos, como se dispuso a partir del Concilio de Rávena (1311), deberían examinar todas las reliquias e impedir la exposición al público de aquellas que no fuesen auténticas. La picaresca, inevitablemente, hizo su aparición y, puesta en contra de la buena fe de las personas creyentes, multiplicó exponencialmente estos restos sacros, como irónicamente reprochaba en la literatura del siglo XVI el personaje de una obra de Alfonso de Valdés, el joven Lactancio, en su diálogo con el Arcediano de El Viso del Marqués, Ciudad Real: Pues de esta manera hallaréis infinitas reliquias por el mundo y se perdería muy poco en que no las oviesse. Pluguiesse a Dios que en ello se pusiese remedio. El prepucio de Nuestro Señor yo lo he visto en Roma y en Burgos y también en Nuestra Señora de Anversia, y la cabeça de Sant Johan Baptista en Roma y en Amiens de Francia. Pues Apóstoles, si los quissiesemos contar, aunque no fueron sino doze y el uno no se halla y el otro está en las Indias, más hallaremos de veinte y quatro en diversos lugares del mundo. Los clavos de la Cruz escribe Eusebio que fueron tres… y agora ay uno en Roma, otro en Milán y otro en Colonia y otro en París y otro en León y otros infinitos. Pues de palo de la cruz digoos de verdad que si todo lo que dizen que ay della en la 16 cristiandad se juntasse, bastaría para cargar una carreta. Dientes que mudava Nuestro Señor quando era Niño pasan de quinientos los que se encuentran solamente en Francia. Pues leche de Nuestra Señora, cabellos de la Madalena, muelas de Sant Cristóbal no tienen cuento. Y allende de la incertenidad que en esto ay, es una vergüença muy grande ver lo que en algunas partes dan a entender a la gente… Si os quisiesse decir otras cosas más ridículas e impías que suelen decir que tiene, como del ala del ángel Sant Gabriel, como de la penitencia de la Madalena, huelgo de la mula y del buey, de la sombra del bordón del señor Sanctiago, de las plumas del Spíritu Sancto, del jubón de la Trinidad y otras infinitas cosas a estas semejantes, seria para hazeros morir de risa. Solamente os diré que pocos días ha que en una iglesia collegial me mostraron una costilla de Sanct Salvador. Si hubo otro Salvador, sino Jesu Cristo, y si él dexó acá alguna costilla o no, véanlo ellos.3 Por otro lado, las reliquias llegaron a adquirir un gran significado político al servicio de la propaganda de los reyes. Su posesión se asoció a símbolo de poder, porque suponían la muestra de la autoridad real al propio tiempo que representaban la justificación divina de esta. Los reyes, con el fin de ganarse el favor de la población, siempre aparecían vinculados a las reliquias, en todo su simbolismo: se presentaban ante el pueblo rodeados de ellas, dando una apariencia sacra, de rey elegido por Dios, por la Gracia de Dios, como rezaba su título. Incluso, inmersos en la superstición de aquellos tiempos, se les llegó a atribuir poder curativo con el solo roce de sus miembros, lo cual se conoció como “toque de reyes”: Sancho IV de Castilla curaba a 3 Diálogo de las cosas ocurridas en Roma. Ed. de José F. Montesinos. Madrid, Espasa‐Calpe (Colección Clásicos Castellanos), 1969, pp. 122‐124. 17