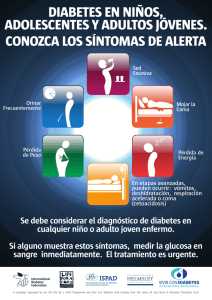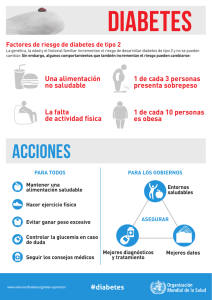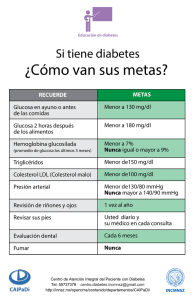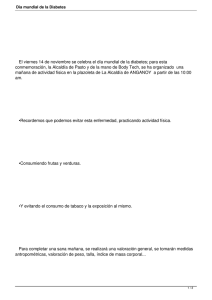Diagnóstico de la diabetes durante la gestación
Anuncio

DIAGNÓSTICO DE LA DIABETES DURANTE LA GESTACIÓN María Paz Carrillo Badillo, Mariña Naveiro Fuentes, Francisco Javier Malde Conde, Rosario García Mandujano, Antonia Calpena García, Alberto Puertas Prieto. La diabetes gestacional (DG) es una entidad que desde sus inicios ha estado en permanente discusión. Ha sido un tema ampliamente estudiado pero no ha existido ni existe actualmente consenso en la comunidad científica en cuanto a sus criterios diagnósticos ni a su manejo clínico. Los criterios para el diagnóstico de DG fueron inicialmente establecidos hace más de 40 años y su objetivo era identificar a las gestantes en riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en etapas posteriores de su vida. Dichos criterios no fueron diseñados para identificar a aquellas gestantes con mayor probabilidad de tener complicaciones en el curso del embarazo, del parto o en el desarrollo y maduración del fetoi. Se ha dicho que la “DG es un diagnóstico en busca de una enfermedad” y han existido numerosos autores que han expresado sus dudas acerca de la existencia de esta entidadii,iii. En este campo, se plantean numerosas cuestiones en relación al beneficio o no del diagnóstico. ¿Las mejoras en los resultados maternos y fetales justificaría el elevado gasto de recursos en dicho diagnóstico? DEFINICIÓN DE DIABETES GESTACIONAL: Se han propuesto diferentes clasificaciones de la diabetes en la gestación, en función de su momento de aparición, las cifras de glucemia, la severidad de la enfermedad, el grado de compensación metabólica o las complicaciones existentes. Clásicamente el término diabetes gestacional se ha definido como la alteración de la tolerancia a los hidratos de carbono de gravedad variable, iniciada o reconocida por primera vez durante el embarazo. Esta definición es independiente de que pudiera existir previamente, de las semanas de gestación en el momento del diagnóstico, de que requiera insulina o de su persistencia tras el embarazoiv. Esta definición continúa siendo utilizada por el American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) y por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetriciav,vi. En 2010, el International Association of Diabetes and Pregnancy Study Group (IADPSG), un grupo de consenso internacional representado por numerosas organizaciones obstétricas y de diabetes recomendaron un cambio en la definición clásica de diabetes gestacionalvii. Ésta debía clasificarse de dos modos, diabetes manifiesta o diabetes gestacional. Este cambio reconocía la relativamente alta prevalencia de diabetes tipo 2 no diagnosticada de las mujeres no gestantes en edad de procrearviii. En 2011, la American Diabetes Association (ADA), adoptó la clasificación del IADPSGix reafirmándolos en 2013x. En 2013, la Organización Mundial de la Saludxi recomendó que la hiperglucemia reconocida por primera vez en el embarazo debía denominarse “diabetes mellitus del embarazo” o “diabetes mellitus gestacional”, sin embargo, en sus guías lo niveles diagnósticos de glucemia eran los mismos que los propuestos por el IADPSG. El IADPSG definía la diabetes franca y gestacional del siguiente modo: 1. Diabetes manifiesta: Se realiza el diagnóstico si se cumplen los siguientes criterios: - Glucemia en ayunas ≥126 mg/dL (7mmol/L) o - HbA1C ≥ 6,5% o - Glucemia aleatoria ≥200mg/dL (11,1mmol/L) que se confirma posteriormente con una glucemia en ayunas o una HbA1C elevadas. Estos límites fueron escogidos por que se correlacionaban con el desarrollo de eventos vasculares adversos como la retinopatía o enfermedades coronarias con el tiempo. La razón para dicho cambio es el incremento de la proporción de mujeres jóvenes que padecen diabetes mellitus tipo 2 no reconocida aún en el embarazo, debido al aumento de la prevalencia de la obesidad y una falta de un screening rutinario de glucosa en este grupo de edad. Además, alrededor de un 10% de las mujeres clasificadas como DG, presentan anticuerpos islet-cell circulantes, que podrían padecer una diabetes mellitus (DM) tipo 1 latente. El reconocimiento de la diabetes manifiesta en el primer trimestre es importante ya que dichas pacientes presentan un riesgo incrementado de tener un recién nacido con anomalías congénitas así como un riesgo mayor de complicaciones derivadas de la diabetes (nefropatía, retinopatía, etc.). 2. Diabetes gestacional: El IADPSG además de la nueva clasificación de diabetes durante el embarazo, ha propuesto nuevos valores de corte para la DG, basados en los resultados perinatales, que se discutirán más adelante. TEST DE SCREENING: El test de screening que se utiliza normalmente para la diabetes gestacional se denomina test de O’Sullivan y consiste en la determinación de la glucemia una hora después de la toma de 50 g de glucosa vía oralv,vi. Aquellas con un valor ≥140g/dL son sometidas al test de diagnóstico con una sobrecarga oral de glucemia (SOG) con 100g. Si la paciente presentara un valor de glucemia en ayunas ≥126mg/dL o bien un valor de glucemia aleatorio ≥200mg/dL no sería necesario realizar posteriormente la SOG, pues se diagnosticaría directamente de DG. Esta prueba de cribado es la que se sigue haciendo en la actualidad a todas las gestantes entre las semanas 24 y 28 en los hospitales españoles y es el test recomendado por la ACOG y la SEGO. Se realiza entre las semanas 24 y 28 ya que es el periodo en el cual más se manifiestan los efectos diabetógenos de la gestación. Sin embargo, si existen factores de riesgo para diabetes (edad ≥30 años, antecedentes familiares repetidos de DM, obesidad importante IMC>25 pregestacional), antecedentes de DG o de recién nacidos macrosomas en gestaciones previas, hidramnios, muerte fetal sin causa o abortos de repetición se recomienda realizar el cribado tan pronto como sea posible. Motivo de controversia ha sido a qué grupo de gestantes se les debe realizar el test de cribado. En el II International Workshop Conference on Gestational Diabetes, se aceptó realizar un cribado universal, es decir a todas las gestantes entre las semanas 24 y 28. Sin embargo en el IV Workshop se aceptó la realización de un cribado selectivoxii. A las mujeres que cumplieran los siguientes factores no sería necesario realizarles dicho test de cribado: - Menores de 25 años. - IMC normal. (IMC<27kg/m2) - Mujeres sin antecedentes familiares de primer grado con diabetes. - No pertenecer a determinadas etnias (hispano-mexicanos, americanos nativos, asiáticos, afroamericanos, isleños del Pacífico). - No presencia de disglucosis previa. - No antecedentes de alteraciones obstétricas. La realización de un screening universal parece ser el procedimiento más práctico pues sólo alrededor del 10% de las mujeres embarazadas cumplen todos los factores descritos. La ACOG y la SEGO actualmente recomiendan la realización de un cribado universalv,vi. TEST DIAGNÓSTICO: Los criterios diagnósticos se han ido modificando a lo largo de los años en relación a la procedencia de la muestra (sangre total o plasma), la metodología analítica (Somogyi-Nelson, glucosa hexoquinasa o glucosa-oxidasa), cantidad de glucosa administrada (75 o 100g) y duración de la prueba (2 o 3 horas). Los datos iniciales en el diagnóstico de la DG parten de los autores O’Sullivan y Mahan (1964). Éstos administraron 100 g de glucosa oral a 752 gestantes analizando los niveles de glucosa en sangre total (Somogyi- Nelson) basal, a la hora, a las dos y a las tres horas y trataron de relacionar los resultados con el porcentaje de desarrollo posterior de diabetes post-partoi. Finalmente se admitió como criterio diagnóstico de DG la existencia de dos valores iguales o superiores a la “media + 2 desviaciones estándar”. A efectos prácticos, estos valores se redondearon a los 5 mg más próximos y resultaron: glucemia basal: 90 mg/dl, una hora: 165 mg/dl, dos horas: 145 mg/dl y 3 horas: 125 mg/dl. Las pacientes con dicho test positivo (dos o más valores alterados) tenían una probabilidad de desarrollar diabetes a los 8 años del 22,6% y a los 16 años del 60%. El National Diabetes Data Group (NDDG) en 1979, modificó los criterios de O’ Sullivan y Mahan, ya que en lugar de analizar glucosa en sangre total, se analizó glucosa en plasma, resultando un aumento del 15% en los valores de glucosa. Así, éstos pasaron a ser: glucemia basal: 105 mg/dl, una hora: 190 mg/dl, dos horas: 165 mg/dl, tres horas: 145 mg/dlxiii. A su vez, Carpenter y Coustan (CC) en 1982 publicaron unos nuevos criterios, ya que además del tipo de muestra (sangre total o plasma), éstos tuvieron en cuenta las variaciones metodológicas de la determinación de la glucemia (empleo de glucosa oxidasa en lugar de Somogyi Nelson)xiv. Así, realizaron una nueva modificación de los valores de O’Sullivan y Mahan, descendiendo los valores glucémicos un 5%. La concentración de glucosa era medida en plasma mediante la glucosa oxidada y sus valores fueron: 95mg/dl en ayunas, 180mg/dl, 155mg/dl y 140mg/dl al cabo de 1, 2 y 3 horas respectivamente, siendo necesario igualmente presentar dos o más valores alterados. En 1997 en el IV International Workshop Conference on Gestational Diabetes Mellitus los criterios de CC fueron aceptados. Así mismo los 100 g de glucosa usados en la sobrecarga de glucosa oral se equiparon con 75 g, y el cribado de la diabetes sólo se realizó a las pacientes que no presentasen los factores de exclusión anteriormente comentados. De cualquier modo, todos estos criterios no estaban planteados para prevenir las complicaciones desarrolladas durante la gestación y la morbilidad perinatal. Su objetivo era identificar aquellas mujeres susceptibles de desarrollar en un futuro diabetes mellitus postparto, para así iniciar un tratamiento precoz. Fue en 1998 cuando el “Toronto-Tri Hospital Gestational Diabetes Project”, un estudio llevado a cabo en 3637 mujeres, encontró un aumento del riesgo de pre-eclampsia, parto por cesárea y macrosomía en aquellas mujeres con DG borderline no tratada, que sí cumplían los criterios más restrictivos propuestos por CC, pero no aquellos del NDDGxv. Sacks y colsxvi llevan a cabo otro estudio sobre 3505 mujeres y encontraron una relación continúa entre la glucemia y la macrosomía fetal, sin descubrir un punto de corte que estableciera un criterio diagnóstico adecuado. Parece así, que no existe un punto de corte en los niveles de glucemia que sirva para predecir tanto las complicaciones maternas como fetales, sino que estos niveles se comportan como un “continuo” Por ello, creen que la aceptación de un determinado criterio deberá llevarse a cabo por “consenso” entre los investigadores. En el año 2000, la American Diabetes Association también recomendó sustituir los criterios de O’Sullivan y Mahan modificados (NDDG) por los criterios más estrictos de CC, siendo éstos los utilizados actualmente en la mayoría de los hospitales de Estados Unidosxvii. La implantación de estos criterios supuso un aumento en la prevalencia de la DG en un 50% en la población norteamericana, pero pretendía reducir las complicaciones obstétricas asociadas a la hiperglucemia levexviii. Tras esto, diversos países comenzaron a cambiar sus criterios, muchos sin demostrar en su población si dicho cambio modificaba el riesgo de complicaciones fetales y obstétricas. Con el fin de evaluar dicho cambio en la población española, se desarrolló el “Estudio Intol”, cuyo objetivo fue analizar el impacto potencial que podría tener la adopción de los criterios de la ADA (CC) para el diagnóstico de la DG sobre la prevalencia ésta y la morbilidad perinatal en la población españolaxix. Dicho estudio prospectivo fue realizado en 16 hospitales de Servicio Nacional de Salud en 2002 y en él se analizaron todas las mujeres con gestaciones únicas y sin un diagnóstico previo de diabetes mellitus. A éstas se les realizó un test de screening con 50g de glucosa y aquellas con una glucemia en plasma venoso mayor o igual a 140 mg/dl fueron seleccionadas para llevar a cabo un test de sobrecarga oral de glucosa con 100 g. Así fueron definidos cuatro grupos, las que no eran diabéticas para ninguno de los criterios, aquellas con test de screening positivo pero curva negativa, aquellas que eran diabéticas para los criterios de la ADA, pero no para los de NNDG y aquellas diabéticas para NDDG (las cuales recibieron los cuidados habituales de las gestantes diabéticas). Se analizaron dos variables resultado primarias, macrosomía y cesáreas y varias secundarias: grande para la edad gestacional (GEG), parto pretérmino, hipertensión inducida por el embarazo (HIE), Apgar<5 en minuto 1 y 5, malformaciones fetales y muerte perinatal. En dicho estudio se observó que la adopción de los criterios de CC, supondría un incremento relativo en la prevalencia de la DG del 31,8%. Sin embargo, el riesgo de cesárea o macrosomía en dicho grupo no era significativamente distinto. Así, se concluyó que en la población española la aplicación de los nuevos criterios diagnósticos no mostraban beneficios en términos de incidencia de macrosomía, cesáreas o muerte perinatal. Por tanto, la recomendación actual del Grupo Español de Diabetes y Embarazo (GEDE) fue la de mantener los criterios del National Diabetes Data Groupxiii. Así mismo, en la línea de dichos resultados, el mismo grupo del Estudio Intol publicó en 2005 un artículo que pretendía evaluar los resultados perinatales en pacientes españolas en relación principalmente a su glucemia, su IMC y otras variablesxx. Como principal conclusión se obtuvo que, en la población española, tanto la hiperglucemia como el IMC materno constituyeron factores de riesgo independientes para los efectos perinatales adversos relacionados con la DG. Pero se evidenció que el IMC previo a la gestación tenía un impacto mucho mayor en dichos efectos que la hiperglucemia, por lo que se concluyó que en la población española el IMC materno era más relevante que la intolerancia hidrocarbonada en el embarazo. Un paso más en relación a los criterios diagnósticos de DG se dio en el año 2008, cuando el International Association of Diabetes and Pregnancy Study Group (IADPSG) publicó el resultado del estudio “Hyperglycemia and adverse pregnancyoutcomes” (HAPO), prospectivo, multicéntrico y multiétnico, realizado en 15 hospitales de 9 países. Su objetivo principal fue clarificar el riesgo de resultados perinatales adversos asociados con varios grados de intolerancia a la glucosa materna menos severa que la diabetes mellitusxxi. Se estudiaron más de 23000 gestaciones y en este caso se omitió el test de O’Sullivan y se les realizó a todas las gestantes una SOG con 75 g, determinándose la glucemia basal, a la hora y a las dos horas. Se evaluaron cuatro variables de resultado principales: cesárea, peso fetal superior al percentil 90, hipoglucemia neonatal clínica y valor del péptido C en sangre arterial de cordón. Otras variables estudiadas fueron: parto pretérmino, distocia de hombros o trauma obstétrico, necesidad de cuidados intensivos neonatales, hiperbilirrubinemia y preeclampsia. Se observó una asociación entre los valores más altos de glucemia en ayunas a la hora y a las dos horas y el peso al nacer superior al percentil 90 y el péptido C en sangre de cordón. Se encontró así mismo asociación aunque más leve, entre dichos valores de glucemia y parto por cesárea, hipoglucemia neonatal, parto prematuro, distocia de hombros o trauma obstétrico, necesidad de cuidados neonatales intensivos, hiperbilirrubinemia y preeclampsia. Los investigadores observaron un continuo en el riesgo de resultados perinatales adversos conforme se incrementaban los valores de glucemia, siendo difícil recomendar unos determinados puntos de corte para el diagnóstico. El IADPSG definió los dichos puntos de corte como las cifras de glucemia a partir de las cuales la morbilidad era 1,75 veces la de la media de la población en relación a tres variables: peso al nacer, adiposidad subcutánea y péptido C en cordón superiores al percentil 90. Tras dicho estudio se propuso una vez más cambiar los criterios diagnósticos de la DG, tomándose como puntos de corte las cifras de 92 mg/dl para la glucemia en ayunas y 180mg/dl y 153mg/dl en la primera y segunda hora. Se consideró el test positivo cuando se encontraba un único valor alterado, sea basal, 1 o 2 horas tras la SOG. Este cambio ha sido apoyado por la ADA, por la OMS y otras organizaciones médicas de diversos países. Sin embargo, en marzo de 2013, la conferencia de consenso del National Institutes of Health (NIH) concluyó que no existía suficiente evidencia en la mejora de los resultados perinatales y maternos para adoptar los nuevos criterios diagnósticos y recomendó continuar utilizando los criterios anteriores de CCxxii, conclusión que fue apoyada tanto por la ACOG como por el USPSTF (United States Preventive Services Task Force)xxiii. Tabla 1. Criterios diagnósticos de Diabetes Gestacional. Criterios Valores alterados Basal 1 hora 2 horas NDDG ≥2 105mg/dl 190 mg/dl 165 mg/dl CC ≥2 95 mg/dl 180 mg/dl 155 mg/dl IADPSG ≥1 92 mg/dl 180 mg/dl 153 mg/dl 3 horas 145 mg/dl 140 mg/dl - Así pues, la polémica está servida, y tal y como expuso Corcoy y colsxxiv en un artículo publicado en varias revistas simultáneamente nos encontramos ante una disyuntiva. ¿Debemos aceptar los criterios diagnósticos basados en el estudio HAPO, calculados a partir de una amplia población y específicamente para predecir los resultados perinatales o debemos continuar con los criterios vigentes en España del NDDG? Un estudio reciente realizado en Granada que evaluó la relación entre los tres criterios diagnósticos (NDDG, CC y del IADSPG) y los resultados perinatales adversos, relevó que los resultados perinatales de las mujeres diabéticas con los criterios diagnósticos del IADSPG no diferían de las gestantes sin DG por lo que no se podía por el momento recomendar un cambio de criterios. Sin embargo, sí encontraron un incremento en el porcentaje de macrosomía en las pacientes con criterios de CC respecto a los otros gruposxxv. Por los datos publicados hasta el momento en nuestro medio, parece que la adopción de los nuevos criterios diagnósticos, tanto CC como los del IADSPG, no supondría una reducción importante en cuanto a efectos perinatales adversos, si bien sí supondría un incremento considerable en la prevalencia de DG y por ende del gasto sanitario. Sin embargo, debería considerarse la posibilidad de realizar un estudio de las características del estudio HAPO para poder considerar dicho cambio, puesto que por el momento y con la información disponible es difícil encontrar una solución satisfactoria. Así, la recomendación actual de la Sociedad Española de Ginecología y la del Grupo Español de Diabetes y Embarazo es la de mantener los criterios del NDDG. i O' Sullivan JB, Mahan CM. Criteria for the oral glucose tolerance test in pregnancy. Diabetes. 1964; 13: 278-85. ii Jarrett RJ. Gestational Diabetes: a no-entity? BMJ 1993; 306: 37-8. iii Young TK, Mustard CA. Undiagnosed diabetes: Does it matter? CMAJ 2001; 164: 24-8. iv Proceedings of the 4th International Workshop-Conference on Gestational Diabetes Mellitus. Chicago, Illinois, USA. 14-16 March 1997. Diabetes Care. 1998;21 Suppl 2:B1-167 v American College of Obstetricians and Gynecologists. Practice bulletin no. 137: Gestational diabetes mellitus. Obstet Gynecol 2013; 122:406 vi Grupo Español para el Estudio de la Diabetes y Embarazo (GEDE). Guía Asistencial 2006. Prog Obstet Ginecol 2007;50:249-64. vii International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups Consensus Panel. International association of diabetes and pregnancy study groups recommendations on the diagnosis and classification of hyperglycemia in pregnancy. Diabetes Care 2010; 33:676-82. viii Cowie CC, Rust KF, Byrd-Holt DD, Gregg EW, Ford ES, Geiss LS, et al. Prevalence of diabetes and high risk for diabetes using A1C criteria in the U.S. population in 1988-2006. Diabetes Care 2010; 33:562-68. ix American Diabetes Association. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care 2011; 34 Suppl 1:S62-69. x American Diabetes Association. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care 2013; 36 Suppl 1:S67-74. xi World Health Organization [Internet]. Diagnostic Criteria and Classification of Hyperglycaemia First Detected in Pregnancy. Suiza: World Health Organization; c2013 [cited 2014 jan 30]. Available from: http://www.who.int/diabetes/publications/Hyperglycaemia_In_Pregnancy/en/index.html xii Proceedings of the Second International Workshop-Conference on Gestational Diabetes Mellitus. October 25-27, 1984, Chicago, Illinois. Diabetes. 1985 Jun; 34 Suppl 2:1-130 xiii National Diabetes Data Group. Classification and diagnosis of diabetes mellitus and other categories of glucose intolerance. Diabetes 1979; 28:1039-57. xiv Carpenter MW, Coustan DR. Criteria for screening tests for gestational. Diabetes. Am J ObstetGynecol 1982;144:768-73. xv Sermer M, Naylor CD, Gare DJ, Kenshole AB, Ritchie JW, Farine D. Impact of increasing carbohydrate intolerance on maternal-fetal outcomes in 3637 women without gestational diabetes. The Toronto Tri-Hospital Gestational Diabetes Project. Am J ObstetGynecol 1995;173:146-56. xvi Sacks DA, Greenspoon JS, Abu- Fadil S, Henry HM, Wolde-Tsadik G, Yao JFF. Toward universal criteria for gestational diabetes: The 75-gram glucose tolerance test in pregnancy. Am J ObstetGynecol 1995;172:607-14. xvii American Diabetes Association. Gestational diabetes mellitus. Diabetes Care 2000;23:S77S79. xviii Ferrara A, Hedderson MM, Quesenberry CP, Selby JV. Prevalence of gestational diabetes mellitus detected by the national diabetes data group or the Carpenter and Coustan plasma glucose thresholds. Diabetes Care 2002;25:1625-30. xix Ricart W, López J, Mozas J et al. Potential impact of American Diabetes Association (2000) criteriafor diagnosis of gestational diabetes mellitus in Spain. Diabetologia 2005; 48: 1135-41. xx Ricart W, López J, Mozas J, Pericot A, Sancho MA, González N, et al. Body mass index has a greater impact on pregnancy outcomes than gestational hyperglycaemia. Diabetología 2005;48:1736-42. xxi HAPO Study Cooperative Research Group, Metzger BE, Lowe LP, Dyer AR, Trimble ER, Chaovarindr U, Coustan DR. Hyperglycemia and adverse pregnancy outcomes. N Engl J Med 2008;358:1991-2002. xxii Vandorsten JP, Dodson WC, Espeland MA, Grobman WA, Guise JM, Mercer BM, et al. NIH consensus development conference: diagnosing gestational diabetes mellitus. NIH Consens State Sci Statements. 2013;29:1-31. xxiii U.S. Preventive Services Task Force. Screening for gestational diabetes mellitus: U.S. Preventive Services Task Force recommendation statement. Ann Intern Med. 2008;148:759-65. xxiv Corcoy R, Lumbreras B, Bartha JL, Ricart W. Nuevos criterios diagnósticos de diabetes mellitus gestacional a partir del estudio HAPO ¿Son válidos en nuestro medio? Prog Obstet Ginecol. 2010;53:331-333. xxv Naveiro-Fuentes M, Jiménez-Moleón JJ, Olmedo-Requena R, Amezcua-Prieto C, BuenoCabanillas, Mozas-Moreno. Resultados perinatales en función de 3 criterios diagnósticos de diabetes gestacional. Clin Invest Gin Obst. 2014. (en prensa). Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.gine.2013.12.008