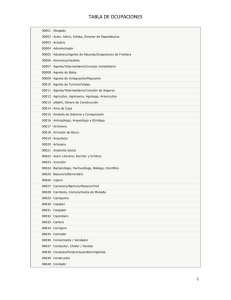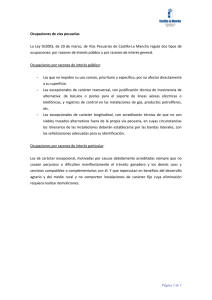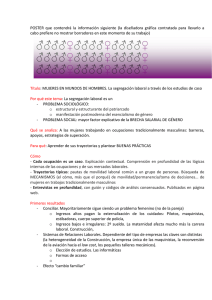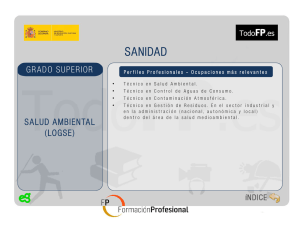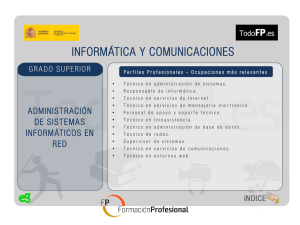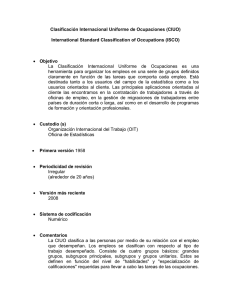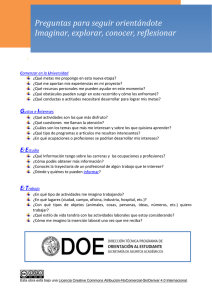Análisis de la segregación laboral.
Anuncio

TÍTULO: Mercado de trabajo y juventud: análisis de la segregación laboral. AUTOR 1: Bárbara Montero González ([email protected]) AUTOR 2: Manuel Hernández Peinado ([email protected]) AUTOR 3: José Antonio Camacho Ballesta ([email protected]) PALABRAS CLAVE: mercado laboral, segregación, juventud, EPA, bootstraps. Códigos JEL: J7 RESUMEN: (mínimo 400 palabras) En las últimas décadas, la juventud ha experimentado una gran evolución en sus características sociológicas, económicas y culturales. Ello se ha debido en parte a los cambios demográficos, pero también a las modificaciones del entorno social, de los comportamientos individuales y colectivos, de las relaciones familiares y de las condiciones del mercado de trabajo. En términos económicos la juventud es, potencialmente, el sector más importante de la población. Constituye la fuerza social y económica que, en la siguiente generación, va a ser el eje de la población económicamente activa y, por lo tanto, el factor de producción fundamental. En este sentido, el objetivo del presente trabajo es el análisis de la segregación ocupacional y sectorial, entre los colectivos de jóvenes y adultos españoles, en los últimos trimestres de los años 2002 y 2010. Este interés se complementa con la creciente preocupación de las autoridades públicas por desarrollar políticas encaminadas a combatir las elevadas tasas de desempleo juvenil que afectan a España e incrementan el riesgo de una “generación perdida”. A lo largo del último siglo, el estudio de la segregación laboral ha suscitado el interés de un gran número de economistas y sociólogos que, en su mayoría, han investigado este fenómeno tomando una perspectiva de género. Esto ha provocado la aparición de una importante literatura empírica y teórica sobre la segregación ocupacional y sectorial de género, pudiéndose citar entre otras: la teoría del capital humano (Brown y Corcoran, 1997); las versiones del modelo de preferencia por la discriminación de Becker (1957); el “modelo del amontonamiento” (crowding model) de Bergmann (1986); o la teoría del mercado de trabajo dual (Goldin, 1986; y Bulow y Summers, 1986). Por todo ello, si el análisis de la segregación laboral entre jóvenes y adultos fuera positivo, todas estas teorías sobre discriminación laboral de género podrían ser aplicadas a los colectivos anteriormente mencionados, demostrándose de este modo que la juventud es un segmento discriminado dentro del mercado laboral. Para el estudio de la segregación se utilizará como base de datos la Encuesta de Población Activa (EPA) que realiza el INE de forma trimestral. Para averiguar si existe dicha segregación dentro del colectivo joven se emplearan varios índices como son: el índice de Duncan, el índice de representación, el índice de participación, el índice de Karmel y Maclachlan… Estos índices han sido empleados por distintos autores para medir la segregación ocupacional de las mujeres en el mercado de trabajo español. La cuestión de cuál de los diversos índices propuestos permite cuantificar mejor el nivel de segregación es aún hoy día objeto de debate (Anker, 1998). Sin embargo, en línea con la mayoría de los estudios sobre segregación ocupacional por sexo, el índice de disimilitud es el que mejores resultados da para realizar este tipo de mediciones, por ello, en este estudio se utilizará como índice principal (Efron et al., 1993). 1. INTRODUCCIÓN. Los conceptos de segregación laboral y discriminación salarial se centran en el fenómeno que ocurre cuando se estigmatiza a ciertos individuos únicamente por pertenecer a una determinada categoría social, o por poseer ciertas características personales. La segregación laboral es una característica presente en los distintos mercados de trabajo y un rasgo fundamental de la inserción laboral de ciertos colectivos (como mujeres, inmigrantes o jóvenes) en las sociedades desarrolladas. Este concepto puede ser aplicado siempre que se estudien dos colectivos de individuos y se pretenda comparar si se encuentran en igualdad de oportunidades a la hora de formar parte del mercado de trabajo. La segregación laboral puede ser horizontal o vertical. La primera se presenta cuando un determinado colectivo de personas se concentra principalmente en un número relativamente pequeño de ramas de actividad y se encuentran total o parcialmente ausentes de las demás (segregación sectorial). La segregación vertical tiene lugar cuando un determinado colectivo de personas se concentra en los niveles inferiores de la escala ocupacional existiendo otros grupos que se reparten en las demás categorías, o se concentran sólo en los niveles ocupacionales superiores (segregación profesional). Ambos tipos de segregación provocan la separación de los mercados de trabajo en dos colectivos (hombres y mujeres, jóvenes y adultos, inmigrantes y autóctonos...), de manera que cada grupo se encuentra en distintas ocupaciones y/o distintas ramas de actividad. El problema es que, muchas veces, uno de los colectivos acaba situándose en los niveles más bajos del empleo en cuanto a cualificación y remuneración. Con ello, el concepto de segregación acaba implicando también discriminación. El hecho de que hombres y mujeres, o jóvenes y adultos, se sitúen en lugares distintos de la escala ocupacional no resulta discriminatorio en sí mismo. Pero lo será si, como resultado de este proceso de segmentación del mercado laboral, un colectivo acaba en una posición más desventajosa de manera sistemática, y sin que ello lleve aparejado diferencias de cualificación o distintas preferencias a la hora de buscar un empleo1. A lo largo del último siglo, el estudio de la segregación laboral ha suscitado el interés de un gran número de economistas y sociólogos que, en su mayoría, han investigado este fenómeno tomando una perspectiva de género. Sin embargo, en el presente trabajo se analiza la segregación ocupacional y sectorial por edades, comparando los índices de segregación de los colectivos de jóvenes y adultos en los últimos trimestres de los años 2002 y 2010. Con ello se pretende demostrar que la juventud es un segmento discriminado dentro del mercado laboral español, lo que trae consigo una serie de repercusiones negativas para el desarrollo económico y social. Esto se debe a que, desde un punto de vista económico, la juventud es el sector más importante de la población porque constituye la fuerza social y económica que, en la siguiente generación, va ha ser el eje de la población económicamente activa y, por tanto, el factor de producción fundamental. Además, este interés se complementa con la creciente preocupación de las autoridades públicas por desarrollar políticas encaminadas a combatir las elevadas tasas de desempleo juvenil que afectan a España e incrementan el riesgo de una “generación perdida”. 1 El “Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación)” desarrollado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el año 1958, establece en el artículo 1 que el término discriminación comprende “cualquier Para el estudio de la segregación se utilizará como base de datos la Encuesta de Población Activa (EPA) que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) de forma trimestral. Para averiguar si existe dicha segregación dentro del colectivo joven se emplearan varios índices como son: el índice de Duncan (o disimilitud), el índice o grado de representación, el índice de distribución o participación, el índice de Karmel y Maclachlan… Estos ratios han sido empleados por distintos autores para medir la segregación ocupacional en el mercado laboral. La cuestión de cuál de los diversos índices propuestos permite cuantificar mejor el nivel de segregación es aún hoy día objeto de debate (véase Anker, 1988). Sin embargo, en línea con la mayoría de los estudios sobre segregación ocupacional por sexo y siguiendo a Anker, el índice de disimilitud es el que mejores resultados da para realizar este tipo de mediciones. Por ello, en este estudio se utilizará como índice principal y será complementado por otros ratios ampliamente aplicados en la literatura económica sobre segregación. 2. SEGREGACIÓN OCUPACIONAL: FUNDAMENTOS TEÓRICOS. Existen diversas teorías económicas que analizan la segregación ocupacional y la discriminación salarial; de acuerdo con la línea de pensamiento que siguen, se han clasificado en distintos grupos que parten de puntos de vista muy diferentes. Las causas y consecuencias de la segregación ocupacional han sido analizadas desde diferentes corrientes de la economía y de otras disciplinas, sin que exista consenso entre los especialistas. En esta línea, Fischer (1987) reconoce que existe una gran variedad de teorías sobre el tema, pero ninguna suministra una explicación completa del problema de la segregación laboral reivindicando la necesidad de un enfoque interdisciplinar. Hernández (1996) establece que si consideramos las causas de la segregación ocupacional, podríamos agruparlas en dos grandes tipos de factores: los personales (atribuibles a procesos diferentes de inversión en capital humano o condiciones sociales) y los que se producen en el mercado de trabajo. Siguiendo a Maté, Nava y Rodríguez (2002), las teorías que explican la segregación ocupacional entre sexos se pueden clasificar en tres grandes grupos: corriente neoclásica del capital humano, teorías de la segmentación de los mercados de trabajo y teorías no económicas o feministas. En definitiva, las teorías explicativas de las diferencias en ocupaciones y salarios se suelen dividir en dos grandes modelos: las influencias por el lado de la oferta (supply-­‐side, o características de los trabajadores) y las influencias por el lado de la demanda (demand-­‐ side , o características de los lugares de trabajo y de los actores dentro de los mismos). En todo caso, y aunque no son demasiados los intentos de integrar ambas perspectivas, estos dos modelos no resultan mutuamente excluyentes. Como advierten England y Farkas (1986) o Blau, Ferber y Winkler (1998), existen efectos de retroalimentación entre ellos que preservan las diferencias de género, incluso cuando las fuerzas del mercado tienden a erosionarlas. Antes de seguir adelante es importante señalar que la mayoría de los estudios publicados acerca del tema no se refieren a segregación laboral en sí, sino a las diferencias salariales que causa entre los colectivos estudiados (que normalmente son hombres y mujeres). De ahí que muchas teorías y explicaciones traten los determinantes de la segregación laboral y de la desigualdad de remuneración como si ambos fenómenos constituyeran uno solo; y es desafortunado que así ocurra, porque las diferencias salariales obedecen a muchas causas, de las cuales la segregación ocupacional no es más que una. Además, la segregación es importante en sí misma y, por ello, se analiza de forma independiente en este estudio. Teoría del "gusto" por la discriminación TEORÍAS EXPLICATIVAS Modelo del poder de mercado DEMANDA Discriminación estadística Modelo de concentración OFERTA Teoría del capital humano FIGURA 1: TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LA SEGREGACIÓN Y LA DISCRIMINACIÓN Las explicaciones de las diferencias salariales en el lado de la demanda se centran fundamentalmente en la discriminación en el mercado de trabajo y en los aspectos de la estructura del mercado laboral que la perpetúan. Las características de los lugares de trabajo y de los actores son los puntos de atención, de modo que las disimilitudes en ganancias se atribuyen a diferencias en las oportunidades disponibles para cada sexo (Marini, 1989). Las principales teorías son: el modelo del poder de mercado, la teoría del “gusto” por la discriminación, la discriminación estadística y el modelo de la concentración. Las explicaciones por el lado de la oferta se detienen en las características y decisiones de los trabajadores individuales, atribuyendo las diferencias salariales a las disimilitudes en las cualificaciones, intenciones y actitudes en el acceso al mercado de trabajo. En la literatura económica, esta explicación ha sido desarrollada fundamentalmente por la teoría del capital humano ya en la primera mitad del siglo XX, si bien serán Mincer (1974), Polachek (1974) y, sobre todo, Becker (1985, 1993) los principales teóricos de este modelo en las cuestiones de género. Siguiendo una línea similar, Cain (1984) establece la siguiente taxonomía de las teorías de discriminación del mercado laboral: TEORÍAS NEOCLÁSICAS • Modelos exactos: asume información perfectaa. • Teorías competitivas: no hay monopolios o prácticas colusorias entre los agentes económicos. Fuentes de las preferencias discriminatorias pueden estar: • los trabajadores • los empleadores. • Teorías monopolísticas: control exclusivo de una persona o grupo. Puede ser ejercido: • Por la empresa sobre el precio del producto (un solo vendedor). • Por el empleador sobre los salarios de los trabajadores (monopsonio, un solo comprador). • Por los trabajadores sobre los salarios (los sindicatos). • Por el gobierno sobre una variedad de condiciones de mercado (por ejemplo, el salario regulación). • Modelos estocásticos: la falta de información en algunos respectob. • Teoría de la discriminación estadística: ante la falta de conocimiento de los trabajadores de la productividad, las empresas se basan en las características observables (raza, sexo, edad) para estimar la productividad. TEORÍAS INSTITUCIONALES • Caracterizado por la conoianza en los estudios históricos, análisis legales, o estudios de casos. • Capaz de describir las fuerzas combinadas de los monopolios, preferencias de discriminación y circunstancias particulares, pero ninguna teoría generalizable se genera. a El supuesto de información perfecta es equivalente a la hipótesis que los valores esperados (o medios) de las variables que describen completamente la resultados de interés. b Variaciones en los valores de las variables, además de sus medios, pueden determinar los resultados, y la media o la varianza se puede desconocido para los tomadores de decisiones. FIGURA 2: TAXONOMÍA DE LAS TEORÍAS DE DISCRIMINACIÓN LABORAL SEGÚN CAIN (1984) La teoría económica neoclásica presupone que los agentes que participan en este modelo son racionales, que los mercados de trabajo funcionan perfectamente y que las remuneraciones de los trabajadores son iguales al producto marginal de su trabajo. En esta línea, hay dos teorías con estos supuestos: una es la teoría del capital humano, la cual argumenta que la productividad de los grupos minoritarios de trabajadores es más baja porque tienen menos oportunidades para acumular capital humano; otra es la hipótesis de concentración, la cual explica que la productividad de la minoría es más baja debido a la exclusión por parte del empleador. Otros economistas, en cambio, niegan la hipótesis de la competitividad perfecta del mercado laboral y se centran en las implicaciones de los salarios monopsónicos, esto quiere decir que el poder del monopolio está en el lado del comprador; en este caso, en el mercado laboral el poder reside en los empleadores. Las instituciones son mecanismos de orden social y cooperación que procuran normalizar el comportamiento de un grupo de individuos (que puede ser reducido o coincidir con una sociedad entera), entre los que se encuentran las normas, usos y costumbres. La escuela institucional usa las instituciones para explicar la segregación ocupacional y la discriminación. Parten del supuesto de que instituciones, como los sindicatos y las grandes empresas, desempeñan un papel importante a la hora de determinar a quién se contrata, se despide o se asciende, y el salario que se abona a cada cual. Además, presuponen que los mercados de trabajo están segmentados de ciertas maneras, y que, aunque cada parcela del mercado tal vez funcione de acuerdo a la teoría neoclásica, es difícil para los trabajadores pasar de una a otra actividad (Anker, 1998). Dentro de esta categoría hay dos teorías importantes: la teoría de mercado laboral interno y la teoría del mercado de trabajo dual. 3. ÍNDICES DE SEGREGACIÓN: REVISIÓN. En este apartado se revisan los índices más empleados para medir la segregación ocupacional, con el fin de averiguar cuales son los más apropiados para estimar las diferencias ocupacionales y sectoriales entre jóvenes y adultos. Un índice de segregación se utiliza para medir las diferencias en las distribuciones entre dos colectivos en las diferentes ocupaciones2 del mercado laboral. Normalmente se han aplicado numerosos índices de segregación para calcular las diferencias de distribución entre hombres y mujeres o inmigrantes y autóctonos, pero este trabajo se centra en medir la segregación laboral entre jóvenes y adultos. Cuando las distribuciones de ambos colectivos a lo largo de las diferentes ocupaciones son idénticas, se dice que no hay segregación y se espera un valor de 0 para cualquier índice de segregación que se calcule. El caso contrario se produce cuando la segregación en total, es decir, cuando los miembros de los colectivos comparados trabajan en diferentes ocupaciones, obteniendo un valor de 1. A lo largo del presente trabajo utilizaremos la siguiente notación. CUADRO 1: NOTACIÓN UTILIZADA n Número de ocupaciones. i Ocupación i-­‐ésima. Ji Número de jóvenes trabajadores en la ocupación i-­‐ésima. Jit Número de jóvenes trabajadores en la ocupación i-­‐ésima en el momento t. Ai Número de adultos trabajadores en la ocupación i-­‐ésima. Ait Número de adultos trabajadores en la ocupación i-­‐ésima en el momento t. Ti Número total de trabajadores en la ocupación i-­‐ésima: Ti=Ji+Ai Tit Número total de trabajadores en la ocupación i-­‐ésima en el momento t: Tit=Jit+Ait J Número total de jóvenes trabajadores: 𝐽 = ! !!! 𝐽! A Número total de adultos trabajadores: 𝐴 = ! !!! 𝐴! T Número total de trabajadores: T=J+A ji Participación juvenil en la ocupación i-­‐ésima: 𝑗! = ! jit Participación juvenil en la ocupación i-­‐ésima en el momento t: 𝑗!" = (1-­‐ji) Participación adulta en la ocupación i-­‐ésima: 1 − 𝑗! = (1-­‐ Participación adulta en la ocupación i-­‐ésima en el momento t: 1 − 𝑗!" = ! !! !! !! !!" !!" !!" !!" 2 En este trabajo también se analizan los índices de segregación por ramas de actividad. De este modo, todo lo que se mencione en el presente trabajo sobre ocupaciones también será aplicable a las distintas actividades. jit) !! Jj Número de jóvenes trabajando en ocupaciones catalogadas como “jóvenes”. Tj Número total de trabajadores en ocupaciones catalogadas como “jóvenes”. Ja Número de jóvenes trabajando en ocupaciones catalogadas como “adultas”. Ta Número total de trabajadores en ocupaciones catalogadas como “adultas”. jvi Porcentaje de participación juvenil en cada ocupación: 𝑗𝑣! = adi Porcentaje de participación adulta en cada ocupación: 𝑎𝑑! = ! = ! Participación juvenil en la economía: 𝑗 = ! = ! j !!! !! !! !! !! ×100 ×100 Fuente: Elaboración propia. Siguiendo a Deutsch, Morrison y Ñopo (2001), los índices sobre segregación ocupacional se pueden clasificar en torno a dos grupos claramente diferenciados: índices de diferencias absolutas e índices de clasificación de ocupaciones. Los índices de diferencias absolutas son los que utilizan como base para el cálculo el concepto de distancia entre distribuciones de tal modo que, para cualquier categoría ocupacional, la diferencia entre la participación relativa de jóvenes y adultos será una medida de segregación para dicha categoría. Entre estos índices destaca, por ser el más utilizado, el índice de Duncan y Duncan, también conocido como índice ID, o index of Dissimilarity, que se calcula como: 1 𝐽! 𝐴! − 𝐼𝐷 = 𝐽 𝐴 2 ! donde el coeficiente “1/2” se necesita para normalizar el índice y donde el componente de segregación en cada categoría es calculado por la diferencia entre dos ratios: el ratio de participación juvenil con respecto a la participación total de los jóvenes menos el ratio calculado del mismo modo pero para los adultos. El índice toma valores entre 0 y 1. Cuando el ID es 0 significa que no hay segregación, es decir, los jóvenes se distribuyen entre ocupaciones en las mismas proporciones que los adultos. Cuando el ID es igual a 1 resulta una segregación completa, es decir, cada ocupación es completamente juvenil o adulta. La importancia del índice ID en la literatura aplicada se debe, sobre todo, a lo enormemente sencillo que es de calcular. Habitualmente el índice ID se ha interpretado como la suma de la proporción mínima de mujeres más la proporción mínima de hombres que tendrían que cambiar su ocupación con el objetivo de que la proporción de mujeres sea la misma en todas las ocupaciones (e igual, lógicamente, a la proporción de mujeres en la población). Sin embargo, esta interpretación, que incluso aparece en el artículo original de Duncan y Duncan (1955), ha sido revisada en Anker (1998) donde se muestra una interpretación diferente. Según Anker, la interpretación correcta del índice ID es que mide “la proporción de hombres trabajadores más la proporción de mujeres trabajadoras que tendrían que cambiar de ocupación para que hubiera la misma proporción de mujeres en cada ocupación -­‐y lógicamente la misma proporción de hombres en cada ocupación, pero con valores diferentes-­‐“. En este trabajo el índice ID se interpretara como la proporción de jóvenes y adultos trabajadores que tendrían que cambiar de ocupación para que hubiera la misma proporción de jóvenes (y, lógicamente, adultos) en cada ocupación o actividad laboral. El índice ID es muy sensible al nivel de agregación de las ocupaciones: si la agregación de las ocupaciones es elevada, se reduce la segregación que se alcanza con el índice. Por eso hay dificultades para comparar la evolución del índice de disimilitud a lo largo del tiempo. En este sentido, se usa también el índice normalizado de Duncan. 𝐽! 𝐴! ! 1 𝑇! 𝑇! − 𝐼𝐷!"#$%&'(%)" = 𝐽! 𝐴! 2 !!! 𝑇! 𝑇! Otro de los índices de diferencias absolutas habitualmente utilizado es el de Karmel y MacLachlan, también conocido como índice KM o índice IP, que se calcula como: 1 1 1 − 𝑗 𝐽! − 𝑗𝐴! = 𝐽! − 𝑗 𝐴! + 𝐽! 𝐾𝑀 = 𝑇 𝑇 toma valores entre 0 y 0,5 y se relaciona con el tradicional ID del siguiente modo: 𝐾𝑀 = 2𝑗 1 − 𝑗 𝐼𝐷 En este caso, el cálculo del nivel de segregación se obtiene de la resta de dos ratios ponderados: en primer lugar la participación de los adultos en cada categoría respecto a la fuerza de trabajo total, todo ello ponderado por la participación juvenil en la fuerza de trabajo total; y, por otro lado, el mismo ratio análogo a la participación juvenil. La gran diferencia con respecto al índice ID es que ahora se incorpora el hecho de que jóvenes y adultos tienen diferentes ratios de participación en el total de la economía. En Deutsch, Morrison, Piras y Ñopo (2001) se pone de manifiesto que para cualquier distribución entre dos colectivos (en nuestro caso, jóvenes y adultos) en las diferentes categorías ocupacionales, siempre se cumple: 𝐼𝐷 > 𝐾𝑀 Y cuando jóvenes y adultos tienen la misma tasa de participación en el total de la economía se obtiene la siguiente relación: 𝐼𝐷 𝐾𝑀 = 2 El indicador3 Moir and Selby-­‐Smith (MSS o WE) se basa en que la participación de los jóvenes en cada ocupación es diferente a su participación en la fuerza laboral total. Mide la diferencia absoluta de la proporción de jóvenes y la proporción de empleados en las ocupaciones (Emerek et al., 2003). El índice se establece como: 𝐽! 𝑇! − 𝑀𝑆𝑆 = 𝐽 𝑇 ! El MSS puede interpretarse como la proporción de la población ocupada que tendría que cambiar de ocupación a fin de eliminar la segregación. Una distribución más equitativa de jóvenes y adultos entre las ocupaciones disminuiría la segregación. Aunque también 3 Se le llama indicador en lugar de índice porque puede tomar valores entre 0 y 2*A/T. disminuiría ante un descenso de la participación adulta en el empleo. El índice será igual a cero en caso de completa igualdad y será igual a dos veces la proporción adulta en el empleo (2*A/T)4, cuando exista segregación total. Una de las desventajas de este indicador es que toma valores diferentes según se escoja como base de cálculo el porcentaje de jóvenes y adultos. También ha sido ampliamente utilizado el Índice de Gini (Cabral, Cardoso y Portela, 2003). Este índice y la curva de Lorenz asociada a él se usan profusamente en la literatura para medir el grado de desigualdad de alguna variable, como por ejemplo la renta. La segunda gran familia de índices son los relacionados con la clasificación de las ocupaciones. La base de estos índices es la existencia de ocupaciones que denominaremos adultas, donde los adultos predominan, y ocupaciones juveniles en las que los jóvenes son mayoría. En este caso la existencia de segregación ocupacional se observa porque existen demasiados adultos (y, por lo tanto, muy pocos jóvenes) trabajando en ocupaciones catalogadas como adultas, o demasiados jóvenes (pocos adultos) en ocupaciones jóvenes. Un modo de capturar dicha segregación por medio de un índice consiste en calcular la diferencia de participación juvenil en ocupaciones adultas y jóvenes. Así tendremos: 𝐽! 𝐽! 𝐼 = − 𝑇! 𝑇! Esta es la forma general que se aplica a todos los índices. La diferencia entre ellos radica en los distintos métodos de etiquetar las ocupaciones entre adultos y jóvenes. De este tipo es el índice de Hakim y Siltanen (SR), que es el más sencillo de calcular, ya que una ocupación se considera joven si la tasa de participación de los jóvenes en esa ocupación en concreto supera a la tasa de participación juvenil en el total de la economía. O sea, etiquetamos la ocupación como juvenil si: 𝑗! > 𝑗 Del mismo modo, una ocupación decimos que es adulta si la tasa de participación de los adultos en ellas supera la del total de la economía: 1 − 𝑗! > 1 − 𝑗 Otro índice de clasificación de ocupaciones ampliamente utilizado es el índice Marginal Matching (MM) que se caracteriza por ser bastante más elaborado que el SR y porque posee la propiedad de ser un índice simétrico en el sentido de que el número de adultos en ocupaciones jóvenes coincide con el número de jóvenes en ocupaciones adultas. Para proceder con el cálculo del índice debemos etiquetar las ocupaciones, con lo que es necesario ordenarlas de acuerdo a la tasa de participación juvenil (valores de ji) en orden decreciente. Después de esto selecciona las primeras nj ocupaciones tal que: !! !! 𝑇! < 𝐽 !!! 4 Emerek ! ! !! ! ! − et al. (2003) demostraron mediante cálculos que el MSS puede ser reformulado como 𝑀𝑆𝑆 = ! = 2 ∙ ∙ 𝐼𝐷, mostrando la relación entre los dos índices (MSS e ID). El MSS es un múltiplo del ID. !! ! ! !! 𝑇! ≥ 𝐽 !!! es decir, hasta que conseguimos que los trabajadores seleccionados en todas las ocupaciones superen el total de jóvenes en la economía. Estas ocupaciones se consideran jóvenes, y el resto adultas. Supongamos que la ocupación nj cumple esta condición, entonces tendrá que darse para las ocupaciones que catalogamos como jóvenes la siguiente condición: 𝐴! + 𝐽! + 𝐴! + 𝐽! + ⋯ + 𝐴! + 𝐽! = 𝐽 cumpliéndose para el resto de ocupaciones (las adultas): 𝐴!!! + 𝐽!!! + 𝐴!!! + 𝐽!!! + ⋯ + 𝐴! + 𝐽! = 𝑇 − 𝐽 = 𝐴 Existen otros índices para clasificar las ocupaciones, así siguiendo a Cáceres, Escot, Fernández y Saiz (2004), definimos la: • Participación de los jóvenes en la i-­‐ésima ocupación como el porcentaje de jóvenes en la i-­‐ésima ocupación respecto al total de trabajadores de la i-­‐ésima ocupación. • Concentración en la i-­‐ésima ocupación como el porcentaje de jóvenes de la i-­‐ ésima ocupación respecto al total de jóvenes empleados. • Representación de los jóvenes en la i-­‐ésima ocupación como el cociente entre el porcentaje de jóvenes en la i-­‐ésima ocupación (o lo que es lo mismo la participación en la i-­‐ésima ocupación) dividido entre el porcentaje de mujeres en el empleo total (o lo que es lo mismo la participación en el total de ocupaciones). En base a los cálculos anteriores se define una ocupación como “sobrerrepresentada” si tiene un valor de representación superior a 1, es decir si la participación en dicha ocupación es superior a la participación total. Y definiremos una ocupación como “subrrepresentada” en caso contrario, si el valor de la representación de dicha ocupación es menor a 1, o sea si la participación de esa ocupación es menor que la Participación total. Existe otra clasificación menos drástica que la anterior, que define 3 grupos de ocupaciones. Así siguiendo de nuevo a Cáceres, Escot, Fernández y Saiz (2004), se define una ocupación como “joven” si el índice de representación supera el umbral de 1,25, si se encuentra entre 0,75 y 1,25 se define como ocupación “integrada”, y por último, es “adulta” si se encuentra por debajo de 0,75. Interesa ahora discutir acerca de los criterios que permitan evaluar qué tan aceptable es cada uno de estos índices. Los criterios que se exigen normalmente guardan una estrecha relación con el concepto de segregación que se desea alcanzar. Siltanen, Jarman y Blackburn (1995) definen segregación como el grado de separación de la relación entre el sexo de los trabajadores y la ocupaciones por género (en nuestro caso, por edades). Consecuentes con esta definición, dichos autores sostienen que los índices deben satisfacer, en forma simultánea, los siguientes criterios: a) Simetría respecto de mujeres y hombres: puesto que la segregación es un concepto simétrico, es esencial que su medida también lo sea, es decir, que refleje una sola relación entre jóvenes y adultos en la estructura del empleo. Los estadísticos D y MM cumplen con este criterio; es evidente que son simétricos, ya que son estadísticos de asociación entre las variables de las tablas básicas de segregación. Sin embargo, para del caso de los índices SR y WE, el resultado es diferente porque existe un versión para la segregación de los adultos respecto de los jóvenes y otra para la relación inversa. b) Límite superior constante: el objetivo de este criterio es que un mismo valor del índice signifique siempre lo mismo. Una definición adecuada de segregación debe considerar las condiciones bajo las cuales se alcanza la segregación total y el índice debe llegar a su valor máximo cuando estas condiciones se presentan. El índice de desigualdad de Duncan tiene su valor máximo igual a la unidad, situación que a la vez corresponde con una distribución de la fuerza de trabajo de máxima segregación entre jóvenes y adultos. Sin embargo, para los índices SR y WE esto no es así, puesto que el valor máximo de ambos depende de la composición de la fuerza de trabajo en cada momento. c) Límite inferior constante: el índice deberá alcanzar su nivel mínimo en la situación en que la segregación no existe. El MM y el de Duncan tienen su límite inferior igual a cero. Los índices que finalmente se escriben en función del último también tendrán valores mínimos iguales a cero. d) Tamaño invariante: este criterio exige que el valor del índice no se afecte por el tamaño absoluto de la fuerza de trabajo (T). Esto significa que si todos los elementos de la tabla básica de segregación se multiplican por un escalar, el valor del índice no se modifica. Todos los índices analizados en este trabajo satisfacen este criterio. e) Agrupamiento de ocupaciones: este criterio establece que el valor del índice no se afecta si ocupaciones con una misma composición por edad se agregan o, por el contrario, una se desagrega en dos o más con la misma composición por edad. Nuevamente, todos los índices estudiados cumplen este criterio. f) Invarianza respecto del cambio de la composición ocupacional: la implicación de este criterio es que las variaciones en la estructura ocupacional, es decir, la distribución del empleo entre las ocupaciones, no deben tener efecto en la medida de la segregación, adicionales a los que correspondan a la segregación en sí misma. g) Invarianza respecto del cambio de la composición por sexo del empleo total: ésta requiere que el nivel de la medida de la segregación no se afecte directamente por un cambio en la composición por edad del conjunto de la fuerza laboral. En general, existe consenso en que se deben cumplir los criterios a), d) y e). Con respecto a los demás, hay desacuerdo sobre su necesidad. Más aún, no existe unanimidad sobre cómo deben interpretarse cada uno de ellos. En particular, permanece abierto el debate sobre los dos últimos criterios. Siltanen, Jarman y Blackburn (1995) sostienen que sólo el índice MM cumple con ello, mientras otros autores no sólo cuestionan su relevancia, sino que además argumentan que dicho índice tampoco satisface plenamente estos criterios. Por otra parte, James y Taeuber (1985) proponen cuatro criterios, tres de los cuales corresponden a los d), e) y f), mientras el cuarto, denominado de transferencia, establece que el valor del índice debe disminuir cuando trabajadores adultos (jóvenes) se trasladan de ocupaciones con una alta concentración de adultos (jóvenes) a otras con una menor concentración de los mismos. Si las ocupaciones de origen y destino del traslado forman parte de las ocupaciones “adultas” (“jóvenes”), el criterio se refiere a su versión fuerte; si corresponden a las ocupaciones “adultas” (“jóvenes”) y “jóvenes” (“adultas”), respectivamente, el criterio se refiere a su versión débil. Watts (1995) argumenta que el índice de Duncan cumple con esta última, mientras que el índice MM sólo satisface esta versión en el caso en que la línea divisoria entre la ocupaciones “jóvenes” y las “adultas”, conforme al procedimiento para la construcción de la tabla básica de segregación con totales marginales iguales, coincida con el punto de corte para el cálculo del índice de Duncan. 4. ASPECTOS METODOLÓGICOS. Cuando se analiza la evolución temporal del ID, hay que tener presente que los cambios que éste pueda experimentar a lo largo del tiempo se pueden deber a: -­‐ cambios en la estructura ocupacional de los trabajadores (efecto distribución o mixto) -­‐ cambios en la composición por edad de las ocupaciones (efecto composición) El interés en hacer este tipo de distinciones ha llevado a que normalmente se descompongan los cambios en el ID en: cambios en la composición por edad de las ocupaciones; cambios en el tamaño relativo de las ocupaciones (en la distribución de las ocupaciones); y el denominado residual o “efecto interacción”. ∆𝐼𝐷 ≡ 𝐼𝐷! − 𝐼𝐷! = 𝐶 + 𝑀 + 𝑅 El método de descomposición se inicia recalculando el ID correspondiente al último año a través de dos vías: una de ellas usando la misma distribución ocupacional que en el año inicial y otra de ellas usando los mismos porcentajes de jóvenes y adultos en cada ocupación que en el año inicial. Las diferencias entre estos dos ID recalculados y el ID efectivo del primer año se considera que indican, en el primer caso (denominado efecto composición), en qué medida la segregación ocupacional cambió exclusivamente debido a cambios en la composición por sexo de las ocupaciones (dado que la estructura ocupacional fue estandarizada, es decir, forzada a permanecer igual en los dos períodos); y, en el segundo caso (denominado efecto distribución), en qué medida la segregación ocupacional cambió debido exclusivamente a cambios en la estructura de las ocupaciones (dado que las composiciones por sexo de todas las ocupaciones fueron estandarizadas). El índice de Duncan se puede expresar del siguiente modo: 1 𝐽! 𝐴! 𝑗! 𝑇! 1 − 𝑗! 𝑇! 1 − = − 𝐼𝐷 = 𝐽 𝐴 2 2 ! 𝑗! 𝑇! ! 1 − 𝑗! 𝑇! ! ! y si calculamos este índice en dos periodos tenemos: 1 𝑗!! 𝑇!! 1 − 𝑗!! 𝑇!! − 𝐼𝐷! = 2 ! 𝑗!! 𝑇!! ! 1 − 𝑗!! 𝑇!! ! 𝐼𝐷! = 1 2 ! 𝑗!! 𝑇!! − ! 𝑗!! 𝑇!! 1 − 𝑗!! 𝑇!! ! 1 − 𝑗!! 𝑇!! donde ya podemos, en primer lugar, calcular el cambio temporal que se ha producido en el ID, y por otro lado, descomponer el cambio en sus efectos composición y mixto. Estos efectos miden, por un lado, cambios en la composición por edad de las ocupaciones: 𝑗!! 𝑇!! 1 − 𝑗!! 𝑇!! 𝑗!! 𝑇!! 1 − 𝑗!! 𝑇!! 1 − − − 𝐶= 2 ! 𝑗!! 𝑇!! ! 1 − 𝑗!! 𝑇!! ! 𝑗!! 𝑇!! ! 1 − 𝑗!! 𝑇!! ! ! ! ! también llamado efecto composición, donde se mantienen fijas la estructura ocupacional (Ti1) en el primer período y se permite que cambien las proporciones entre los períodos (ji1 cambia a ji2), y (1-­‐ji1 cambia a 1-­‐ji2). Y, por otro lado, cambios en la distribución de las ocupaciones: 𝑗!! 𝑇!! 1 − 𝑗!! 𝑇!! 𝑗!! 𝑇!! 1 − 𝑗!! 𝑇!! 1 − − − 𝑀= 2 ! 𝑗!! 𝑇!! ! 1 − 𝑗!! 𝑇!! ! 𝑗!! 𝑇!! ! 1 − 𝑗!! 𝑇!! que es el efecto distribución o mixto, en el que se mantienen fijas las proporciones ji1 y (1-­‐ji1) en el primer período y se permite que cambie la distribución entre períodos (Ti1 cambia a Ti2). Por último, tenemos un valor residual (R) resultante de calcular la diferencia entre el cambio en el índice ID menos los efectos mixto y composición: 𝑅 = ∆𝐼𝐷 − 𝐶 − 𝑀 y que se denomina también efecto interacción. A veces se interpreta como una consecuencia de la interacción entre los cambios en la composición y en la distribución de las ocupaciones; sin embargo, y como señala de nuevo Anker (1998), “básicamente, el residual carece de significado”. No obstante, a lo largo del tiempo, se ha producido un cierto debate sobre la forma más adecuada de medir la segregación. En este sentido, algunas investigaciones5 han sugerido que el índice ID resulta insatisfactorio para medir la segregación por ocupaciones y han propuesto índices alternativos. Se apunta que si la mano de obra juvenil (o adulta) fuera redistribuida de la forma señalada por el índice ID, habría necesariamente un cambio en la estructura ocupacional del empleo, en un momento dado del tiempo. La comparación entre índices de segregación en dos periodos de tiempo diferentes requiere, sin embargo, que se confronten distribuciones del empleo con la misma estructura ocupacional y sin cambios en la participación general de cada grupo de edad. Con el objetivo de evitar estos inconvenientes, Karmel y MacLachlan (1988), desarrollaron el IP, que tiene en cuenta el tamaño relativo del empleo joven y adulto. Este índice mide la proporción del empleo total que debería cambiar de ocupación, con sustitución de trabajadores por otros del colectivo contrario, para alcanzar un grado de segregación nulo, es decir, para que exista la misma proporción de jóvenes y adultos en cada ocupación que la que existe a escala agregada. Al mismo tiempo, se mantienen constantes la estructura 5 Véanse, por ejemplo, las investigaciones de Karmel y MacLachlan (1988), Silber (1989), Silber (1992), Watts (1992), Boisso et al. (1994) y Watts (2001). ocupacional y los porcentajes de participación de cada sexo en el empleo total. La definición exacta del índice IP es la siguiente: 1 1 𝐼𝑃 = 𝐽! − 𝑗 𝐴! + 𝐽! = 1 − 𝑗 𝐽! − 𝑗𝐴! 𝑇 𝑇 De acuerdo con esta definición, para que se satisfagan los criterios de que la estructura ocupacional no varíe y de que la proporción de jóvenes y adultos en cada ocupación sea la misma que en el conjunto del empleo, se requiere que haya (1-­‐ j)·Ti adultos y j·Ti jóvenes en la ocupación i, después de la redistribución. Si se supone que inicialmente la ocupación i es predominantemente adulta, es decir, Ai > (1 – j)Ti y Ji < jTi, entonces Ai– (1-­‐ a)Ti adultos deberían abandonar esa ocupación y jTi -­‐Ji jóvenes tendrían que entrar a formar parte de la ocupación i. Es decir, Ai-­‐(1-­‐j)Ti+jTi-­‐Ji sería el número total de personas que habrían de cambiar de ocupación. Los cambios en el índice IP a lo largo del tiempo pueden deberse a diferentes factores. Para conocer cuáles son tales factores se va expresar el índice IP de un modo diferente: 1 1 1 𝐽! − 𝑗 𝐴! + 𝐽! = 𝑗! 𝑇! − 𝑗 1 − 𝑗! 𝑇! + 𝑗! 𝑇! = 𝑗! 𝑇! − 𝑗𝑇! 𝐼𝑃 = 𝑇 𝑇 𝑇 = 𝑡! 𝑗! − 𝑗 De acuerdo con este resultado, el índice IP de dos períodos puede definirse del siguiente modo: 𝐼𝑃1 = 𝑡!! 𝑗!! − 𝑗! 𝐼𝑃2 = 𝑡!! 𝑗!! − 𝑗! La comparación entre las expresiones IP1 e IP2 permite deducir que los cambios del índice IP entre dos periodos de tiempo pueden deberse a los siguientes factores. En primer lugar, a cambios en la estructura ocupacional (cambios en ti); en segundo lugar, a variaciones en la proporción de empleados de distintas edades en el conjunto de la economía (cambios en j); y, finalmente, a cambios en la composición por edad de cada ocupación (cambios en ji). Como consecuencia de ello, Karmel y MacLachlan (1988) descomponen las variaciones de su índice a lo largo del tiempo en dos partes que denominan efecto composición y efecto mixto. El efecto composición recoge el cambio en el índice entre dos periodos debido a variaciones en la composición por edad de las ocupaciones, manteniendo constante la estructura ocupacional (ti) y la participación de jóvenes y adultos en el empleo total (j). Se considera como la medida más apropiada del grado de segregación que existe en un mercado laboral6. El efecto mixto recoge el cambio en el índice entre dos periodos debido a cambios en la estructura ocupacional y en la proporción relativa de jóvenes y adultos en el empleo total, manteniendo constante la composición por edad de las ocupaciones (ji). Este último efecto puede ser, a su vez, subdividido en tres componentes. En primer lugar, el efecto edad debido, fundamentalmente, a un cambio en la proporción de jóvenes y adultos en el empleo conjunto. En segundo lugar, el efecto ocupación, debido a un cambio en la 6 Véase Watts (1992). Se considera que el índice IP aproxima la segregación bruta en el mercado laboral y el efecto composición la segregación neta. estructura ocupacional a lo largo del tiempo. Por último, un efecto residual debido a que los cambios en la estructura ocupacional y en las proporciones de jóvenes y adultos en el empleo están interrelacionados. Para conocer la importancia relativa de cada uno de los factores determinantes del cambio total del índice entre dos periodos es preciso hacer el supuesto de que todos los factores permanecen constantes, excepto uno, y calcular un nuevo índice que es comparado con el valor inicial de IP. Bajo este supuesto, las variaciones en el índice son el resultado, fundamentalmente, del factor que se ha modificado. En este sentido, los diferentes efectos en que se descompone la variación total de IP entre los dos periodos (ET) pueden obtenerse definiendo unos nuevos índices que se exponen a continuación. En primer lugar, por lo que se refiere al efecto composición, se supone que se mantiene constante la estructura ocupacional y la participación de jóvenes y adultos en el empleo total (es decir, por un lado, ti1 = ti2, y, por otro lado, j1 = j2). Se define, pues, un índice IC que es el valor que tomaría IP2 manteniendo constantes los elementos mencionados: 𝐼𝐶 = 𝑡!! 𝑗!! − 𝑗! La comparación entre IC e IP1 refleja el valor del efecto composición: 𝐸𝐶 = 𝐼𝐶 − 𝐼𝑃1 En segundo lugar, respecto al efecto ocupación, se tiene en cuenta el cambio en la estructura ocupacional entre dos periodos de tiempo, a la vez que se mantienen constantes la composición por edad de las ocupaciones y la participación de cada grupo en el empleo total (es decir, ji1 = ji2 y j1 = j2). Se construye, pues, un índice intermedio IO que permite hallar el efecto ocupación, de un modo similar a lo apuntado anteriormente: 𝐼𝑂 = 𝑡!! 𝑗!! − 𝑗! La comparación entre IO e IP1 refleja el valor del efecto ocupación: 𝐸𝑂 = 𝐼𝑂 − 𝐼𝑃1 Por último, se define el índice IE para hallar el efecto edad. Se calculan las diferencias en el valor de IP entre dos periodos de tiempo considerando constantes la estructura de ocupaciones y la composición por edad en cada ocupación (es decir, ti1 = ti2 y ji1 = ji2): 𝐼𝐸 = 𝑡!! 𝑗!! − 𝑗! La comparación entre IG e IP1 recoge el valor del efecto edad: 𝐸𝐸 = 𝐼𝐸 − 𝐼𝑃1 Una vez que se suman estos tres efectos, el residuo resultante hasta alcanzar el valor de la diferencia entre IP2 e IP1 corresponde al efecto residual, es decir, a la parte del efecto mixto no explicada por los efectos ocupación y edad. Un problema general de los índices de segregación, debido a la propia naturaleza de los mismos, es su gran sensibilidad respecto del nivel de desagregación de la estructura ocupacional. A mayor agregación de las ocupaciones menor es la segregación que se capta con los índices, pero no sólo el nivel de la misma puede diferir sino que también lo puede hacer su evolución en el tiempo así como la comparación entre áreas. Esto ocurre cuando un grupo ocupacional agrega ocupaciones heterogéneas en cuanto a la integración de jóvenes y adultos. Este aspecto por sí mismo hace aconsejable la utilización de clasificaciones de ocupaciones desagregadas, de modo que se tienda a utilizar la de dos dígitos o incluso la de tres en países en que ésta está disponible, con preferencia sobre la de un dígito que aún así sigue siendo ampliamente utilizada, aunque sólo sea a título comparativo. Debido a ello, en este estudio se ha optado por emplear las clasificaciones CNO y CNAE a dos dígitos7. Sin embargo, un mayor nivel de desagregación también tiene su coste, especialmente en el caso en que se estudia la segregación en áreas donde el tamaño de la muestra disponible no es muy grande, ya que su falta de representatividad puede llevar a la aparición de ocupaciones con cero observaciones, tanto en el total como especialmente en el caso de mujeres en ocupaciones mayoritariamente masculinas, distorsionando el nivel de segregación observado y su variación geográfica o interanual. En consecuencia, debe optarse o bien por reducir el nivel de agregación, lo que permite el análisis de particiones más finas, o bien por ampliar la desagregación pero a costa de excluir del análisis a las áreas en las que su reducido número de observaciones pueda hacer dudar de los resultados. Este segundo problema no se presenta en este trabajo ya que las mediciones son a nivel nacional. 5. APLICACIÓN DE LOS ÍNDICES. En este trabajo se analiza la segregación laboral en la economía española utilizando los cuartos trimestres de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de los años 2002 y 2010. Se han aplicado una serie de índices de segregación a los grupos de jóvenes y adultos con la finalidad de conocer en que ocupaciones y ramas de actividad se concentran. Se consideran jóvenes aquellos con edades comprendidas entre los 16 y los 30 años y, por ende, se consideran adultos aquellos que tienen de 30 años en adelante. En el anexo aparecen los listados de las clasificaciones de actividades y ocupaciones (CNAE93 y CNO94) que resultan necesarios para entender las tablas de análisis, ya que en ellas solo aparecen los códigos y no los nombres de la ocupación/actividad. Finalmente en el presente estudio se van a emplear los siguientes índices: • Índices de diferencias absolutas: -­‐ Índice de Duncan (ID) con su descomposición. -­‐ Índice de Duncan Normalizado. -­‐ Índice de Karmel y MacLachlan (IP) con su descomposición. -­‐ El indicador Moir and Selby-­‐Smith (MSS o WE). • Índices de clasificación de las ocupaciones: -­‐ Índice de Hakim y Siltanen (SR). -­‐ Índice Marginal Matching (MM). -­‐ Índice de participación. -­‐ Índice de concentración. -­‐ Índice de representación. Lo primero que se ha analizado es la evolución del ID y su descomposición. Durante el período 2002-­‐2010 se produce una disminución del índice de Duncan, tanto en 7 Uno de los índices más sensibles al nivel de agregación de la ocupaciones es el ID, por ello, en este estudio se ha calcula de forma adicional el ID normalizado. ocupaciones como en actividades, aunque en estas últimas la diferencia es mayor (-­‐ 0,0323). Estas variaciones en los índices se explican, en el caso de las ocupaciones, por el efecto distribución, es decir, por cambios en la estructura ocupacional que se han visto corregidos, en cierto modo, por los cambios en los ratios entre jóvenes y adultos (efecto composición). El signo negativo del efecto composición actúa como amortiguador del efecto distribución, provocando que la variación del ID sea menor. CUADRO 2: DESCOMPOSICIÓN ID Ocupaciones Actividades 0,2424 0,1673 ID2002 0,2360 0,1350 ID2010 -­‐0,0064 -­‐0,0323 Diferencia (ID2010-­‐ID2002) -­‐0,0071 -­‐0,0334 Efecto composición 0,0005 0,0057 Efecto distribución (o mixto) 0,0001 -­‐0,0045 Efecto residual (o interacción) • • • • • • Fuente: Elaboración propia. Al analizar la descomposición del índice ID, calculado en base a las actividades y no a las ocupaciones, se obtienen resultados similares. La evolución de los índices durante 2002-­‐ 2010 también es negativa y esta variación se debe, en gran parte, al efecto distribución que se ve también amortiguado por el signo negativo del efecto composición. El único dato que destaca en este caso es el signo negativo del efecto residual. • • • • • CUADRO 3: DESCOMPOSICIÓN IP Ocupaciones Actividades 0,0969 0,0669 IP2002 0,0690 0,0394 IP2010 -­‐0,0279 -­‐0,0274 Diferencia (IP2010-­‐IP2002) Efecto composición 0,0172 0,0326 Efecto mixto: -­‐ Efecto ocupación -­‐0,0003 0,0003 -­‐ Efecto edad 0,0231 0,0351 -­‐ Efecto residual 0,0680 0,0955 Fuente: Elaboración propia. En el Cuadro 3 se analiza la evolución del IP durante el período 2002-­‐2010 y su descomposición en los efectos composición, ocupación/actividad, edad y residual. Tanto en ocupaciones como en actividades, se ha producido una reducción del IP en el período estudiado, siendo ambas diferencias muy similares. En ambos casos también hay que destacar el alto porcentaje de los efectos residuales, es decir, es muy elevada la proporción del efecto mixto no explicada por los efectos ocupación y edad (6,8% en el caso de las ocupaciones y 9,5% en el caso de las actividades). En el caso de las ocupaciones estas variaciones se deben, en gran parte, al efecto edad, lo que significa que los cambios en la participación de los jóvenes en el empleo total han provocado que un número mayor de personas tengan que cambiar de ocupación para que haya igualdad entre la distribución de jóvenes y adultos (manteniendo constantes el resto de factores). El efecto composición, tomado aisladamente, también explica una parte de la variación del IP. Ello significa que los cambios producidos en el mercado laboral, en cuanto a la participación de jóvenes y adultos dentro de cada ocupación, también tiene cierto peso a la hora de explicar la variación de la segregación. El efecto ocupación tiene menos importancia que los dos anteriores, si bien hay que destacar que presenta signo negativo. Es decir, los cambios en la estructura ocupacional registrados entre 2002 y 2010 han contribuido a corregir, en cierta medida, los desequilibrios existentes en la distribución por ocupaciones de jóvenes y adultos. En el caso de las actividades ocurre algo similar, las variaciones en el IP se deben, principalmente a los efectos edad y composición, respectivamente. Aunque en este caso hay que destacar que el efecto ocupación no tiene signo negativo, aunque si una importancia mínima a la hora de explicar la variación en el IP. Otros índices de diferencias absolutas que se han analizado en el estudio son el ID normalizado y el indicador MSS. Como se observa en el Cuadro 4, las reducciones del ID normalizado son mayores en el caso de las actividades. En el caso del MSS calculado para las ocupaciones, en el año 2002, se interpreta como que un 35,08% de la población ocupada tendría que cambiar de ocupación a fin de eliminar la segregación, es decir, debería darse una distribución más equitativa de jóvenes y adultos entre las ocupaciones para disminuir la segregación. Aunque también disminuiría ante un descenso de la participación adulta en el empleo. En el año 2010 el porcentaje aumenta 3 puntos porcentuales. En el caso de las actividades, el porcentaje de población ocupada que tendría que cambiar de ocupación para eliminar la segregación se reduce durante el periodo analizado, quedando en el 2010 en un 22,19%. CUADRO 4: ID NORMALIZADO Y MSS Ocupaciones Actividades ID Normaliz. 2002 0,2736 0,2033 ID Normaliz. 2010 0,2733 0,1632 MSS2002 0,3508 0,2421 MSS2010 0,3880 0,2219 Fuente: Elaboración propia. A continuación, se analizan los índices de clasificación de las ocupaciones. Según el SR las ocupaciones jóvenes de los años analizados son las siguientes: CUADRO 5: ÍNDICE HAKIM Y SILTANEN POR OCUPACIONES 2002 2010 Ocupaciones ji Ocupaciones ji 00 0,52 00 0,49 20 0,37 20 0,23 24 0,36 24 0,20 25 0,28 26 0,21 26 0,36 27 0,18 30 0,34 30 0,24 31 0,37 31 0,37 35 0,44 32 0,26 42 0,40 35 0,35 43 0,31 42 0,24 44 0,30 45 0,33 45 0,44 46 0,30 46 0,53 50 0,30 50 0,37 53 0,31 51 0,32 72 0,23 53 0,45 75 0,25 72 0,37 76 0,23 75 0,36 78 0,18 76 0,32 83 0,18 77 0,31 84 0,20 79 0,32 85 0,20 81 0,30 90 0,19 83 0,34 94 0,27 84 0,44 96 0,34 94 0,35 97 0,27 95 0,36 98 0,37 96 0,47 97 0,46 98 0,57 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA, últimos trimestres 2002 y 2010. Según el SR se consideran jóvenes aquellas ocupaciones que tienen una tasa de participación superior a la tasa de participación juvenil del total de la economía, que en el año 2002 fue del 28% y en el 2010 el 18%. En ambos años coinciden algunas ocupaciones como: fuerzas armadas; peones del transporte y descargadores; peones de la construcción; dependientes de comercio y asimilados; cajeros, taquilleros y otros empleados asimilados en trato directo con el público… que figuran entre aquellas que tienen una tasa de participación juvenil más elevada en ambos años. En lo que respecta a las actividades, lo más destacado es la reducción del número de actividades jóvenes durante el periodo estudiado (esta reducción también se da en las ocupaciones, pero no de una forma tan marcada). Las actividades que se consideran jóvenes en ambos años son aquellas relacionadas con la informática, los servicios personales, la construcción y la hostelería, entre otras. CUADRO 6: ÍNDICE HAKIM Y SILTANEN POR ACTIVIDADES 2002 2010 Actividades ji Actividades ji 14 0,29 02 0,22 15 0,29 10 0,19 18 0,29 15 0,20 19 0,37 22 0,22 20 0,31 28 0,21 21 0,33 29 0,20 22 0,32 31 0,20 24 0,28 33 0,20 25 0,36 35 0,19 26 0,32 36 0,19 28 0,37 40 0,19 29 0,31 45 0,19 30 0,45 50 0,24 31 0,38 52 0,24 32 0,40 55 0,24 34 0,33 63 0,19 36 0,40 64 0,18 37 0,31 72 0,29 45 0,34 73 0,26 50 0,35 74 0,18 52 0,35 92 0,27 55 0,31 93 0,30 62 0,32 63 0,33 64 0,30 70 0,30 71 0,42 72 0,49 73 0,37 74 0,28 92 0,36 93 0,44 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA, últimos trimestres 2002 y 2010. Según el MM, las ocupaciones jóvenes de ambos años son las que se muestran en el cuadro 7. Vuelven a aparecer las fuerzas armadas, la construcción, el transporte, cajeros y taquilleros y ocupaciones relacionadas con la restauración. CUADRO 7: ÍNDICE MARGINAL MATCHING POR OCUPACIONES 2002 2010 Ocupaciones ji Emp. Ac. Ocupaciones ji Emp. Ac. 98 0,57 657 00 0,49 408 46 0,53 1.355 31 0,37 1.039 00 0,52 1.799 98 0,37 1.804 96 0,47 3.252 35 0,35 2.624 97 0,46 4.496 96 0,34 3.153 53 0,45 7.834 45 0,33 3.772 35 0,44 8.368 53 0,31 7.277 45 0,44 8.831 50 0,30 9.903 84 0,44 9.409 46 0,30 10.713 42 0,40 9.471 94 0,27 11.785 72 0,37 11.904 50 0,37 14.446 31 0,37 14.854 20 0,37 15.464 75 0,36 16.675 26 0,36 17.290 95 0,36 17.304 24 0,36 17.862 94 0,35 19.064 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA, últimos trimestres 2002 y 2010. En lo referente a las actividades, los resultados obtenidos del MM se muestran en el cuadro 8. Como puede observarse se produce una gran reducción del número de actividades jóvenes durante el período analizado. Esto se debe a la reducción del número de jóvenes empleados, que provoca la reducción de la segregación. El número de jóvenes empleados se reduce en 6.970, disminución que provoca la reducción del número de empleados totales en la economía, ya que el número de adultos empleados aumenta en 4.683. Conviene destacar que todas las actividades jóvenes del 2010 también aparecen en el 2002 a excepción de la 55 que se corresponde con la hostelería, la cual se incorpora como actividad joven en el último año de estudio, desapareciendo otras como la construcción, la manufactura y la fabricación de productos. CUADRO 8: ÍNDICE MARGINAL MATCHING POR ACTIVIDADES 2002 2010 Actividades ji Emp. Ac. Actividades ji Emp. Ac. 72 0,49 369 93 0,30 819 30 0,45 416 72 0,29 1.414 93 0,44 1.302 92 0,27 2.712 71 0,42 1.455 73 0,26 2.892 32 0,40 1.567 55 0,24 7.057 36 0,40 2.413 52 0,24 13.608 31 0,38 2.749 73 0,37 2.840 28 0,37 4.077 19 0,37 4.421 25 0,36 4.872 92 0,36 6.005 52 0,35 12.649 50 0,35 14.258 45 0,34 22.071 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA, últimos trimestres 2002 y 2010. En base a los índices de participación, concentración y representación las ocupaciones/actividades se clasifican de dos modos: sobrerrepresentadas y subrrepresentadas (ver anexo cuadros 9 y 11); y jóvenes, integradas y adultas (ver anexo cuadros 10 y 12). Las ocupaciones en las que la juventud está sobrerrepresentada son, entre otras: peones del transporte y descargadores; cajeros, taquilleros y otros empleados asimilados con trato directo al público; fuerzas armadas; peones de la construcción; dependientes del comercio y asimilados; trabajadores de los servicios de restauración; trabajadores de servicios personales; mecánicos y ajustadores de maquinaria y equipos eléctricos y electrónicos; peones de las industrias manufactureras… En el 2010 desaparecen algunas ocupaciones con sobrerrepresentación juvenil como las de trabajadores de la madera y la industria textil; auxiliares administrativos con y sin cargas de atención al público; operadores de instalaciones industriales fijas y asimilados; escritores, artistas y otras profesiones asociadas; peones de la minería; mecánicos de precisión en metales, trabajadores de artes gráficas, ceramistas, vidrieros y artesanos de la madera, textil y del cuero. Por otro lado, en ese mismo año se incorporan otras ocupaciones sobrerrepresentadas: técnicos en educación infantil, instructores de vuelo, navegación y conducción de vehículos; trabajadores no cualificados para el comercio; profesiones asociadas a una titulación de 1er ciclo universitario en ciencias naturales y sanidad, excepto ópticos, fisioterapeutas y asimilados; y trabajadores de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. Al mismo tiempo las ocupaciones consideradas jóvenes coinciden en los dos años analizados a excepción de cuatro ocupaciones que desaparecen (montadores y ensambladores, profesiones asociadas a una titulación de 1er ciclo universitario en ciencias físicas, químicas, matemáticas, ingeniería y asimilados; peones de la minería y profesionales en organizaciones de empresas, profesionales en las ciencias sociales y humanas asociadas a titulación de 2º y 3er ciclo universitario) y otras cuatro que se incorporan (cajeros, taquilleros y otros empleados asimilados en trato directo con el público; técnicos en educación infantil, instructores de vuelo, navegación y conducción de vehículos; técnicos de las ciencias físicas, químicas e ingenierías; y mecánicos y ajustadores de maquinaria y equipos eléctricos y electrónicos) en el 2010. En lo que respecta a las actividades, en ambos años, hay una sobrerrepresentación juvenil en: actividades diversas de servicios personales; actividades informáticas: fabricación de muebles y otras industrias manufactureras; fabricación de maquinaria y material eléctrico; investigación y desarrollo; fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos; comercio al por menor; venta, mantenimiento y reparación de vehículos; construcción; y actividades anexas a transportes y agencias de viajes. Conviene destacar la reducida coincidencia de actividades sobrerrepresentadas en ambos años, lo que se debe, en parte a la reducción de este tipo de actividades con respecto al año 2002. Finalmente, como se observa en el cuadro 12, el número de actividades jóvenes se reduce a siete en el año 2010 a favor de las actividades integradas que aumentan en ese mismo año. Por otra parte, el número de actividades consideradas adultas no varia durante los años estudiados, aunque si cambian bastante las actividades bajo dicha consideración. 6. CONCLUSIONES. A modo de conclusión, se puede afirmar que, en base a los índices que se han calculado, la juventud se encuentra segregada en algunas ocupaciones/actividades. Aunque los índices de diferencias absolutas empleados no indican unos porcentajes muy altos de segregación, al emplear los índices de clasificación se obtienen siempre altos porcentajes de presencia juvenil en las mismas ocupaciones/actividades. En base al análisis de las ocupaciones, se podría decir que los jóvenes están segregados, principalmente, en las fuerzas armadas, como peones del transporte y la minería, en la construcción, como cajeros, taquilleros y otros empleados asimilados en trato directo con el público. En cuanto a las actividades, existe segregación juvenil en aquellas relacionadas con el transporte, la construcción, la informática, los servicios personales y la hostelería. Todas estas ocupaciones y actividades se caracterizan por la escasa cualificación que se necesita para desempeñarlas. Además algunas de ellas, como peones de la construcción y la minería, se han visto muy afectadas por la recesión económica. Durante el periodo 2002 y 2010 se han producido reducciones de los índices de segregación juvenil, lo que se debe, principalmente, a la reducción del numero de jóvenes empleados durante el periodo analizado y no ha una mejor distribución de jóvenes y adultos a lo largo de las distintas ocupaciones/actividades. La escasa proporción de jóvenes en ciertas ocupaciones/actividades y los cambios que se han producido entre 2002 y 2010 sugieren que es necesario dar un impulso a las iniciativas que reduzcan las diferencias existentes entre jóvenes y adultos en el mercado laboral. El objetivo debería ser reducir la situación de inferioridad de la juventud dentro del mercado de trabajo para que exista una situación de igualdad entre los dos colectivos. Reduciendo la segregación ocupacional disminuirían las diferencias salariales entre entr los dos grupos. Además, no se perpetuaría una situación en la cual los jóvenes cuentan con menos oportunidades profesionales, ya que una vez que un joven ha encontrado trabajo en una ocupación predominantemente juvenil tiene escasas posibilidades de cambiar hacia una ocupación predominantemente adulta en la que presumiblemente alcanzaría una mayor remuneración. BIBLIOGRAFÍA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Alonso-­‐Villar, O., del Río, C., & Gradín, C. (2010). The extent of occupational segregation in the US: Differences by race, ethnicity, and gender. ECINEQ , 180. Amarante, V., & Espino, A. (2012). La evolución de la segregación laboral por sexo en Uruguay (1986-­‐1999). Revista de Economía , IX (1). Anker, R. (1997). La segregación profesional entre hombres y mujeres. Repaso de teorías. Revista Internacional del Trabajo , 116 (3). Bailey, N. (2012). How spatial segregation changes over time: sorting out the sorting processes . Environment and Planning , 44, 705-­‐722. Blackburn, R., Racko, G., & Jarman, J. (2009). Gender Inequality at Work in Industrial Countries . Sociological Research Group Social and Political Sciences Cambridge (11). Blau, F., Brummund, P., & Liu, A. Y.-­‐h. (2012). Trends in occupational segregation by gender 1970 -­‐ 2009: Adjusting for the impact of changes in the occupational coding system. Econstor (6490). Cáceres Ruiz, J. I., Escot Mangas, L., Fernández Cornejo, J. A., & Saiz Briones, J. (s.f.). La segregación ocupacional y sectorial de la mujer en el mercado de trabajo español. Deng, Y. L. (s.f.). Género y mercado de trabajo. Comparación del modelo español y el de Taiwán. Trabajo de Investigacion del Programa de Doctorado de Economia Aplicada Tesina . Duncan, O. D., & Duncan, B. (1955). A methodological analysis of segregation indexes. American Sociological Review , 20 (2), 210-­‐217. García Mainar, I., & García Martín, G. (s.f.). Análisis de la segreación ocupacional entre hombres y mujeres. Una aplicación al caso español. Temas actuales de economía . Hellerstein, J., & Neumark, D. (2008). Workplace segregation in the United States: race, ethnicity and skill. The Review of Economics and Statistics , 90 (3), 459-­‐477. Iglesias Fernández, C., & Llorente Heras, R. (s.f.). Evolución reciente de la segregación laboral por género en España. (13/2008) , 28. Instituto Universitario de Análisis Económico y Social . Iglesias Fernández, C., Llorente Heras, R., & Dueñas Fernández, D. (s.f.). La segregación laboral por razón de género en España: un análisis regional. Leckie, G., Pillinger, R., Jones, K., & Goldstein, H. (2012). Multilevel Modeling of Social Segregation. Journal of Educational and Behavioral Statistics , 37 (1), 3-­‐30. Martínez Cantos, J. L. Inmigración y segregación laboral en España (2000-­‐2009). Martínez Cantos, J., Aguilar Idáñez, M. J., & Lombas Fouletier , A. S. (s.f.). Segregación laboral de género en el medio rural de Castilla-­‐La Mancha. Maté García, J. J., Nava Antolín, L. Á., & Rodríguez Caballero, J. C. La segregación ocupacional por razón de género en Castilla y León., (pág. 15). Valladolid. Nicolás Martínez, C., López Martínez, M., & Riquelme Perea, P. J. (s.f.). La segregación ocupacional entre hombres y mujeres: teorías explicativas y análisis de su evolución reciente en España. Otero Giráldez, M. S., & Gradín Lago, C. (2001). Segregación ocupacional en España, una perspectiva territorial. 159 (4), 163-­‐190. Rocha Sánchez, F. El desempleo juvenil en España. Fundación 1º de Mayo. Schlitte, F. (2010). Local human capital, segregation by skill, and skill-­‐ specific employment growth. Econstor (1-­‐32). Vicente Merino, A., Martínez Aguado, T., Martínez Aguado, J., Calderón Milán, M. J., & Moreno Ruiz, R. (2010). Cambios en el mercado laboral español. La incorporación de la mujer al mercado laboral: factores determinantes a nivel geográfico, profesional y por actividades en el sistema de seguridad social. Secretaría de Estado de Seguridad Social, Ministerio de Trabajo e Inmigración, Madrid. ANEXOS CLASIFICACIÓN NACIONAL DE OCUPACIONES (CNO94) 00 Fuerzas armadas 10 Poder ejecutivo y legislativo y dirección de las administraciones públicas; dirección de organizaciones de interés 11 Dirección de empresas de 10 ó más asalariados 12 Gerencia de empresas de comercio con menos de 10 asalariados 13 Gerencia de empresas de hostelería y restauración con menos de 10 asalariados 14 Gerencia de otras empresas con menos de 10 asalariados 15 Gerencia de empresas de comercio sin asalariados 16 Gerencia de empresas de hostelería sin asalariados 17 Gerencia de otras empresas sin asalariados 20 Prof. asociadas a titulaciones de 2º y 3er ciclo universitario en ciencias físicas, químicas, matemáticas e ingeniería 21 Prof. asociadas a titulaciones de 2º y 3er ciclo universitario en ciencias naturales y sanidad 22 Prof. asociadas a titulaciones de 2º y 3er ciclo universitario en la enseñanza 23 Prof. del derecho 24 Prof. en org. de empresas, prof. en las ciencias sociales y humanas asociadas a titul. de 2º y 3er ciclo universitario 25 Escritores, artistas y otras profesiones asociadas 26 Prof. asociadas a una titul. de 1er ciclo universitario en ciencias físicas, químicas, matemáticas, ingeniería y asimil. 27 Prof. asociadas a una titul. de 1er ciclo universitario en ciencias naturales y sanidad, excepto ópticos, fisiot. y asimil. 28 Profesiones asociadas a una titulación de 1er ciclo universitario en la enseñanza 29 Otras profesiones asociadas a una titulación de 1er ciclo universitaria 30 Técnicos de las ciencias físicas, químicas e ingenierías 31 Técnicos de las ciencias naturales y de la sanidad 32 Técnicos en educación infantil, instructores de vuelo, navegación y conducción de vehículos 33 Profesionales de apoyo en operaciones financieras y comerciales 34 Profesionales de apoyo a la gestión administrativa 35 Otros técnicos y profesionales de apoyo 40 Empleados en servicios contables, financieros, y de servicios de apoyo a la producción y al transporte 41 Empleados de bibliotecas, servicios de correos y asimilados 42 Operadores de máquinas de oficina 43 Auxiliares administrativos sin tareas de atención al publico no clasificados anteriormente 44 Auxiliares administrativos con tareas de atención al público no clasificados anteriormente 45 Empleados de trato directo con el público en agencias de viajes, recepcionistas y telefonistas 46 Cajeros, taquilleros y otros empleados asimilados en trato directo con el público 50 Trabajadores de los servicios de restauración 51 Trabajadores de los servicios personales 52 Trabajadores de servicios de protección y seguridad 53 Dependientes de comercio y asimilados 60 Trabajadores cualificados en actividades agrícolas 61 Trabajadores cualificados en actividades ganaderas 62 Trabajadores cualificados en otras actividades agrarias 63 Pescadores y trabajadores cualificados en actividades piscícolas 70 Encargados de obra y otros encargados en la construcción 71 Trabajadores en obras estructurales de construcción y asimilados 72 Trabajadores de acabado de construcciones y asimilados; pintores y otros asimilados 73 Encargados en la metalurgia y jefes de talleres mecánicos 74 Trabajadores de las industrias extractivas 75 Soldadores, chapistas, montadores de estructuras metálicas, herreros, elaboradores de herramientas y asimilados 76 Mecánicos y ajustadores de maquinaria y equipos eléctricos y electrónicos Mecánicos de precisión en metales, trabajadores de artes gráficas, ceramistas, vidrieros y artesanos de la madera, textil y 77 del cuero 78 Trabajadores de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco 79 Trabajadores que tratan la madera, ebanistas, trab. de la industria textil, confección piel, cuero, calzado y asimil. 80 Jefes de equipo y encargados en instalaciones industriales fijas 81 Operadores de instalaciones industriales fijas y asimilados 82 Encargado de operadores de máquinas fijas 83 Operadores de máquinas fijas 84 Montadores y ensambladores 85 Maquinista de locomotora, operador de maquinaria agrícola y de equipos pesados móviles, y marineros 86 Conductores de vehículos para el transporte urbano o por carretera 90 Trabajadores no cualificados en el comercio 91 Empleados domésticos y otro personal de limpieza de interior de edificios 92 Conserje de edificios, limpiacristales y vigilantes 93 Otros trabajadores no cualificados en otros servicios 94 Peones agropecuarios y de la pesca 95 Peones de la minería 96 Peones de la construcción 97 Peones de las industrias manufactureras 98 Peones del transporte y descargadores CLASIFICACIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (CNAE93) 01 Agricultura, ganadería, caza y actividades de los servicios relacionados con las mismas 02 Selvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios relacionados con las mismas 05 Pesca, acuicultura y actividades de los servicios relacionados con las mismas 10 Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba 11 Ext. de crudos de petróleo y gas natural; act. de los sº relac. con las expl. petrolíferas y de gas, excepto act. de prospección 12 Extracción de minerales de uranio y torio 13 Extracción de minerales metálicos 14 Extracción de minerales no metálicos ni energéticos 15 Industria de productos alimenticios y bebidas 16 Industria del tabaco 17 Industria textil 18 Industria de la confección y de la peletería 19 Prep. curtido y acabado del cuero; fab. de artíc. de marroquinería y viaje; artíc. de guarnicionería talabartería y zapatería 20 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 21 Industria del papel 22 Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados 23 Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 24 Industria química 25 Fabricación de productos de caucho y materias plásticas 26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 27 Metalurgia 28 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 29 Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico 30 Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos 31 Fabricación de maquinaria y material eléctrico 32 Fabricación de material electrónico; fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 33 Fabricación de equipo e instrumentos médico-­‐quirúrgicos, de precisión, óptica y relojería 34 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 35 Fabricación de otro material de transporte 36 Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras 37 Reciclaje 40 Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente 41 Captación, depuración y distribución de agua 45 Construcción 50 Vta., mant. y repar. de vehíc. de motor, motocicletas y ciclomotores; vta al por menor de combustible para vehíc. de motor 51 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas 52 C. al por menor, excepto el c. de vehíc. de motor, motocicletas y ciclomotores; rep. de efect. personales y enseres domést. 55 Hostelería 60 Transporte terrestre; transporte por tuberías 61 Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación interiores 62 Transporte aéreo y espacial 63 Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de viajes 64 Correos y telecomunicaciones 65 Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones 66 Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria 67 Actividades auxiliares a la intermediación financiera 70 Actividades inmobiliarias 71 Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos personales y enseres domésticos 72 Actividades informáticas 73 Investigación y desarrollo 74 Otras actividades empresariales 75 Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 80 Educación 85 Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social 90 Actividades de saneamiento público 91 Actividades asociativas 92 Actividades recreativas, culturales y deportivas 93 Actividades diversas de servicios personales 95 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico 99 Organismos extraterritoriales CUADRO 9: CLASIFICACIÓN DE OCUPACIONES SOBRERREPRESENTADAS Y SUBRREPRESENTADAS 2002 2010 Represent. Ocupaciones Particip. Concentr. Represent. Particip. Concentr. Represent. 2,05 2,08 42,62 0,58 0,59 00 48,77 1,74 2,74 51,23 0,40 0,62 46 53,01 2,01 1,92 46,99 0,68 0,65 31 37,40 2,06 2,10 62,60 0,75 0,76 00 51,80 1,25 1,87 48,20 0,44 0,67 98 36,86 2,46 2,07 63,14 0,91 0,77 96 47,35 3,74 1,71 52,65 1,59 0,73 35 34,63 2,48 1,95 65,37 1,01 0,80 97 45,82 3,10 1,66 54,18 1,40 0,75 96 33,84 1,56 1,90 66,16 0,66 0,80 53 45,30 8,21 1,64 54,70 3,79 0,76 45 33,28 1,80 1,87 66,72 0,78 0,81 35 43,82 1,27 1,59 56,18 0,62 0,78 53 30,67 9,39 1,72 69,33 4,60 0,84 45 43,63 1,10 1,58 56,37 0,54 0,78 50 30,24 6,94 1,70 69,76 3,46 0,85 84 43,60 1,37 1,58 56,40 0,68 0,78 46 29,51 2,09 1,66 70,49 1,08 0,86 42 40,32 0,14 1,46 59,68 0,08 0,82 94 26,77 2,51 1,50 73,23 1,48 0,89 72 37,40 4,94 1,35 62,60 3,16 0,87 97 26,68 1,25 1,50 73,32 0,74 0,89 50 37,29 5,15 1,35 62,71 3,31 0,87 32 26,24 0,46 1,47 73,76 0,28 0,90 31 37,25 0,83 1,35 62,75 0,53 0,87 75 24,65 1,70 1,39 75,35 1,13 0,92 20 37,21 1,23 1,35 62,79 0,79 0,87 42 24 0,05 1,35 76,00 0,04 0,92 75 36,50 2,40 1,32 63,50 1,60 0,88 30 23,76 3,46 1,34 76,24 2,40 0,93 26 35,93 1,20 1,30 64,07 0,82 0,89 76 23,48 3,38 1,32 76,52 2,38 0,93 95 35,71 0,03 1,29 64,29 0,02 0,89 72 23,09 3,88 1,30 76,91 2,80 0,94 24 35,66 1,08 1,29 64,34 0,74 0,89 20 22,59 1,74 1,27 77,41 1,29 0,94 94 34,94 2,28 1,26 65,06 1,62 0,90 26 21,14 1,27 1,19 78,86 1,02 0,96 SOBRERREPRESENTADAS SUBRREPRESENTADAS SOBRERREPRESENTADAS Concentr. 57,38 SUBRREPRESENTADAS Particip. 98 Represent. Adultos Concentr. Jóvenes Particip. Adultos Ocupaciones Jóvenes 65,99 1,55 0,91 24 19,89 1,29 1,12 80,11 1,13 0,97 83 33,91 3,49 1,23 66,09 2,60 0,91 84 19,70 0,70 1,11 80,30 0,62 0,98 79 32,20 1,49 1,16 67,80 1,20 0,94 85 19,53 1,39 1,10 80,47 1,24 0,98 51 31,87 4,27 1,15 68,13 3,49 0,94 90 19,00 0,37 1,07 81,00 0,34 0,99 76 31,52 3,37 1,14 68,48 2,79 0,95 83 18,39 1,97 1,03 81,61 1,90 0,99 43 30,73 2,45 1,11 69,27 2,11 0,96 27 18,31 1,59 1,03 81,69 1,54 0,99 77 30,65 0,62 1,11 69,35 0,54 0,96 78 18,22 1,16 1,02 81,78 1,13 0,99 44 29,94 2,68 1,08 70,06 2,40 0,97 51 17,77 5,50 1,00 82,23 5,51 1,00 81 29,77 0,92 1,08 70,23 0,83 0,97 43 17,15 1,59 0,96 82,85 1,66 1,01 25 27,71 0,50 1,00 72,29 0,50 1,00 28 16,61 2,42 0,93 83,39 2,63 1,01 71 26,83 4,54 0,97 73,17 4,73 1,01 44 16,31 2,45 0,92 83,69 2,72 1,02 90 26,30 0,49 0,95 73,70 0,53 1,02 71 15,90 2,73 0,89 84,10 3,13 1,02 78 25,05 1,31 0,91 74,95 1,50 1,04 74 15,85 0,11 0,89 84,15 0,13 1,02 32 24,55 0,15 0,89 75,45 0,17 1,04 40 15,54 1,57 0,87 84,46 1,85 1,03 85 24,16 0,93 0,87 75,84 1,12 1,05 52 15,37 1,86 0,86 84,63 2,22 1,03 34 23,89 3,61 0,86 76,11 4,40 1,05 21 15,25 1,47 0,86 84,75 1,77 1,03 40 23,80 1,33 0,86 76,20 1,62 1,05 25 15,24 0,62 0,86 84,76 0,75 1,03 74 23,57 0,20 0,85 76,43 0,25 1,06 29 14,89 0,74 0,84 85,11 0,92 1,04 52 22,65 1,46 0,82 77,35 1,90 1,07 81 14,17 0,64 0,80 85,83 0,84 1,04 27 22,48 1,09 0,81 77,52 1,44 1,07 41 12,43 0,37 0,70 87,57 0,56 1,07 33 21,63 2,02 0,78 78,37 2,80 1,08 77 11,95 0,24 0,67 88,05 0,38 1,07 86 20,38 2,99 0,74 79,62 4,47 1,10 34 11,79 3,07 0,66 88,21 4,96 1,07 63 19,31 0,15 0,70 80,69 0,24 1,12 93 11,78 0,46 0,66 88,22 0,75 1,07 93 18,75 0,47 0,68 81,25 0,78 1,12 86 11,76 2,50 0,66 88,24 4,06 1,07 41 18,38 0,32 0,66 81,62 0,54 1,13 33 11,72 2,06 0,66 88,28 3,36 1,07 29 18,30 0,53 0,66 81,70 0,90 1,13 62 10,90 0,15 0,61 89,10 0,26 1,08 91 17,47 3,32 0,63 82,53 6,00 1,14 23 10,86 0,54 0,61 89,14 0,96 1,08 SOBRERREPRESENTADAS 1,23 SUBRREPRESENTADAS 2,09 SOBRERREPRESENTADAS 34,01 SUBRREPRESENTADAS 30 23 17,08 0,41 0,62 82,92 0,77 1,15 91 10,64 3,63 0,60 89,36 6,59 1,09 28 16,84 1,46 0,61 83,16 2,75 1,15 92 10,48 0,57 0,59 89,52 1,05 1,09 21 16,08 0,82 0,58 83,92 1,64 1,16 22 10,01 1,52 0,56 89,99 2,96 1,09 22 16,05 1,48 0,58 83,95 2,95 1,16 60 9,56 0,90 0,54 90,44 1,84 1,10 17 15,56 0,23 0,56 84,44 0,47 1,17 61 9,21 0,59 0,52 90,79 1,27 1,10 60 14,73 1,31 0,53 85,27 2,91 1,18 79 9,02 0,29 0,51 90,98 0,63 1,11 61 13,94 0,56 0,50 86,06 1,32 1,19 16 8,35 0,30 0,47 91,65 0,71 1,11 82 13,66 0,12 0,49 86,34 0,29 1,19 95 8,33 0,01 0,47 91,67 0,02 1,12 13 12,32 0,27 0,45 87,68 0,74 1,21 82 7,05 0,10 0,40 92,95 0,27 1,13 92 12,23 0,40 0,44 87,77 1,09 1,21 13 6,84 0,28 0,38 93,16 0,82 1,13 16 11,78 0,31 0,43 88,22 0,89 1,22 80 6,33 0,04 0,36 93,67 0,14 1,14 73 11,67 0,11 0,42 88,33 0,33 1,22 10 6,31 0,06 0,35 93,69 0,20 1,14 80 10,94 0,08 0,40 89,06 0,24 1,23 73 5,56 0,07 0,31 94,44 0,26 1,15 10 10,81 0,04 0,39 89,19 0,14 1,23 70 5,35 0,11 0,30 94,65 0,43 1,15 62 10,71 0,29 0,39 89,29 0,92 1,23 17 5,33 0,18 0,30 94,67 0,71 1,15 15 10,68 0,70 0,39 89,32 2,22 1,23 15 5,26 0,47 0,30 94,74 1,84 1,15 70 9,39 0,14 0,34 90,61 0,52 1,25 63 5,17 0,05 0,29 94,83 0,21 1,15 11 7,50 0,54 0,27 92,50 2,56 1,28 14 4,91 0,43 0,28 95,09 1,79 1,16 12 7,22 0,26 0,26 92,78 1,25 1,28 11 3,81 0,47 0,21 96,19 2,58 1,17 14 7,01 0,33 0,25 92,99 1,65 1,29 12 2,36 0,13 0,13 97,64 1,17 1,19 TOTAL 27,65 100 1 72,35 100 1 TOTAL 17,79 100 1 82,21 100 1 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA, últimos trimestres 2002 y 2010. CUADRO 10: CLASIFICACIÓN DE OCUPACIONES SOBRERREPRESENTADAS, INTEGRADAS Y SUBREPRESENTADAS 2010 Jóvenes Particip. Concentr. Represent. Ocupaciones Particip. Concentr. Represent. Ocupaciones 98 57,38 2,05 2,08 00 48,77 1,74 2,74 46 53,01 2,01 1,92 31 37,40 2,06 2,10 00 51,80 1,25 1,87 98 36,86 2,46 2,07 96 47,35 3,74 1,71 35 34,63 2,48 1,95 97 45,82 3,10 1,66 96 33,84 1,56 1,90 53 45,30 8,21 1,64 45 33,28 1,80 1,87 35 43,82 1,27 1,59 53 30,67 9,39 1,72 45 43,63 1,10 1,58 50 30,24 6,94 1,70 84 43,60 1,37 1,58 46 29,51 2,09 1,66 42 40,32 0,14 1,46 94 26,77 2,51 1,50 72 37,40 4,94 1,35 97 26,68 1,25 1,50 50 37,29 5,15 1,35 32 26,24 0,46 1,47 31 37,25 0,83 1,35 75 24,65 1,70 1,39 20 37,21 1,23 1,35 42 24 0,05 1,35 75 36,50 2,40 1,32 30 23,76 3,46 1,34 26 35,93 1,20 1,30 76 23,48 3,38 1,32 95 35,71 0,03 1,29 72 23,09 3,88 1,30 24 35,66 1,08 1,29 20 22,59 1,74 1,27 94 34,94 2,28 1,26 26 21,14 1,27 1,19 30 34,01 2,09 1,23 24 19,89 1,29 1,12 83 33,91 3,49 1,23 84 19,70 0,70 1,11 79 32,20 1,49 1,16 85 19,53 1,39 1,10 51 31,87 4,27 1,15 90 19,00 0,37 1,07 76 31,52 3,37 1,14 83 18,39 1,97 1,03 43 30,73 2,45 1,11 27 18,31 1,59 1,03 77 30,65 0,62 1,11 78 18,22 1,16 1,02 44 29,94 2,68 1,08 51 17,77 5,50 1,00 81 29,77 0,92 1,08 43 17,15 1,59 0,96 25 27,71 0,50 1,00 28 16,61 2,42 0,93 71 26,83 4,54 0,97 44 16,31 2,45 0,92 90 26,30 0,49 0,95 71 15,90 2,73 0,89 78 25,05 1,31 0,91 74 15,85 0,11 0,89 32 24,55 0,15 0,89 40 15,54 1,57 0,87 85 24,16 0,93 0,87 52 15,37 1,86 0,86 INTEGRADAS JÓVENES JÓVENES Jóvenes INTEGRADAS 2002 3,61 0,86 21 15,25 1,47 0,86 40 23,80 1,33 0,86 25 15,24 0,62 0,86 74 23,57 0,20 0,85 29 14,89 0,74 0,84 52 22,65 1,46 0,82 81 14,17 0,64 0,80 27 22,48 1,09 0,81 41 12,43 0,37 0,70 33 21,63 2,02 0,78 77 11,95 0,24 0,67 86 20,38 2,99 0,74 34 11,79 3,07 0,66 63 19,31 0,15 0,70 93 11,78 0,46 0,66 93 18,75 0,47 0,68 86 11,76 2,50 0,66 41 18,38 0,32 0,66 33 11,72 2,06 0,66 29 18,30 0,53 0,66 62 10,90 0,15 0,61 91 17,47 3,32 0,63 23 10,86 0,54 0,61 23 17,08 0,41 0,62 91 10,64 3,63 0,60 28 16,84 1,46 0,61 92 10,48 0,57 0,59 21 16,08 0,82 0,58 22 10,01 1,52 0,56 22 16,05 1,48 0,58 60 9,56 0,90 0,54 17 15,56 0,23 0,56 61 9,21 0,59 0,52 60 14,73 1,31 0,53 79 9,02 0,29 0,51 61 13,94 0,56 0,50 16 8,35 0,30 0,47 82 13,66 0,12 0,49 95 8,33 0,01 0,47 13 12,32 0,27 0,45 82 7,05 0,10 0,40 92 12,23 0,40 0,44 13 6,84 0,28 0,38 16 11,78 0,31 0,43 80 6,33 0,04 0,36 73 11,67 0,11 0,42 10 6,31 0,06 0,35 80 10,94 0,08 0,40 73 5,56 0,07 0,31 10 10,81 0,04 0,39 70 5,35 0,11 0,30 62 10,71 0,29 0,39 17 5,33 0,18 0,30 15 10,68 0,70 0,39 15 5,26 0,47 0,30 70 9,39 0,14 0,34 63 5,17 0,05 0,29 11 7,50 0,54 0,27 14 4,91 0,43 0,28 12 7,22 0,26 0,26 11 3,81 0,47 0,21 14 7,01 0,33 0,25 12 2,36 0,13 0,13 TOTAL 27,65 100 1 TOTAL 17,79 100 1 ADULTAS 23,89 ADULTAS 34 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA, últimos trimestres 2002 y 2010. CUADRO 11: CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES SOBRERREPRESENTADAS Y SUBRREPRESENTADAS Adultos Jóvenes Adultos Represent. Actividades Particip. Concentr. Represent. Particip. Concentr. Represent. 0,99 1,78 50,68 0,39 0,70 93 29,56 2,11 1,66 70,44 1,09 0,86 30 44,68 0,11 1,62 55,32 0,05 0,76 72 29,33 1,52 1,65 70,67 0,79 0,86 93 43,57 2,10 1,58 56,43 1,04 0,78 92 27,36 3,10 1,54 72,64 1,78 0,88 71 41,83 0,35 1,51 58,17 0,18 0,80 73 25,56 0,40 1,44 74,44 0,25 0,91 32 40,18 0,24 1,45 59,82 0,14 0,83 55 24,44 8,88 1,37 75,56 5,94 0,92 36 39,83 1,83 1,44 60,17 1,06 0,83 52 23,80 13,59 1,34 76,20 9,42 0,93 31 37,50 0,68 1,36 62,50 0,44 0,86 50 23,60 3,02 1,33 76,40 2,12 0,93 73 37,36 0,18 1,35 62,64 0,12 0,87 22 22,14 0,88 1,24 77,86 0,67 0,95 28 37,35 2,51 1,35 62,65 1,61 0,87 02 22,01 0,32 1,24 77,99 0,25 0,95 19 36,63 0,68 1,32 63,37 0,45 0,88 28 21,23 1,72 1,19 78,77 1,38 0,96 25 36,36 0,89 1,32 63,64 0,60 0,88 31 20,34 0,44 1,14 79,66 0,37 0,97 92 35,92 2,21 1,30 64,08 1,51 0,89 29 20,26 1,31 1,14 79,74 1,12 0,97 52 35,46 12,79 1,28 64,54 8,90 0,89 33 19,79 0,16 1,11 80,21 0,14 0,98 50 34,74 3,04 1,26 65,26 2,18 0,90 15 19,55 3,06 1,10 80,45 2,72 0,98 45 33,59 14,25 1,21 66,41 10,77 0,92 10 19,26 0,05 1,08 80,74 0,05 0,98 63 33,33 0,85 1,21 66,67 0,65 0,92 45 19,22 8,97 1,08 80,78 8,16 0,98 34 32,79 1,65 1,19 67,21 1,29 0,93 63 19,12 1,07 1,07 80,88 0,97 0,98 21 32,65 0,35 1,18 67,35 0,27 0,93 40 18,79 0,48 1,06 81,21 0,45 0,99 26 32,45 1,66 1,17 67,55 1,32 0,93 36 18,77 0,89 1,06 81,23 0,83 0,99 SOBRERREPRESENTADAS SUBRREPRESENTADAS SOBRERREPRESENTADAS Concentr. 49,32 Particip. 72 Represent. Concentr. Particip. Actividades Jóvenes 2010 SUBRREPRESENTADAS 2002 67,72 0,18 0,94 35 18,52 0,45 1,04 81,48 0,42 0,99 22 31,58 0,91 1,14 68,42 0,76 0,95 64 17,68 1,22 0,99 82,32 1,23 1,00 55 31,46 6,99 1,14 68,54 5,82 0,95 74 17,66 7,37 0,99 82,34 7,43 1,00 20 31,43 0,87 1,14 68,57 0,72 0,95 30 16,90 0,03 0,95 83,10 0,04 1,01 29 31,38 1,36 1,13 68,63 1,14 0,95 71 16,80 0,18 0,94 83,20 0,19 1,01 37 31,34 0,11 1,13 68,66 0,10 0,95 51 16,61 3,64 0,93 83,39 3,95 1,01 64 30,20 1,38 1,09 69,80 1,22 0,96 23 16,58 0,10 0,93 83,42 0,10 1,01 70 29,91 0,55 1,08 70,09 0,50 0,97 61 16,07 0,08 0,90 83,93 0,09 1,02 15 29,06 3,03 1,05 70,94 2,83 0,98 32 15,82 0,11 0,89 84,18 0,13 1,02 18 28,92 0,89 1,05 71,08 0,84 0,98 95 15,32 2,52 0,86 84,68 3,01 1,03 14 28,66 0,24 1,04 71,34 0,23 0,99 62 15,20 0,17 0,85 84,80 0,20 1,03 74 27,85 5,76 1,01 72,15 5,70 1,00 85 15,18 7,19 0,85 84,82 8,70 1,03 24 27,85 0,86 1,01 72,15 0,85 1,00 80 15,15 5,89 0,85 84,85 7,13 1,03 51 27,61 3,69 1,00 72,39 3,70 1,00 21 15,12 0,22 0,85 84,88 0,27 1,03 27 26,00 0,67 0,94 74,00 0,73 1,02 34 14,65 0,86 0,82 85,35 1,08 1,04 02 25,97 0,22 0,94 74,03 0,24 1,02 20 14,64 0,38 0,82 85,36 0,48 1,04 67 25,00 0,16 0,90 75,00 0,19 1,04 65 14,39 1,20 0,81 85,61 1,54 1,04 35 24,81 0,35 0,90 75,19 0,40 1,04 66 14,36 0,51 0,81 85,64 0,66 1,04 23 24,53 0,07 0,89 75,47 0,08 1,04 01 14,11 3,83 0,79 85,89 5,05 1,04 61 23,29 0,09 0,84 76,71 0,12 1,06 27 14,07 0,41 0,79 85,93 0,54 1,05 91 23,22 0,41 0,84 76,78 0,51 1,06 91 13,99 0,47 0,79 86,01 0,63 1,05 66 22,67 0,42 0,82 77,33 0,55 1,07 25 13,93 0,38 0,78 86,07 0,51 1,05 95 21,95 1,92 0,79 78,05 2,61 1,08 14 13,83 0,17 0,78 86,17 0,22 1,05 33 21,33 0,09 0,77 78,67 0,12 1,09 24 13,78 0,63 0,77 86,22 0,86 1,05 85 20,09 4,50 0,73 79,91 6,83 1,10 70 13,11 0,49 0,74 86,89 0,70 1,06 17 20,06 0,34 0,73 79,94 0,52 1,10 17 13,09 0,36 0,74 86,91 0,52 1,06 40 20,00 0,27 0,72 80,00 0,41 1,11 67 13,01 0,17 0,73 86,99 0,24 1,06 SOBRERREPRESENTADAS 1,17 SUBRREPRESENTADAS 0,22 SOBRERREPRESENTADAS 32,28 SUBRREPRESENTADAS 62 65 19,48 1,13 0,70 80,52 1,79 1,11 18 12,34 0,26 0,69 87,66 0,40 1,07 01 19,19 4,28 0,69 80,81 6,89 1,12 90 12,17 0,27 0,68 87,83 0,42 1,07 13 18,18 0,01 0,66 81,82 0,02 1,13 26 11,86 0,56 0,67 88,14 0,90 1,07 05 18,10 0,21 0,65 81,90 0,36 1,13 75 11,63 5,84 0,65 88,37 9,60 1,07 60 17,71 2,08 0,64 82,29 3,69 1,14 16 11,11 0,02 0,62 88,89 0,03 1,08 80 17,47 3,93 0,63 82,53 7,10 1,14 41 10,46 0,14 0,59 89,54 0,26 1,09 90 17,05 0,24 0,62 82,95 0,44 1,15 60 10,12 1,71 0,57 89,88 3,28 1,09 75 16,03 4,18 0,58 83,97 8,36 1,16 37 9,81 0,04 0,55 90,19 0,07 1,10 41 15,38 0,11 0,56 84,62 0,23 1,17 13 7,69 0,01 0,43 92,31 0,02 1,12 16 12,82 0,03 0,46 87,18 0,07 1,20 19 6,27 0,07 0,35 93,73 0,24 1,14 11 11,76 0,01 0,43 88,24 0,03 1,22 05 6,08 0,10 0,34 93,92 0,32 1,14 10 8,51 0,04 0,31 91,49 0,18 1,26 11 -­‐ -­‐ -­‐ 100 0,02 1,22 12 -­‐ -­‐ -­‐ 100 -­‐ 1,38 12 -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ 99 -­‐ -­‐ -­‐ 100 -­‐ 1,38 99 -­‐ -­‐ -­‐ 100 0,01 1,22 TOTAL 27,65 100 1 72,35 100 1 TOTAL 17,79 100 1 82,21 100 1 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA, últimos trimestres 2002 y 2010. CUADRO 12: CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES SOBRERREPRESENTADAS, INTEGRADAS Y SUBREPRESENTADAS 2010 Jóvenes Actividades Particip. Concentr. Represent. Actividades Particip. Concentr. Represent. 72 49,32 0,99 1,78 93 29,56 2,11 1,66 30 44,68 0,11 1,62 72 29,33 1,52 1,65 93 43,57 2,10 1,58 92 27,36 3,10 1,54 71 41,83 0,35 1,51 73 25,56 0,40 1,44 32 40,18 0,24 1,45 55 24,44 8,88 1,37 36 39,83 1,83 1,44 52 23,80 13,59 1,34 31 37,50 0,68 1,36 50 23,60 3,02 1,33 73 37,36 0,18 1,35 22 22,14 0,88 1,24 28 37,35 2,51 1,35 02 22,01 0,32 1,24 19 36,63 0,68 1,32 28 21,23 1,72 1,19 25 36,36 0,89 1,32 31 20,34 0,44 1,14 92 35,92 2,21 1,30 29 20,26 1,31 1,14 52 35,46 12,79 1,28 33 19,79 0,16 1,11 50 34,74 3,04 1,26 15 19,55 3,06 1,10 45 33,59 14,25 1,21 10 19,26 0,05 1,08 63 33,33 0,85 1,21 45 19,22 8,97 1,08 34 32,79 1,65 1,19 63 19,12 1,07 1,07 21 32,65 0,35 1,18 40 18,79 0,48 1,06 26 32,45 1,66 1,17 36 18,77 0,89 1,06 62 32,28 0,22 1,17 35 18,52 0,45 1,04 22 31,58 0,91 1,14 64 17,68 1,22 0,99 55 31,46 6,99 1,14 74 17,66 7,37 0,99 20 31,43 0,87 1,14 30 16,90 0,03 0,95 29 31,38 1,36 1,13 71 16,80 0,18 0,94 37 31,34 0,11 1,13 51 16,61 3,64 0,93 64 30,20 1,38 1,09 23 16,58 0,10 0,93 70 29,91 0,55 1,08 61 16,07 0,08 0,90 15 29,06 3,03 1,05 32 15,82 0,11 0,89 18 28,92 0,89 1,05 95 15,32 2,52 0,86 14 28,66 0,24 1,04 62 15,20 0,17 0,85 74 27,85 5,76 1,01 85 15,18 7,19 0,85 24 27,85 0,86 1,01 80 15,15 5,89 0,85 51 27,61 3,69 1,00 21 15,12 0,22 0,85 27 26,00 0,67 0,94 34 14,65 0,86 0,82 02 25,97 0,22 0,94 20 14,64 0,38 0,82 INTEGRADAS JÓVENES JÓVENES Jóvenes INTEGRADAS 2002 0,16 0,90 65 14,39 1,20 0,81 35 24,81 0,35 0,90 66 14,36 0,51 0,81 23 24,53 0,07 0,89 01 14,11 3,83 0,79 61 23,29 0,09 0,84 27 14,07 0,41 0,79 91 23,22 0,41 0,84 91 13,99 0,47 0,79 66 22,67 0,42 0,82 25 13,93 0,38 0,78 95 21,95 1,92 0,79 14 13,83 0,17 0,78 33 21,33 0,09 0,77 24 13,78 0,63 0,77 85 20,09 4,50 0,73 70 13,11 0,49 0,74 17 20,06 0,34 0,73 17 13,09 0,36 0,74 40 20,00 0,27 0,72 67 13,01 0,17 0,73 65 19,48 1,13 0,70 18 12,34 0,26 0,69 01 19,19 4,28 0,69 90 12,17 0,27 0,68 13 18,18 0,01 0,66 26 11,86 0,56 0,67 05 18,10 0,21 0,65 75 11,63 5,84 0,65 60 17,71 2,08 0,64 16 11,11 0,02 0,62 80 17,47 3,93 0,63 41 10,46 0,14 0,59 90 17,05 0,24 0,62 60 10,12 1,71 0,57 75 16,03 4,18 0,58 37 9,81 0,04 0,55 41 15,38 0,11 0,56 13 7,69 0,01 0,43 16 12,82 0,03 0,46 19 6,27 0,07 0,35 11 11,76 0,01 0,43 05 6,08 0,10 0,34 10 8,51 0,04 0,31 11 -­‐ -­‐ -­‐ 12 -­‐ -­‐ -­‐ 12 -­‐ -­‐ -­‐ 99 -­‐ -­‐ -­‐ 99 -­‐ -­‐ -­‐ TOTAL 27,65 100 1 TOTAL 17,79 100 1 ADULTAS 25,00 ADULTAS 67 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA, últimos trimestres 2002 y 2010.