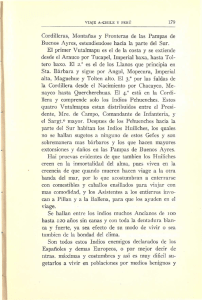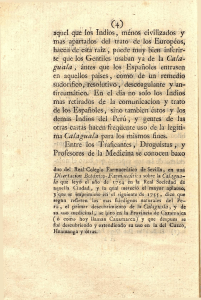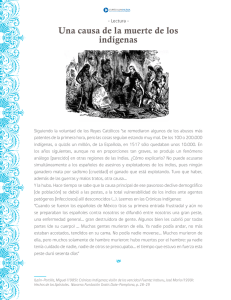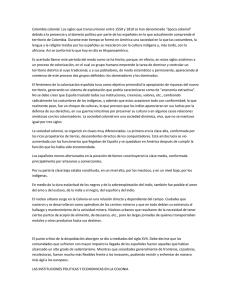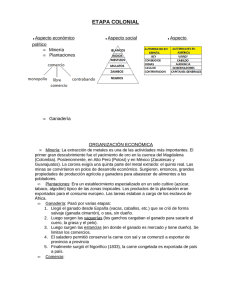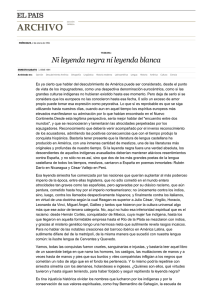Rituales de desafío: resistencias del pasado, ambigüedades del
Anuncio

Rituales de desafío: resistencias del pasado, ambigüedades del presente Felipe Castro Gutiérrez Reacciones ante la conquista En la conciencia mexicana sobre el pasado colonial siempre ha estado presente el tema de la respuesta ante la conquista. Los primeros evangelizadores y funcionarios del rey tuvieron una opinión favorable respecto del indio, aludieron reiteradamente a su “santa y buena simplicidad” y sostuvieron que era como cera blanda donde podría imprimirse fácilmente, sin mayores resistencias, la fidelidad al monarca y las virtudes cristianas (Quiroga, 1985). Atribuían las ocasionales rebeliones a abusos y excesos particulares de algún funcionario o colono, o bien a la rusticidad e ignorancia de los nativos, todo lo cual podía corregirse o evitarse con la debida vigilancia gubernamental y eclesiástica. Este fue el origen de varias disposiciones que regulaban la actitud oficial a tomar en caso de alzamientos. Las Leyes de Indias, por ejemplo, mandaban que los virreyes, audiencias y gobernadores los procuren reducir y atraer a nuestro real servicio con suavidad y paz, sin guerra, robos ni muertes; y guarden las leyes por nos dadas para el buen gobierno de las Indias y tratamiento de los naturales; y si fuere necesario otorgarles algunas libertades o franquezas de toda especie de tributo, lo puedan hacer y hagan, por el tiempo y forma que les pareciere, y perdonen los delitos de rebelión que hubieren cometido, aunque sean contra nos y nuestro servicio, dando luego cuenta en el Consejo.” (Recopilación: 1987: III, IV) En España, en contraste, el delito “de lesa majestad” era particularmente grave. Se castigaba casi invariablemente con la pena de muerte, la destrucción de la casa del sedicioso y, para que no se olvidara, se sembraba el terreno con sal, para que permaneciera infértil por siempre jamás. Evidentemente, de las piadosas disposiciones de los monarcas a la práctica gubernativa indiana podía haber una gran distancia. Aun así, no cabe mayor duda de que el dominio español en la Nueva España se mantuvo durante tres siglos sin mayores sobresaltos. Después de la gran rebelión del Mixton, en 1540-41, la mayor parte de las sublevaciones 2 tuvieron como escenario la remota frontera norte y el aislado sureste yucateco. Se trata de una sorprendente estabilidad, tanto más notable cuando se tiene en cuenta que no existía un verdadero aparato estatal ni fuerzas militares de importancia. La Corona española, deliberada o inadvertidamente, acabó por establecer un sistema de dominio y control que pudo encauzar, disolver o reprimir el descontento y las protestas con notable eficiencia. Es una situación que contrasta con las continuas guerras civiles y rebeliones campesinas del primer siglo de vida independiente (Katz, 1988). Los escritos que presentaban los indios ante las autoridades refuerzan esta imagen consensual del orden colonial. Casi invariablemente, se describían a sí mismos como miserables, ignorantes, y como menores que requerían de la paternal y benévola protección de las autoridades. Particular objeto de veneración eran aquellos personajes que, como los obispos y virreyes, representaban a las majestades divina y humana. Sin embargo, desde fechas muy tempranas aparecieron visiones más escépticas, que nos dan la imagen de una sociedad que vivía en una continua aunque sorda agitación, y en la que con cierta frecuencia estallaban tumultos y alzamientos. Diego Medrano, un cura párroco formado en la dura vida de la frontera norte, opinaba por ejemplo que Los motivos y causas de estas rebeliones se reducen a una general que comprende a todas, y a otras particulares que con especialidad influyen en algunos, y han hecho más acérrimas las hostilidades. La general causa es la poca estabilidad y consistencia de los indios, y ser amigos de la novedad, crueles y capitales enemigos de los españoles, ladrones y salteadores”. (Taylor y Polzer, 1986: 448) Ciertamente, podría atribuirse esta opinión a un escenario regional donde las incursiones de los indios “bárbaros” y las sublevaciones de los supuestamente sometidos fueron endémicas. Pero incluso en el centro del virreinato, donde aparentemente reinaba la pax hispanica, es notable como las opiniones de eclesiásticos, funcionarios y colonos derivan con el tiempo hacia el pesimismo. Juan Rodríguez Calvo, un cura párroco de Michoacán informó a su obispo en 1681 que: 3 Son los indios muy soberbios, inobedientes en la realidad, y en lo exterior muestran una falsa humildad, pequeñez y sumisión con los superiores, y en todo tienen los resabios y costumbres farisaicas. Son crueles y vengativos y guardan resentimiento y odio hasta la muerte. Son mentirosísimos, inclinados al hurto, al fraude y al engaño. (Carrillo Cázarez, 1993: 339) Los funcionarios del rey eran aún más francos. Por ejemplo, el visitador general José de Gálvez, quien recorrió Guanajuato, San Luis Potosí y Michoacán para castigar varios levantamientos ocurridos en 1767, informó al virrey marqués de Croix que “Entre ellos <los indios> no sólo se hallan hombres muy perversos y astutos sino que por lo general lo son todos para lo malo, aunque nazcan con menos dotes o proporciones que los demás racionales para todo lo bueno” (Gálvez, 1990: 53). El intendente de Puebla, Manuel de Flon (uno de los funcionarios reformistas de fines de la colonia), pintó al virrey Marquina un cuadro desastroso del libertinaje, insubordinación y altanería de los indígenas de su jurisdicción, con la consiguiente ruina de la agricultura y desorden del gobierno: ..según veo, a fuerza de pedir los indios tierras que agregar a sus pueblos con perjuicio de los labradores; a fuerza de conseguir el molestar a éstos y a los justicias, obligándolos a contestaciones, viajes y gastos indebidos con sus fútiles e injustos recursos; a fuerza de quedarse con lo que se les presta, dejando abandonadas las sementeras, y últimamente a fuerza de no obedecer lo que se les manda, fiados en la imbecilidad y miseria con que se les conceptúa, parece que no aspiran a otra cosa que a recuperar el reino que tantas fatigas y afanes costó a la monarquía española. En suma, el manejo y conducta de los indios, señor excelentísimo, no es otra cosa en mi juicio que una paliada o simulada sublevación. (Flon a Marquina, 8 de enero 1802, Archivo General de la Nación, México, Criminal, vol.333:4) Si efectuáramos un ejercicio de reinterpretación, al estilo del propuesto por Ranajit Guha (Guha, 1988), podríamos decir que había entre los indios del centro del virreinato una continua resistencia “de baja intensidad”, que a veces se deslizaba insensiblemente hacia una rebelión que no tenía el nombre de tal. Desde luego, siempre resulta riesgoso adoptar sin más la 4 opinión de personas que en su tiempo tuvieron motivos interesados para describir a los indígenas en la peor manera posible. Aunque resulte paradójico, el historiador del radicalismo y la protesta corre el riesgo de dar más credibilidad a los victimarios que a sus víctimas. Los escritores que después de la independencia procuraron construir una conciencia patriótica se dedicaron a socavar como mejor pudieron la imagen de la “siesta colonial”, aunque esto implicara convertir a Hernán Cortés en uno de los precursores de la independencia mexicana. (González Obregón, 1906) En una época donde los fundamentos de la identidad nacional eran dudosos u objeto de polémica, resultaba tentador construirla por negación, como una secular oposición histórica hacia la dominación extranjera. Esta perspectiva cobró aun mayor fuerza con la consolidación del Estado mexicano contemporáneo, posterior a la revolución de 1910. Así, la época prehispánica fue convertida en una especie de edad de oro perdida, y la colonia en una versión americana de la edad media, esto es, una época de ignorancia, atraso y opresión. El ejemplo más notorio fue la antología de Vicente Casarrubias, de relatos sobre rebeliones indígenas, impresa por el gobierno en una “Biblioteca Enciclopédica Popular” para fines didácticos, en una edición de miles de ejemplares (Casarrubias, 1945) . Esta y otras publicaciones contribuyeron a crear la imagen de una sociedad colonial en la cual sólo la amenaza del castigo mantenía una apariencia de orden. La historia de México sería, así, la de una larga lucha por la independencia, la democracia y las libertades públicas. Personajes tan diversos como Cuauhtemoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Francisco I, Madero y Emiliano Zapata acabaron convirtiéndose en próceres del altar de la patria. Más recientemente, el interés por la historia social y la etnohistoria llevó a realizar estudios que devolvieron a los indígenas su papel como protagonistas del desarrollo histórico (véase Reina, 1987-1988). Del punto de vista metodológico, hubo un énfasis en la necesidad de una lectura menos obvia de los documentos, el rescate de la memoria oral y en una visión de largo plazo, que buscaba continuidades entre las luchas étnicas del pasado y del presente (Barabas, 1986). La más notable y citada conclusión de esta corriente de pensamiento fue expresada por el antropólogo e historiador Guillermo Bonfil: “La historia de México, la de los últimos 500 años, es la historia del enfrentamiento permanente entre quienes pretenden encauzar 5 el país en el proyecto de la civilización occidental y quiénes resisten arraigados en formas de vida de estirpe mesoamericana” (Bonfil, 1989:10). Esta interpretación ha contribuido a poner en cuestión la hegemonía y la inevitabilidad del Estado-nación, en lo cual coinciden muchos movimientos sociales contemporáneos. Es común encontrar la idea de que los indios nunca aceptaron el dominio español, y mantuvieron una continua defensa de su identidad y sus recursos colectivos. Así puede apreciarse, por ejemplo en la reciente formación del “Consejo Mexicano 500 años de Resistencia Indígena, Negra y Popular”, o en la polémica sobre las diversas modalidades constitucionales de autonomía étnica. Como puede apreciarse, en México (y en general en Latinoamérica) estas discusiones no son puramente académicas, sino que tienen consecuencias sociales y políticas de gran trascendencia. Sin embargo, las protestas y sublevaciones no fueron permanentes, ni aparecieron por igual en todo el territorio novohispano. En una misma región era muy posible que un pueblo tuviera una tradición de protesta, mientras sus vecinos prefirieran buscar la manera de adaptarse al nuevo orden de cosas mientras pagaban puntualmente sus impuestos, acudían devotamente a misa y obedecían a los funcionarios del rey. No hay que ahondar demasiado en las fuentes para descubrir que las reacciones de la población nativa ante la conquista fueron muy variadas. En la elección de estas alternativas influía la experiencia antecedente, las formas de organización comunitaria, los intereses de los líderes, la presencia o ausencia de medios institucionales para expresar el descontento, las posibilidades concretas de éxito y, evidentemente, otros factores completamente circunstanciales. Sería asimismo un error proyectar nuestras ideas contemporáneas sobre el individuo y el libre albedrío hacia una sociedad corporativa. La mayor parte de los indígenas vivía en pueblos organizados como “repúblicas” de indios, con su gobernador, alcaldes, alguaciles. Estos “oficiales de república” administraban la tierra, el agua, el trabajo comunitario, ejercían la justicia local y podían impartir sentencias de multas o azotes. La participación (o abstención) en una rebelión era decidida muchas veces por las autoridades comunitarias e implementada, si era 6 necesario, de manera coercitiva, bajo amenaza de castigos. En esas condiciones, la adhesión a un levantamiento podía constituir, aunque parezca un contrasentido, un acto de conformismo. Por otro lado, es evidente que los indígenas estuvieron muy interesados en numerosos aspectos de la cultura material y espiritual europeas. Aunque sería también reduccionista, podría sin excesivo esfuerzo escribirse una historia de los “500 años de integración indígena en el mundo occidental”. Muchos de los rasgos culturales que distinguen hoy día a los indios respecto de la modernidad occidental fueron en su momento adopciones o reconversiones de usos, prácticas o instituciones que eran comunes en Castilla o Extremadura en el siglo XVI. El mismo lenguaje, que es la característica cultural más profunda, muestra una fuerte y progresiva influencia del español (Lockhart, 1999: 378-468). El antropólogo George Foster exploró estos temas hace ya muchos años (Foster, 1962) pero no tuvo continuadores, excepto alusiones y trabajo aislados. Hubo también respuestas ante la dominación colonial que difícilmente entrarían en una visión romántica del pasado –aunque, también tuvieron su lado épico. En efecto, muchos indios no se consideraban a sí mismos como conquistados, sino como conquistadores. Y no se trata solamente del muy conocido caso de los tlaxcaltecas –aliados relevantes de los españoles en la batalla final de Tenochtitlan- sino también de otros grupos y pueblos. La fundación legendaria de Querétaro se atribuye, por ejemplo, a dos caciques y “conquistadores” otomíes, los capitanes Fernando de Tapia y Nicolás de San Luis Montañez, quienes con la ayuda milagrosa del apóstol Santiago consiguieron reducir a los “bárbaros gentiles” a la verdadera fe y la obediencia al católico monarca (Gruzinski, 1985: 33-46). Como puede verse, algunos grupos indios de la Nueva España (o más bien, sus elites) reelaboraron su historia para tratar de convertirse en una más de las "naciones" que integraban el heterogéneo mosaico del Imperio español. Esta reconstrucción del pasado pretendía mostrar a los poderes coloniales que su relación con los nativos podía ser ciertamente desigual, pero también implicaba el reconocimiento de un espacio de derechos y privilegios particulares. Y hasta cierto punto lo lograron, al menos, hasta las últimas décadas del virreinato. 7 Los funcionarios del rey, sobre todo en el nivel local, no veían las cosas de esta manera. En muchas ocasiones actuaban arbitrariamente y con una completa indiferencia de los derechos y méritos históricos de los indígenas. Sin embargo, si los linajes y los pueblos de indios eran suficientemente persistentes, acababan por conseguir que el virrey o la Audiencia les concediera amparos, mercedes de tierras, títulos e incluso concesiones de escudos de armas (Kellogg, 1995). Diversos autores han retomado este imaginario “pactual” de los indios de la colonia, traduciéndolo en términos del análisis social. De esta manera, la violencia ocasional podría interpretarse como ha sugerido Taylor, como un mecanismo regulador que permitía a las autoridades corregir situaciones que de otra manera podían derivar hacia crisis mayores y más graves (Taylor, 1987: 248, 249). Marcelo Carmagnani, en su estudio sobre la rebelión de Tehuantepec en 1660 (que provocó hechos tan graves como el asesinato del alcalde mayor y otros españoles), sostiene que a fin de cuentas generó “un nuevo equilibrio entre la sociedad india y la española”, y “una reformulación del pacto colonial preexistente” (Carmagnani, 1992:22). No es tampoco inusual encontrar el argumento de que la modernidad autoritaria que pretendieron introducir los monarcas de la dinastía borbónica, a fines del siglo XVIII, quebrantó estos antiguos acuerdos y fue uno de los factores que pesaron en la crisis final del virreinato (Hamnett, 1992). En ocasiones parecería fácil hablar de las actitudes negociadoras o adaptativas de los grupos indígenas como oportunistas o, puestos a utilizar términos con implicaciones morales, “colaboracionistas”. Bien podría, por lo contrario, decirse que estos “indios conquistadores” y “leales vasallos” buscaban manipular para su propio beneficio los principios jerárquicos del orden colonial. En conjunto, podría decirse que practicaron una combinación de resistencia táctica y adaptación estratégica. Lo cual nos lleva, inevitablemente, a discutir que es lo que entendemos por resistencia. En el principio era el nombre Como John Gledhill señala en sus comentarios a este volumen, las rebeliones han contado con las simpatías y el interés de los autores contemporáneos. Su atractivo es evidente: 8 generan mucha documentación, muestran de manera descarnada conflictos que normalmente permanecen casi ocultos, y obligan a los protagonistas a definir sus intereses, alianzas y odios. Es también cierto que la demografía o los ciclos económicos no atraen muchos lectores, pero en cambio las grandes conmociones sociales se prestan para contar una buena historia con su correspondiente moraleja. Aunque en general la historia, la sociología y la antropología suelen ser consideradas como ciencias (o al menos, ciencias “en cierta manera”) en los hechos el discurso académico no está tan lejano de los precedentes tradicionales, que buscaban ante todo una lección moral. En el trasfondo de muchas obras (incluyendo, probablemente, algunas de las mías) puede hallarse de manera más o menos explícita una narrativa que contempla con nostalgia las sociedades campesinas originarias, al tiempo que apela a las emociones para reprobar los procesos que han configurado la modernidad occidental. Este interés por los acontecimientos notables, y sobre todo con los que parecen tener ecos contemporáneos, no ha desaparecido. Casi no hay año, por ejemplo, en que no aparezcan una o dos obras importantes obras, amén de numerosos artículos y tesis, sobre las rebeliones ocurridas en Chiapas (Viqueira, 2005). En contraste, otras regiones y grupos del pasado y del presente que no tienen una tradición de protesta franca y violenta no han merecido la misma cantidad de páginas impresas, como bien señala Guillermo de la Peña en su contribución. Sin embargo, la espectacularidad de las sublevaciones puede dejar en la penumbra otras reacciones que fueron, de hecho, mucho más comunes. Desde hace algún tiempo los historiadores y antropólogos han comenzado a prestar cada vez más atención a las modalidades encubiertas o cotidianas de movilización indígena: los motines locales de breve duración, la discreta desobediencia a los mandamientos de virreyes u oidores, la religiosidad clandestina o incluso la utilización habilidosa de las instituciones y los recursos jurídicos que el mismo Imperio otorgaba a los indios. Aun más, nos hemos extendido a cuestiones tales como las ceremonias paródicas del carnaval (Reifler, 1989), el argumento implícito en ciertas danzas tradicionales (Taylor, 1994), y todo aquello que James Scott, cuya influencia en este sentido es bastante evidente, llamaba la “infrapolítica de los desposeídos” o "el arte de la política encubierta” (Scott, 1985). 9 Jan de Vos, después de reconocer la variedad de las respuestas ante la situación colonial, las ha agrupado bajo tres categorías: la resistencia abierta, la velada y la negociada. (de Vos, 1994) O, como lo ha puesto de manera más poética Mario Ruz, “el rostro cotidiano”, “el rostro aguerrido” y “el rostro sagrado” de la resistencia (Ruz, 1992). Esta ampliación de la definición es pertinente y permite ir más allá de la dualidad simplificadora de rebelión/sumisión. Podemos acercarnos a la historia de grupos que no tienen una tradición de protesta abierta con otros ojos, buscando elementos de activismo social en los intersticios y el trasfondo de los documentos. Sin embargo, el significado del significante es ahora tan amplio que resulta de dudosa utilidad metodológica. Algo que abarca todo puede terminar por no incluir nada, o dispersar el concepto en una confortable y neblinosa vaguedad. La resistencia deja de tener un valor sustantivo, y puede convertirse en un adjetivo, un simple artificio retórico. No deja de ser notable como aun en esta perspectiva más amplia y diversa todas estas actitudes y conductas siguen siendo incluidas dentro de la categoría de "resistencia". Se trata de una situación peculiar, porque en la sociedad novohispana tenemos agitaciones y hechos de violencia en donde participaron muy diversos protagonistas: los peones de las haciendas, la plebe urbana, los artesanos e incluso los mismos descendientes de los conquistadores. A estas situaciones se las denomina colectivamente conspiraciones, rebeliones o movimientos sociales; pero solamente se habla de resistencia cuando los protagonistas son indígenas (o, más recientemente, esclavos negros). Lo cual nos lleva al término en sí. Dar nombre es un acto de creación. Quien lo hace identifica una entidad conceptual en una parte de la existencia que antes estaba inmersa en el caos amorfo del pasado. Y desde luego, suponemos que lo que ha sido nombrado tiene algo en común, lo cual es también una forma de decir que tiene algo que lo separa de lo demás. Nombrar es definir, y toda definición implica una exclusión. El concepto es de utilización relativamente moderna; antes se hablaba de “sublevaciones” o “rebeliones” indígenas. Sería interesante, del punto de vista historiográfico, rastrear su origen y evolución. No me dedicaré aquí a reseñar todas las definiciones de resistencia, de lo cual se ocupa en esta obra más ampliamente Margarita Zárate. Baste decir que 10 existe una “resistencia” bacteriana o viral a los medicamentos, una “resistencia” que oponen diferentes elementos a la conductividad eléctrica o al calor, la “resistencia” que presenta un individuo a la terapia psicológica, y la “resistencia” que opone una fuerza armada ante un ataque. Esta fuerza armada vencida puede recurrir a una acción irregular contra la ocupación o invasión del territorio por un enemigo superior en número o armamento. El ejemplo clásico, es la “résistance” francesa y de otras naciones europeas a la ocupación nazi durante la segunda guerra mundial. La derivación del término hacia la historia indígena no es imposible, dado que fue a mediados de siglo cuando comenzó a aparecer en la literatura etnológica. Así definido, el término tiene una aureola romántica, aludiendo a quienes, con riesgo de sus vidas, defienden sus principios, sus familias y sus tierras frente a un poder superior. Por otro lado, el concepto puede también tener otro origen no menos prestigioso: desde fines del siglo XIX el imaginario y el discurso anarquista abundaron en “sociedades de resistencia”, “cajas de resistencia” y en convocatorias la resistencia obrera o popular. Como quiera que haya sido, hablar de resistencia nos remite a la idea de que los indios nunca aceptaron el dominio español. A lo sumo habrían realizado una adaptación puramente formal ante una realidad contra la cual no podían enfrentarse abiertamente, sin renunciar por ello a la preparación y organización de movimientos de rebeldía. A diferencia de otros conceptos que tienen cierta neutralidad descriptiva (tumultos, rebeliones, huelgas), el de resistencia define a priori una intención. En este camino, se adentra en algo casi inasible para el historiador: la motivación de la conducta humana. Podemos hasta cierto punto confiar en nuestra habilidad para reconstruir acontecimientos, pero dos sucesos prácticamente idénticos o simultáneos pueden tener trasfondos y significados muy diferentes. Los procedimientos judiciales formales nos entregan un panorama igualmente ambiguo. Los jueces y fiscales solían registrar en las actas y documentos sus ideas preconcebidas sobre las causas de la agitación indígena. El investigador frecuentemente se halla ante declaraciones de testigos y acusados que son sospechosamente idénticas y siguen un patrón narrativo casi invariable. Los acusadores tendían asimismo a acentuar la gravedad de los hechos y los 11 propósitos, mientras los acusados, como es comprensible, trataban de excusarse y negar que tuviesen una intención subversiva. De hecho, referirse a la reacción ante la conquista “en general” no tiene mucho sentido; las actitudes y conductas fueron tan heterogéneas como los indígenas en sí. Por tanto, aquí voy a referirme específicamente a la situación particular de los grupos indíos del centro del virreinato novohispano, esto es, regiones de temprana e intensiva colonización, donde la presencia de los funcionarios del rey era cercana y ocurrieron los episodios más conocidos y celebrados de la evangelización. Las condiciones existentes en el norte misional y en el área mayanse de la Nueva España deberían considerarse en sus propios términos. Los rituales del desafío Las palabras nos dicen mucho, pero su mensaje es frecuentemente ambiguo. Parecería, en cambio, que ciertos episodios de violencia popular resultan más descarnados y de intención evidente. No obstante, saber lo que estaba detrás de un acontecimiento de violencia colectiva no es algo sencillo. Algunas manifestaciones no eran instrumentales: carecían de programa o reivindicaciones y parecían sobre todo dar expresión a emociones contenidas. Así, quedamos inevitablemente limitados a suponer que ciertos gritos e insultos, el apedreamiento de algunos edificios, el saqueo de las casas de determinados personajes, representan la manifestación concreta de deseos y odios que no se hacen explícitos. Aun en los casos en que hay demandas concretas, siempre queda cierta duda sobre sí reflejaban los sentimientos de la multitud, o bien de los sectores que pretendían dirigirla (los caciques, los oficiales de “república”, los fiscales indios de la iglesia) que frecuentemente eran individuos con cierto conocimiento del sistema político y que podían tener ideas que no necesariamente compartían la masa de los seguidores. Una posibilidad alternativa es examinar hechos, o más bien manifestaciones concretas de conducta, sobre todo aquellas que no son articuladas por una deliberación previa, sino que aparecen sin haber sido planeadas de antemano. Ya William Taylor, en su libro pionero sobre los tumultos aldeanos, había llamado la atención sobre las expresiones materiales de conducta como medio indirecto para la comprensión de las ideas, prejuicios y odios de los participantes 12 (Taylor, 1987:208-209). Aquí quiero referirme a un conjunto de expresiones que pueden considerarse como formas rituales de desafío. En efecto, aunque es casi un lugar común hablar de que durante un tumulto o una revolución ocurren episodios de “violencia instintiva de las masas” esto no sucede así. Aunque puede haber actos instintivos, como ocurre cuando una persona es sorprendida o amenazada súbitamente, no es el caso de expresiones violentas colectivas, con cierto grado de coordinación y deliberación. Otra expresión afín de uso común, esta vez provenientes del idioma inglés, es la de “mindless violence”. Más allá de que es evidente que un acto humano requiere cierta capacidad racional, la cuestión es que puede observarse sin demasiada dificultad que los actos violentos presentes en una sociedad y una época determinada no son aleatorios ni aparecen de manera espontánea. Por el contrario, son tan peculiares y específicos de cada contexto cultural como pueden serlo el idioma, el arte, el deporte o las formas de cortesía. Hay una gramática de la violencia colectiva, aunque nosotros solamente podamos ver su forma externa, su “vocalización” de apedreamientos, insultos e incendios. La analogía es adecuada, porque aunque parezca extraño, la violencia social implica formas de comunicación. No hay en esto nada nuevo en sí, porque hace ya varias décadas Crane Brinton señaló que, paradójicamente, para que exista un enfrentamiento violento prolongado, una guerra o una revolución, deben existir elementos culturales compartidos entre los contendientes. Siempre hay ciertas convenciones para iniciar hostilidades, límites implícitos que no deben rebasarse y elementos que marcan la victoria (o la derrota) de las partes (Brinton, 1952). De hecho, la violencia que ocurre durante tumultos y rebeliones va más allá del rencor o la indignación contra alguien que es percibido como un enemigo, o la agresión contra objetivos inmediatos con propósitos “racionales” o pragmáticos. Por el contrario, abunda en elementos simbólicos que no tienen una función o utilidad inmediata, pero comunican ciertos conceptos o mensajes. Por ejemplo, cuando después de la rebelión de los indios “pueblos” de Nuevo México los españoles reconquistaron la región en 1693 hallaron en una iglesia 13 los santos corporales excrementados, y dos cálices dentro de una petaca escondidos en estiércol y una hechura de un crucifijo quitado a azotes, con la encarnación y el barniz excrementados en el lugar del asiento de la santa ara del altar mayor y una hechura del señor san Francisco con los brazos quitados a hachazos (González de la Vara, 192). Como mínimo, hay aquí varios conceptos compartidos que podrían no ser obvios para alguien que no es católico: la importancia de los corporales (una pieza de tela donde se colocaba la hostia) y los cálices (que en la misa recibía el vino que se convertía en la sangre de Cristo), la asociación del excremento y el estiércol con la profanación, y el valor de la bendición, impartida por el santo a través de sus brazos. Pongamos por contraste otras situaciones donde el símbolo requirió de una traducción: cuando los mayas de Bacalar "volvieron al vómito de las idolatrías y abominaciones de sus antepasados", en 1639, refugiándose en los montes, los misioneros que fueron a buscarlos encontraron unos "bultos como estatuas de hombres vestidos de españoles a una y otra parte del camino". Sus guías tuvieron que explicarles "que en aquello daban a entender los alzados tenían cerrado el camino para que no pasasen los españoles, y que aquellos sus ídolos guardaban el paso, y tendrían como atados y encantados a los españoles que quisiesen pasar por allá” (Cogolludo, 1957, I: 644). En ocasiones la conducta simbólica se encadenaba para conformar algo más complejo, repetitivo y predecible, donde el todo era algo más que la suma de las partes. Hablamos aquí propiamente de un ritual. Y en el caso de los tumultos y rebeliones, se trataba generalmente de rituales de desafío. La idea de una conducta de desafío no es nueva para los estudiosos de la conducta animal. La lucha por la dominancia tiene un componente ritual –la declaración de hostilidad, la intimidación del contrario, el simulacro de agresión. Puede evitar el desencadenamiento de la violencia, casi siempre la precede, pero también la concluye, cuando una de las partes acepta su inferioridad. No se trata, por lo común, de combates “a muerte”. 14 En las sociedades humanas hay conductas similares. Algunas alcanzan un elevado grado de formalización, al punto de que acaban por perder su sentido original. El enfrentamiento adopta formas delimitadas, indirectas, simbólicas o vicariales, de las cuales el deporte es su modalidad más rutinaria (pese a que, como se ha visto cada vez con mayor frecuencia, puede conducir a formas más directas de enfrentamiento). Aunque esto parecería propio de sociedades complejas, no es necesariamente así. Fray Vicente de Santa María, en su Relación histórica de la colonia del Nuevo Santander narraba la forma usual del enfrentamiento bélico entre dos grupos indígenas del semidesierto del norte de México (cuyas sociedades no pasaban de rancherías aisladas, carecían de cualquier cosa similar a un Estado o a una clase dirigente), en términos que no envidian mucho a la guerra ritualizada de la caballería medieval: Cuando mutuamente y sin sorpresa se han convenido dos o tres naciones en hacerse la guerra, señalan el día y campo de batalla…Se dan al ataque cuando lo dispone el caso de avocarse y el choque se reduce más a gritos y deseos de destruirse que a conseguir el fin. Su retirada es en el instante mismo en que uno de los campeones voltea la espalda al enemigo, y en su carrera, procurando ponerse a salvo, no dejan de seguirlo los demás. Cada una de estas naciones beligerantes va en su retirada llenando el aire de clamores de gozo, con que indican ambos la satisfacción de su victoria (Santa María, 1973: 126). Tenemos aquí todos los elementos que hemos descrito: el desafío, la intimidación del oponente, el enfrentamiento sujeto a reglas que procuran minimizar las pérdidas humanas y ciertas convenciones que marcan la victoria de unos y la derrota de otros. En las rebeliones y tumultos ocurridos en el centro de la Nueva España encontramos elementos que son característicos de esta ritualización de la violencia. El desafío sonoro Las rebeliones y los tumultos suelen ser ruidosos, aun con el riesgo de advertir de antemano a sus adversarios o incluso a las fuerzas del orden. No se trata de que los pueblos y ciudades del pasado fuesen silenciosos. La “quietud” provinciana es más un mito del ciudadano de la gran urbe que una realidad. La vida cotidiana estaba marcada por diversos sonidos –las 15 personas que hablaban al circular por las calles, el murmullo de las novenas que venía de la casa donde recientemente había fallecido algún miembro de la familia, el rechinido de las carretas sobre las piedras del pavimento, los gritos de los bebedores en la pulquería o el golpeteo monótono de los telares. Era el murmullo armónico y tranquilizador de la rutina diaria. Las autoridades se reservaban el derecho de quebrar este silencio lleno de cuchicheos y vagos ecos, ya sea con la voz del pregonero que hacía saber la ordenanza más reciente, el redoble de tambor que anunciaba los castigos públicos de los delincuentes, o la dobla de campanas que anunciaba la muerte de algún notable. La preservación del orden sonoro, si así podemos llamarlo, era celosamente vigilada por las autoridades. Los ebrios eran tolerados hasta que se volvían “alborotadores”; las riñas conyugales eran pasadas por alto hasta que se convertían en “escandalosas” y las fiestas públicas o privadas, con la correspondiente música, requerían de aprobación previa. Por ello, los tumultos y protestas iban usualmente acompañados del quebrantamiento de la armonía auditiva: gritos destemplados, “palabras mayores” (o sea, insultos), coplas burlonas u “ofensivas a los oídos castos”, redoble de tambores, estallido de cohetes (además de las obras ya citadas, véase Castro, 1996 y 2003). Tampoco era inusual que los alborotadores se apoderaran de las torres de las iglesias para tocar a rebato –como ha ocurrido hasta el día hoy con la catedral metropolitana de la ciudad de México, en algunos actos masivos sucedidos en momentos de graves crisis políticas. El retorno de los chichimecas Los gritos en ocasiones se convertían en un ulular amenazante. En efecto, sobre todo en los pueblos del Obispado de Michoacán (que en el siglo XVI había sido frontera de guerra) los tumultuarios acostumbraban aullar “como mecos”, o que algunos aparecieran inopinadamente semidesnudos y con pintura corporal. El sentido de esta conducta casi carnavalesca puede resultarnos obscuro, pero era muy claro en la época. La alusión se refería a los “chichimecas”, el conjunto de grupos indígenas seminómadas (guachichiles, pames, zacatecos, guamares, “rayados”, “comecrudos” y otros) que vivían al norte de las altas culturas de Mesoamérica. Los chichimecas, indiferentes al principio frente a la presencia y el tránsito de los españoles, 16 comenzaron a atacar ferozmente desde mediados el siglo XVI tanto a colonizadores como a españoles, negros esclavos e indios “de paz”. Durante cuatro décadas se empeñaron en lo que acabó llamándose la “guerra chichimeca”, y realizaron atrevidas incursiones incluso en pueblos grandes, que tenía conventos establecidos. A la larga, la Corona acabó por renunciar al sometimiento militar y prácticamente optó por comprar la paz, dándoles tierras, subsidios y exenciones de tributos. Fue una hábil política, porque permitió la consolidación de la frontera y, a la larga, la integración pacífica de los antiguos guerreros (Powell, 1977). El largo y sangriento conflicto dejó profunda huella en el imaginario colectivo de los pueblos indios. Por ejemplo, los de Michoacán re-interpretaron la danza “de moros y cristianos”, que rememoraba la “reconquista” española, convirtiéndola en una danza de “indios fieles contra chichimecas” (Ciudad Real, 1976: 81-82). No es extraño entonces que los dirigentes de las rebeliones fantasearan respecto a la presencia cercana de chichimecas escondidos en las cercanías de sus pueblos, o dijeran haberles enviado cartas de convocatoria. En los tumultos de 1767 en Venado (al norte de San Luis Potosí) corrió el rumor de que los rebeldes habían convocado a los "chichimecos rayados”; cuando sus vecinos de Hedionda acudieron a unírseles, muchos llegaron "embijados", es decir, con pintura corporal. En el real de Guadalcázar, uno de los líderes fue un "chichimeca", de hecho un indio del lugar que durante la agitación anduvo "empelotado” (es decir, desnudo) y “embijado". En Guanajuato, un vecino pardo de León fue acusado de presentarse en público con la cara rayada y tiznada, dando gritos "y en todo semejante al uso y costumbre de los mecos". Finalmente, uno de los líderes rebeldes de Michoacán fue un Lorenzo Arroyo, más conocido como "el Meco", que para reforzar su imagen andaba desnudo y embijado (Castro, 1996). La desnudez rebelde tiene su importancia y merece algunos comentarios. El establecimiento de la dominación colonial llevó consigo una campaña de modificación de la imagen corporal. En efecto, los religiosos sospechaban (hasta donde sabemos, con buenas razones) que muchos atavíos, pinturas corporales, tocados y tatuajes tenían una significación religiosa. También veían con aversión la costumbre de muchos grupos indígenas que, sobre todo en climas cálidos, practicaban una semidesnudez, y se escandalizaban de la falta de pudor 17 relativa a la exhibición pública de los genitales masculinos o femeninos. Por estas razones implantaron, con desigual éxito, un tipo de tocado en forma de melena corta llamado “balcarrota” (que aparece, por ejemplo, en las representaciones guadalupanas de Juan Diego) y diferentes variaciones de los trajes campesinos españoles. El indio sometido, el buen cristiano y obediente súbdito del rey era aquel que iba con el cabello corto y decentemente vestido. El desafío al orden establecido convertía a los nativos en la imagen del rebelde: desnudos, desafiantes, irreductibles, armados otra vez con arco y flecha, los chichimecas imaginarios tenían una escandalosa y sonora re-aparición en una sociedad en la cual ya se habían extinguido décadas atrás La rebelión como ritual de posesión El horizonte visual de las ciudades y villas tenía un orden concéntrico progresivo, desde los barrios “de indios” de la periferia, pasando por las vecindades y chozas improvisadas de los pobres mestizos o mulatos, hasta llegar a las calles y manzanas centrales, donde se hallaban las residencias de los comerciantes, canónigos, grandes propietarios de tierras o minas. La cúspide, desde luego, se hallaba en la plaza mayor o real. Allí se levantaban los edificios que representaban la autoridad: la iglesia o catedral principal, las casas del ayuntamiento, la cárcel y, obviamente, la picota o “rollo”, donde se azotaba o ejecutaba a los delincuentes. Estos puntos de referencia eran utilizados de manera consciente y deliberada para las ceremonias religiosas (destacadamente, el día de corpus) o civiles (proclamaciones de los reyes, festejo del nacimiento de infantes reales, anuncio de paz con otros reinos). Ahí también era donde se pregonaban y fijaban los mandamientos virreinales. En el siglo XVIII el conjunto de estos símbolos arquitectónicos era ciertamente magnífico e impresionante. También pasó a ser cada vez más un espacio ajeno, cuando la modernización urbanística de la época borbónica procedió a expulsar a los pobres, indecentes, mal vestidos, mendigos y comerciantes ambulantes (Sánchez de Tagle, 2000). Los tumultos eran, en este sentido, un río humano que procedía de la periferia para inundar el centro. No importaba el origen; la plaza mayor era casi invariablemente el destino. Allí, solían dar la vuelta a los cuatro lados de la plaza, vociferaban gritos e insultos, arrojaban piedras contra algunas 18 residencias o edificios, y a veces tomaban por asalto las casas reales. Lo que hacen tenía una sorprendente semejanza con los rituales de posesión de tierras en el derecho castellano, en donde el propietario recorría los linderos, desafiaba a quien tuviera contradicción a presentarse en público, arrancaba ramas y movía piedras (Seed, 1995). En este caso, se trata de una versión subversiva de un ritual judicial que, para esta época, era ya bien conocido. Los perseguidos y marginados, por un momento, ocupaban los espacios públicos y se apoderaban de los símbolos del poder –aunque fuese de un modo efímero. Esta apropiación podía ser literal: en Tehuantepec, en 1660, los indios tomaron los estandartes del rey de las casas de gobierno y los trasladaron a las casas de comunidad (Carmagnani, 1992). De ahí el sentimiento de euforia, como una embriaguez colectiva, que ha llevado a Natalia Silva Prada a hacer analogías con el carnaval (Silva Prada, 2007: 416-418). Quizás las referencias de los jueces y fiscales a la borrachera de los rebeldes no estén tan descaminadas, aunque el intoxicante en este caso fuese el poder, no el alcohol. La rebelión y los símbolos del poder Los rebeldes solían atacar primordialmente ciertos elementos arquitectónicos, en particular la picota y la cárcel pública. La picota (físicamente, un poste en la plaza mayor) era donde se ejecutaban los castigos de vergüenza pública o de azotes. Era el símbolo más concreto de la autoridad, de la facultad de distinguir entre lo aceptable y lo prohibido. Puede discutirse si representaba un elemento opresor (como tendemos a pensar hoy día) o protector, lo cual no era imposible dado que era un recordatorio visible de que en la ciudad se impartía justicia. Pero la opinión de la plebe urbana al respecto no deja mayor lugar a dudas: las picotas eran destruidas o quemadas con bastante frecuencia, como ocurrió en San Luis Potosí en 1767. No es raro que en las sentencias posteriores, los jueces mandaran re-edificarlas, pero esta vez en piedra. El muy frecuente asalto de la cárcel es también, en este sentido, revelador. A veces había una razón concreta: liberar a personas presas en relación con la misma agitación o la reivindicación que movía a los tumultuarios. Pero en otros casos, la cárcel era un objetivo en sí misma, y eran liberados reos que estaban allí por causas propiamente criminales, como violencia doméstica, amancebamiento, robos o riñas. De alguna manera, los tumultuarios ponían 19 en cuestión nuevamente la legitimidad de la justicia. La idea cobró arraigo: uno de los primeros hechos de Miguel Hidalgo en 1810 fue precisamente liberar a los presos de su parroquia de Dolores, y lo mismo ocurrió en tumultos sucedidos en otras poblaciones y ciudades (Van Young, 1992). Repensando la resistencia: las palabras y los hechos Esta revisión de los rituales de la violencia –que no pretende ser exhaustiva- permite presentar algunas conclusiones. Por un lado, parece evidente que detrás de la normalidad cotidiana de la vida colonial, de las declaraciones de lealtad y de reverencia hacia jueces y virreyes, existía un substrato de indignación e irritación. Los indios tenían motivos muy amplios de agravio. La elite y las instituciones indígenas podían argumentar que no eran conquistados, sino conquistadores, y que sus méritos los convertían en vasallos privilegiados. Para el común de los nativos esto era un consuelo muy relativo. El orden colonial se basaba en gran medida en la apropiación forzosa de su trabajo, su dinero, su producción y su conciencia. La experiencia cotidiana debía proporcionarles suficientes ejemplos de humillaciones y sometimiento. Eran, también, muy pobres, y a veces pasaban apuros para sostener a su familia, pagar los tributos y las contribuciones eclesiásticas. Finalmente, eran los principales destinatarios, con razón o sin ella, de la actuación represiva de los jueces y tribunales. Sin embargo, la población india parece haber aceptado la sociedad tal como era, aunque fuese más por resignación que por adhesión. No se aprecia una nostalgia por la época de los antiguos señores mexicanos, que con el paso de tiempo debía resultarles cada vez más remota. Tampoco existía una religión alternativa organizada –como el candomblé brasileño, discutido en otros trabajos de este volumen- que aglutinara sus esperanzas y fantasías de una mejor vida. Su existencia era dura, difícil, expuesta a arbitrariedades y violencias; pero parecen haber concluido que así había sido y así siempre sería. Por otro lado, tampoco se veían ni actuaban como una masa inerme y pasiva. Con frecuencia, defendían exitosamente lo que veían como sus derechos -el gobierno local propio, las tierras y aguas, los límites tradicionales de las cargas tributarias y del servicio personal 20 forzoso. Se presentaban una y otra vez ante los jueces y tribunales, apelaban a su condición de menores e insistían en pedir la particular protección que según las leyes debían darles jueces y tribunales. De hecho, llegaban a ser litigantes bastante hábiles, como lo comentaba un corregidor cuando informaba que “hay entre estas gentes indios bulliciosos, y amigos de novedades y de inquirir y saber, y andan ya al modo de los españoles y hanse hecho, muchos de ellos, buenos escribanos y lectores” (Acuña, 1987: 305). Sería incluso posible decir que estaban practicando una variante primitiva de “obediencia desafiante” (“compliant defiance”) varios siglos antes de que Mathew Gutmann (ver artículo en este volumen) encontrara y definiera esta conducta entre los habitantes de los barrios marginales de la ciudad de México. Mientras estos recursos institucionales permanecían abiertos y les brindaban una razonable posibilidad de que sus quejas fuesen atendidas, los indígenas no se arriesgaban a un levantamiento. Cuando dejaba de ser así, podían aparecer episodios de violencia que mostraban a las claras el trasfondo que subsistía detrás de la resignación o la negociación cotidianas. Por algunas horas, los indios podían ser los amos, apoderarse de la plaza mayor, destruir los símbolos de una justicia que veían como ajena, y volver a ser, al menos en su imaginario, los antiguos guerreros, paseando su desnudez y su valor frente a los atemorizados vecinos españoles. No es fácil dar un nombre a estas actitudes y conductas. En ocasiones los estudiosos de la sociedad tendemos a intelectualizar el pasado, a pensar que los hombres y mujeres que vivieron hace varios siglos tenían ideas claras, organizadas y sistemáticas sobre sí mismos y el mundo. La realidad, casi seguramente, era mucho más confusa, ambigua y contradictoria. En las violencias colectivas de las que aquí me he ocupado puede apreciarse la combinación variable del conflicto étnico propio de una sociedad colonial, una áspera negociación cotidiana por el trabajo, los recursos materiales y la obediencia debida, así como una hostilidad subyacente hacia instituciones y personajes que representaban la autoridad. Es posible que pueda llamarse resistencia a todo esto, pero es un concepto que refleja de manera incompleta y simplificadora una realidad muy compleja. Resistencia y adaptación fueron 21 actitudes complementarias, sin cuyo estudio conjunto no puede comprenderse la supervivencia de los grupos indígenas desde la época colonial hasta nuestros días. REFERENCIAS Acuña, René (ed.) (1987). Relaciones geográficas del siglo XVI: Michoacán. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Barabas, Alicia (1986), "Rebeliones e insurrecciones indígenas en Oaxaca: la trayectoria histórica de la resistencia étnica", en A. Barabas y M. Bartolomé (eds.). Etnicidad y pluralismo cultural. La dinámica étnica en Oaxaca. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 213-256. Bonfil, Guillermo (1989). México profundo. Una civilización negada, México: Grijalbo – CONACULTA. Bricker, Victoria Reifler (1989). El cristo indígena, el rey nativo. El sustrato histórico de la mitología del ritual de los mayas. México: Fondo de Cultura Económica. Brinton, Crane (1962) Anatomía de la revolución. Madrid: Aguilar. Carmagnani, Marcello (1992). “Un movimiento político indio: la “rebelión” de Tehuantepec, 1660-1661”, en Jaime Rodríguez (ed.). Patterns of Contention in Mexican History. Wilmington, The University of California – Scholarly Resources, 17-35. Carrillo Cázarez, Alberto (1993). Michoacán en el otoño del siglo XVI. Zamora: El Colegio de Michoacán. Casarrubias, Vicente (compilador) (1945), Rebeliones indigenas en la Nueva España. México: Secretaria de Educación Publica. Castro Gutiérrez, Felipe (1996). Nueva ley y nuevo rey. Reformas borbónicas y rebelión popular en la Nueva España. Zamora: El Colegio de Michoacán - Universidad Nacional Autónoma de México. Castro Gutiérrez, Felipe (2003), "´Lo tienen ya de uso y costumbre´. Los motines de indios en Michoacán colonial", en Tzintzun, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 38: 9-34. 22 Ciudad Real, fray Antonio de (1976). Tratado curioso y docto de las grandezas de Nueva España. Josefina García Quintana y Víctor M. Castillo Farreras (eds.). México: Universidad Nacional Autónoma de México. Foster, George (1962). Cultura y conquista. La herencia española de América. Xalapa: Universidad Veracruzana Gálvez, José de (1990). Informe sobre las rebeliones populares de 1767, ed. Felipe Castro Gutiérrez. México: Universidad Nacional Autónoma de México. González de la Vara, Martín (1992). "La rebelión de los indios pueblos de Nuevo México, 1680-1693", en Felipe Castro, Virginia Guedea y José Luis Mirafuentes (eds). Organización y liderazgo en los movimientos populares novohispanos. México: UNAM, 1992, 11-36. González Obregón, Luis (1952). Rebeliones indigenas y precursores de la independencia mexicana en los siglos XVI, XVII. México: Fuente Cultural Gruzinski, Serge (1985). “La memoria mutilada: construcción y mecanismos de la memoria en un grupo otomí de la mitad del siglo XVII”, en II Simposio de Historia de las Mentalidades: la memoria y el olvido. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 33-46. Guha, Ranajit (1988), "Preface", en R.Guha y Gayatri Spivak (eds.). Selected Subalternal Studies. New York: Oxford University Press. Hamnett, Brian (1992). “Absolutismo ilustrado y crisis multidimensional en el periodo colonial tardío, 1760-1808”, en Josefina Zoraida Vázquez (coord.). Interpretaciones del siglo XVIII mexicano: el impacto de las reformas borbónicas. México: Nueva Imagen, 67108 Katz, Friedrich (1988). "Las rebeliones rurales en el México precortesiano y colonial", en F. Katz (comp.). Revuelta, rebelión y revolución. La lucha rural en México del siglo XVI al siglo XX. México: Era, vol. 1, 65-93. Kellogg, Susan (1995). Law and Transformation o Aztec Culture, 1500-1700. Norman, Oklahoma Press. 23 Lockhart James (1999). Los nahuas después de la conquista. México: Fondo de Cultura Económica. López Cogollado, Diego (1957). Historia de Yucatán, 5a. ed., pról. y notas de J. Ignacio Rubio Mañé. México: Academia Literaria. Powell, Philip W. (1977). La guerra chichimeca 1550-1600. México: Fondo de Cultura Económica. Quiroga, Vasco de (1985). Información en derecho, ed. Carlos Herrerón. México: Secretaría de Educación Pública. Ramírez, Francisco (1987). El antiguo colegio de Pátzcuaro, Germán Viveros (ed.). Zamora: El Colegio de Michoacán - Gobierno del Estado. Recopilación de leyes de los reynos de las Indias (1987). México: M. A. Porrúa. Reina, Leticia (1987-1988). "Las rebeliones indígenas y campesinas (periodo colonial y siglo XIX)", en Carlos García Mora y Martín Villalobos Salgado (eds.). La antropología en México. panorama histórico. 4. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 517-542. Ruz, Mario Humberto (192). "Los rostros de la resistencia. Los mayas ante el dominio hispano", en María del Carmen León, Mario Ruz y José Alejos García. Del katun al siglo. Tiempos de colonialismo y resistencia entre los mayas. México: CONACULTA, 85162. Santa María, fray Vicente de (1973). Relación histórica de la colonización del Nuevo Santander. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Scott James C. (1985), Weapons of the Weak. Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven, Yale University Press. Seed, Patricia (1995). Ceremonies of Possession in Europe’s Conquest of the New World, 14921640. Cambridge: Cambridge University. Silva Prada, Natalia (2007). La política de una rebelión. Los indígenas frente al tumulto de 1692 en la ciudad de México. México: El Colegio de México. 24 Taylor, Thomas H. y Charles W. Polzer (eds.) (1986), The Presidio on the Northern Frontier of New Spain. Tucson, The University of Arizona. Taylor, William (1987). Embriaguez, homicidio y rebelión en las poblaciones coloniales mexicanas. México: Fondo de Cultura Económica. Taylor, William (1994). “Santiago's horse: Christianity and Colonial Indian Resistance in the Heartland of New Spain”, en William Taylor and Franklin Pease. Violence, Resistance and Survival in the Americas. Washington: Smithsonian Institution Press, 153-189. Tutino, John (1988). “Cambio social agrario y rebelión campesina en el México decimonónico: el caso de Chalco", en F. Katz (ed.). Revuelta, rebelión y revolución. La lucha rural en México del siglo XVI al siglo XX. México: Era, vol. 1: 94-134. Viqueira, Juan Pedro (2005). “La otra bibliografía sobre los indígenas de Chiapas, en Nuevos Mundos, http://nuevomundo.revues.org/index618.html#tocto2n12, 9 febrero 2005. Vos, Jan de (1994), Vivir en frontera. La experiencia de los indios de Chiapas. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social - Instituto Nacional Indigenista. Young, Eric van (1992). "El sociópata: Agustín Marroquín", en Felipe Castro, Virginia Guedea, José Luis Mirafuentes (eds.). Organización y liderazgo en los movimientos populares novohispanos. México: Universidad Nacional Autónoma de México: 219-254.