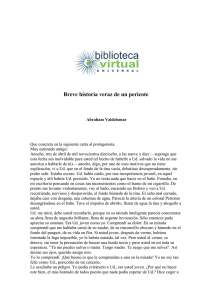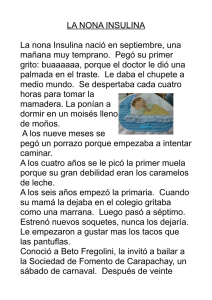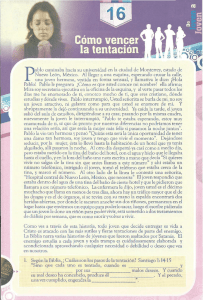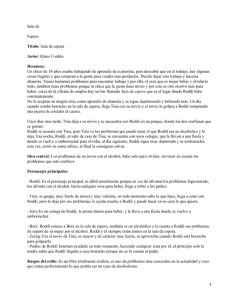A la nona - La Nota Latina
Anuncio

A la nona (Casimira F. Aldaiturriaga) Siempre recuerdo esas cosas, comentarios como: — ¡Y sí, che, ella fue la primera de todas! La primera que te vio apenas abriste los ojos en el Álvarez, hospital lleno de gatos abandonados comiendo bofe en cada rincón. La Tina pasó semanas tejiendo unos escarpines azul marino, pero según me contó la nona, Tina se sintió decepcionada de que yo naciera hembra. Ella quería que yo fuese varón. Para la nona, eso era maña de calabreses testa dura nomás. La gente del campo piensa que siendo varón la tierra se trabaja mejor. Así me decía ella. O sea, que a la Tina no le quedó otra que retomar sus agujas grises, gruesas y largas para hacerme un par de escarpines rosados. Aunque nací hembra, el color azul marino resultó ser mi color de preferencia. Una vez que conseguí la puta green card en los Estados Unidos, lo primero que se me pasó por la mente es hacer ese viaje tan deseado, el viaje de vuelta a casa. Durante mis siete años quebrando la ley, me comunicaba con la nona telefónicamente y, obvio, la Tina estaba ahí con ella tomando mate con bizcochitos, como de costumbre, y tejiendo alguna que otra mantita para bebé o poncho para las embarazadas del barrio, como solía hacer, desde que tomé uso de razón. desde el día que nací. Entonces yo hablaba con mi abuela y la Tina insistía en hablar conmigo por teléfono. Por suerte yo tenía la excusa de que la llamada se estaba por cortar porque me quedaba poco crédito. Igual ella se empeñaba en hablar hasta por los codos, me decía: —¿Y nena? ¿Cuándo vas a venir? ¿Ma che cosa fai li? Eso de estar ilegal por allá y sola, siendo mujer, no debe ser cosa fácil. Andáte a la Calabria. Allá te tengo un nieto de tu edad y ¡está bien churro! Te voy a mandar...bla bla bla...piiiiiiiii...y se cortaba la llamada. Como venía diciendo, un día me tomé un avión desde el O’Hare a Ezeiza, un taxi, un tren y un colectivo, hasta que llegué a la esquina y doblé en la calle donde se encontraba la casita en que crecí. Ahí estaba, con sus pinos, que más que pinos parecían pinitos desnutridos, cosa de algún podador desquiciado, pensé. Detrás de ellos, la casa de la nona, con las paredes grises descascaradas y sin la barba de enredaderas que la abrazaba. Entré por el pasillo del costado y despacito atiné a abrir la puerta de rejas oxidadas que, apenas la toqué, largó un chillido agudo. Un pequinés flacucho con pelaje mugroso y dientes para afuera se lanzó contra las rejas dobladas con su ladrido estrepitoso y consecutivo. Abrí el portón y lo acaricié confiándome en el canino. El perrito movía la cola y saltaba enredándome los cordones de los zapatos en cada paso que daba. De tanta alegría hizo un charco de orín bien amarillo sobre la maceta con helechos que me vio trepar los árboles de quinotos. En ese pasillo mis manos temblaban como si tuviese Parkinson. Preparaba la cámara de fotos, pero no había caso, no podía encuadrar ningún objeto, todo temblaba. La cámara, el perro mugriento que no paraba de hacer fiesta, el pasillo, mis manos, hasta que noté que los lagrimales me titilaban, los dientes apretujaban y la garganta sufría una especie de tracción involuntaria. Otra puerta se abrió y ahí estaba ella, la nona, con su cara de pergamino pálido, mate en mano, y su cuerpo diminuto, flaco, frágil. Detrás de ella, una voz ronca de tabaco hacía eco en el pasillo. Era la Tina, con su paquete de Derbi suaves sobre la mesa y pucho en mano a punto de encender. Las dos parecían dos estatuas a punto de derrumbarse luego de un sismo. El cielo abierto, melancólico, nos amparaba. La neblina de julio caía sobre nuestros hombros. Entre besos, abrazos, lágrimas y quejidos, nos metimos en el living-comedor donde tomamos mates lavados con palitos que flotaban. Esto se complementaba con el resto de los bizcochitos de grasa que estaban desparramados de forma arbitraria sobre el plato y la carpetita de hilo color beige con firuletes en los bordes. Así pasamos una tarde de invierno bien ameno. El tiempo parecía haberse encapsulado. La casa de mi abuela, en la cual me crié, se había tornado un museo de vida. Fotos de nosotros, mis hermanos y yo en cada rincón, mis muñecas de trapo sobre mi cama de roble, los adornos que han estado ahí, que nunca se han roto, que han sobrevivido los años, los libros con páginas amarillentas que alguna vez lucieron su blanco marfil. La Tina se puso a debatir sobre la corrupción y la violencia en las calles, de la novela de la siesta y de la bufanda que estaba tejiendo para doña Griselda, la quiosquera de la esquina que siempre le fiaba los Derby suaves. Ahí entonces venía la oleada de reproches por parte de mi abuela: —¡Ves que no cambia más! Es por eso que tiene las gambas inflamadas. Y la nona no se equivocaba. Yo le daba la razón. El living retenía un olor nauseabundo que provenía de las piernas hinchadas de la Tina. La pobre tenía una psoriasis pustulosa galopante. Las llagas de sus extremidades supuraban pus y sangre. Cada movimiento que daba sobre la silla iba acompañado de algún quejido y un frunce en su rostro, como cuando uno muerde el gajo de lima salado al echarse un tequilazo. En realidad, yo resentía a la nona por sus reproches de anciana refunfuñona, pero se veía a la legua que estaba preocupada por su amiga, a la cual le limpiaba sus llagas en la palangana y vivía aquel dolor con ella con cada cuadrito de gasa que frotaba sobre su piel escamosa y virulenta. —Voy a cortar unas hojas de aloe vera del patio para después de que te bañe. Eso te va a calmar por un rato, hasta que la cuota del PAMI baje el próximo mes —decía la nona con su verdoso color esperanza mientras por debajo susurraba un Padre Nuestro y se persignaba. La Tina, con el pucho entre la comisura de sus labios, fingía no escucharla mientras mantenía su cabeza gacha de “yo no fui”. Los balbuceos chinchudos se le escapaban con el humo expedido de cada pitada que inhalaba asmáticamente. El día aquel llegó nomás. Después de la triunfadora jugada de truco con la Tina y la nona, la Tina sacó de una bolsita del Carrefour unas madejas de lana color turquesa con unas agujas largas y gruesas ensartadas en las mismas. Fijó su mirada traviesa en mí mientras tarareaba una de Bocelli o Ramazzotti. —Ya que vivís en un lugar tan frío te voy a tejer un chaleco para que te lleves. —Pero ese color es turquesa, casi un azul marino —le dije. —¿Y? Es el único color que me quedó. Pensaba comprar otra madeja, pero voy a esperar hasta el aguinaldo. El portugués no me quiere fiar más nada y eso que le pago siempre a tiempo, apenas cobro la miseria de jubilación... ¡Ma veco ‘a merda! Y desde ese preciso momento se empeñó en tejerme un chaleco, con cuello mao y punto jersey, con vistas a terminarlo antes de mi partida hacia el norte. Cuando las manos de la Tina precisaban de un receso, mi abuela retomaba el punto y seguía tejiendo con agilidad de araña pollito, mientras me relataba historias de su infancia llena de guerra y orfandad. Hasta que la lana color turquesa se terminó y mi abuela improvisó salir del apuro usando unos restos de madejas color celeste que no quedaba tan mal con el turquesa. La Tina había cerrado los ojos detrás de sus anteojos culo de botella que se deslizaban de su nariz aceitosa como niño en tobogán. La pronosticada caída de sus anteojos la arrebató de aquel sueño imprevisto. Abrió sus ojos achicados y exclamó: —Pero, ¿qué estás haciendo? ¡El color celeste es para varón nomás, nena! ¡Así no va, querida! Mi abuela succionó con fuerza el sorbo de mate que quedaba y le dijo: —¡Vos con tus mañas de vieja chota! Me quedé sin lana y hay que terminar este chaleco antes de que se nos vaya la nena. ¿No entendés eso? La Tina se prendió un pucho y vació el cenicero que rebalsaba de colillas y ceniza acumulada. —Bueno, aunque sea por esta vez nomás —contestó con voz de dormida malhumorada. Las manos reumáticas de mi abuela se habían cansado y le tocaba el turno a la Tina. El chaleco estaba casi terminado y las dos se peleaban por decidir los últimos retoques. —Pero, nena, acá te quedó más chueco que en esta otra parte, ya la tuviste que cagar. Ahora lo voy a tener que empezar desde este punto debajo de la axila. —Es que esa lana es pesada y estoy acostumbrada a las agujas de croché. Con esas agujas gigantes me quiero hacer el harakiri más que tejer. —El harakiri me lo quiero hacer yo con estas putas llagas en la patas —decía la Tina soltando un gemido involuntario. Ese chaleco había marcado un antes y un después, un círculo quedaba abierto. Esos que no logran cerrarse. Me lo probé y me quedó justo. Agradecí a la Tina por sus horas de tejido y a mi abuela por su participación en el proyecto. La nona se quería llevar todo el mérito. Decía que ella había tejido más que la Tina porque había desatado nudos en el camino. Los celos eran parejos. El avión de Ezeiza a O’Hare está por despegar. Mi chaleco turquesa-celeste lo visto como si fuese un tatuaje. El frío es impiadoso. Es la primera vez que cae nieve en Buenos Aires después de casi un siglo. Esto parece ser cosa de mandinga, pero es ver para creer. La gente festeja por las calles y arma muñecos de nieve. Una vez en Chicago, fui a la calle Devon y compré una tarjeta INC de cinco dólares. Al marcar los quince dígitos en el celular una vocecita del otro lado contesta: —¿Aló? —Hola, nona. Aterricé hace una semana atrás y no tuve tiempo de llamarte. ¿Cómo va todo? Un silencio largo quedó suspendido. Al rato me contestó: —Y se murió nomás. La Tina se murió ayer. La ambulancia tardó y no soportó el dolor. Además, los puchos que se fumaba. Era una chimenea. Le repetí durante cincuenta años seguidos que dejara de fumar. Pero ella se sentía glamorosa con el pucho. Pensaba que era la Marlene Dietrich… Al final la nona largó un sollozo que llevaba acumulado en su pecho. Y yo largué otro. Me puse el chaleco turquesa-celeste y caminé por la Sheridan Road hacia el lago. Ahí me acosté en una de las rocas, con las patas desparramadas como si fuese un varón, bajo un cielo abierto, azul marino.