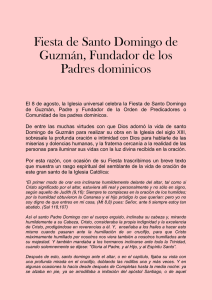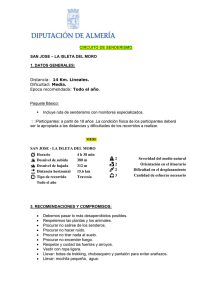UN CUENTO SOBRE LA MUERTE Y LA VIDA Pareciera que fue
Anuncio

UN CUENTO SOBRE LA MUERTE Y LA VIDA Pareciera que fue ayer cuando mi abuela llamada Esperanza - pero que para nosotros era simple y sencillamente Pera-, me contaba esas mágicas historias que ponían mi imaginación a volar, leyendas que finalmente han forjado parte de la cultura de nuestro país y que se han transmitido de generación en generación, y que sin éstas, México no sería igual. Hace falta la fe y la lealtad en las costumbres milenarias de nuestros antepasados para que sigamos siendo el gran país que somos: con una de las culturas más vastas y un entusiasmo por la muerte sin igual, no por nada somos el único pueblo que rinde homenaje a sus muertos de una manera tan singular, folclórica y hasta cómica como no lo hay en ninguna otra parte del mundo. Y es justamente una de éstas historias narrada en voz de mi abuela, la que contaré en ésta ocasión. Nuestra historia comienza cuando a finales del siglo XVI un grupo de frailes agustinos fueron designados para evangelizar a aquel pueblo isleño, llamado por sus nuevos conquistadores “San Andrés Apóstol”. Cuando los agustinos vieron el principal templo de los indígenas, lo destruyeron implacablemente y con los restos, construyeron lo que hoy en día es el templo agustino, pero que para los nativos seguía siendo “Mixquixtli”, hoy conocido como “Mixquic” que significa lugar de la muerte. Éste pueblo ahora conquistado por los españoles, tan sólo unos años atrás se había librado de pagar tributo al señorío azteca, mismo que para ese entonces se encontraba completamente sometido por los colonizadores españoles. Mixquic era una isla rodeada de canales, por lo cual el pueblo viajaba en trajineras -tal como hoy conocemos las de Xochimilco-. Cuando los españoles vieron éste medio de transporte se quedaron atónitos, sin embargo, los evangelizadores quedaron aún más estupefactos cuando vieron que a bordo de éstas embarcaciones tan sui géneris, los indígenas hacían rituales a los que inmediatamente catalogaron como “rituales demoniacos”. Y por primera vez, unos ojos extranjeros observaban, cómo aquel pueblo indígena celebraba a sus muertos. A bordo de éstas trajineras –seguía contando Pera-, realizaban la ceremonia de sus difuntos, a los cuales transportaban por los canales, seguidos de varias embarcaciones en las cuales viajaban sus familiares y detrás de éstas el resto del pueblo. Toda la gente a bordo de las embarcaciones entonaba cantos lúgubres en lenguas extrañas, desconocidas hasta para los propios nativos. Se decía que quienes hicieran esos fascinantes rezos por la gente difunta del pueblo, descansarían en paz el día en que partieran de éste mundo, además de acompañar al difunto en su nuevo camino. La embarcación principal se encontraba tripulada tan sólo por el remero y el cadáver del difunto en cuestión. Éste último, era embalsamado y ataviado con sus ropas favoritas y alrededor de su cuerpo, la familia acomodaba en grandes vasijas su comida predilecta, acompañada de agua y pulque por ser la bebida oriunda, acaso por si el muerto pasaba hambre o sed –contaba mi tan querida Pera-. Asimismo, la trajinera era majestuosamente decorada con las más bellas flores de cempasúchil mismas que adornaban toda la embarcación junto con decenas de antorchas prendidas, alumbrando el camino de los vivos, pero que un día guiaría a cada uno a su descanso eterno –o al menos eso creía la gente del lugar-. Como ya mencioné -comentó Pera-, atrás de la embarcación principal, se hacían acompañar decenas de chalupas tripuladas por todo el pueblo -incluyendo familiares y amigos-, mismos que no cesaban de emitir aquellos enigmáticos cantos durante todo el camino, hasta llegar a una isleta misteriosa nombrada por los oriundos “Tzompantli” o altar de los muertos. Este nombre se debía justamente a que en medio de la isleta se encontraba un altar lleno de cráneos hechos de madera y piedra. Los nativos creían que en ese lugar específico, había un portal para pasar al mundo de los muertos. Alrededor del Tzompantli es donde sepultaban a los difuntos. No había nada más en aquella sepulcral tierra, que el altar y cientos de esqueletos enterrados debajo de éste que tan sólo de imaginarlo se me enchina la piel –relataba Pera-. Pero continuando con nuestra historia, después de que daban sepultura a su difunto y ya de regreso al pueblo, las personas guardaban un espectral silencio por respeto al alma del difunto porque decían que a esa hora los muertos se iban a su lugar de eterno descanso. Una vez que fue totalmente sometido el pueblo, los agustinos prohibieron de manera radical, cualquier ritual que evocara sus celebraciones paganas y con castigo de muerte a todo aquel que fuera sorprendido llevando a cabo este tipo de celebraciones. Pero tan sólo un tiempo después de tal prohibición, un grupo de indígenas leales a sus tradiciones, continuó con el ritual a sus muertos. Y como siempre en las historias existen traidores, hubo un grupo de desleales, los cuales, recelosos de sus vecinos fieles, dieron aviso a los frailes tan pronto como constataron con sus propios ojos que era cierto. Estos contaron a los agustinos, que muy cerca de la gran laguna de Chalco se encontraba un misterioso altar que sus ancestros habían construido muchas generaciones atrás y que era un lugar sagrado para éstos, llevando a cabo ofrendas a sus dioses y a sus muertos. Y que una vez que terminaban el ritual, cubrían el altar nuevamente con hierba, escondiéndolo entre los matorrales y la espesa vegetación para que nadie se diese cuenta. Los frailes temiendo que hubiera una rebelión entre los indígenas, pidieron a sus aliados, los traidores, los llevaran a aquel profano lugar –continuaba Pera-. Y mientras se dirigían rumbo a la isleta, les relataban a los monjes que éste culto de sacrificio a sus muertos seguía vivo, ya que al morir algún familiar o amigo, lo llevaban clandestinamente a aquél ancestral territorio, en el cual seguían la tradición como los cantos, las flores, excepto las antorchas, ya que así era más fácil que se pudieran ocultar en plena obscuridad. Cuando llegaron al lugar, los traidores quitaron la maleza del altar y los frailes agustinos quedaron simplemente horrorizados al ver aquella estructura de piedra repleta de cráneos. Y como es de esperar, después de tal hallazgo, planearon cuál sería la mejor decisión para no echarse de enemigos a los últimos sobrevivientes indígenas de Mixquic y al mismo tiempo buscaron la estrategia para evangelizar de una vez por todas al pueblo y convertir a todos al catolicismo. Así que tras varias reuniones, los frailes decidieron enterrar el altar cubriéndolo con hierba y grandes rocas; y en lugar de éste pondrían una gran estatua de San Andrés, santo que por cierto estaba de moda entre los indígenas. Y a partir de ese momento el nombre de aquella isleta sería conocido como el “Santuario de San Andrés”. Los frailes así como el resto del pueblo, ingenuamente creyeron, que los antiguos cultos ya no se llevarían más a cabo, al ya no estar el antiguo altar sino la estatua de un santo. Pero a pesar de esto, muchos nativos siguieron siendo fieles a sus creencias –suspiraba Pera al narrar-. Pasó un tiempo, pero no fue sino hasta un día que en plena celebración de sus muertos en la isleta, llegó el clero avisado por algunos traidores, y a este grupo de fieles, los sujetaron, amagándolos y subiéndolos a las trajineras. Toda la noche estuvieron encerrados en el sótano del convento y no fue hasta el día siguiente que los pusieron a disposición de la “Santa Inquisición”, la cual los declaró culpables, con la instrucción precisa de que se les ejecutara de manera severa, en frente de todo el pueblo como lección para todo aquél que quisiera seguir fiel a sus antiguas tradiciones. Así que los frailes hicieron todos los preparativos para la ejecución de los “paganos”, convocando a todo el pueblo, incluyendo los niños de brazos para que se dieran cita muy temprano en la isleta y así todos fueran testigos del cruento castigo. Ya en el lugar y San Andrés como testigo, amarraron a cada prisionero a un árbol, sujetándolos con fuertes cuerdas de planta de calabaza para que no pudieran zafarse. Una vez que estaba preparado todo, arribaron a la isla dos pequeños grupos: frailes y verdugos, estos últimos, contratados por la “Santa Inquisición”. Rápidamente, los verdugos sacaron varias antorchas y las encendieron, esperando únicamente la orden de parte del fraile principal para prenderles fuego –continuaba mi abuela-. Sin embargo, estos hombres prontos a ser ejecutados, lejos de suplicar se les concediera el perdón y se les otorgara gracia públicamente para ser liberados y salvados, comenzaron a entonar cantos desconocidos, misteriosos y seguramente mágicos, ya que a muchos de los presentes incluyendo a los frailes, les comenzó a dar miedo, muchos decían que llamaban a sus muertos. Ha sido tal terror entre el pueblo, que el fraile adelantó la hora de la ejecución y en cuanto éste dio la orden, los verdugos prendieron fuego a los prisioneros, los cuales seguían entonando aquellos enigmáticos cantos aun cuando sus cuerpos comenzaron a ser presas de la combustión y notándoseles los rostros llenos de dolor y sufrimiento. Una vez que sus cuerpos ya sin vida comenzaron a calcinarse, en ese preciso momento, la tierra se estremeció provocando un rugido como de ultratumba: se partió la isleta justo a la mitad, donde antes se encontraba el “Tzompantli”. Según la historia –continuaba Pera-, al momento del terremoto lo primero que cayó a tierra fue la estatua de “San Andrés” partiéndose en dos y cayendo al canal, pero justo en ese momento de manera majestuosa se dejó asomar el antiguo altar, como renaciendo de entre los escombros y reclamando su lugar en la tierra de los vivos. Una vez que pasó el terremoto todo el pueblo aterrorizado -incluidos frailes y verdugos-, no daban crédito a lo que veían, sobre todo estos últimos quedaron horrorizados mientras no dejaban de observar el altar y la estatua de su santo hundiéndose en las espesas aguas. En ese momento los frailes comenzaron a gritar que verdaderamente esos hombres eran demonios. Sin embargo, los oriundos del pueblo se arrepintieron de haber acusado a sus vecinos, convenciéndose de una vez por todas que verdaderamente las tradiciones que hacían a sus muertos desde tiempos remotos por sus antepasados, eran reales. Por lo cual temieron enormemente. Y de pronto como despertando de una pesadilla, la gente salió huyendo de aquél lugar de regreso al pueblo en sus embarcaciones. Pero nuestra historia no termina aquí –comentó Pera- pues justamente un año después de lo acontecido, todo el pueblo acordó reunirse en la isleta alrededor de los árboles que servían de tumbas para esos fieles, para rezar por sus almas, pues estaban convencidos que de no hacerlo, pudieran sufrir un castigo severo. Los frailes temerosos, accedieron a tal petición con la condición de que sólo se hicieran rezos católicos, nada de cánticos antiguos y mucho menos en lenguas extrañas. Y se hizo una tradición que cada año, específicamente el dos de noviembre, el pueblo visitara la tumba de estos hombres, para rezar y pedir por su eterno descanso. Asimismo, la gente comenzó a enterrar en la isleta misteriosa a sus difuntos convirtiéndose en el cementerio de Mixquic, ya que ahora estaban completamente convencidos de que aquél era un lugar de culto perpetuo y eterno descanso para los muertos. Y a pesar de que ya no entonaban aquellos enigmáticos cantos, sino rezos católicos, llevaban a sus muertos flores de cempasúchil, así como fruta, comida y bebidas, para darles gusto y así no pasaran hambre ni sed en su camino al mundo de los muertos. Además, se hizo la costumbre de dejar las veladoras prendidas toda la noche para que alumbraran a los difuntos en su camino de regreso al hogar del eterno descanso. El resto es historia. Después de varios siglos y hasta el día de hoy, cada dos de noviembre, la gente oriunda del pueblo y de todas partes del mundo, se da cita en ese lugar conocido hoy en día como el barrio mágico de Mixquic, brindado así una especie de homenaje a la muerte y a la vida misma –terminó de narrar mi amada abuela-.