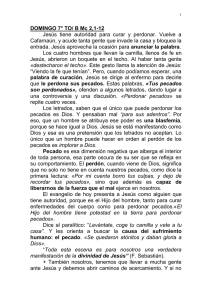02-13 Domingo 7 - Año B
Anuncio

02-13 Domingo 7 – Año B Is.43.18-25 // II Cor.1.18-22 // Mc.2.1-12 De pocas cosas en mi vida estoy arrepentido. Pero una de éstas es la siguiente. Cuando yo era sacerdote joven, todavía sin experiencia del confesionario, me tocó celebrar misa y, al final, alguien me pidió que lo confesara. Me siento en el confesionario, y pongo el oído a la rejilla para escuchar. Resulta que es un médico, y me confiesa lo siguiente. Había estado en gran aprieto para pagar una considerable deuda, contraída para costear sus estudios médicos. Pero después de terminar sus estudios, y ya en sus primeros años como profesional, sus ingresos normales no daban para saldar ese préstamo. Por esto se había dedicado durante varios años a realizar abortos clandestinos. Pero ahora ya había saldado toda la deuda. Por esto, decidió cerrar su práctica abortista, y limitarse a la práctica médica normal. ¡Me cogió por completo fuera de base! Y más que nada, ¡por su calculación pragmática y fría! Como para mí fue la primera vez de ser confrontado con un pecado tan serio y con tanta frialdad, en mi confusión no supe qué hacer. Después de hablarle algo, le di una penitencia y – para mi eterna vergüenza - lo absolví: ¡nunca debería haber hecho esto! Hasta el día de hoy me arrepiento de aquella absolución pues, realmente, aquí faltaba el profundo arrepentimiento y dolor en el alma, indispensables para el perdón y la absolución. Perdonar Pecados es Poder Divino En el evangelio de hoy Jesús nos hace una pregunta, difícil de contestar: ¿qué es más fácil decir a un enfermo: “Quedas curado de tu dolencia”, - o decirle “Tus pecados te son perdonados”? A primera vista parece menos comprometedor decirle ‘tus pecados te son perdonados’, porque, al fin de cuentas ¿quién puede comprobar si en efecto fueron perdonados o no? pues nadie puede ver el interior del pecador. Por esto, no estoy tomando ningún riesgo de quedarme mal, si digo ‘te perdono tus pecados’. En cambio, cuando digo ‘te curo tu enfermedad’, y no pasa nada, me quedo en ridículo. Pero, por otro lado, bien sabemos que cada pecado es esencialmente una desobediencia contra Dios y, por tanto, una ofensa contra Él. Ahora bien, nadie puede perdonar una ofensa, a no ser la misma persona ofendida. Luego, el único que puede perdonarme mis pecados es Dios solo. Por tanto, en este sentido es menos pretencioso - ¡por atrevido que parezca! - declarar curado al enfermo, que pretender perdonarle sus pecados. En este sentido tienen toda la razón aquellos escribas y fariseos que comentaban entre ellos: “¡Ése está blasfemando! Pues ¿quién puede perdonar pecados, sino solo Dios?” En efecto, cuando Jesús ahora con autoridad propia (sin delegación de ningún superior), declara al enfermo perdonado de sus pecados, pretende actuar con autoridad propia de Dios. Así hace declaración pública de su condición divina. - Varias veces vemos en los evangelios que Jesús reclama tener este poder. Por ej. cuando aquella mujer pecadora, arrodillada ante Él, le unge y besa los pies, y Él dice: “Sus muchos pecados le quedan perdonados, porque ha amado mucho”. La reacción de la gente es: “¿Quién es éste, que hasta perdona los pecados?” (Lc.7.48-49). Con el mismo poder divino perdona en la cruz al Buen Ladrón toda su vida de criminal, y le dice: “Hoy todavía estarás conmigo en el Paraíso” (Lc.23.43). Dos Relatos en Uno Ahora te propongo tomar una prueba. Léete el evangelio de hoy (Mc.2.1-12), pero salta, por el momento, los vv. 5b-10. Así queda sólo el relato del milagro de la curación del paralítico. Resulta ser un relato bien coherente y, si no tuvieras en tu Biblia los vv.5b-10, nunca los echarías de menos. Sería simplemente la historia de una curación milagrosa, para beneficio del enfermo y edificación del público presente. – Pero, con este episodio intercalado, ¿qué significa ahora? Pues el evangelista ha combinado dos relatos (originalmente, quizá, independientes): la curación de un paralítico, - y una controversia sobre el poder divino de Jesús de perdonar pecados. Ahora el milagro está al servicio de su pretensión divina de perdonar: sirve para ilustrarlo. Pues ahora el milagro, que todos pueden ver con sus propios ojos, sirve de ‘prueba’ para su poder divino de perdonar, que nadie puede ver con los ojos corporales. “Dado Tal Poder a los Hombres” Esto explica el final de este episodio, que varía en los tres evangelistas. En Marcos, v.12, la reacción de la gente es: “Nunca hemos visto cosa semejante”. Algo similar en Lucas 5.26: “Hoy hemos visto cosas increíbles”. En estos dos la reacción de la gente se refiere a la curación milagrosa que, originalmente, era el tema principal y único de este pasaje. - Pero en Mateo (9.8) la exclamación de la gente ya no se refiere al milagro, sino al perdón de los pecados, pues escribe: “Al ver esto, la gente se sobrecogió y glorificó a Dios que había dado tal poder a los hombres”. ¡Ahora la reacción de la gente se refiere claramente al poder divino de perdonar pecados! Y no sólo esto. Todavía lo entenderíamos si hubiera dicho: “Dado tal poder a este hombre”, o sea a Jesús. Pero dice: “Dado tal poder a los hombres”. Con esto se refiere al poder de absolver pecados, que Jesús delega a los ministros de su Iglesia, y primero a Pedro: “Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo; y lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo” (Mt.16.19). Después extiende el mismo poder a los demás discípulos (Mt.18.18). Y después de su resurrección Jesús repite lo mismo, cuando aparece a sus discípulos, sopla sobre ellos y dice: “Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos” (Jn.20.21-23). Se refiere, pues, a lo que nosotros llamamos el poder sacramental de la confesión. – “¡Yo me Confieso con Dios!” Muchos Católicos, hoy día, nunca vienen a confesarse, pues dicen: “Yo me confieso con Dios”. Esta expresión viene de nuestros Hermanos Protestantes, que niegan el sacramento de la confesión, y mantienen que es asunto privado entre Dios y el pecador: nadie más tiene que ver con esto. - A esto voy a contestar dos cosas: (1) No es verdad que todo pecado va sólo contra Dios. Sino al contrario, todo pecado va contra Dios sólo en la medida en que va contra nuestro prójimo. ¡Somos demasiado pequeños como para poder herir a Dios mismo! Pero a nuestro prójimo, sí, lo podemos herir. Por esto, para que Dios nos perdone, exige que primero pidamos perdón al prójimo a quien hemos ofendido. Dice Jesús: “Cuando os vais a poner de pie para orar, perdonad si tenéis algo contra alguien: para que también vuestro Padre celestial os perdone vuestras ofensas” (Mc.11.25). Y: “Si al presentar tu ofrenda en el altar, te recuerdas que tu hermano tiene algo que reprocharte, ¡deja tu ofrenda allí delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano! Luego, vuelves a presentar tu ofrenda” (vea Mt.5.23-26; vea 6.14-15). – Luego, ¡no hay perdón de Dios, si primero no hay perdón del prójimo! Por esto el perdón ha de ser práctica continua a nivel de hermanos: entre nosotros debe haber un ambiente continuo de mutuo perdón, por las múltiples pequeñas ofensas, choques o palabras hirientes entre nosotros. A esta práctica diaria de todos se refieren las palabras de Cristo en Marcos y Mateo, que acabamos de citar. – (2) Pero en casos especiales de pecados singularmente notorios o graves (de manera que la Iglesia misma ha quedado en desdoro público), son los representantes oficiales de la Comunidad de la Iglesia, - o sea: los sacerdotes, - los que, en nombre de la Comunidad y, por tanto, en nombre del Señor perdonan y reconcilian con la Comunidad al pecador arrepentido. Y esto es lo que nosotros, los Católicos, llamamos: el sacramento de la confesión. Además de las palabras, arriba citadas, de Cristo a Pedro en particular (Mt.16.19), Jesús otorga el mismo poder también al círculo especial de “los discípulos” (Mt.18.1, y 18.15-18). Reafirma este mismo poder al grupo selecto de “los discípulos” el día de su Resurrección: “Recibid el Espíritu Santo: a quienes perdonéis” etc. (vea Jn.20.22-23, arriba citado). – Conclusión: la práctica del perdón entre los miembros de la Iglesia ha de ser continua y diaria. Pero, en ciertos momentos especiales, ha de culminar en el perdón ya sacramental de lo que llamamos “la confesión” o “reconciliación”. Pero sin esta práctica diaria del perdón entre hermanos, el sacramento de la confesión carece de fundamento vital, y cae en desuso (¡como vemos actualmente!). –