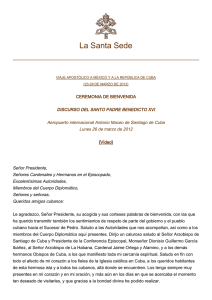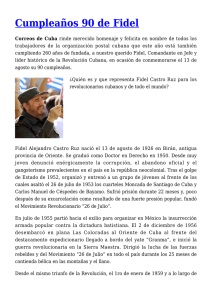VOLUNTARIOS DE LA LIBERTAD: LAS VOCES DE LA MEMORIA
Anuncio
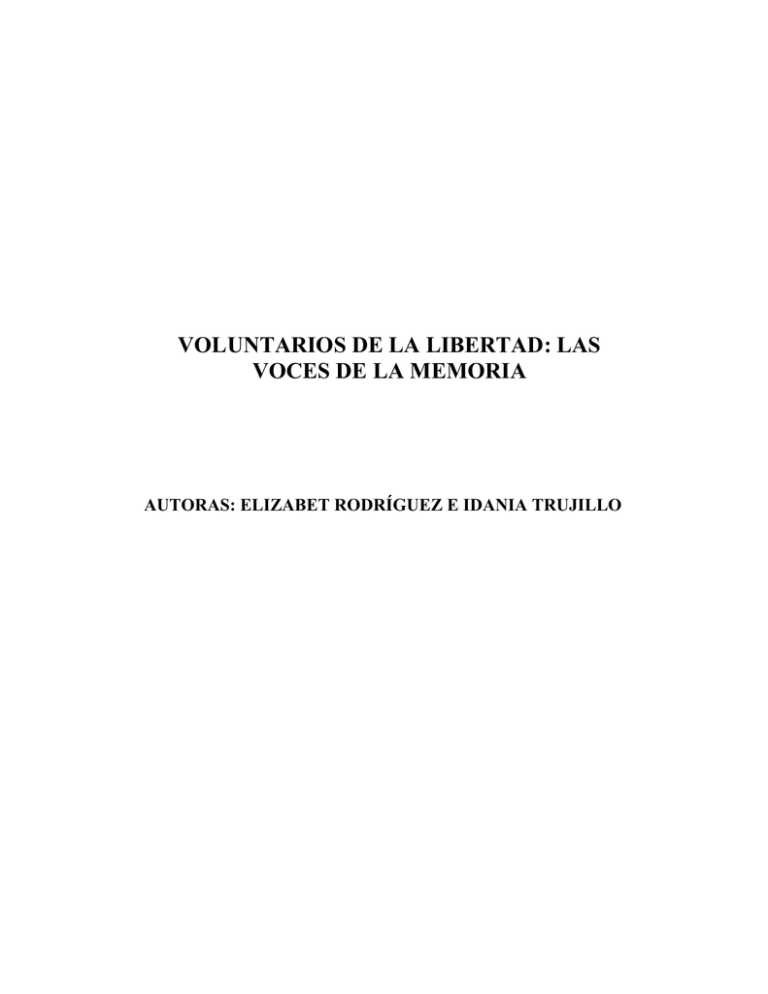
VOLUNTARIOS DE LA LIBERTAD: LAS VOCES DE LA MEMORIA AUTORAS: ELIZABET RODRÍGUEZ E IDANIA TRUJILLO La Guerra Civil Española (1936-1939) ha dejado huellas tan profundas en la historia social e individual contemporánea, que difícilmente han podido ser olvidadas por quienes vivieron la experiencia. Un profundo gesto humano, un estallido de voluntades, un pensamiento incandescente y eufórico conmovió la conciencia universal y fue capaz de traspasar las fronteras geográficas y mentales, bordear mares y montañas con la sola idea de defender la libertad. Cuando el siglo XX aún era joven, rostros y colores diversos llenaron las calles de Madrid, Albacete, Guadarrama, Buitrago, Alicante, Barcelona. Era el entonces joven y hermoso ejército de la libertad, desarmado y libre, lanzado desde los confines del mundo al centro mismo de la metralla, con la única intención de pelear por una guerra que fue siempre, más que todo, un asunto del corazón. Mil cubanos cruzaron el Atlántico. Llegaron a España para exponerse por seres humanos desconocidos. Una cuarta parte nunca regresó. ¿Qué fueron a hacer tan lejos, qué encontraron, qué perdieron? Éstos, aquellos hombres son los sobrevivientes de la guerra. En la tierra de España encontraron los palos de la vida y la fatiga del tiempo y de la carne, las imágenes de los muertos y de los vivos que no han podido olvidar, el olor de los olivares y las aldeanas; el sabor del vino, el tizne en la cara y el cuerpo, los piojos, las palabrotas, los himnos cantados en la bienvenida y el regreso, el odio, el hambre, las dudas, las alambradas de los campos de concentración, el frío calando los huesos. Pero dónde están las humildes verdades, qué buscaban aquellos, estos hombres en medio del fuego y la rabia. Eusebio Leal lo ha dicho con hermosas palabras: «En ese viaje de los cubanos está presente el misterio de nuestras relaciones con la otra España, con la España de la rabia y de la idea, con la España de los grandes intelectuales, de los grandes poetas, de los grandes pensadores y guerrilleros. La España del pueblo, de la cual éramos y somos hijos, estaba presente en ese viaje. De lo contrario a qué fueron a España, qué cosa les importaba ir a luchar contra el fascismo en España cuando solamente 30 años antes en Cuba sus padres y abuelos habían sido oprimidos por una metrópoli incompasiva. Solamente la comprensión martiana del otro vértice de la realidad les lleva a España. A esa extrema vanguardia de la lucha por una causa que superaba a Cuba y a España misma». Fogueados en el clímax de la lucha revolucionaria de los años 30, estos hombres comienzan a apreciar desde sus propias e individuales perspectivas políticas, la situación convulsa e inestable que vive Cuba y también el mundo; situación que dio al traste con el gobierno de Machado y, contradictoriamente, condujo también al aplastamiento de tan admirable efervescencia por el sanguinario dueto proimperialista Batista-Mendieta de 1935. El fascismo asoma la cabeza con saña en Europa mientras en Cuba se gesta un movimiento subterráneo de unión entre obreros, estudiantes e intelectuales, encabezado por los comunistas quienes aspiraban a recuperar, al menos, ciertos derechos democráticos. Fracasada la huelga general de 1935 e “ida a bolina” la Revolución, no quedaba mejor camino que marchar a defender la República Española. Un apasionado acto de internacionalismo lanza a los cubanos a cruzar el océano. Salen en forma absolutamente clandestina desde la Isla y Estados Unidos; algunos se incorporan a las milicias y luego a las unidades del ejército republicano desde la propia España. Cuba inaugura el más auténtico y viril sentimiento internacionalista con la República, que se distinguió por lo excepcional de su participación no sólo en número sino en intensidad. Para estos hombres, defender la República era sinónimo de luchar contra la dictadura en Cuba, de modo que aquella guerra desató un amplio movimiento de agitación política en ayuda al pueblo español y contribuyó, paralelamente, a la recuperación de la unidad revolucionaria interna. EL ARCHIVO DE LA PALABRA Cuando una persona nos cuenta su propia experiencia estamos ante una de las fuentes históricas más valiosas para la reconstrucción real de un pasado inmediato que se nos escapa definitivamente porque sus protagonistas van desapareciendo. Y ese pasado que aparentemente parece no tener mucho sentido, vuelve a tomar vida en algunas de las personas que lo vivieron. Ése es el privilegio de la llamada historia del tiempo presente; pues acontecimientos importantes que ocurrieron hace medio siglo atrás siguen completándose en nuestro día a día; podemos hacerles un seguimiento y desentrañar aspectos que parecían olvidados, por una historiografía demasiado apegada a los documentos escritos y renuente a que los propios protagonistas invadan un territorio que ya se considera dominio del historiador. Pero no se hace el futuro sin interrogar al pasado y para eso son imprescindibles los testimonios orales de la gente común: los testigos de una época, es decir, las huellas humanas, las más importantes porque condensan en su memoria el tiempo vivido, las trayectorias personales y profesionales, las expectativas afectivas. Para reconstruir esa imprescindible participación de los voluntarios cubanos en la Guerra Civil Española nos valimos, precisamente, de la palabra como fuente de la historia oral. Los protagonistas: hombres sencillos, de variadas procedencias y credos políticos fueron desgranando sus recuerdos en varias sesiones de entrevistas. Y fue la memoria oral la que nos ofreció la inmensa posibilidad de conocer las experiencias vividas por una treintena de hombres desde los momentos previos a su salida de Cuba. El viaje, el atormentado y peligroso paso por Los Pirineos, la llegada a territorio español, la incorporación a los frentes de combate, los bombardeos, las heridas, el frío, el hambre, la prisión en campos de concentración…hasta el regreso y la vida desarrollada después de la guerra. Ni el más exhaustivo libro de historia o el ensayo más genial pudo compararse con la tremenda emoción que experimentamos al escuchar los testimonios contados de viva voz por María Luisa Lafita, compañera de Tina Modotti y Antonio Vidali, en los enfebrecidos días de la creación del 5to Regimiento; la alegre sorpresa de Oscar González Ancheta al encontrarse en plena calle de un pueblecito francés fronterizo con España a una mujer vendiendo “helados de Cuba”, palabra que le hizo recordar la Isla querida; la desconcertante experiencia narrada por José López Sánchez, representante de los estudiantes universitarios cubanos y además redactor del periódico Al Ataque, de la División de Valentín González, El Campesino, cuando un bombardeo le imposibilitó rescatar documentos y objetos pertenecientes a Pablo o las lágrimas escapadas de los ojos de Peraza (recientemente fallecido) cuando vio morir a un compañero destrozado por una bala en el Barranco de la Muerte. Nuestra principal motivación al crear el Archivo de Fuentes Orales de los Veteranos Cubanos de la Guerra Civil Española ha sido la de ordenar y guardar esa memoria humildemente imprescindible en las voces de sus protagonistas. Los voluntarios cubanos rebasan hoy los ochenta años; más de sesenta han transcurrido desde que cruzaron el Atlántico hasta su retorno definitivo a Cuba. El tiempo ha provocado lógicas “lagunas” en su memoria; y cuando, en las primeras entrevistas, procurábamos detalles de sus vidas fuimos tildadas de intrusas e irreverentes. Por suerte, la opinión acerca de los propósitos de nuestra labor cambió a nuestro favor y más de uno pudo volver a redescubrirse desde esa sobrevida conquistada a puro sacrificio. Los ojos asustados y la actitud escurridiza de los primeros contactos cedieron paso a una impresionante voluntad participativa: nuevos nombres, sitios, fechas, anécdotas llegaron para aportarle credibilidad y emoción al testimonio que empezamos a construir juntos desde la aventura de la memoria y la imaginación. Ni siquiera los años duros del Período Especial con la falta de transporte público o los apagones inesperados en medio de alguna grabación, permitieron que cejáramos en el empeño de recuperar para la historia esos sencillos pero imprescindibles recuerdos. Debido a la avanzada edad de los testimoniantes iniciamos un camino vertiginoso de búsqueda y cotejo de información documental y escrita, consulta bibliográfica en hemerotecas públicas y privadas. Paralelamente fuimos grabando las entrevistas en sesiones donde compartíamos no sólo los recuerdos sino las angustias ante las enfermedades y achaques provocados por el desgaste físico, la emoción ante la sorpresa de algún recuerdo aparentemente olvidado o esa cubanísima tasa de café que llegaba, muchas veces, en el momento menos oportuno pero también agradecido, de la conversación. Todos esos detalles, especie de rituales del espíritu, marcaron también nuestras relaciones de trabajo con los protagonistas de esta historia, muchos de los cuales forman parte ya de nuestra familia y de la memoria de aquellos meses. Con el tiempo no sabemos bien quién sedujo a quién. Tal vez e inconscientemente ellos se dejaron seducir y nosotras, en abierta complicidad, accedimos al juego de la palabra. Una palabra recogida y muchas veces escuchada, deliberadamente confirmada, reconstruida; a veces soñada, pero nunca alterada. FRAGMENTOS DE SUS MEMORIAS Por los laberintos de la memoria y gracias a las largas sesiones de entrevistas, compartimos junto a voluntarios cubanos los rigores del frío durante los desplazamientos de las brigadas en los frentes de guerra; la soledad, el magro bocado, el bombardeo, la lejanía, los piojos y hasta su inconfundible humor criollo. Así lo cuenta Isidoro Martínez: «Me tiraban a la cabeza. Yo tenía mi fusil Máuser,... era de madera dura, un tiro me lo partió en dos, me quedó un dedo colgando de la falange, entonces con los dientes logré cortarlo y me lo metí en el bolsillo. Figúrate, eso se pudre ¿no? Porque una cosa es el olor a grajo y otra cosa es carne muerta y cada vez que yo llegaba a un lugar me decían: -“!Coño que peste a muerto hay aquí!”. Yo decía, de dónde es, carajo. Empiezo a revisarme los bolsillos y resulta que tenía todavía el dedo podrido ahí... En Jarama fue que pude votar aquel rastrojo pestilente» La anécdota narrada por Isidoro nos catapultaba en apenas unos minutos de conversación al escenario de la guerra. Era nuestra primera entrevista e Isidoro nos hacía olvidar los olores del café que amablemente su esposa nos preparaba. A través de sus recuerdos recorríamos los momentos e imágenes que él había vivido en España, veíamos el dedo mutilado, cicatrizado; nos parecía percibir todavía el olor a carne podrida. A partir de aquel instante nos convencimos aún más, del significado que tenía rescatar las historias de vida de aquellos sencillos hombres ya convertidos en leyenda. Isidoro Martínez Fernández había nacido en Cuba el 20 de junio de 1917, en La Víbora. Con apenas dos años se fue a España. «Me fui no, me fueron. Me llevaron mis padres, porque ellos eran españoles. Mi madre era gallega y mi padre asturiano. ¡Qué liga!» Empezó la guerra y aún la familia estaba en Madrid: “Yo vivía a dos cuadras del Cuartel de La Montaña”. En el Paseo del Rey. Fue fundador del 5to Regimiento y la brigada de Lister, 4to batallón, 4ta Compañía. Luego fue conductor y jefe de una compañía de tanques: “Mi primera batalla fue en Baldemore, después estuve en la defensa de Madrid; en el Jarama, ¡que fue del diablo! No había ni agua que tomar. Allí estuve un mes comiendo mermelada de naranja, por cierto me dio una colitis que por poco me muero, mermelada de naranja na'má. Y otro mes, comiendo una barrita de chocolate al día, ¡al día!” «Todos los Fernández participamos en la guerra: Mi padre en disparo de artillería y mi hermano Pepe y yo estuvimos desde el principio de la guerra. A él yo no lo veo desde aquellos años porque yo estaba en un frente y él estaba en otro. Cuando mataron a Pablo de la Torriente él estaba allí en Majahonda él estaba allí con él». Estas son las memorias cubanas de la Guerra Civil Española que después de más de sesenta años vuelven a cobrar vida en sus voces. Sus nombres, apenas conocidos hasta entonces, figuraban en algún que otro libro consultado; sus historias personales vividas muchas veces desde el parapeto de la muerte y vueltas a contar con la sublime y auténtica diferencia que ahora estaban teniendo, un diálogo humano con la historia de la que fueron protagonistas. Algunos como el gallego Cecilio Rodríguez González se asombra ante la propia sorpresa de la muerte. Aparece tanto en la bibliografía como en la relación de combatientes cubanos como “caído en combate”; sin embargo en una de nuestras visitas a la ciudad de Sancti Spíritus lo encontramos aún extrañado de que no lo incluyeran entre los vivos. «En España me "mataron" varias veces, pero aquí nunca supe que rezaba como muerto en combate... En 1937, estando en una posición más arriba de Peña Flor, me puse a mirar el fuego nuestro fuera de la trinchera, en eso cae un proyectil cerca y me cubre todo de tierra. Las piernas me temblaban tanto que no me podía parar. En aquella misma posición recibo la orden de llevar un mensaje urgente; sin saber que el enemigo había localizado nuestra posición y en el momento justo en que salgo de la trinchera, comienzan a descargar las ametralladoras. De esa también me escapé milagrosamente, arrastrándome por el suelo, me salvaron unos arbustos... cuando estaba próximo a los míos oí que mi jefe dijo: “Vayan a recoger al enlace que lo mataron ...» Este hombre se había incorporado a la guerra en agosto de 1936 y estuvo combatiendo hasta caer prisionero en octubre del 37, a partir de entonces recorre prisiones hasta que en 1940 llega a Cuba. Nos cuenta Cecilio que en 1997 la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en la provincia de Sancti Spíritus, fue buscando a su familia por considerarlo uno de los hombres caídos en combate y quedaron sorprendidos al encontrarlo vivito y coleando. «Yo no fui a la guerra a buscar gloria, ni a buscar fama. Fui porque lo sentía. Nunca supe que era un hombre muerto». Hijo de padres españoles, naturales de Galicia y Asturias, Cecilio fue a España –como algunos de los protagonistas de esta historia- a la edad de ocho meses y regresó a Cuba con 24 años, después de haber estado en la guerra y haber pasado por la dramática y desoladora experiencia de la prisión: «Salí de mi casa en Cortinas, Trevias, Asturias el 10 de octubre de 1936 y no volví a regresar hasta 1992. Cuando la guerra pertenecía a la 180ª Brigada, fui enlace y tirador de ametralladora. Peleé en la parte norte: Asturias, Santander, Bilbao y San Sebastián. En Asturias caigo preso». «Pasé muchos campos de concentración, pero el más largo y más famoso fue en el de San Pedro de Cerdeñas, en Burgos. Allí nos concentraron a todos los brigadistas. Aquello había sido un monasterio o algo así... Recuerdo que había un letrero que decía: « “Aquí estuvo el Palacio del Cid”». «En España tuve una novia y con ella tuve una hija; pero estando yo preso se murieron las dos. Nunca pude conocer a mi hija... En la prisión había más cubanos. Había uno de Oriente, llamado Vicente Cossío; otro que le decían Juan Rodríguez Bocanegra e Ibrahim Lazo Granados. Yo regresé a Cuba en El Magallanes en 1940». Cada uno de estos hombres es una historia en sí misma. Su palabra fue el filón que nos permitió abrir el camino a sus vivencias, experiencias y emociones más íntimas. Algunos nos hacían cómplices de sus propias confesiones nunca antes declaradas. Uno de los veteranos que desde el primer momento nos abrió sin reservas su casa y sus recuerdos fue Oscar González Ancheta, quien tenía veinte años cuando decidió irse a luchar a España. Sale de Cuba y en el trayecto de Francia a España, al cruzar los Pirineos se pierde. Llega finalmente a Perpiñan y... «Me senté allí en un banco para orientarme... y me llama la atención una señora con un carrito de esos de helado que decía Helados de cuba, entonces digo yo, coño ¿helados de Cuba? ... cuando se fue la gente me acerqué y le pregunté... Tuve suerte, porque la muchacha aparte de que era republicana me dijo...a la derecha hay un edificio de dos o tres pisos que los dueños son unos aragoneses y ellos lo pueden orientar. Ahí me enteré yo que el helado de cuba era porque venía en una cuba y no porque tuviera que ver con mi querida Isla... «Primero estuve en el Batallón "Comuna de París", de la compañía de ametralladoras, en la 14ª Brigada Internacional "La Marsellesa". Pasé la Escuela de Comisarios. Después pasé al frente. Ahí es donde uno empieza a coger piojos, a no bañarse, a no afeitarse, a vivir tres o cuatro adentro de una chabola, hecha en la tierra. Poníamos una lonita abajo, una colcha arriba, después a dormir tres juntos, taparse con la misma frazada y compartir la comida que casi siempre era la misma. «Allí nos encontramos gentes de todas partes del mundo: anarquistas, comunistas, socialistas, es decir antifascistas, porque la consigna en sentido general era contra el fascismo.«Cuando yo llegué a España la gente de lo que hablaba era de derrotar al fascismo, allí no se hablaba de república, ni de comunismo ni nada de eso. Lo que nos unía a todos era derrotar al fascismo. «En los combates en que yo estuve hubo retrocesos y avances; algunas veces ganamos, otras perdimos y tuvimos muchas bajas. Nunca había visto tanta sangre a mi alrededor, el olor a carne quemada nos mareaba; perdimos a muchos compañeros, muchachos jóvenes como yo, en plena flor de la vida. Cuando pasa el tiempo y uno vuelve a contar estas cosas es que se da cuenta de lo que hizo. Nunca me arrepentiré de haber ido a pelear por España, por lo que consideré justo en aquel momento. No pude tener un momento de alegría porque en la guerra esos momentos son breves y fugaces; pero haber peleado y haber luchado contra el fascismo allí a pesar del frío, la desesperación de los días que pasamos en los campos de concentración, cuando nos martirizábamos pensando en nuestra suerte futura, es el acontecimiento más grande que me ha sucedido en la vida y guardo con amor en mis recuerdos». El testimonio de Eladio de Paula Bolaños, nacido en diciembre de 1916 en Tampa, reviste connotaciones diferentes a las del resto de los combatientes cubanos. Nacido en Estados Unidos al iniciarse la contienda española se encuentra en New York: «En esa ciudad se había constituido el Club Cubano "Julio Antonio Mella" y de ahí salimos un grupo de cubanos para la Guerra Civil Española, entre ellos yo que era norteamericano; pero mi padre era cubano. Salimos en diciembre de 1936. Pablo fue mucho antes, porque había conseguido ir como periodista. Conmigo fueron Rodolfo de Armas, Angel Ruffo, Rodolfo Rodríguez, éramos como diez. La mayoría eran americanos; todos los cubanos estábamos en el batallón americano. Éramos la primera compañía. Y de ahí a febrero del 37 tuvimos los primeros combates. Durante treinta meses en España, fui herido cinco veces. Estuve como en diez frentes distintos. En los batallones de combate de la 35ª División. Nos movían de un lado para otro. Éramos internacionales, los americanos, los italianos, los ingleses, los canadienses, los europeos. Mi jefe superior era un americano llamado Jame W. Ford. Vi caer y enterré a muchos cubanos entre ellos a Rodolfo de Armas. Cuando La Pasionaria visitó la compañía americana yo fui su traductor. Como la mayoría aquí hablaba inglés entonces yo traducía del español al inglés». Al indagar con de Paula si había conocido a Pablo de la Torriente en New York nos cuenta: «Lo conocí en New York en 1936... En el club "Julio Antonio Mella". En mayo del 36 marchamos con el club "Julio Antonio Mella" en el desfile por el 1ro de Mayo, marché con Pablo de la Torriente... en un mitin que hubo en esa ciudad. Después él empezó con la idea de irse para España como periodista y para poder ir más rápido consiguió credenciales con un periódico norteamericano.Cuando salí para España ya Pablo había caído... A él lo matan en diciembre del 36 y cuando yo llegué ya lo habían matado...» Otro de los combatientes que se incorpora a la guerra pero en su caso, desde suelo español es José María Fernández Souto. De lo que nos contó en aquellas sesiones de entrevistas en su casa del Cerro reproducimos ahora un fragmento:«Llegué a España el 11 de abril de 1929 con once años. Había mucha pobreza, fíjate que no nos dejaban tomar leche de vaca con azúcar, estaba prohibido porque era muy caro. Comerse un arroz con leche un día de Pascua o de San Juan era algo muy grande en aquella época. Los campesinos tenían una pobreza terrible. La mayoría ganaba a medias, las cosechas a medias y los marqueses y los condes viviendo bien en las ciudades. La cosa estaba que ardía. Desfilamos delante del cuartel de la Guardia Civil cantando La Internacional. Lo recuerdo bien ¡y muchos armados ya!; e íbamos con la consigna: "¡Rusia sí, Italia no. Rusia sí!..." Y otras veces pasamos por allí: ¡Queremos gobierno, obrero y campesino! Eso era lo que se gritaba. Entonces llamaron a la Guardia Civil. Le pasamos por delante a la Guardia Civil dando vueltas. Se comunicaron con la alcaldía y el alcalde no salía. Y nosotros pasamos una y otra vez por delante de sus narices hasta que llegó la guardia y nos abrió fuego. Se veía venir ya la guerra. Había que ir anotando porque se habían ganado ya unas elecciones muy grandes. Había que resistir. Éramos los descamisados. Fíjate si es así que a los cinco meses de haber ganado las elecciones, el pueblo comienza a sacar coplas. Había una que tenía la misma tonada de La Cucaracha y decía: Camarada, camarada/estamos en hora buena/que tenemos la derecha/ provocada por Arena/ Y nosotros los obreros/ que somos tan ignorantes/ nosotros no los comemos/ con Santo Cristo y brillante/ En la cloacha en la cloacha,/ se han cansado de gritar/ por los trescientos, por los trescientos,/ sin con el jefe contar. Cuando cumplí los dieciocho estalla la guerra; me incorporo a las milicias y luego al 5to batallón de Asturias, más tarde sería el 205, muy famoso por las cosas que hicimos y porque su comandante, nombrado Antoñanza, era un tipo cojonudo, perdonando la palabrota. En 1938 caigo preso. Primero me meten en los calabozos de la cárcel de la Villa de Grado, un pequeño pueblecito asturiano y luego para el campo de concentración». José López Sánchez llegó a España representando a los universitarios cubanos. El propósito era asistir al Congreso de Estudiantes Antifascistas que por aquellos días de diciembre de 1938 debía celebrarse en Valencia. Urgentes requerimientos de la guerra impelieron al gobierno a decretar una leva de estudiantes, circunstancia que determinó la suspensión del anunciado congreso. “El profe” estuvo ligado a Pablo de la Torriente Brau desde los agitados días de las tánganas estudiantiles y las asambleas depuradoras universitarias. Según testimonia “el profe” -como cariñosamente le llamamos en alusión a su profesión de insigne médico y a su sabia ilustración- conoció a Pablo en el Patio de los Laureles de la entonces turbulenta Universidad de La Habana. De su viva voz conocimos una anécdota relacionada con ese peculiar y criollo sentido del humor de Pablo, característico de su apasionada personalidad. López Sánchez, quien le conoció bien, nos relató esta deliciosa anécdota llena de maliciosa picardía: «El 24 de diciembre de 1934 Ramón Miyar, Luis Felipe Rodríguez y yo nos habíamos puesto de acuerdo para esperar la Noche Buena en casa de Carlos Montenegro. La cosa comenzó con una partida de dominó. A los pocos minutos tocan a la puerta. Pablo saluda como de costumbre y rápidamente inicia la plática cargada de buen humor a pesar de la seriedad con que anuncia el tema de la crítica situación política que por esos días sacude al país. Al parecer la huelga era algo inminente, tanto que finalmente estalla en marzo de 1935. Aquella noche nos comentó con preocupación sobre la posibilidad de volver al exilio pues tal y como estaban las cosas no le quedaba otro camino. Mongo Miyar, que estaba escuchando y veía que la gente no le prestaba atención al juego, le dijo en tono molesto que dejara el asunto para otro momento, pues aquella era una velada de Noche Buena y había que terminar el partido, a la sazón bastante calentico. Luego de un intercambio de frases fuertes y algunas bromas, el grupo continuó el juego pero Pablo desapareció misteriosamente.«Entre todos habíamos logrado reunir un dinerito para comprar un pavo, nuestra cena de Noche Buena de ese año. El animalito ya aderezado esperaba en la mesa del comedor, mientras el dominó aceleraba las pasiones y rivalidades. De pronto alguien oyó el reloj de péndulo que acababa de marcar las 12:00 en punto; justo el momento para degustar aquel apetitoso manjar que esperaba por nosotros desde hacía horas. Consternados nos miramos con asombro. Del pavo no quedaba más que sus tristes y esqueléticos huesos. El cruel comensal se había marchado sin despedirse y con la panza llena. Nosotros, con una bronca de mil demonios. Aquella fue la última broma que nos hizo Pablo antes de partir para su segundo exilio». DATOS GENERALES DE LOS VETERANOS CUBANOS DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA DEL CENTRO CULTURAL PABLO DE LA TORRIENTE BRAU. CIUDAD DE LA HABANA. CUBA. Total de entrevistados: 23. Ciudadanía de los veteranos: Nacidos en Cuba: 21. Nacidos en EE.UU.: 1. Nacidos en España: 1. Provincias de Cuba donde nacieron los veteranos: (A partir de las seis provincias existentes en Cuba en los años treinta) La Habana: 13 Matanzas: 2 Camagüey: 1 Las Villas: 3 Oriente: 2 Ascendencia de los veteranos: Hijos de padres españoles: 16 Hijos de padres cubanos: 6 Hijos de padres norteamericanos: 1 Edad promedio de los veteranos al incorporarse a la GCE: 22 años. Veteranos salidos de Cuba para incorporarse a la GCE: 11. Veteranos que se incorporaron a la GCE en la propia España: 10. Veteranos incorporados a la GCE saliendo de los Estados Unidos: 2. Veteranos que dicen haber formado parte de las Brigadas Internacionales: 13. Veteranos que dicen haber formado parte del Ejército Republicano: 10. Edad promedio actual de los veteranos cubanos: 85 años, aproximadamente. Perfil ocupacional de los veteranos cubanos: Obreros 17 Intelectuales 2 Técnicos 4 Provincia actual de residencia: Ciudad de La Habana: 20 Habana: 1 Sancti Spíritus: 2
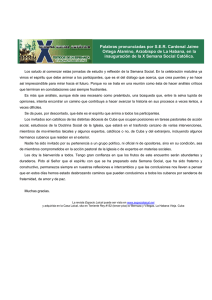
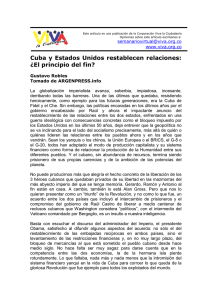
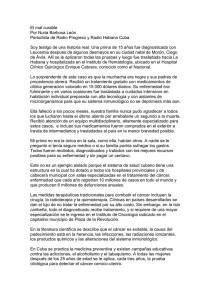
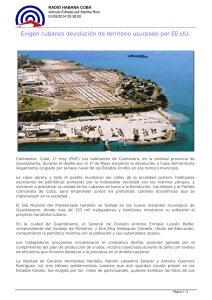
![[Vídeo] Cuba: Caminos de Revolución](http://s2.studylib.es/store/data/004334766_1-03ca782acfd8d9bd3d0580be388b11c3-300x300.png)