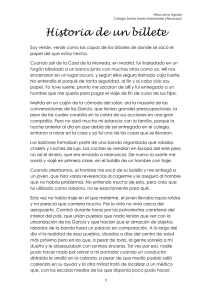El jardín del Edén
Anuncio
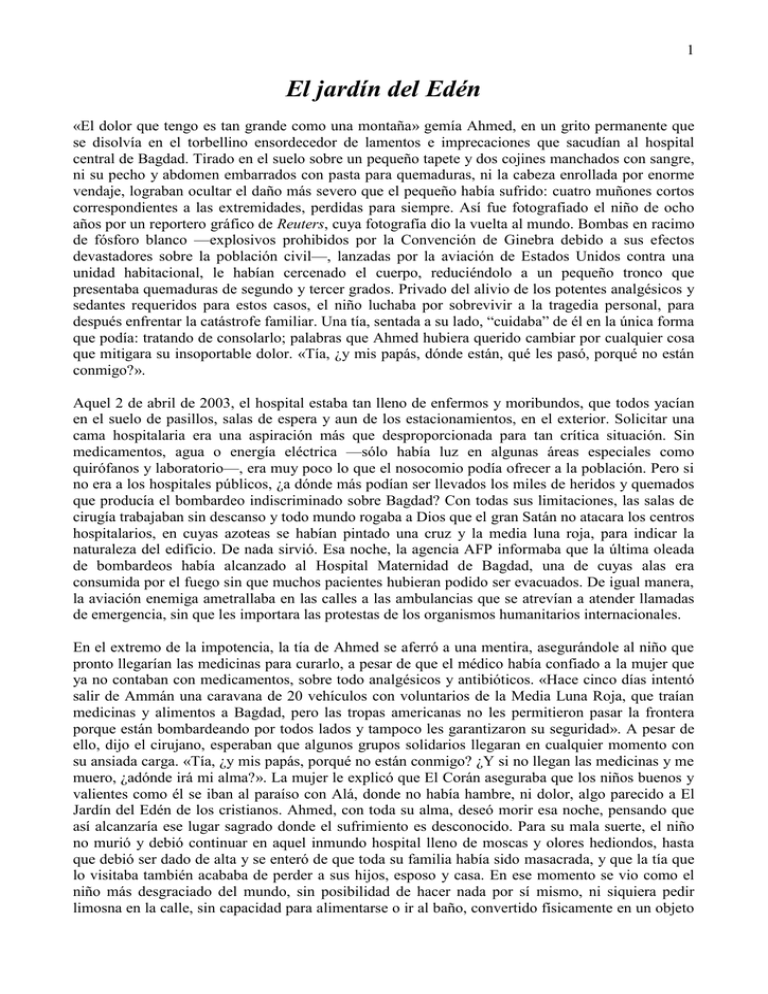
1 El jardín del Edén «El dolor que tengo es tan grande como una montaña» gemía Ahmed, en un grito permanente que se disolvía en el torbellino ensordecedor de lamentos e imprecaciones que sacudían al hospital central de Bagdad. Tirado en el suelo sobre un pequeño tapete y dos cojines manchados con sangre, ni su pecho y abdomen embarrados con pasta para quemaduras, ni la cabeza enrollada por enorme vendaje, lograban ocultar el daño más severo que el pequeño había sufrido: cuatro muñones cortos correspondientes a las extremidades, perdidas para siempre. Así fue fotografiado el niño de ocho años por un reportero gráfico de Reuters, cuya fotografía dio la vuelta al mundo. Bombas en racimo de fósforo blanco —explosivos prohibidos por la Convención de Ginebra debido a sus efectos devastadores sobre la población civil—, lanzadas por la aviación de Estados Unidos contra una unidad habitacional, le habían cercenado el cuerpo, reduciéndolo a un pequeño tronco que presentaba quemaduras de segundo y tercer grados. Privado del alivio de los potentes analgésicos y sedantes requeridos para estos casos, el niño luchaba por sobrevivir a la tragedia personal, para después enfrentar la catástrofe familiar. Una tía, sentada a su lado, “cuidaba” de él en la única forma que podía: tratando de consolarlo; palabras que Ahmed hubiera querido cambiar por cualquier cosa que mitigara su insoportable dolor. «Tía, ¿y mis papás, dónde están, qué les pasó, porqué no están conmigo?». Aquel 2 de abril de 2003, el hospital estaba tan lleno de enfermos y moribundos, que todos yacían en el suelo de pasillos, salas de espera y aun de los estacionamientos, en el exterior. Solicitar una cama hospitalaria era una aspiración más que desproporcionada para tan crítica situación. Sin medicamentos, agua o energía eléctrica —sólo había luz en algunas áreas especiales como quirófanos y laboratorio—, era muy poco lo que el nosocomio podía ofrecer a la población. Pero si no era a los hospitales públicos, ¿a dónde más podían ser llevados los miles de heridos y quemados que producía el bombardeo indiscriminado sobre Bagdad? Con todas sus limitaciones, las salas de cirugía trabajaban sin descanso y todo mundo rogaba a Dios que el gran Satán no atacara los centros hospitalarios, en cuyas azoteas se habían pintado una cruz y la media luna roja, para indicar la naturaleza del edificio. De nada sirvió. Esa noche, la agencia AFP informaba que la última oleada de bombardeos había alcanzado al Hospital Maternidad de Bagdad, una de cuyas alas era consumida por el fuego sin que muchos pacientes hubieran podido ser evacuados. De igual manera, la aviación enemiga ametrallaba en las calles a las ambulancias que se atrevían a atender llamadas de emergencia, sin que les importara las protestas de los organismos humanitarios internacionales. En el extremo de la impotencia, la tía de Ahmed se aferró a una mentira, asegurándole al niño que pronto llegarían las medicinas para curarlo, a pesar de que el médico había confiado a la mujer que ya no contaban con medicamentos, sobre todo analgésicos y antibióticos. «Hace cinco días intentó salir de Ammán una caravana de 20 vehículos con voluntarios de la Media Luna Roja, que traían medicinas y alimentos a Bagdad, pero las tropas americanas no les permitieron pasar la frontera porque están bombardeando por todos lados y tampoco les garantizaron su seguridad». A pesar de ello, dijo el cirujano, esperaban que algunos grupos solidarios llegaran en cualquier momento con su ansiada carga. «Tía, ¿y mis papás, porqué no están conmigo? ¿Y si no llegan las medicinas y me muero, ¿adónde irá mi alma?». La mujer le explicó que El Corán aseguraba que los niños buenos y valientes como él se iban al paraíso con Alá, donde no había hambre, ni dolor, algo parecido a El Jardín del Edén de los cristianos. Ahmed, con toda su alma, deseó morir esa noche, pensando que así alcanzaría ese lugar sagrado donde el sufrimiento es desconocido. Para su mala suerte, el niño no murió y debió continuar en aquel inmundo hospital lleno de moscas y olores hediondos, hasta que debió ser dado de alta y se enteró de que toda su familia había sido masacrada, y que la tía que lo visitaba también acababa de perder a sus hijos, esposo y casa. En ese momento se vio como el niño más desgraciado del mundo, sin posibilidad de hacer nada por sí mismo, ni siquiera pedir limosna en la calle, sin capacidad para alimentarse o ir al baño, convertido físicamente en un objeto 2 pasivo a quien alguien, que ya no existía, hubiera podido mover y cuidar. Presa de la angustia y la tristeza más absolutas, no paró de gritar hasta que el médico llegó y se arrodilló a su lado. —¿Qué quieres hijo, qué te pasa? —Doctor: ¡por favor! —Tengo buenas noticias Ahmed, el grupo “Salvemos a los niños”, que son cristianos bondadosos, acaba de llegar a Bagdad con agua, medicinas y alimentos. En un momento te inyectaré algo que te quitará el dolor por completo. —Doctor por favor, quiero morirme. Ayúdeme para ir con Alá. Deme algo para dejar de vivir, ya no quiero estar aquí. Por Alá, ¡es lo único que le pido! Quiero morirme ya. A esa hora, en una entrevista para los medios, un sonriente George Bush declaraba: «Estamos dando su merecido a los terroristas que amenazan a nuestra civilización y nuestros valores. Y quiero decirles que no tendremos piedad alguna con ellos». Antes de la guerra Ahmed no era un niño que pudiera llamarse feliz, pero en su infantil inconsciencia tampoco vivía muy preocupado por las noticias y los comentarios de la gente que insistían en la inevitabilidad de la guerra. También había crecido escuchando relatos terribles acerca de los enemigos americano y sionista, pero ningún niño de su edad dejaba de jugar porque la conflagración estuviera cada vez más cercana. Para él, los preparativos bélicos del gobierno adquirían una ventaja: ya no tendría que ir a clases, toda vez que su escuela había sido cerrada para convertirla en centro de adiestramiento militar. Todavía una semana antes del inicio de las hostilidades, su padre Alí Sayad, propietario de una pequeña tienda de abarrotes al oeste del río Tigris, había dicho a la esposa: «La guerra se viene sin remedio y va a ser muy sangrienta. Creo que lo mejor sería abandonar esta ciudad para irnos a otra más segura». Pero, ¿a cuál? si en todo el país reinaba la misma inseguridad, además de que el Ejército tenía controlados los caminos y estaba reclutando de manera forzosa a todo hombre capaz de empuñar un fusil, aun a los ya viejos. «Lo mejor será quedarnos aquí, reforzar nuestra casa y surtirnos de alimentos y agua para un largo periodo; no creo que los americanos lleguen a matarnos a nuestro hogar», había respondido Fadwa, su esposa. En parte fue porque no llegó la caravana que llevaría un numeroso grupo de refugiados a Jordania, pero también porque los acontecimientos se precipitaron más rápido de lo que se esperaba, por lo cual la familia Sayad quedó atrapada en su hogar aquella noche del 20 de marzo de 2003, cuando el infierno vació toda su letal carga sobre el pueblo de Irak. Desde la tarde de ese día, las calles de la ciudad estaban desiertas y sólo se podían observar retenes militares en las márgenes del río, en una sobrecogedora imagen de desolación urbana que presagiaba la tragedia. Pero Sayad aún abrigaba esperanzas que trataba de compartir con su familia: «Mañana me voy a buscar a mi hermano para que me diga cuándo salimos con los refugiados, debemos estar preparados para irnos de inmediato». Todo empezó con una gran explosión, que en casa de Ahmed se percibió como lejana, aunque inequívoca: la guerra había comenzado. Junto con las sirenas de alarma, comenzó el rezo colectivo, en casas y mezquitas, de un pueblo que imploraba a Dios para que lo salvara de la destrucción, a pesar de que sus gobernantes seguían insistiendo en que los invasores serían ahogados en las arenas del desierto. Luego siguió otra explosión, y otra, y cientos más, cada vez con mayor intensidad y frecuencia, que hicieron que hicieron relampaguear la pizarra del cielo, al tiempo que las aguas del Tigris se iluminaban en rojo sangre. Poco después, los aliados iniciaban su ofensiva terrestre desde Kuwait, protegidos en su desplazamiento por cazas que rastreaban cada palmo de terreno. Una columna de tanques iraquíes que avanzaba al encuentro de las tropas invasoras, fue detectada por los satélites aliados y atacada por escuadrillas de cazas supersónicos F-27, que esa noche del desierto convirtieron la fila de tanques en una larga raya de fuego. El cuartel general de la Guardia Republicana en Bagdad y los palacios de Hussein fueron los primeros objetivos en ser bombardeados, durante la llamada "Operación Impacto y Pavor". Mientras en el sur los ingleses machacaban con fuego de misiles las ciudades de Basora y Um Qasar, por su parte la flota de Estados Unidos, arrojaba su panoplia mortal de Patriot y Tomahawk contra Bagdad, Nasiriya, Tikrit 3 y otras grandes ciudades, corroborando por vía satelital sus excelentes resultados. Durante las primeras horas la aviación naval se mantuvo expectante, hasta que tuvo la seguridad de que no se encontrarían con la resistencia de la aviación iraquí, ni el escollo de los misiles tierra-aire. El mando aliado decía no saber de qué armas secretas se hubiera dotado el enemigo, a pesar de que el bloqueo económico que Estados Unidos impuso a Irak durante diez años no permitió al país árabe hacer ni las compras humanitarias más elementales. Por el contrario, el programa “Petróleo por alimentos y medicamentos”, sirvió a Saddam Hussein para embolsarse poco más de dos mil millones de dólares, con los que planeaba huir al extranjero junto a su familia. Más tarde empezaron a despegar los cazas de sus portaviones, para destruir a placer toda instalación militar, aeródromos y sistemas de radar. El ulular de las sirenas se vio opacado por el estruendo de los cazas supersónicos que a los pocos días pareció que se quedaban sin trabajo: todos los inmuebles castrenses habían sido reducidos a polvo. Entonces se dedicaron a destruir baterías antiaéreas, tanques, cañones, vehículos militares, centrales eléctricas, vías férreas, mezquitas, escuelas y, por supuesto, los restos del palacio real. El 21 de marzo amaneció tan nublado por el humo de incendios y explosiones, que no se veía el sol. Nadie se atrevió a salir de su casa hasta pasado el mediodía, cuando algunos ilusos pensaron encontrar algún comercio abierto donde comprar velas y alimentos; grupos de reporteros y camarógrafos hacían sus transmisiones informativas desde los cuartos de su hotel, en una zona que supuestamente no sería atacada por las fuerzas invasoras. Apenas amanecía cuando Alí Sayad salió disparado al barrio donde vivía su hermano, quien en un baño de lágrimas le dijo: «Hermano, ¿que no ves que la guerra nos ha alcanzado?, la esperanza de salir vivos de aquí ya se ha ido». Desconsolado el tendero regresó a su casa, donde la televisión local informaba que millones de personas protestaban contra la guerra, en todo el mundo. El resto de la tarde se agotó en una visita al Comité Vecinal de su barrio, antes de que empezaran a sonar las alarmas. Atrincherada y con todos los muebles colocados contra la puerta y las ventanas, la familia tuvo que enfrentar otra pesadilla donde el llanto aterrado de los niños alternaba con el ulular de las sirenas. Así pasaron ocho largos días, en los cuales la familia agotó los víveres y el agua que había dejado para sí, luego de repartir el resto entre sus vecinos del barrio. La noche del 28 de marzo, la ciudad mítica había sufrido la peor ofensiva aérea de la guerra, con detonaciones que hicieron cimbrar manzanas y hasta barrios enteros, cuyos habitantes pensaron que el enemigo había recurrido a su arsenal atómico. ¿Qué hicimos para que nos castiguen de este modo? Con cada explosión, las paredes del viejo edificio parecían a punto de reventar; Bagdad era un gigantesco incendio. Para entonces, los bombardeos se ensañaban con la población civil. Cuando la televisión abandonó sus transmisiones, por refugiados de diversos frentes se supo que las tropas iraquíes se habían venido replegando sin librar la batalla decisiva, y que Bagdad había sido sitiada. La población experimentaba sentimientos encontrados; por una parte, creía ver el anhelado fin de la guerra, por la otra, temía la venganza de los aliados conservando el recuerdo del año 1400, cuando la población bagdadí fue pasada a cuchillo por el bárbaro Timur Lang. ¿Resultarían los americanos tan salvajes como el mongol Lang? «Son peores», aseguró Sayad. Sus palabras adquirieron un tono profético. El 29 de marzo, Alí salió de casa con dos tambos de plástico para buscar el camión cisterna que, según alguien dijo, llevaría agua potable al barrio. Su recorrido por las que fueron calles donde abundaban los árboles frondosos, los parques y las fuentes, sólo sirvió para constatar que la ciudad había sido transformada en un reservorio enorme de muerte y destrucción, donde los sobrevivientes se aferraban a sus escombros y recuerdos. En el barrio vecino, de lo que había sido una unidad habitacional sólo quedaban en pie los castillos de algunos edificios erigidos entre profundos barrancos, de cuyo fondo emergía incontenible el hedor de los cadáveres en estado de descomposición. De pronto el cielo empezó a vibrar con un estruendo conocido que sacudió la tierra y sus criaturas: ¡los aviones americanos! El comerciante debió devorar a velocidad récord el camino que lo separaba de su casa, sólo para enterarse de que Ahmed estaba en el hogar de unos vecinos, 4 compartiendo unas tortillas duras mojadas en té. «Voy por él, ustedes no vayan a salir por ninguna ra…». Antes de terminar la frase, una bomba de racimo había hecho blanco en la pared frontal del edificio, de donde surgieron las ojivas que penetraron a la vivienda para destrozar a la familia Sayad, sin dejar sobreviviente alguno. Antes de que pudieran detenerlo sus vecinos, Ahmed salió corriendo: «Mis papás, me voy con mis papás». En su pantalla electrónica, el piloto John Smith registraba sólo objetivos civiles y escombros. «Aquí, Black Hawk a Golden Eagle, no registro tarjets, repito, no tarjets». La respuesta de Golden Eagle fue tajante: «tienes todos esos edificios frente a ti estúpido. Suelta tu carga ¡ya!». El instante unió dos vidas contrastadas: John Smith, piloto aviador de combate en su F-27, dedo pulgar sobre el botón disparador; en la calle un niño de ocho años que corre a su casa porque presiente que algo terrible puede pasar a su familia. John Smith con imprescindible goma de mascar, 30 años, esposa gorda, pecosa y algo estúpida, un hijo y un perro, siente nada, exactamente nada cuando se dispone a oprimir el disparador. Sus ojos, color de cruda por alcohol y marihuana, solitaria y vítrea, son espejo fiel de la sociedad estadounidense en decadencia. Muertos más, quemados menos, da lo mismo, that´s my job. Un trabajo que lo satura de orgullo patrio cuando porta el uniforme militar y cuando siente, desde el aire, el pánico que genera el estruendo de su nave entre los simios piojosos del Tercer Mundo. Pertenece a la aristocracia pretoriana del imperio mundial, Yea, that´s my job. El rugido del avión hace voltear al pequeño y en su pupila se dibuja la perspectiva inexorable de la muerte. En la cuadrícula electrónica de John Smith sólo hay objetos móviles, como gusanos, e inmóviles altamente vulnerables. En los ojos del niño surge un relámpago que crece y se transforma en múltiples bolas de fuego que al estrellarse contra los edificios, gestan pequeños destellos de muerte. El cuerpo de Ahmed, sepultado entre nubes de tierra, aporta una pequeña dosis de sangre a la demanda insaciable del licántropo de Washington. Ese día, en Nueva York, el cartel de una manifestación pacifista preguntaba: «¿Por qué el petróleo nuestro está bajo las arenas de ellos?» _________________________________________________ 5