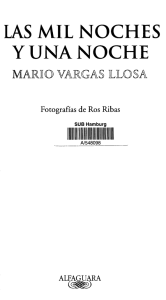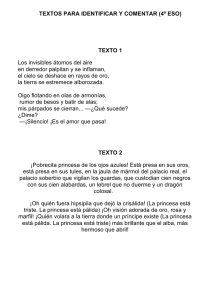Textos del Modernismo y la generación del 98
Anuncio

Textos del Modernismo y la generación del 98 Sonatina Rubén Darío De invierno Sinfonía en Gris Mayor En invernales horas, mirad a Carolina. Medio apelotonada, descansa en el sillón, envuelta con su abrigo de marta cibelina y no lejos del fuego que brilla en el salón. El mar como un vasto cristal azogado refleja la lámina de un cielo de zinc; lejanas bandadas de pájaros manchan el fondo bruñido de pálido gris. El fino angora blanco junto a ella se reclina, rozando con su hocico la falda de Alençón, no lejos de las jarras de porcelana china que medio oculta un biombo de seda del Japón. El sol como un vidrio redondo y opaco con paso de enfermo camina al cenit; el viento marino descansa en la sombra teniendo de almohada su negro clarín. Con sus sutiles filtros la invade un dulce sueño; entro, sin hacer ruido; dejo mi abrigo gris; voy a besar su rostro, rosado y halagüeño Las ondas que mueven su vientre de plomo debajo del muelle parecen gemir. Sentado en un cable, fumando su pipa, está un viejo marinero pensando en las playas de un vago, lejano, brumoso país. como una rosa roja que fuera flor de lis. Abre los ojos, mírame con su mirar risueño, y en tanto cae la nieve del cielo de París. El Cisne Es viejo ese lobo. Tostaron su cara los rayos de fuego del sol del Brasil; los recios tifones del mar de la China le han visto bebiendo su frasco de gin. Fue en una hora divina para el género humano. El Cisne antes cantaba sólo para morir. Cuando se oyó el acento del Cisne wagneriano fue en medio de una aurora, fue para revivir. La espuma impregnada de yodo y salitre ha tiempo conoce su roja nariz, sus crespos cabellos, sus bíceps de atleta, su gorra de lona, su blusa de dril. Sobre las tempestades del humano océano se oye el canto del Cisne; no se cesa de oír, dominando el martillo del viejo Thor germano o las trompas que cantan la espada de Argantir. En medio del humo que forma el tabaco ve el viejo el lejano, brumoso país, adonde una tarde caliente y dorada tendidas las velas partió el bergantín... ¡Oh Cisne! ¡Oh sacro pájaro! Si antes la blanca Helena del huevo azul de Leda brotó de gracia llena, siendo de la Hermosura la princesa inmortal, La siesta del trópico. El lobo se aduerme. Ya todo lo envuelve la gama del gris. Parece que un suave y enorme esfumino del curvo horizonte borrara el confín. bajo tus blancas alas la nueva Poesía concibe en una gloria de luz y de harmonía la Helena eterna y pura que encarna el ideal. La siesta del trópico. La vieja cigarra ensaya su ronca guitarra senil, y el grillo preludia un solo monótono en la única cuerda que está en su violín. La princesa está triste... ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina, la dueña dice cosas banales, y vestido de rojo piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente; la princesa persigue por el cielo de Oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa, acaso, en el príncipe de Golconda o de China, o en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz? ¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes, o en el que es soberano de los claros diamantes, o en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz? ¡Ay!, la pobre princesa de la boca de rosa quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener alas ligeras, bajo el cielo volar; ir al sol por la escala luminosa de un rayo, saludar a los lirios con los versos de mayo o perderse en el viento sobre el trueno del mar. Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de azur. Y están tristes las flores por la flor de la corte, los jazmines de Oriente, los nelumbos del Norte, de Occidente las dalias y las rosas del Sur. ¡Pobrecita princesa de los ojos azules! Está presa en sus oros, está presa en sus tules, en la jaula de mármol del palacio real; el palacio soberbio que vigilan los guardas, que custodian cien negros con sus cien alabardas, un lebrel que no duerme y un dragón colosal. ¡Oh, quién fuera hipsipila que dejó la crisálida! (La princesa está triste, la princesa está pálida) ¡Oh visión adorada de oro, rosa y marfil! ¡Quién volara a la tierra donde un príncipe existe, —la princesa está pálida, la princesa está triste—, más brillante que el alba, más hermoso que abril! —«Calla, calla, princesa —dice el hada madrina—; en caballo, con alas, hacia acá se encamina, en el cinto la espada y en la mano el azor, el feliz caballero que te adora sin verte, y que llega de lejos, vencedor de la Muerte, a encenderte los labios con un beso de amor». Textos del Modernismo y la generación del 98 Canción de otoño en primavera Juventud, divino tesoro, ¡ya te vas para no volver! Cuando quiero llorar, no lloro... y a veces lloro sin querer... Plural ha sido la celeste historia de mi corazón. Era una dulce niña, en este mundo de duelo y de aflicción. Miraba como el alba pura; sonreía como una flor. Era su cabellera obscura hecha de noche y de dolor. Yo era tímido como un niño. Ella, naturalmente, fue, para mi amor hecho de armiño, Herodías y Salomé... Juventud, divino tesoro, ¡ya te vas para no volver! Cuando quiero llorar, no lloro... y a veces lloro sin querer... Y más consoladora y más halagadora y expresiva, la otra fue más sensitiva cual no pensé encontrar jamás. Pues a su continua ternura una pasión violenta unía. En un peplo de gasa pura una bacante se envolvía... En sus brazos tomó mi ensueño y lo arrulló como a un bebé... Y te mató, triste y pequeño, falto de luz, falto de fe... Juventud, divino tesoro, ¡te fuiste para no volver! Cuando quiero llorar, no lloro... y a veces lloro sin querer... Otra juzgó que era mi boca el estuche de su pasión; y que me roería, loca, con sus dientes el corazón. Poniendo en un amor de exceso la mira de su voluntad, mientras eran abrazo y beso síntesis de la eternidad; y de nuestra carne ligera imaginar siempre un Edén, sin pensar que la Primavera y la carne acaban también... Juventud, divino tesoro, ¡ya te vas para no volver! Cuando quiero llorar, no lloro... y a veces lloro sin querer. ¡Y las demás! En tantos climas, en tantas tierras siempre son, si no pretextos de mis rimas fantasmas de mi corazón. En vano busqué a la princesa que estaba triste de esperar. La vida es dura. Amarga y pesa. ¡Ya no hay princesa que cantar! Lo fatal Acuarela Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque ésa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo ni mayor pesadumbre que la vida consciente. En el parque, de esclavas rodeada, te vi mirar la rosa más hermosa… Y aún no sé, Mariposa, si es que la rosa atrajo tu mirada o tu mirada hizo brotar la rosa. Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror... ¡Y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos y no saber adónde vamos, ni de dónde venimos!... Manuel Machado Figulinas ¡Qué bonita es la princesa! ¡Qué traviesa! ¡Qué bonita! ¡La princesa pequeñita de los cuadros de Watteau! ¡Yo la miro, yo la admiro, yo la adoro! Si suspira, yo suspiro; si ella llora, también lloro; si ella ríe, río yo. Mas a pesar del tiempo terco, mi sed de amor no tiene fin; con el cabello gris, me acerco a los rosales del jardín... Cuando alegre la contemplo, como ahora, me sonríe... Y otras veces su mirada en los aires se deslíe, pensativa... Juventud, divino tesoro, ¡ya te vas para no volver! Cuando quiero llorar, no lloro... y a veces lloro sin querer... ¡Mas es mía el Alba de oro! ¡Si parece que está viva la princesa de Watteau! Al pasar la vista hiere, elegante, y ha de amarla quien la viere. ... Yo adivino en su semblante que ella goza, goza y quiere, vive y ama, sufre y muere... ¡Como yo! Retrato Esta es mi cara y ésta es mi alma: leed. Unos ojos de hastío y una boca de sed... Lo demás, nada... Vida... Cosas... Lo que se sabe... Calaveradas, amoríos... Nada grave, Un poco de locura, un algo de poesía, una gota del vino de la melancolía... ¿Vicios? Todos. Ninguno... Jugador, no lo he sido; ni gozo lo ganado, ni siento lo perdido. Bebo, por no negar mi tierra de Sevilla, media docena de cañas de manzanilla. Las mujeres... —sin ser un tenorio, ¡eso no!—, tengo una que me quiere y otra a quien quiero yo. Me acuso de no amar sino muy vagamente una porción de cosas que encantan a la gente... La agilidad, el tino, la gracia, la destreza, más que la voluntad, la fuerza, la grandeza... Mi elegancia es buscada, rebuscada. Prefiero, a olor helénico y puro, lo "chic" y lo torero. Un destello de sol y una risa oportuna amo más que las languideces de la luna Medio gitano y medio parisién —dice el vulgo—, Con Montmartre y con la Macarena comulgo... Y antes que un tal poeta, mi deseo primero hubiera sido ser un buen banderillero. Es tarde... Voy de prisa por la vida. Y mi risa es alegre, aunque no niego que llevo prisa. Textos del Modernismo y la generación del 98 Juan Ramón Jiménez Vino, primero pura, vestida de inocencia; y la amé como un niño. Luego se fue vistiendo de no sé qué ropajes; y la fui odiando sin saberlo. Llegó a ser una reina fastuosa de tesoros… ¡Qué iracundia de hiel y sin sentido! Mas se fue desnudando y yo le sonreía. Se quedó con la túnica de su inocencia antigua. Creí de nuevo en ella. Y se quitó la túnica y apareció desnuda toda. ¡Oh pasión de mi vida, poesía desnuda, mía para siempre! *** ¡Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas! … Que mi palabra sea la cosa misma, creada por mi alma nuevamente. Que por mí vayan todos los que no las conocen, a las cosas; que por mí vayan todos los que ya las olvidan, a las cosas; que por mí vayan todos los mismos que las aman, a las cosas… ¡Inteligencia, dame el nombre exacto, y tuyo, y suyo, y mío, de las cosas! El perro sarnoso Venía, a veces, flaco y anhelante, a la casa del huerto. El pobre andaba siempre huido, acostumbrado a los gritos y a las pedreas. Los mismos perros le enseñaban los colmillos. Y se iba otra vez, en el sol del mediodía, lento y triste, monte abajo. Aquella tarde, llegó detrás de Diana. Cuando yo salía, el guarda, que en un arranque de mal corazón había sacado la escopeta, disparó contra él. No tuve tiempo de evitarlo. El mísero, con el tiro en las entrañas, giró vertiginosamente un momento, en un redondo aullido agudo, y cayó muerto bajo una acacia. Platero miraba al perro fijamente, erguida la cabeza. Diana, temerosa, andaba escondiéndose de uno en otro. El guarda, arrepentido quizás, daba largas razones no sabía a quién, indignándose sin poder, queriendo acallar su remordimiento. Un velo parecía enlutecer el sol; un velo grande, como el velo pequeñito que nublé el sano Ojo del perro asesinado. Abatidos por el viento del mar, los eucaliptos lloraban, más reciamente cada vez hacia la tormenta, en el hondo silencio aplastante que la siesta tendía por el campo aún de oro, sobre el perro muerto. (Platero y yo) Antonio Machado Caminos De la ciudad moruna tras las murallas viejas, yo contemplo la tarde silenciosa, a solas con mi sombra y con mi pena. El río va corriendo, entre sombrías huertas y grises olivares, por los alegres campos de Baeza Tienen las vides pámpanos dorados sobre las rojas cepas. Guadalquivir, como un alfanje roto y disperso, reluce y espejea. Lejos, los montes duermen envueltos en la niebla, niebla de otoño, maternal; descansan las rudas moles de su ser de piedra en esta tibia tarde de noviembre, tarde piadosa, cárdena y violeta. El viento ha sacudido los mustios olmos de la carretera, levantando en rosados torbellinos el polvo de la tierra. La luna está subiendo amoratada, jadeante y llena. Los caminitos blancos se cruzan y se alejan, buscando los dispersos caseríos del valle y de la sierra. Caminos de los campos... ¡Ay, ya, no puedo caminar con ella! Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo algunas hojas verdes le han salido. ¡El olmo centenario en la colina que lame el Duero! Un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. No será, cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores. Ejército de hormigas en hilera va trepando por él, y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador, y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta; antes que rojo en el hogar, mañana, ardas de alguna mísera caseta, al borde de un camino; antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas; antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también, hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera. *** Caminante, son tus huellas el camino y nada más; Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino sino estelas en la mar. Textos del Modernismo y la generación del 98 En el camino, el señor Custodio no veía nada sin examinar al pasar lo que fuera, y recogerlo si valía la pena; las hojas de verdura iban a los serones; el trapo, el papel y los huesos, a los sacos; el cok medio quemado y el carbón, a un cubo, y el estiércol, al fondo del carro. Regresaban Manuel y el trapero por la mañana temprano; descargaban en el raso que había delante de la puerta, y marido y mujer y el chico hacían las separaciones y clasificaciones. El trapero y su mujer tenían una habilidad y una rapidez para esto pasmosa. Los días de lluvia hacían la selección dentro del cobertizo. En estos días la hondonada era un pantano negro, repugnante, y para cruzarlo había que meterse en el lodo, en algunos sitios hasta media pierna. Todo en estos días chorreaba agua; en el corral, el cerdo se revolcaba en el cieno; las gallinas aparecían con las plumas negras, y los perros andaban llenos de barro hasta las orejas. Después de la clasificación de todo lo recogido, el señor Custodio y Manuel, con una espuerta cada uno, esperaban a que vinieran los carros de escombros, y cuando descargaban los carreros, iban apartando en el mismo vertedero: los cartones, los pedazos de trapo, de cristal y de hueso. Por las tardes, el señor Custodio iba a algunas cuadras del barrio de Argüelles a sacar el estiércol y lo llevaba a las huertas del Manzanares. Entre unas cosas y otras, el señor Custodio sacaba para vivir con cierta holgura; tenía su negocio perfectamente estudiado, y como el vender su género no le apremiaba, solía esperar las ocasiones más convenientes para hacerlo con alguna ventaja. El papel que almacenaba se lo compraban en las fábricas de cartón; le daban de treinta a cuarenta céntimos por arroba. Exigían los fabricantes que estuviera perfectamente seco, y el señor Custodio lo secaba al sol. Las botellas las vendía el trapero en los almacenes de vino, en las fábricas de licores y de cervezas; los frascos de específicos en las droguerías; los huesos iban a parar a las refinerías y el trapo a las fábricas de papel. Los desperdicios de pan, hojas de verdura, restos de frutas, se reservaban para la comida de los cerdos y gallinas, y lo que no servía para nada se echaba al pudridero y, convertido en fiemo, se vendía en las huertas próximas al río. Pío Baroja: La busca Y entonces Lázaro, mi hermano, tan pálido y tan tembloroso como don Manuel cuando le dio la comunión, me hizo sentarme en el sillón mismo donde solía sentarse nuestra madre, tomó huelgo, y luego, como en íntima confesión doméstica y familiar, me dijo: —Mira, Angelita, ha llegado la hora de decirte la verdad, toda la verdad, y te la voy a decir, porque debo decírtela, porque a ti no puedo, no debo callártela y porque además habrías de adivinarla y a medias, que es lo peor, más tarde o más temprano. Y entones, serena y tranquilamente, a media voz, me contó una historia que me sumergió en un lago de tristeza. Cómo don Manuel le había venido trabajando, sobre todo en aquellos paseos a las ruinas de la vieja abadía cisterciense, para que no escandalizase, para que diese buen ejemplo, para que se incorporase a la vida religiosa del pueblo, para que fingiese creer si no creía, para que ocultase sus ideas al respecto, mas sin intentar siquiera catequizarle, convertirle de otra manera. (...) —Entonces —prosiguió mi hermano— comprendí sus móviles, y con esto comprendí su santidad (...). Y no me olvidaré jamás del día en que diciéndole yo: "Pero, don Manuel, la verdad, la verdad ante todo", él, temblando, me susurró al oído —y eso que estábamos solos en el campo—: "¿La verdad? La verdad, Lázaro, es acaso algo terrible, algo intolerable, algo mortal; la gente sencilla no podría vivir con ella". "¿Y por qué me la deja entrever ahora aquí, como en confesión?", le dije. Y él: "Porque si no, me atormentaría tanto, tanto, que acabaría gritándola en medio de la plaza y eso jamás, jamás, jamás. Yo estoy para hacer vivir a las almas de mis feligreses, para hacerles felices, para hacerles que se sueñen inmortales y no para matarles. Lo que aquí hace falta es que vivan sanamente, que vivan en unanimidad de sentido, y con la verdad, con mi verdad, no vivirían. Que vivan. Y esto hace la Iglesia, hacerlos vivir. ¿Religión verdadera? Todas las religiones son verdaderas en cuanto hacer vivir espiritualmente a los pueblos que las profesan, en canto les consuelan de haber tenido que nacer para morir, y para cada pueblo la religión más verdadera es la suya, la que ha hecho. ¿Y la mía? La mía es consolarme en consolar a los demás, aunque el consuelo que les doy no sea el mío". Miguel de Unamuno: San Manuel Bueno, mártir No puede ver el mar la solitaria y melancólica Castilla. Está muy lejos el mar de estas campiñas llanas, rasas, yermas, polvorientas; de estos barrancales pedregosos; de estos terrazgos rojizos, en que los aluviones torrenciales han abierto hondas mellas; mansos alcores y terreros, desde donde se divisa un caminito que va en zigzag hasta un riachuelo. Las auras marinas no llegan hasta esos poblados pardos de casuchas deleznables, que tienen un bosquecillo de chopos junto al ejido. Desde la ventana de este sobrado, en lo alto de la casa, no se ve la extensión azul y vagarosa; se columbra allá en una colina con los cipreses rígidos, negros, a los lados, que destacan sobre el cielo límpido. A esta olmeda que se abre a la salida de la vieja ciudad no llega el rumor rítmico y ronco del oleaje; llega en el silencio de la mañana, en la paz azul del mediodía, el cacareo metálico, largo, de un gallo, el golpear sobre el yunque de una herrería. Estos labriegos secos, de faces polvorientas, cetrinas, no contemplan el mar; ven la llanada de las mieses, miran sin verla la largura monótona de los surcos en los bancales. Estas viejecitas de luto, con sus manos pajizas, sarmentosas, no encienden cuando llega el crepúsculo una luz ante la imagen de una Virgen que vela por los que salen en las barcas; van por las callejas pinas y tortuosas a las novenas, miran al cielo en los días borrascosos y piden, juntando sus manos, no que se aplaquen las olas, sino que las nubes no despidan granizos asoladores. Azorín: Castilla (Don Friolera y Doña Loreta riñen a gritos, baten las puertas, entran y salen con los brazos abiertos. Sobre el velador con tapete de malla, el quinqué de porcelana azul alumbra la sala dominguera. El movimiento de las figuras, aquel entrar y salir con los brazos abiertos, tienen la sugestión de una tragedia de fantoches.) DON FRIOLERA: ¡Es inaudito! DOÑA LORETA: ¡Palabrotas, no! DON FRIOLERA: ¡Dejarte cortejar! DOÑA LORETA: ¡Una fineza no es un cortejo! DON FRIOLERA: ¡Estás buscando que te mate, Loreta! ¡Que lave mi honor con tu sangre! (Don Friolera blande un pistolón. Doña Loreta, con los brazos en aspa y el moño colgando, sale de la casa dando gritos. Don Friolera la persigue, y en el umbral de la puerta, al pisar la calle, la sujeta por los pelos.) DON FRIOLERA: ¡Vas a morir! DOÑA LORETA: ¡Asesino! DON FRIOLERA: ¡Encomiéndate a Dios! DOÑA LORETA: ¡Criminal! ¡Que con las armas de fuego no hay bromas! (Ábrese repentinamente la ventana del barbero, y éste asoma en jubón de franela amarilla, el pescuezo todo nuez.) PACHEQUÍN: ¡Va el pueblo a consentir este mal trato! Si otro no se interpone, yo me interpongo, porque la mata. (Empuñando un estoque de bastón, salta a la calle, y con su zanco desigual se dirige a la casa de la tragedia.) DON FRIOLERA: ¡Traidor! Te alojaré una bala en la cabeza. PACHEQUÍN: ¡Verdugo de su señora, que no se la merece! DON FRIOLERA: ¡Ladrón de mi honor! DOÑA LORETA: ¡No te ofusques! DON FRIOLERA: ¿Loreta, quién te dio esa flor que llevas en el rodete? PACHEQUÍN: No vea usted en ello mala intención, mi Teniente. DOÑA LORETA: ¡Pascualín! DON FRIOLERA: Con vuestra sangre lavaré mi honra. Vais a morir los dos. PACHEQUÍN: ¿Vamos a dejar que nos mate como perros? ¡Doña Loreta, no puede ser! DOÑA LORETA: ¡Pachequín, tenga usted esta flor, culpa de los celos de mi esposo! (Doña Loreta, con ademán trágico, se desprende el clavel que baila al extremo del moño colgante. Pachequín alarga la mano. Don Friolera se interpone, arrebata la flor y la pisotea. La tarasca cae de rodillas, abre los brazos y ofrece el pecho a las furias del pistolón.) DOÑA LORETA: ¡Mátame! ¡Moriré inocente! DON FRIOLERA: ¡Morirás cuando yo lo ordene! (Una Niña, como mona de feria, descalza, en camisa, con el pelo suelto, aparece dando gritos en la reja.) LA NIÑA: ¡Papito! ¡Papín! DOÑA LORETA: ¡Hija mía, acabas de perder a tu madre! (Don Friolera arroja el pistolón, se oprime las sienes, y arrebatado entra en la casa, cerrando la puerta. Se le ve aparecer en la reja, tomar en brazos a la niña y besarla llorando, ridículo y viejo.) Valle-Inclán: Los cuernos de don Friolera (Martes de carnaval)