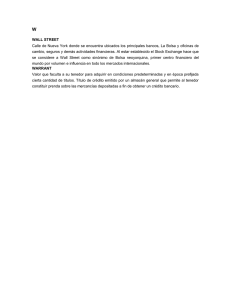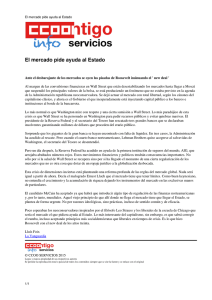La explosión de la solidaridad
Anuncio

Imprimir Versión para imprimir IDEAS Viernes 21 de junio de 2013 - 21/06/13 La explosión de la solidaridad Agudo, Zygmunt Bauman expone en este ensayo magistral las razones por las cuales el mundo necesita del cooperativismo y de una actitud altruista en momentos en que tiemblan las estructuras sociales y el capitalismo busca recomponerse. Svampa habla del ser solidario en América Latina y también se presenta el libro nuevo del pensador polaco. Por Zygmunt Bauman Practicar la solidaridad significa fundar nuestro pensamiento y nuestras acciones en el principio de “uno para todos y todos para uno”. El respeto por este principio de responsabilidad mutua (del grupo por el individuo, y del individuo por el grupo) fue definido como el état de solidarité (estado de solidaridad) por la Encylopédie francesa en 1765. La palabra proviene del adjetivo solidario, que significa “mutuamente dependiente”, “completo”, “entero”. Solidario deriva de la palabra sólido, que implica “solidez”, “integridad”, “cohesión” y “permanencia”. Un grupo formado por miembros que exhiben los atributos de la solidaridad se caracteriza por la permanencia y por la resistencia a las adversidades que generan los extendidos vicios humanos de los celos, la desconfianza mutua, la sospecha, los conflictos de intereses y la rivalidad. La actitud de solidaridad consigue evitar que surja oposición entre los intereses privados y el bien común. La solidaridad transforma una acumulación poco rigurosa de individuos en una comunidad; complementa su coexistencia física con una moral, elevando así su interdependencia al rango de una comunidad de destino y de fortuna... Al menos, tales eran las esperanzas implícitas y anheladas cuando la solidaridad comenzó a ser promocionada, cultivada y atendida en el siglo XVIII, cuando el Ancien Régime se disolvía y nacía la era de la construcción de los Estados-nación. Surge el ser solidario Una de las primeras iniciativas de los organizadores de “Occupy Wall Street” fue invitar a Lech Walesa, el legendario líder del Movimiento polaco Solidaridad para que pudiera pasar el bastón, por así decirlo, en la carrera de postas del “poder del pueblo”. Los ocupantes de Wall Street se veían como hermanos del movimiento social que se bautizó a sí mismo como Solidaridad y que posteriormente encarnaría todo lo que consiguió unificar al pueblo polaco en contra del poder político que violaba sus derechos e ignoraba su voluntad. Dentro de la misma tónica, los ocupantes de Wall Street se propusieron trascender todos los desacuerdos de clase, étnicos, religiosos, políticos e ideológicos que estaban dividiendo a los estadounidenses y volviéndolos presa del egoísmo, la codicia, el afán de los intereses privados y la consecuente indiferencia a la desgracia humana. A sus ojos, los banqueros de Wall Street eran la encarnación de todas estas plagas. Los ocupantes se veían a sí mismos como los representantes, o más bien, la vanguardia del “90% de los estadounidenses”. Los promotores de la ocupación no habrían podido ignorar el hecho de que los “ocupantes” llegaban a Zuccotti Park (Manhattan) desde rincones muy divergentes de una sociedad claramente enemistada y dividida; pero esperaban poder suspender las discusiones y atenuar el antagonismo durante un período necesario para purgar la pesadilla que atormentaba en igual medida a todos, o casi todos, los estadounidenses (así como el régimen comunista dictatorial atormentaba a los polacos, la tiranía de Mubarak atormentaba a los egipcios y el terror de Kadafi atormentaba a los libios). Evitaron abordar temas en los que diferían a rajatabla –y evitaron específicamente discusiones sobre cómo sería EE.UU. una vez que el 1% más rico de los estadounidenses, atrincherado en los bancos de Wall Street, ya no pudiera captar el 93% de la riqueza nacional. Los “ocupantes” se jactaban ante los periodistas de que su movimiento era auténticamente popular, espontáneo y que no era manipulado –tal como lo demostró la ausencia de líderes que aspiraran a sabotear sus acciones. Y realmente no tenían un líder –ni habrían podido tenerlo. Porque un líder digno de ese nombre es por definición alguien con una visión y un programa; y si en Zuccotti Park se elaboraban visiones y programas, los temas previamente dejados de lado y confinados cautamente al silencio, los conflictos de intereses flagrantes y para nada fáciles de resolver, saldrían instantáneamente a la superficie. En ese caso, la carpa que la ciudad construyó en el parque se habría convertido en un segundo en una ciudad fantasma –como incluso ya había ocurrido con frecuencia, por ejemplo, en la Plaza de la Independencia de Kiev o en la Plaza de la Liberación de El Cairo. El movimiento formado por millones de personas, cuyo objetivo era unificar los bandos y facciones por lo demás opuestos, y todas las razones para continuar la alianza temporaria, se habría acabado de inmediato. Al igual que otros “movimientos de indignados”, la ocupación de Wall Street fue, por decirlo de alguna manera, una “explosión de solidaridad”. Las explosiones, como bien lo sabemos, son repentinas e impactantes, pero también de corta duración. Y estos movimientos fueron (y son) a veces “carnavales de solidaridad”. Los carnavales, enseñaba el filósofo ruso Mikhail Bakhtin, son pausas en la monotonía de lo mundano, que traen consigo un alivio momentáneo de la rutina cotidiana todopoderosa, abrumadora y asquerosa. Suspenden la rutina, la declaran nula y vacía. Sólo mientras duran los festejos. Una vez que se agota la energía y cede la exultación poética, los juerguistas retornan a la prosa de lo cotidiano. La rutina necesita carnavales periódicos como válvula de seguridad para aflojar la presión. Cada tanto, es necesario descargar las emociones peligrosas, drenar la mala sangre, soltar la aversión a la rutina para que su poder debilitante y neutralizante pueda restablecerse. En suma, las probabilidades de la solidaridad están determinadas menos por las pasiones y la batahola del “carnaval” que por el silencio de la rutina desapasionada. ¿Quiere solidaridad? Entonces, enfrente y acepte la rutina de lo mundano; con su lógica o su inanidad, con los poderes de sus exigencias, órdenes y prohibiciones. Y mida sus fuerzas con los modelos de los quehaceres cotidianos de aquellas personas que determinaron la historia siendo a la vez determinadas por ella. Devaluación Para decirlo con suavidad, por lo menos en nuestra parte del mundo, el trabajo monótono cotidiano es inhospitalario para la solidaridad. Sin embargo, no siempre fue así. Dentro de la sociedad de constructores, que se formó en los albores de la era moderna, hubo una auténtica fábrica de solidaridad. Se desarrolló sobre la base del vigor y la densidad de los lazos humanos y la obviedad de las interdependencias humanas. Muchos aspectos de la existencia contemporánea nos enseñaron una lección de solidaridad y nos alentaron a cerrar filas y marchar del brazo: los pelotones pululantes de trabajadores dentro de los muros de las fábricas, la uniformidad de la rutina de trabajo regulada por el reloj e impuesta por la línea de producción, la omnipresencia de la supervisión intrusiva y la estandarización de las exigencias disciplinarias –pero también la convicción a ambos lados de la divisoria de clases, es decir los directores y los dirigidos, de que su dependencia mutua era inevitable y no dejaba margen alguno para la evolución. De modo que era sensato elaborar un modus covivendi permanente y una restricción autoimpuesta, algo que este compromiso exigía categóricamente. Los beneficios de la solidaridad se destacaron también con la práctica de los sindicatos, las negociaciones colectivas y las paritarias, los contratos colectivos de trabajo, las cooperativas de productores, consumidores o inquilinos, distintos tipos de fraternidades y asociaciones mutuales. La lógica de la construcción de Estado dentro de la soberanía territorialmente definida de autoridades nacionales llevó a la solidaridad. Y, por último, la expansión lenta pero segura de las instituciones del Estado benefactor demostró la naturaleza comunal de la coexistencia humana, sobre la base del ideal y la experiencia de la solidaridad. Nuestra sociedad [“moderna tardía”, como se la suele llamar ahora sin fundamento (1)] de consumidores, profundamente individualizada, es exactamente lo opuesto a una fábrica de solidaridad: produce desconfianza mutua y competencia. Un efecto colateral muy común del funcionamiento de esta fábrica es la devaluación de la solidaridad humana: un rechazo o incluso una negativa de su utilidad en la persecución de los deseos personales y el logro de las metas personales. La devaluación de la solidaridad tiene sus raíces en el deterioro de la atención al bien común y la calidad de la sociedad en la cual se desarrolla la vida del individuo. Como señala Ulrich Beck, más que una comunidad consensual en todo nivel, es el individuo humano separado, en su naturaleza distintiva y su lucha solitaria por la autodeterminación, el que sobrelleva actualmente la carga de buscar y encontrar, individualmente y dentro de los límites definidos por la magnitud de sus recursos individuales, soluciones “individuales” a problemas “producidos socialmente” (en su eficiencia y su insensatez equivale a construir un refugio antibombas para evitar las consecuencias de la guerra nuclear). En contraste con las sociedades donde la actitud dominante era la de “custodio” (la protección de la herencia común de la creación divina confiada al cuidado humano) o de “jardinero” (asumiendo la responsabilidad por la forma del orden social y su preservación), hoy se recomienda constante e insistentemente la actitud de “cazador”; esta actitud tiene que ver principalmente o quizás hasta exclusivamente con el número y el tamaño de los trofeos de caza y la capacidad de la mochila de caza. Ocuparse de la abundancia de animales en la zona de cacería, es decir, el éxito de futuras cacerías, sigue estando más allá de la capacidad del cazador. En una sociedad de consumidores que tratan al mundo como un reservorio de potenciales objetos de consumo, la estrategia de vida recomendada es forjarse un nicho relativamente cómodo y seguro para uso exclusivamente privado dentro del espacio público, que es totalmente inhospitable para la gente, indiferente a las perturbaciones y a la desdicha humanas, repleto de emboscadas y trampas explosivas. En este mundo, la solidaridad no sirve de mucho. Nuevas verdades Es difícil evaluar aquí cuál es la causa y cuál el resultado –pero paralelamente al deterioro del interés por la calidad del bien común (y de la sociedad propiamente dicha), puede observarse el abandono y el desmantelamiento de las “fábricas de solidaridad” tradicionales. La “desregulación del mercado de trabajo” y la consecuente fluidez de las comunidades de trabajo caracterizadas por una estabilidad cada vez menor –menos y menos protegida por la ley– desfavorece considerablemente la formación de lazos más firmes con “colegas”. La filosofía del management en su forma actual traslada la responsabilidad de los resultados financieros de una empresa de los superiores a los subordinados, lo cual deja a cada empleado en situación de competir con todos los demás. Esta filosofía requiere que la utilidad de cada empleado o empleada se mida según su aporte personal a la rentabilidad de la empresa: ella o él están obligados a competir con el resto del equipo de trabajo. En esencia, se obliga a los trabajadores a luchar por su posibilidad de sobrevivir a otra ronda de despidos, una medida que suele disfrazarse con criptónimos tan “políticamente correctos” como “subcontratación” o “tercerización”. En un juego evidente de suma cero, unirse y cerrar filas es de escasa utilidad y no ayuda mucho a sobrevivir –al contrario, se está volviendo peligrosamente cercano a una pulsión suicida. Y lo que es más ominoso, la antigua dependencia mutua de la dirección y la fuerza de trabajo, con la mutualidad resultante de deberes y responsabilidades, ha sido revocada unilateralmente. Si a los potenciales empleados les cuesta salir adelante, sus posibles empleadores pueden trasladarlos a ellos (o a su capital) de un lugar a otro sin demasiados problemas; de modo que en el matrimonio de los jefes con sus subordinados, a cada paso es posible un divorcio iniciado y dictado por los intereses de los primeros. Apenas si podemos hablar aquí de una solidaridad de destino cuando no puede esperarse una solidaridad de acciones; los lazos son demasiado flojos para eso, las responsabilidades demasiado frágiles y demasiado fáciles de revocar. En cualquier momento pueden desaparecer los empleos, junto con los jefes y los dueños, dejando hasta a los empleados más leales, útiles y valorados sin trabajo y sin medios. Los esfuerzos de inventar un modus covivendi mutuamente atractivo y de largo plazo no tienen mucho sentido en estas condiciones; y la solidaridad mutua no tiene demasiada chance. Las nuevas verdades son vívidamente demostradas e inculcadas por los populares programas de la reality TV. Y estas verdades promocionadas por los medios anuncian que los participantes en estos programas son enemigos; que se sale adelante y se sobrevive a la batalla a costa del vecino. La meta primordial de cada uno es sobrevivir y eliminar a los otros primero; y ese debería ser también nuestro objetivo. Las coaliciones (si es que se forman) son ad hoc y temporarias, no duran más que su utilidad para promover el propio interés y socavar el interés de los otros; aquí nadie promete fidelidad y nadie asume la carga de responsabilidades a largo plazo (mucho menos eternas). El rechazo, pronunciado cada semana en el caso de la mayoría de estos programas, es una ley absoluta. La única incógnita es quién ganará y designará a aquél o aquélla que recibirá la expulsión. No hay espacio aquí para una “causa común” o una responsabilidad por otros –es cada uno para sí mismo. Como si los autores y productores de la Reality TV conspiraran para aportar más argumentos a favor de la triste conclusión de Sigmund Freud de que, de todos los mandamientos de Dios, la orden de “amar al prójimo como a sí mismo” es la más difícil de cumplir y la más riesgosa en sus consecuencias. Malas intenciones La amenaza que atormenta la vida urbana contemporánea y la tendencia a la separación espacial y el aislamiento no son nada propicios para la solidaridad. Guardaespaldas armados vigilan las entradas a oficinas y “barrios cerrados”, donde quienes pueden permitírselo –entre otros, los que marcan el tono de la vida urbana– buscan un refugio (enormemente caro) contra los peligros que supuestamente pululan en las calles. En las ciudades, vemos cada vez más soluciones arquitectónicas que obstaculizan el acceso o el paso en lugar de facilitarlo. Cámaras de circuito cerrado nos miran desde cada rincón y cada entrada. En un estilo similar al de los vigías en las torres de vigilancia del Panopticon (inventado por Jeremy Bentham y considerado por Michel Foucault como el arquetipo de la tecnología moderna del poder, una solución para superiores que controlan a sus subordinados), nos espían para impedirnos “entrar” más que “escapar”. Son instrumentos, no tanto del Panopticon como del Banopticon –que mantienen a los indeseables a una distancia (teóricamente) segura del patio trasero y de la mala jugada, que (por definición) se espera de ellos. Cada extraño (y en una ciudad, sobre todo si es grande, todos somos extraños para los demás salvo excepciones) es sospechado de malas intenciones. Y ninguna de las formas mencionadas de evitar las amenazas reales e imaginarias al cuerpo y las posesiones aplaca la sensación de peligro o elimina el miedo a los extraños; al contrario, son la prueba más visible de la realidad de la amenaza y justifican el miedo generado al enfrentarse con el “extraño”. Cuanto más elaborados son los cerrojos, los candados y las cadenas que instalamos de día, más aterradoras son las pesadillas de intrusiones y saqueos que nos atormentan de noche. Cada vez nos resulta más difícil comunicarnos con los que están detrás de la puerta. La profundización de nuestro mutuo aislamiento físico y mental, la pérdida de un lenguaje común y la capacidad de comunicarnos y entendernos unos a otros –estos procesos ya no necesitan estímulos externos; como si ya se guiaran por el “hágalo usted mismo” se alimentan de sí mismos, se desatan solos y tienen su propio impulso. Resulta tentador ver en ellos el primer perpetuum mobile que la humanidad ha logrado construir. De modo que sí, es cierto que muchas pruebas (muchas más de las que pude enumerar aquí) acumuladas nos ilustran que el mundo en el que nos toca vivir y que recreamos a diario – conscientemente o no– a través de nuestras acciones no es particularmente impresionante en lo que se refiere a dar cabida a la solidaridad. Pero tampoco escasean las pruebas de que el espíritu y el ansia de solidaridad en el mundo frustrado con esta inhospitalidad no cederán. Una vez tras otra, sigilosa pero obstinadamente, este espíritu puede llegar a retornar del exilio. Lo demuestran los sucesivos episodios de “solidaridad explosiva” y los cada vez más frecuentes “carnavales de solidaridad” (pues los carnavales celebran lo que extrañamos más llamativa y dolorosamente en nuestra rutina cotidiana). Se multiplican iniciativas locales como emprendimientos cooperativos ad hoc –aunque usualmente sean modestos y a menudo efímeros. En múltiples formas, la palabra “solidaridad” busca pacientemente en qué encarnarse. Y no dejará de buscar ansiosa y apasionadamente hasta conseguirlo. En ese afán que tiene la palabra de encarnarse, nosotros, los habitantes del siglo XXI, somos tanto agentes como objetos de ese anhelo. Somos el punto de partida y el destino final, pero también vagabundos que seguimos esa ruta y vamos trazándola con nuestros pasos. Con nuestros pasos, finalmente la ruta aparecerá –pero es difícil dibujar su rumbo exacto en el mapa antes de que eso ocurra. Pese a esta dificultad, es imposible resistirse a la tentación de diseñar dicho mapa. Los diseños de esos mapas son innumerables. Pero de los que conozco, hay un diseño que me pareció esbozado con una responsabilidad incomparablemente mayor hacia la palabra solidaridad, porque su comprensión de las limitaciones para predecir el rumbo de la historia por parte de los humanos es mucho mejor que en el caso de la mayoría de las “hojas de ruta”. Este diseño, según una de las mentes más poderosas de nuestra era, Richard Sennett, no es un mapa de una ruta todavía no transitada sino instrucciones de posicionamiento respecto de la planificación de la ruta para cuando sea transitada en el futuro. La fórmula heurística de Sennett (que él define como una “forma contemporánea de humanismo”, pero que traza como un viaje hacia una humanidad pensando en la solidaridad) comprende tres niveles: “cooperación, informal, abierta”. Cada una de las tres partes de esta fórmula es igualmente importante. La “informalidad” nos advierte que debemos unirnos a la acción común sin un programa y un código de conducta predeterminados –lo que le permite tanto emerger gradualmente como cristalizar en el transcurso de la cooperación. La “apertura” recomienda que no supongamos que nuestra visión de las cosas es la correcta sino que debemos aceptar la posibilidad de descubrir su error; no debemos cargar la interacción futura con el objetivo de imponer nuestra opinión a otros participantes o persuadirlos de que nuestra visión es acertada y la de ellos errónea; debemos aspirar a enseñar y a aprender –combinar el rol de maestro con el de estudiante. Y para definir la naturaleza de la interacción, Sennett elige el concepto de “cooperación” antes que de “diálogo” o “negociación”, ya que no se trata de establecer de quién son los argumentos que ganan y de quién los que pierden. En la “cooperación informal abierta”, al igual que en la humanidad fundada en la solidaridad, no hay ganadores y perdedores: desde “la cooperación informal abierta juntos”, al igual que con el esfuerzo de construir vínculos de solidaridad, cada participante sale más sabio, más rico y más habilidoso que antes. Sabe más, es capaz de más –y por eso quiere y puede emprender tareas más ambiciosas e importantes. Más allá de todo lo que pueda decirse sobre la “cooperación informal abierta”, indudablemente no es un juego de suma cero. (1) Carece de fundamento llamarla asi porque “tardio” es un atributo que podemos adjudicar a un periodo solo mirando retrospectivamente, cuando una era de varias etapas ya termino. Y el final de la era moderna no parece estar a la vista. (c) Zygmunt Bauman Traduccion de Cristina Sardoy Etiquetado como: Zygmunt Bauman http://www.clarin.com/rn/ideas/Zygmunt-Bauman-explosion-solidaridad_0_942505751.html Copyright 1996-2013 Clarín.com - All rights reserved - Directora Ernestina Herrera de Noble