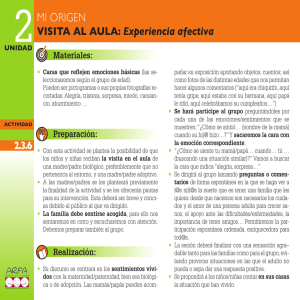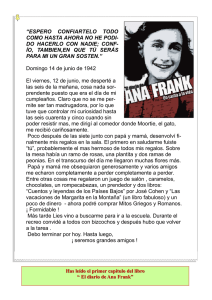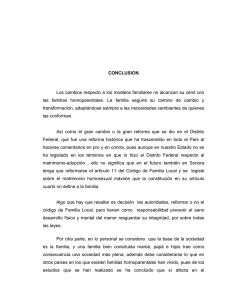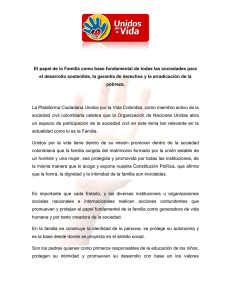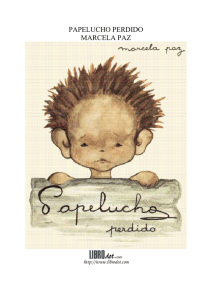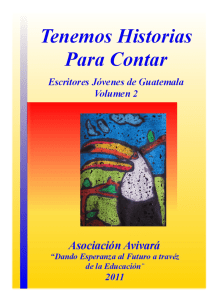abrir
Anuncio

Primeras experiencias, por Graciela Cabal. Yo siempre fui una nena adicta a la lectura, libroindependiente, y a los cuatro años ya sabía que, cuando fuera grande, iba a ser escritora. En realidad, la que quería ser escritora era mi mamá, pero mi papá se le atravesó en su camino y chau pinela. Por eso yo había jurado, de chiquita, que nunca, nunca, nunca me iba a casar, para que ningún marido me jorobara la paciencia pidiéndome cosas mientras yo escribiera mis libros. También había jurado que jamás iba a ir a la escuela a aprender nada. Así que la que me enseñó a leer y a escribir fue mi mamá. A la escuela iba, sí, pero a visitar a mi papá, que era el maestro de sexto, y a contarles historias inventadas por mí a los alumnos de él, que eran altos como roperos. Así que empecé mi carrera literaria inventando cuentos encima del escritorio de mi papá. Después, cuando mi mamá me enseñó a leer y a escribir con el Upa, me puse a escribir los cuentos que había creado. Lo que no sabía era separar las palabras. Por eso al final tuve que ir a la escuela para que la Porota Albaytero, mi maestra de Inferior, me enseñara. Ahí me transformé en la escritora de la escuela. Y nunca más dejé de escribir ni de leer. En la escuela teníamos una linda biblioteca, enorme, pero siempre estaba cerrada para que nadie desordenara los libros. Allí iban los chicos en penitencia, cuando no habían estudiado, porque en la biblioteca vivía el esqueleto (yo no iba porque leía perfecto). En la última hora y cuando nos portábamos bien, la maestra nos leía unos cuentos que sacaba de un libro forradito de tela gris, que en la tapa tenía una nena abrazada a una alcancía y se llamaba Ahorro. A nosotras nos encantaban esas historias de niños castigados con severidad para no cuidar su lapicero, su goma, su pluma cucharita. Libros de diversión no nos leía la Señorita, “porque esos no dejan enseñanza”, decía. En mi casa abundaban los libros de diversión (eran lo único que abundaba: dije que mi papá era maestro), y cada uno tenía su biblioteca. La de mi papá, con sus estantes repletos de libros de Tor (tapas brillantes y coloridas, páginas ásperas, amarillas gruesas) y de Sopena (alargados, a dos columnas). La de mi mamá, la Biblioteca de la Nación, y sus tomitos rosados, celestes, naranjas, desteñidos por el paso del tiempo y las muchas lecturas. Pero yo quería mi propia biblioteca, para guardar mis propios libros. Y al final la conseguí: una vieja heladera a hielo que, bien pintada de verde cotorra y forrada por dentro con las tapas del Billiken, resultó perfecta: los chicos de antes no teníamos muchas pretensiones. Los candorosos tomitos de la Vida Espiritual, que un padrino bien intencionado me regaló en la esperanza de modificar mi conducta, al parecer abominable; un diccionario así de gordo –el Pequeño (¿?) Larousse Ilustrao- que yo intentaba aprenderme de memoria (¿acaso no iba a ser escritora?) a una página por día; los de la colección amarilla, la Robin Hood, con sus libros de niñas –Mujercitas, Ocho primos, Rosa en flor-, especiales para leer de noche porque procuraban dulces sueños; sus libros de llorar –Corazón, La cabaña del tío Tom, David Copperfield-, buenos para leer cuando una se había peleado con la madre; sus libros de aventuras –Verne, Salgari, Mark Twain-, para leer en el umbral de la puerta de calle, porque era en la calle donde sucedían las cosas interesantes. Pero como yo me terminaba un libro por día –dije que era adicta- después recurría a los de mi papá y a los de mi mamá. Así, junto con los libros para niños leí El lirio en el valle de Balzac, todos 1 los de Emilio Zola, Macbeth, El doble de Dostoievski, varios de Eça de Queiroz y tantísimos otros... Sí, la lectura y la escritura –la otra cara de la misma moneda- fueron en mi infancia y siguen siendo ahora algo así como la felicidad, un conjuro contra la muerte, un amuleto para mantener a raya los desconsuelos de la vida. En realidad son un vicio, “el vicio impune” del que hablaba Valéry Larbaud. 2