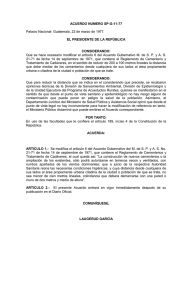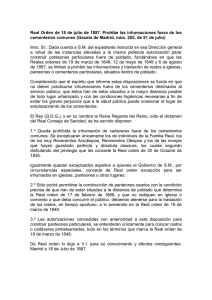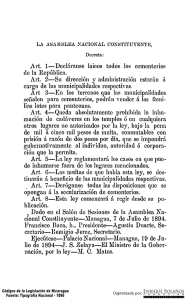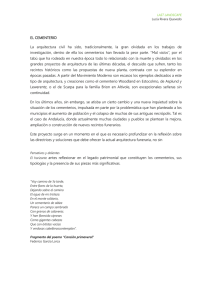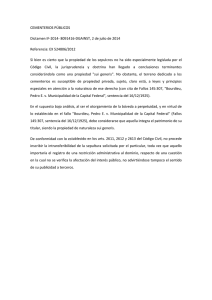Secularización de cementerios: entre la tradición y la legislación
Anuncio

Secularización de cementerios: entre la tradición y la legislación. Emma Paula Ruiz Ham Investigadora del INEHRM … hay panteones tan hermosos que cuando peregrina uno por sus callecillas sombreadas por árboles floridos y entre sus setos cuajados de rosas, siente que sube a sus labios el admirable verso del poeta francés: “es esto tan bello que dan deseos de morir aquí. José de Jesús Núñez y Domínguez. La Ley de Secularización de Cementerios fue emitida en el Puerto de Veracruz, el 31 de julio de 1859 por el licenciado Benito Juárez, a la sazón presidente interino constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Con ella, por vez primera la administración de los cementerios pasó completamente a manos del Estado. Constituida por 16 artículos, la Ley en comento declaraba en su Artículo 1º, el cese de toda injerencia por parte del clero en los sitios destinados para el confinamiento de los muertos —entiéndase cementerios y camposantos—. En su lugar, dicha responsabilidad pasaría a manos de los jueces del Estado civil. El radio de acción de esa disposición comprendía todos y cada uno de los espacios de la República Mexicana y trastocaba la intervención que durante la época virreinal había tenido el clero católico, tanto secular como regular “en la economía de los cementerios, camposantos, panteones y bóvedas o criptas mortuorias”. En tal sentido, los lugares utilizados para dar sepultura, inclusive los recintos destinados al culto que poseyeran algún cementerio, quedaban sometidos única y exclusivamente a la inspección de la autoridad civil, estableciendo además, la prohibición de enterrar cadáveres en los templos. La Ley decretaba la formación de “campos mortuorios, necrópolis o panteones” a petición de cualquier interesado, quien sería responsable de su administración, más no así de su policía, pues ésta quedaría bajo jurisdicción civil. Al revisar los puntos de la Ley, materia del presente artículo, es manifiesto que ésta no atentaba contra la religiosidad de los mexicanos, como tampoco lo hacía ninguna de las demás Leyes de Reforma. Las costumbres funerarias que practicaba la mayoría de la población, cuyas vidas transcurrieron en la segunda mitad del siglo XIX, tienen su cimiento en la sociedad novohispana y reflejan la cosmovisión o cultura del pueblo mexicano en un ámbito tan respetable y específico como lo es el tema de la muerte. En este sentido la Iglesia católica jugaba un papel de primer orden al haberse encargado durante trescientos años de brindar consuelo espiritual a los hombres en el término de su ciclo vital, gracias a la administración de los últimos sacramentos. Dentro de la fe cristiana, el cuerpo humano es un elemento primordial para la resurrección, por tanto, necesita ser depositado en un sitio especial: un paraje bendito. Esta creencia derivó inevitablemente en la sacralización de los camposantos, lo que abre un espacio para recordar que, según la condición social y económica, antes de la publicación de la Ley de Secularización de Cementerios, el lugar en donde se depositaban los restos de quienes “pasaban a mejor vida”, era “el interior de los templos, bajo el piso de las naves, en capillas o en las criptas; así como en los atrios de las iglesias, o en los cementerios de los hospitales y conventos o monasterios”; en tiempo de epidemias los cadáveres eran enterrados en lugares apartados de las poblaciones. Así pues, resulta consecuente —aunque no justificable ni libre de abusos—, la participación directa de los religiosos en la gestión de los camposantos, al fijar “las cuotas que debían pagarse por tener derecho a ser enterrados en los cementerios”, y “las condiciones en que dichos entierros debían efectuarse”. La Ley que nos ocupa no anulaba las creencias referidas; antes bien, permitía por ejemplo —y así se puede percibir en el texto completo y en la realidad actual—, el “fácil acceso a los ministros de culto”, a solicitud de los interesados. Ahora bien, ¿hasta qué grado los artículos de esta Ley conformaban un complejo de disposiciones de carácter reformista, en lo relativo a la administración de cementerios, o en qué medida suponía un cambio en las prácticas entonces habituales de la sociedad mexicana para sepultar a sus difuntos? Al rastrear en la historia los antecedentes de esta ley —ya que durante la Colonia no hubo ninguna ordenanza como tal, encargada del buen funcionamiento de los panteones—, arribamos a un momento muy próximo al inicio de la segunda mitad del siglo XIX, pues es hasta 1833, bajo la presidencia del general Antonio López de Santa Anna, donde las páginas de nuestra legislación registran un bando de policía que regulaba las inhumaciones y hacía referencia al establecimiento de “un cementerio general en la ciudad de México”. Veinticuatro años más tarde, el presidente Ignacio Comonfort, emitió el 30 de enero de 1857, la Ley para el establecimiento y uso de cementerios, por medio de la cual se contemplaba la presentación de proyectos de cementerios en atención a discursos higienistas modernos, de ahí que esta ley prohibiera “las inhumaciones en los templos, ermitas, capillas, santuarios y lugares cerrados, o en cualquier otro, dentro del recinto de los pueblos y fuera de los cementerios”. La Ley de Secularización de Cementerios conservaba su esencia reformista, en tanto confería al Estado, a partir de ese momento, el control de las defunciones; además de considerar, como se ha señalado líneas arriba, la existencia de jueces del Registro Civil y las funciones que desempeñarían las autoridades civiles y religiosas en los cementerios laicos. De ese modo es posible observar que había una vinculación directa con otras medidas reformistas establecidas en la Ley Orgánica del Registro Civil y la Ley sobre el cobro de derechos y obvenciones parroquiales. A través de la aplicación de la primera en lo que se refiere a uno de sus planteamientos, se formaría cierto cuerpo documental en el que se asentara tanto el número de nacimientos, adopciones, matrimonios, divorcios como de defunciones. Por lo que quedaban sin reconocimiento legal los libros parroquiales en los que anteriormente se consignaba este tipo de información. En lo que respecta a la segunda ley, se anularían los pagos de servicios por misas, bautizos, comuniones, matrimonios, extremaunción e inhumaciones, aliviando con ello a las clases menesterosas. Complementariamente, la Ley de Secularización de Cementerios incorporaba diversos aspectos; por ejemplo, la disposición de que los jueces del Estado civil, administradores o sepultureros se dedicaran a “conservar la mesura y decoro necesarios” en cualquier asunto referente a su ámbito de competencia. También responsabilizaba la misma Ley a las autoridades políticas de los estados, Distrito Federal y territorios, de establecer campos mortuorios en donde no hubiese o se necesitasen más, “fuera de las poblaciones, pero a una distancia corta: que se hallen situados, en tanto cuanto sea posible, a sotavento del viento reinante”. El último lineamiento nos inserta en un tema de suyo significativo, concerniente al desarrollo de la medicina y la higiene pública. Desde fines del siglo XVIII, la existencia de cementerios como espacios separados de los templos religiosos, y aún de las poblaciones o centros urbanos con gran concentración poblacional, comenzó a verse como una necesidad, pues las exhalaciones de los cadáveres contaminaban el ambiente, provocando un serio problema de salud. En las tres primeras décadas del siglo XIX, haciendo eco de planteamientos de médicos e higienistas similares al anterior, orientados a controlar la propagación de enfermedades infecto-contagiosas, las autoridades civiles y sanitarias de México, principalmente las de la Capital, insistieron en que los cementerios ya no debían estar en las iglesias sino en un punto alejado de las urbes. Por ello no es de extrañar que la Ley de Secularización de Cementerios, en su Artículo 7º, indicara lo siguiente: “que estén circuidos de un muro, vallado o seto y cerrados con puerta que haga difícil la entrada a ellos; y que estén plantados, en cuanto se pueda, de los arbustos y árboles indígenas o exóticos que más fácilmente prosperen en el terreno.” Como medida adicional —aunque igualmente esencial—, se dictaron normas conducentes para la “conservación, decoro, salubridad, limpieza y adorno” de estos establecimientos. En suma, el sitio debía garantizar una eficiente funcionalidad y ofrecer una vista agradable. Se consideraba la perpetuidad de los espacios por cinco años con la opción, al finalizar dicho periodo, de conservar la localidad, o de proceder a la exhumación y depositar los restos en osario general, en urnas o de entregarlos al interesado, según su petición. Para esos servicios se determinaría una remuneración que debería estar reglamentada por las autoridades locales y estatales. Se estipuló cómo tenían que efectuarse las inhumaciones: no podrían realizarse sin autorización escrita del juez del Estado civil o conocimiento de la autoridad local, en los pueblos en donde no existiera aquel funcionario. Era obligatorio esperar 24 horas antes de proceder a la inhumación, contar con la presencia de por lo menos dos testigos y llevarse un control mediante una nota avalada por la autoridad local. Finalmente, se consideraba un delito violar un sepulcro y quedaba prohibido enterrar algún cadáver sin conocimiento de la autoridad. Todos los artículos estaban encaminados a cumplimentar un efectivo control laico de los cementerios, sin dejar de lado sus implicaciones y las disposiciones o prácticas implementadas hasta el año de 1859. De qué modo feligreses y sacerdotes conocieron, adoptaron y siguieron leyes como ésta, es otro asunto que sólo se abordará tangencialmente. Algunos documentos consignan que los años inmediatos a la promulgación de las Leyes de Reforma hubo curas y sacerdotes que siguieron sepultando en parroquias o cementerios de templos e iglesias, y además cometían abusos a la hora de solicitar el cobro por los derechos de sus oficios. Asimismo, las personas continuaban solicitando los servicios a la autoridad religiosa, pasando por alto a la autoridad civil. Situaciones de éste u otro tipo debieron presentarse aún en la centuria pasada; no obstante hoy día es una realidad la consolidación de los cementerios laicos, combinado con un aspecto peculiar: la presencia del elemento religioso como parte de las costumbres funerarias vigentes. ¿Acaso puede alguien dejar de advertir los angelitos, vírgenes, santos, cristos y esculturas varias de personajes o elementos del dogma cristiano, que decoran o conforman la arquitectura de algunas tumbas? De acuerdo a la obra de J. M. Pérez Hernández Estadística de la República Mexicana, publicada en Guadalajara en 1862, hacia el año de 1858 la población del país ascendía a 8 millones 604 mil habitantes, cuya mayoría profesaba la Religión católica. Es evidente que la generación de la Reforma no echaba en saco roto la anterior consideración: sus enemigos no eran los católicos, pues de ser así estaría confrontando al grueso de la población; en estricto sentido, el verdadero antagonista de la República era la “Iglesia católica, que no escatimaba los medios ni los recursos para la defensa de sus privilegios, propiedades y pretensiones de autonomía”, imperantes por más de trescientos años. Con la promulgación de las Leyes de Reforma, la injerencia de la Iglesia católica sobre la vida de las personas quedó menguada por una instancia que estaba por encima de todo individuo y cualquier corporación: el Estado de derecho. Los liberales estaban convencidos de que lo mejor para México era dirigir la marcha del país hacia la conformación de una nación moderna, en cuyos cimientos se encontraran los principios de libertad e igualdad. Es innegable la herencia que el México contemporáneo ha obtenido con los principios del liberalismo decimonónico alcanzados no sólo por personajes como Benito Juárez, Ponciano Arriaga, Melchor Ocampo, Ignacio Comonfort, Guillermo Prieto, José María Iglesias, Miguel Lerdo de Tejada y José María Lafragua, entre muchos otros, sino también por la sociedad de aquel periodo, integrada por hombres, mujeres y niños sin nombre ni apellido, sin los cuales no hubieran tenido razón de ser, la convicción y el deseo por construir un nuevo país.