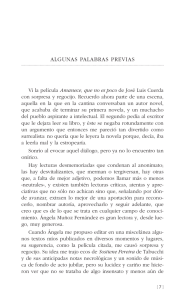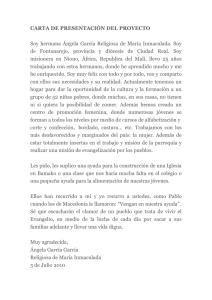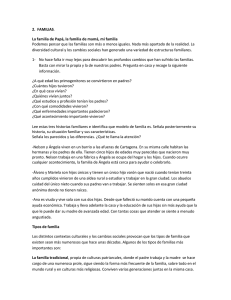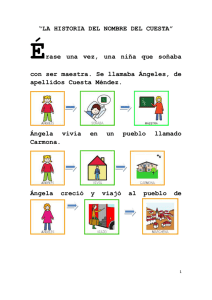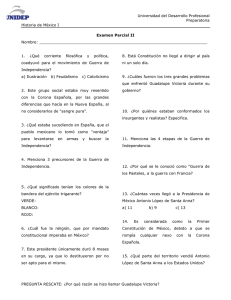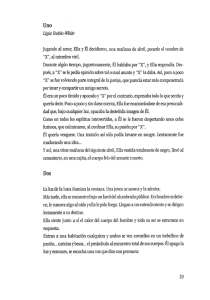Viernes, 8 Cenaron. Hablaron. Rieron. Bebieron. Follaron. Todo fue
Anuncio

Viernes, 8 Cenaron. Hablaron. Rieron. Bebieron. Follaron. Todo fue así, rápido, apresurado. Apenas hacía unas horas que se conocían, pero se buscaron con urgencia. «Sos tan hermosa, tan dulce, nunca había conocido a alguien como vos.» El despertador suena por cuarta vez. Son más de las doce y le pesa abrir los ojos. Revive la humedad, los besos ahogados en las prisas, los labios exigentes. Y aquel calor extraño para un principio de marzo, como si el verano también se hubiera precipitado. Anna sacude la cabeza y se dirige tambaleándose al baño. Bajo la ducha, recuerda. Pablo. Se llama Pablo. Argentino. Ni siquiera sé su apellido. Creo que no llegó a decírmelo. Y eso que hablamos. Pasamos horas hablando. ¿Por qué a veces será tan fácil explicarle la vida a un desconocido? ¡Dios, cómo me duele la cabeza! No debí beber tanto. Y quizá tampoco debí acabar follando con él. O tal vez sí. ¿Por qué no? Me gustaba su voz, sus palabras, su mirada. Y esa sonrisa, tan inocente y tan canalla al mismo tiempo. Agua. Necesito más agua. No sé si voy a conseguir despertarme hoy. Tengo la cabeza a punto de estallar. El vapor de la ducha caliente le hace más densa la respiración. El vaho ciega el espejo y cubre con una pátina de turbia humedad toda su colección de frascos de belleza envasada. Cremas anticelulíticas; diferentes sales, aceites y geles de baño; cremas depilatorias, guante de crin, toallitas desmaquilladoras y cinco perfumes a elegir, según el día y el estado de ánimo. Todo un altar a la feminidad del bote y el elixir. En el centro, el cepillo de dientes, sólo uno, bailando en un vaso decorado con manchas de vaca. Anna sale de la ducha. Con la mano escarba en el espejo empañado y descubre un rostro abotargado, cetrino, marcado por dos profundos cercos que constriñen la mirada de la resaca. ¡Vaya cara! Esto no hay quien lo arregle. Fíjate qué ojeras. Hoy me acostaré pronto. Ni copas, ni películas y, ni mucho menos, esa bazofia televisiva a la que quedo patéticamente enganchada. A las once en la cama. Si no me cuido un poco me voy a volver vieja antes de tiempo. Con un suspiro inicia su tarea de restauración. Mientras, sigue pensando en la noche anterior. Fue algo inesperado. A los pocos minutos de conocerle se había sentido rabiosamente atraída por él. Conoce esa sensación. De hecho, sabe que es tan intensa como pasajera. A veces, en muy pocas ocasiones, el deseo le dura unas semanas. Pero siempre pasa. O llega otro más intenso que borra el anterior tan deprisa como se había dibujado. ¿Cómo podré olvidarlos tan rápido? Incluso a ella misma le asombra su capacidad por hacer borrón y cuenta nueva. Sabe que no volverá a ver a Pablo. Y de hecho no le importa en absoluto. Tengo que explicárselo a Ángela. —¡Un argentino! —exclama su amiga fingiendo una repentina seriedad—. Éste te faltaba, ¿verdad? Recuerdo un italiano, un alemán, aquel brasileño impresionante e, incluso, un lituano o estonio o lo que fuera. Pero argentino, no. Claro, tenía que caer alguno, con los que hay... —Venga, Ángela, corta ya. Anna intenta hacerse la ofendida, pero con Ángela es difícil. Ella sabe cómo burlarse en su cara y, al mismo tiempo, hacerla reír. A pesar de sus pullas, Anna prosigue con dificultades su relato continuamente interrumpido por los comentarios entusiastas de su amiga. —¡En medio de la calle! ¿Os enrollasteis en medio de la calle? Qué romántico y, sobre todo, qué cómodo. —¡Baja la voz! Vas a escandalizar a tu clientela y arruinar mi reputación en el barrio. —Sobre tu reputación, primero deberías tenerla para que yo pudiera arruinarla —puntualiza Ángela—. En cuanto a mis clientas, ya les gustaría a más de una que alguien las pillara en medio de la calle. Y que conste que lo digo con toda la envidia del mundo. ¡Si yo pudiera! Anna sella con un beso cariñoso la conversación. Lanza una rápida ojeada a las cajas de fruta multicolor y elige un par de manzanas verdes. Con un último gesto de despedida y un guiño de complicidad sale de la tienda de Ángela. En dos pasos alcanza la fuente de la plaza, limpia las manzanas y las seca frotándolas en su vestido de algodón. El lugar está abarrotado de turistas. Avanza entre ellos. Se mueve con falsa indiferencia. Le gusta retar las miradas que su paso provoca. En apenas dos minutos finaliza su ritual de cada día y alcanza la boca del metro. Sagrada Família, Monumental, Tetuan, Passeig de Gràcia y Universitat. Tan sólo cinco paradas separan su casa del lugar donde trabaja. En esos veinte minutos la ciudad se transforma. Un puzzle de callejones multicolores, rostros lejanos y acentos mezclados se desnudan. Allí, en pleno corazón del Raval, entre piedras milenarias y tenduchas de soja china, se asienta la universidad donde Anna, desde hace ya cuatro años, acude a dar clases de sociología a futuros periodistas. Nunca ejerció como socióloga. Desde el principio, su carrera se centró en la docencia. Así, pasó de alumna a profesora. Hasta que, añadiendo un apunte más a su lista de causas perdidas, aceptó una plaza en una de las flamantes y pulcras universidades privadas de inspiración católica. Mientras, a la sombra de la Sagrada Familia, el barrio donde vive Anna sigue regido por la monotonía. Los flashes de los centenares de turistas que diariamente acribillan los perfiles del templo apenas alteran la rutina de sus vecinos. —¿Qué le pongo, señora Paquita? ¿Unos nísperos? ¿O prefiere unos melocotones? Éstos están muy ricos y salen muy bien de precio. Entre carteles de ofertas y adhesivos de frutas, Ángela contempla su particular escaparate de la vida. —¿Un melocotón y un par de manzanas? Muy bien, aquí lo tiene. Paquita es una de sus viejitas de una pieza. Así las llama Ángela. Viudas que cuentan con cuidado cada céntimo, como si en el cálculo fueran a multiplicarse. Viejitas que a final de mes evitan entrar en los comercios y pasan ante su puerta a paso rápido, con la energía que inyecta la vergüenza o el orgullo. Esos días, si está de humor y tiene la tienda vacía, Ángela las llama. —¡Ey! Señora Paquita, ¿pasa hoy sin saludarme? Ande, entre un ratito y me hace compañía. ¿Le apetece un poquito de melón? ¡Mire qué fresquito! Lo empezamos nosotras dos y después se lo lleva a casa, que aquí no lo puedo dejar. ¿Está rico, verdad? Y la anciana asiente mientras paladea pequeños bocaditos de fruta, disimulando el hambre, comiéndose la rabia, tragándose un pasado que casi siempre fue mejor. A Ángela le duele esa pobreza apenas encubierta y se pregunta si ella también acabará así. Desde que a Fernando le operaron de la hernia discal, la sombra de la penuria planea sobre su hogar. La frutería apenas les da para ir tirando, y a medida que el dinero escasea, las broncas se suceden. Pero no le gusta pensar en eso. Tiene demasiado trabajo para perderse en lamentos. En la tienda ella es la dueña. Allí está a gusto. Sus carcajadas resuenan a menudo entre las cajas de frutas. Muchas de sus clientas son antiguas compañeras del colegio, de cuando ella también vivía en el barrio. Cada tarde, alguna amiga le recoge los niños en el colegio y, cuando llegan, Ángela se siente feliz. Álex y Julia, de cuatro y seis años, alborotan la tienda con sus gritos y correrías. Su madre les conduce a la trastienda y allí meriendan, liándolo todo, peleándose por la manzana de blancanieves o el fresón más rechoncho. A veces, la nena le ayuda a poner la fruta en las bolsas. Y las clientas siempre le dicen lo guapa, simpática y espabilada que está. Y Ángela, tan contenta y tan falsa, hace como si no las oyera. A las ocho en punto, cierra la puerta. Y allí acaba su reinado. El 47 les acerca a su barrio. Y en esos veinte minutos todo se tuerce. Los niños están cansados, quejosos y peleones. Ella, también cansada y quejosa, se prepara para la pelea. —Hoy llegáis más tarde. No ves que así los niños no van bien. Ahora hay que bañarlos y todo se retrasa. Y para cenar, ¿qué hay? ¿Has traído algo del mercado? Estoy cansado. Me duele la espalda. He ido a tres entrevistas y nada, ¿quién va a querer a un inútil como yo? Y Ángela piensa que ella. Pero no hoy. Hoy no le quiere. Ni ayer, ni anteayer. Ella quiere al compañero cómplice de los dieciocho años. Aquel con el que soñó tantas vidas. Recuerda cómo reían y se divertían los primeros años. Ahora ya nada es igual. Las cuentas se han convertido en el alma de sus conversaciones. Todo gira en torno al dinero. Más bien sobre su ausencia. Ella aún desea a aquel hombre tierno. Al marido confortable. Al hombre que por la noche roza en su cama. Pero necesita que vuelva el protagonista de sus recuerdos. Ella le espera. Pero, entretanto, no le quiere. Disimula. Aguanta. Pablo exhala energía. Canturrea una canción mientras embute camisas, vaqueros y jerséis en el viejo petate. En su cabeza, también amontona imágenes de la noche anterior: callejas oscuras, saliva con sabor a cerveza, una falda que se levanta y la excitación de una humedad desconocida. Ada le observa desde el umbral de la puerta. Persigue con la mirada el despliegue de movimientos y se siente más prisionera que nunca de su cansancio perpetuo. En la mano, sostiene el segundo mate de la tarde. —¿Seguís enganchada al mate? —Sí, supongo que sí —responde ella con una sonrisa resignada. —¿Sabés? Hace dos semanas que estoy acá y en ningún momento he pensado en el mate. Ya lo harás, piensa ella. En algún momento lo harás. Y entrarás en un bar y te acercarás a aquella que te parece argentina. Y no le dirás nada. Pero esperarás a que ella hable. Y beberás sus palabras. Y pensarás que estás allá. Y te imaginarás tomando una cerveza Quilmes. Y cuando te vayas, fantasearás con darle un beso en la mejilla. ¡Sólo uno! No dos, como aquí. Y saldrás. Cerrarás la puerta y, de nuevo, te sentirás fuera. —¿Sabés que mi nombre acá se dice Pau? —Sí. ¿Te gusta? —Ayer una chica me llamó así y me gustó. ¿Cuántos kilómetros de vida hay entre Pau y Pablo?, sigue preguntándose Ada. ¿Cuántas horas en locutorios telefónicos? ¿Cuántas horas buscando miradas? ¿Por qué aquí nadie mira, ni toca, ni besa? Sí, quizá te conviertas en Pau. Pero no olvidarás a Pablo, buscarás sus olores, sus imágenes, sus sabores. ¿Enganchada al mate? Me temo que sigo enganchada a demasiadas cosas. —Bueno, Ada. Me voy. Muchísimas gracias, de veras. —¿Estarás bien en esa pensión? Siento tener que echarte así, pero mi sobrino... —Por favor, nada de excusas. La pensión está bien. Además, sólo serán dos noches. Después me voy a Madrid. Os llamaré. ¡Ey, boluda! No me llorés ahora. Y Ada dice que no, que se le pasa enseguida, que está sensible. Pero tan pronto como cierre la puerta y se quede sola sabe que llorará. Sin disimulos ni contenciones. Llorará a mares. A gritos. No por él, no por nadie en concreto. Llorará porque su vida se ha convertido en una continua despedida. Adiós a unos, adiós a otros, adiós a los padres, adiós a los hijos que nunca tuvo, adiós a la Argentina. Llegó a Barcelona con sólo veinticuatro años y aquí, en esta ciudad en la que aún se siente de paso, su cuerpo se ha vuelto blando y su mirada vieja. Se ve en el espejo y no se reconoce en ese rostro redibujado. La próxima primavera hará veinticuatro años que está en la ciudad. Media vida repartida en un océano. —Tengo que irme. Si sigo aquí me matan. ¿Entendés? Me matan. Tomo el bus hacia Brasil. De allí a España. Me voy. Me están preparando documentación falsa. Esas palabras siguen ahí, aguijoneando su cerebro. Como si se tratara de un viejo casete sin fin que se repite y repite. Y aún se ve allí. Mirándole. Escuchándole sin entenderle. Se iba y ella le amaba. Se iba y a ella le dolía el corazón. Se iba y ella con él. —Si vos vas, yo también. —Vamos, Ada, sos una niña. Con veinticuatro años podés rehacer tu vida acá. Qué puedo ofrecerte yo. Un país que no conozco. Sin plata, sin trabajo. No entendés, no soy nada allá. Pero ella no entendía. Él era su lugar. Si se iba, ella se perdía. Y así llegó. Y en Barcelona lleva tantos años perdida. Se olvidó de ella misma. Se abandonó en algún lugar del océano. —Perdón, perdón. —Anna va empujándose con las gentes que llenan las calles. Las vecinas campanas de la iglesia de Santa María Montalegre ya repican las cinco de la tarde. Corriendo alcanza al fin el portón de la universidad. Entra exhalando un suspiro y se dirige directa a su aula. Desde el pasillo oye a sus alumnos en plena discusión. —Tenemos que salir, ocupar las calles, demostrarles a esos cabrones que no les tenemos miedo. —¿Para qué? ¿Por qué? ¿Es que ya no te acuerdas de lo de Génova? Pues yo sí que les tengo miedo. No quiero que ningún policía me abra la cabeza. —Es un chantaje. ¿No lo entendéis? Ésta es su estrategia, quieren que nos quedemos en casa, encerrados como unos cobardes. ¡Es una provocación! —¡No! La provocación es manifestarse justo ahora. ¿Por qué no hacerlo en cualquier otro momento? —Porque ahora es cuando tendremos periodistas de todo el mundo dispuestos a convertirnos en noticia. Tenemos que demostrarles que somos muchos los que creemos en una sociedad más justa. —Ése es el problema. Somos demasiados y tenemos ideas demasiado diferentes de cómo construirla. —No entendéis nada. Mirad, leed esto —replica con disgusto Carles, un tipo alto y nervudo, de mirada efervescente, mientras reparte unas hojas impresas que él mismo empieza a leer—: «Hay que aprovechar el foco mediático para dar a conocer un sinfín de luchas invisibles: sindicales, vecinales, contra la especulación, por la libertad de expresión, por la solidaridad entre los pueblos, contra la deuda externa, contra el poder de las multinacionales...». El discurso de Carles, uno de los organizadores de las acciones contrarias a la próxima Cumbre del Consejo Europeo, es apasionado, demagogo, vehemente; está cargado de palabras grandilocuentes que contrastan con la pasividad de sus compañeros. De hecho, todo en él desentona en aquellas pulcras y modernas aulas. También su aspecto. Sigue al dedillo el dictado Seattle. Pantalones que resbalan hasta encontrar en las caderas un último y desesperado asidero, camisetas que hacen de sus lemas toda una declaración de principios, greñas alzadas contra el peine, cintas y pañuelos en el pelo... Sin duda, aquél no es su sitio. Su escaso expediente académico le cerró las puertas de la universidad pública y la abultada nómina paterna le abrió las de la privada. Anna no es del todo indiferente a su magnetismo. Le gusta su fuerza, su convicción. Habla bien y tiene ideas propias. Todo eso ya es mucho, comparado con el resto de sus alumnos. Pero a menudo también le irrita su aire altivo e insolente. Tan seguro de tener siempre la razón que prefiere despreciar al adversario antes que escucharle. A pesar de ello, se entienden. En más de una ocasión, Carles ha conseguido arrastrar a Anna a alguna de sus reuniones de acción y eso, aunque ella no lo reconozca, halaga su ego. La hace sentirse una profesora especial, cómplice, compañera o, simplemente, invulnerable al evidente paso de los años. —¡Buenas! —Anna entra en el aula con la misma sonrisa de siempre. Su presencia no altera en exceso el ritmo de la conversación. Algunos de los alumnos toman asiento y quedan a la expectativa. Sin embargo, los más siguen enzarzados en su particular guerra contra el mundo. Con un suspiro y reconociéndose en falta por no haber preparado la clase, Anna decide unirse a ellos y dedican la hora y media a un debate sobre la Europa del capital. Cuando sale de la universidad, la luz cálida de la tarde inunda las calles. Es temprano para volver a casa y tampoco le apetece quedar con nadie, así que empieza a vagar por los callejones del Raval. Se siente bien en aquel barrio enmarañado de la Barcelona vieja y gastada, donde la mirada se pierde entre portales desconchados y malolientes, establecimientos de diseño o antiguos conventos y hospitales. Le atraen sus gentes, sus bares, sus rincones escondidos. Aquella mezcla de lenguas y olores que en ocasiones le hace creerse extranjera de su propia ciudad. Gira una esquina y descubre un nuevo restaurante cargado de sabores y aromas lejanos. Curiosea su carta con ese punto de excitación que siempre aporta lo desconocido. Desde más allá, llega a sus oídos una discusión que no entiende. Y sigue calle abajo con alma de turista. Esperando el encuentro de algo inesperado. De la sorpresa que la rescate de la rutina. Le gusta esa sensación. Impulsados por la inercia, sus pasos la conducen al restaurante donde cenó la noche anterior con Pablo. Apenas seis mesas forradas con hules de plástico y custodiadas por carteles de Marruecos y farolillos de bronce y vidrios de colores. Entre los visillos distingue al hombre que les sirvió y la mujer que apenas entrevió en la cocina. Ahora, ella está detrás de la barra secando y colocando vasos y tazas. El hombre, sentado en una mesa cercana, le habla con rostro grave. Anna aparta la vista de la ventana y sigue calle abajo. —Fátima pronto cumplirá quince años. Tendríamos que ir pensando en su futuro. El próximo Ramadán hablaremos con la familia para que vaya preparándolo todo. Aisha calla. Sabe que con su silencio asiente, pero tampoco se atreve a pronunciarse. Ni siquiera tiene muy clara su opinión al respecto. Para ella, la boda concertada por sus padres ha resultado una bendición: un hombre bueno, cuatro hijos, todos vivos, y una vida difícil pero afortunada. No puede quejarse. La mayor, Fátima, ya es toda una mujer. Faisal, con catorce años, vive desde hace unos meses con su tío, ayudándole en la carnicería. Y los gemelos, bueno, son revoltosos y algo desobedientes, pero nunca le han dado un disgusto serio. Ahora Fátima tiene la misma edad que ella cuando se casó. Aunque ya han pasado diecinueve años recuerda cada minuto de su boda. Los nervios, la alegría, el miedo. Su piel aún se estremece al recordar el tacto frío y suave de la seda que la envolvía. Mira sus manos y repite cada uno de los trazos que la henna trazó bellamente. Sus ojos enmarcados en negro profundo, sus labios de rojo sangre y el brillo de la plata reflejándose en su rostro. Huele el incienso, resuenan las palabras del Corán, las risas, los cantos, los bailes... Tres días de fiesta y alegría en los que ella se había sentido una princesa de cuento. La princesa que dejaba su reinado de niñez para convertirse en esposa y madre. ¿Puede heredarse la felicidad? Si así fuera, no dudaría en repetir el rito matrimonial con su hija. Pero a veces, cuando pasea por aquellas calles que ya se han hecho suyas, cuando desde la cocina entrevé a esas chicas que ríen, hablan y se besan con otros jóvenes, piensa que, quizá, Fátima tiene derecho a encontrar, por sí misma, su propia felicidad. —¿Y si Fátima no quiere casarse todavía? —Todas las mujeres sueñan con su boda. —Sí. Pero quizá podríamos esperar un poco. Ahora las muchachas ya no se casan tan jóvenes. Además, últimamente la noto extraña, tiene la mirada triste. ¿No te has fijado? Su marido, Hamid, se encoge de hombros en un gesto de indiferencia y sube el volumen del televisor. Aisha sigue secando y colocando de forma mecánica los vasos en los estantes. Esta noche hablaré con Fátima. No le diré nada de la boda, pero charlaremos sobre el colegio, sus amigas, sus ideas. ¡Últimamente está tan callada! Antes no había quien la hiciera callar, siempre tan preguntona e inquieta, y ahora... Hace dos semanas se puso el pañuelo. No dijo nada, simplemente salió del lavabo con aquel antiguo pañuelo mío escondiendo sus cabellos. Me miró y dijo: «¿Me queda bien?». «Estás preciosa, como siempre», le respondí. Y sin añadir nada más, cogió su mochila y se fue a clase. Hamid se alegró, estoy segura, pude ver cómo esbozaba una sonrisa. Pero yo no. No es que no quiera que se cubra, pero no de esta forma. Tan silenciosa, tan solitaria. A menudo en la televisión hablan de niñas marroquíes que tienen problemas en las escuelas por ponerse el pañuelo. En casa hemos discutido muchas veces sobre ello. Ahora me doy cuenta de que ya entonces nunca daba su opinión, ni se quejaba como sus primas. Se sentaba en un rincón con el gesto sombrío y ni siquiera parecía estar interesada en la conversación. A ver si esta noche cerramos el restaurante pronto y llegamos a casa antes de que se duerma. ¿Qué le debe rondar por la cabeza? Ni siquiera estoy segura de cómo iniciar una conversación, la siento como una extraña. Me gustaría compartir con ella la misma complicidad que yo tenía con mi madre. ¡Llegamos a hablar tantas horas antes de mi boda! Después de la cena tomábamos dos sillas y nos sentábamos en la calle, junto a la puerta de casa, y nos pasábamos horas charloteando. Ya habíamos acabado las tareas de la casa, los pequeños dormían y mi padre estaba en el café. Era nuestro gran momento. Muchos días se unían las vecinas y entonces las conversaciones eran más picantes y divertidas. Las más mayores chismorreaban con tanta libertad que incluso conseguían ruborizarme. Y así seguíamos, bajo el cielo limpio de verano, con las chicharras de fondo y sólo interrumpidas por el rugido de algún coche desvencijado. Así, hasta que el fresco de la noche nos empujaba a la cama. ¡Qué fácil era hablar durante aquellos días! ¡Qué sencilla era la vida entonces! Jueves, 14 La cita de los jefes de Estado y presidentes de Gobierno de la Unión Europea ha transformado la ciudad. Algunas de sus arterias principales han sido cortadas. Se ha construido un muro que aísla a los participantes de la reunión del resto de los ciudadanos. Policías, guardias civiles y mossos d’esquadra se han adueñado de las calles en un desmedido desfile de furgones, coches y motos. Los barceloneses recorren las grandes avenidas casi desérticas con una mezcla de asombro y curiosidad, levantando la vista cada vez que un helicóptero sobrevuela sus cabezas o escudriñando con alma de voyeur los vidrios tintados de ese coche oficial que pasa a toda velocidad. Los autobuses y el metro han alterado su funcionamiento y algunos colegios han cerrado sus puertas ante las dificultades de acceso. Bien por miedo a los atascos, o bien por civismo, muchos ciudadanos han optado por no circular con sus automóviles, dotando a las calles de una insólita quietud. A pesar de las quejas por las incomodidades, de las críticas airadas por los muros y los excesos policiales, a los barceloneses les sienta bien su papel de protagonistas. Aunque sea para una cita tan antipática como ésta, volver a ocupar titulares en la prensa internacional les llena de orgullo. Diez años después de la celebración de los Juegos Olímpicos, no llevan bien el anonimato. Bajo los parasoles de la terraza del Cosmos, en la parte baja de las Ramblas, se dan cita los más variados grupos que han convertido Barcelona en el escaparate de sus ideas. Un grupo de sindicalistas ocupa una larga mesa en la que corren el vino y las risas. Camisetas, tejanos, sudaderas de algodón y muchas gorras, banderas y chalecos de Comisiones Obreras tiñen de rojo su evidente satisfacción por el éxito de la manifestación sindical. Cien mil personas venidas de varios países europeos han conquistado aquella radiante mañana. Ningún disturbio, ningún altercado. Junto a ellos, parte de la delegación belga invitada a la Cumbre contrasta con sus trajes sobrios y elegantes. Lucen sus acreditaciones y comparten un almuerzo tan frugal y anodino como sus monótonas voces. El empalagoso aroma de aftersun envuelve a un grupo de turistas de piel rosa chicle que celebran su particular fiesta globalizadora de sangría, sol y sexo, ajenos a la ciudad que les rodea. Muy cerca, unos niños marroquíes juegan a la pelota. Y todos, bajo un sol brillante y un soplo de salitre, se acomodan en sus particulares submundos de credos y vidas.