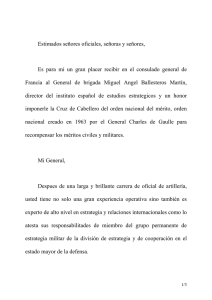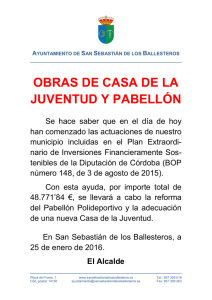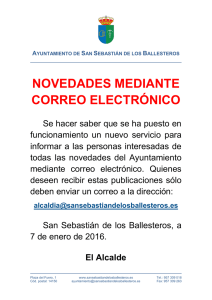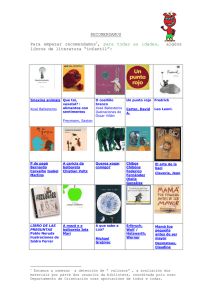LA TEMPESTAD • Extractos • Comentario, Lenguaje, Venecia • Tras
Anuncio

LA TEMPESTAD Juan Manuel de Prada, 1997 • Extractos • Comentario, Lenguaje, Venecia • Tras la tempestad viene la calma (fgi) EXTRACTOS "Es una novela desaforada, romántica en la más extensa significación del término, beligerante contra el realismo. El relato policíaco, el folletín y la intriga, incluso los resortes de la literatura pulp y el cine de bajo presupuesto me han servido de esqueleto para expresar mis sentimientos más desolados y mis zozobras más íntimas, y también para hacer una vindicación del arte entendido como religión del sentimiento." Agradecimientos y advertencias "Es difícil y obsceno soslayar la mirada de un hombre que se desangra hasta morir..." I. Alejandro Ballesteros acaba de doctorarse con una tesis sobre 'La tempestad', cuadro pintado por Giorgione a principios del XVI, y acusa la terrible erosión infringida a su juventud por esta larga dedicación: "Después de casi cinco años dilapidados en el estudio de Georgione... Había dilapidado mi juventud en la exégesis de ese cuadro... Crecer es deteriorarse... Había descartado las efusiones núbiles." A pesar de tamaño desaliento, Alejandro viaja a Venecia, sólo para ver el cuadro: "Viajaba con la convicción de estar recuperando una juventud de la que ya sólo me quedaban algunos rescoldos." Además de su decrepitud, el lastimoso Ballesteros se reconoce una infamante experiencia en servidumbres morales, adquirida a lo largo de un lustro ejerciendo de recadero del catedrático Mendoza, "un riguroso observante de los privilegios que concede el escalafón, [que] no se privaba de encomendarme tareas tan denigrantes que aplastasen mi estima." A cambio, la universidad le ha concedido una beca con la que subvenciona su viaje. Desde su llegada, se suceden fenómenos que instalan al viajero "en un ámbito de irrealidad." Así, al acercarse a la isla, "la nieve caía sobre la laguna, cuajándose al instante. Yo contemplaba aquel fenómeno que desafiaba las leyes físicas, con agradecido estupor. No sabía que la nieve pudiese descender sobre el mar y mantenerse intacta, sin llegar a derretirse." No menos prodigiosa es la súbita resurrección de su virilidad ante la sola visión de Dina Cusmano, su patrona, una mujer entradita en años y en carnes cuyo abultado pecho le provoca "un ramalazo de deseo, [una] erección furtiva", que él se apresura a justificar por su condición de hiperestésico. Esa misma noche, desde la ventana de su habitación, ve morir a un hombre, víctima de un balazo a quemarropa. El atentado se produce mientras Ballesteros mantiene una conversación telefónica con Gilberto Gabetti, director del museo de la Academia, sede de 'La tempestad', y el joven no duda en salir a la calle en calzoncillos y descalzo, para en pleno mes de enero, en medio de la noche y la nevada, cruzarse a nado un brazo de canal y llegar hasta el moribundo. Pese al frío, el joven echa chispas, a juzgar por sus exclamaciones: "¡La hostia puta. Me cago en la hostia puta, qué hago, joder!" El muerto es (era) Fabio Valenzin, prodigioso falsificador de arte, también tentado por el latrocinio. II. Dina "se mantenía en ese estado de sazonada madurez que va asimilando las arrugas sin escándalo." En Venecia la conocen como la Viuda Negra porque mató a su marido. Ella y Ballesteros son llevados a la prefectura para declarar ante el inspector Nicolussi. Durante el interrogatorio, nos enteramos de que el palacio donde mataron a Valenzin es propiedad de un millonario de Illinois, aunque su único habitante sea Tedeschi, un vigilante borracho y putero, que había colaborado con Valenzin en el expolio de alguna iglesia. Gabetti se presenta en la comisaría y sale garante de Ballesteros, a quien acoge como huesped en su casa, con la consiguiente irritación de Dina, que tenía otros planes para el joven. III. Mientras la góndola los conduce a la casa de Gabetti, éste, que ha leído la tesis de Ballesteros, disiente de su empeño por explicar el cuadro "empleando la inteligencia." Según el experto, "Giogione sólo obedecía al imperio brusco de la pasión o a la tortura de sus desolaciones. No busque símbolos ni misticismos ni intrincadas mitologías en su obra. 'La tempestad' representa un estado de ánimo en comunión con el paisaje." Recordando que fue el primer pintor que aplicó directamente el color en sus telas, sin dibujo previo, concluye: "Giorgione era un instintivo. Si realmente hubiese querido representar mediante alegorías un asunto [premeditado], ¿no cree usted que primero habría ejecutado un bosquejo a carboncillo?" "Dejando el Gran Canal, la góndola nos introdujo en el distrito de Cannaregio, donde la ciudad ya perdía su condición de escaparate y se iba haciendo decididamente guarra." Allí desembarcan frente a la iglesia de la Madonna dell'Orto, donde Chiara, la hija de Gabetti, restaura un Tintoretto, o que da lugar a una serie de consideraciones sobre el pintor: "el de ejecución veloz y trazo enérgico, casi desmañado... demasiado desbocado, demasiado temperamental... amasijo de colores furiosos y perspectivas imposibles." La presencia de Chiara hace que Ballesteros evoque unos versos: "Rostro amado donde contemplo el mundo, / donde graciosos pájaros se copian fugitivos, / volando a la región donde nada se olvida." Segunda mujer que se pone a tiro, segunda efusión amorosa del joven. Todo hace pensar en el catedrático Mendoza como responsable de la inhibición de su libido. Al conocer la muerte de Valenzin, Chiara derrama algunas lágrimas: "Era muy amigo mío." Luego, acompaña a Ballesteros a su nuevo alojamiento. La entrada de la casa está anegada, forzando a descalzarse al invitado, "cada vez más resignado a una existencia anfibia." Como la mujer le precede, él puede constatar que tiene un culo "copioso y mollar". En la iglesia ya había advertido como "las bragas se le hundían entre las nalgas." IV. A través de la ventana, Ballesteros contempla furtivo el sueño de Chiara. La acaricia y besa de un modo ilusorio, antes de distinguir la figura de Gabetti en el interior de la habitación. "Durante una fracción de segundo se había establecido entre nosotros un reconocimiento recíproco que tenía algo de reto silencioso y delimitación del terreno, una medición de fuerzas que se había saldado con mi retirada. Ambos éramos merodeadores de una intimidad que no nos pertenecía (...) pero la mía sólo podía interpretarse como un ejercicio de insolencia que convierte al huésped en un allanador de moradas." También Gabetti se retira. "Aunque procuró imprimir a su retirada todo el sigilo que le permitía el conocimiento sensitivo de la casa, no pasó inadvertido a mi oído." A la mañana siguiente, Chiara parece conocer el espionaje nocturno de Ballesteros, que se siente cada vez más atraído por la mujer. "Quizá resulte digresivo cuando describo a Chiara, pero la belleza es siempre digresiva e irremediable." A vueltas consigo mismo, Ballesteros se reconoce dado a sobrellevar con resignación tiranías y dependencias: "Soy una persona que ha hecho de la pasividad una norma de conducta... Acatar la injusticia nos evita quebraderos de cabeza." Ballesteros vuelve al hostal para recoger su maleta. Desde el pórtico de la entrada, sorprende una conversación entre Dina y Nicolussi. "La pared del soportal se adaptaba como una hornacina a mi espalda célibe, de la que ningún dios se había dignado arrancar una costilla (...) El celibato puede llevarse con mayor o menor donosura, incluso con engreimiento, pero detrás de la fachada hay una trastienda que contiene calzoncillos con zurrapas y también alguna noche desalmada, cuando las sábanas sun un desierto y los párpados se resisten a descender su piadosa cortina." Así se entera de que Valenzin ocultaba el fruto de sus fechorías en el albergue. Escondido, espera la salida del inspector y la viuda para hacer uso de la llave que Dina le entregó la noche anterior. "Creo que no llegué a temblar cuando encajé la llave en la cerradura, pero no por entereza del ánimo, sino porque la inmovilidad me había anquilosado." Una vez dentro, sube las escaleras, "el pasillo respiraba con ese rumor espiral de las caracolas", profana la habitación de Dina, sobre la cama "unas bragas austeras para mitigar la llamada oscura del pubis", coge la maleta de Valenzin, "iba a descerrajarla, aunque tuviese que emplear dinamita", y la lleva hasta el palacio donde asesinaron al traficante. Penetrar en el edificio le resulta fácil, aunque de esta puerta no tiene llave. Dentro lo recibe Tedeschi: "Lo esperaba, porque usted y yo somos los únicos a quienes interesa que resplandezca la verdad." Ballesteros le confía todo lo que vio aquella noche, la máscara del asesino de Valenzin, un anillo arrojado al agua del canal. Finalmente, se lamenta: "No acierto a explicarme por qué me meto en tantos líos, yo tenía mi vida arreglada y en paz. -Aquí mentía, la paz es un desarreglo y un artificio." Entre los dos hombres se establece una espontánea sinceridad que a mí me resulta inverosímil, o cuando menos dudosa. En todo caso, en este capítulo De Prada consigue un buen equilibrio entre retórica y acción, y todo el texto está impregnado de figuras de gran belleza. V. Tedeschi conduce a Ballesteros al cementerio de San Michele. Allí, le señala a Giovanna Zanon, la ex de Gabetti, "una mujer muy delgada, cuya belleza no retrocedía ante la madurez, una de esas bellezas que estimulan la idolatría y la genuflexión. [Su sonrisa] me llenó de zozobra, también de una especie de fascinación." Pues menos mal que Ballesteros ha descartado las efusiones núbiles. La mujer lo invita a subir a su motonave, cuyo lujo desconcierta al doctor en arte: "no supe determinar si la decoración era versallesca o prostibularia." Una vez a bordo, ella la emprende contra Gabetti y Chiara, "ese par de estafadores." Ballesteros se indigna, pero su protesta es flojilla: "el rubor me restaba autoridad." Giovanna continúa: Gilberto quería "un hijo que fuese el depositario de sus enseñanzas. Yo puse mi fecundidad a su disposición, pero no hubo manera [alusión a la impotencia y esterilidad de Gabetti]. Así que adoptamos una huerfanita. Gilberto la fue moldeando a su gusto, en un ejercicio de adoración del que yo quedaba excluída." "Giovanna Zanon caminaba con un principio de descoyuntamiento, con esa gracia filiforme de las cigüeñas y los esqueletos. El culo lo tenía demasiado plano para mi gusto, pero mis gustos no coinciden con las directrices de la moda, más bien se oponen a ellas." Ballesteros es llevado frente al cuadro de Bellini que había sido robado de la Madonna dell'Orto. Luego se enzarza con su anfitriona en un magreo que no pasa a mayores por la llegada del marido cornudo, Taddeo Rosso. Trae consigo los disfraces para el "baile de máscaras que celebrarán a la noche siguiente en su palacio, coincidiendo con la inauguración de los carnavales." Ballesteros acepta el disfraz de médico de la peste que le ofrecen. Después de la comida, Giovanna reanuda el acoso a su invitado: "caminaba como las mantis religiosas cuando se yerguen para iniciar la ceremonia del cortejo, que es también la ceremonia de la depredación." El joven elude de nuevo el contacto y escapa, aunque no sin antes haber sido puesto en antecedentes sobre el triángulo que formaban Gabetti, Chiara y Valenzin. Al volver a casa de Gabetti, pide a Chiara que le enseñe su estudio. Mientras la chica se ducha, él ojea sus cosas "con esa curiosidad nada delictiva que nos impulsa a saber más sobre las personas que amamos y a infringir el coto vedado de su intimidad, aun a riesgo de descubrir en ese coto motivos que corrompan o enturbien nuestro amor." En un cajón encuentra fotos hechas por Valenzin, en las que aparece Chiara desnuda, repitiendo la postura de la mujer de 'La tempestad'. La chica le cuenta su relación con el falsificador. Una llamada de Gilberto les avisa de que éste les espera en la Academia. VII. Chiara sólo lleva el albornoz, entreabierto. "Antes de que pudiera precaverse, la atraje hacia mí y la besé en los labios." Mientras se dirigen a la Academia, ella le coge una mano y le explica: "Te parecerá un museo en miniatura. Fue creado por decreto de Napoleón y abastecido con pinturas procedentes de la amortización." Cuando están llegando, Chiara le previene: "Espero que vayas bien preparado. Gabetti no deja títere con cabeza." Ballesteros no se intimida y comienza su explicación ante 'La tempestad': "Zeus procuró por todos los medios acostarse con su hija Afrodita, [que] no cedía al cortejo paterno, y entonces Zeus, para humillarla, hizo que se enamorase de un mortal, [eligiendo] al bello Anquises, rey de los dárdanos. Una noche, mientras Anquises dormía en su choza de pastor, Afrodita yació con él. Cuando se separaron, Afrodita le reveló su identidad y le hizo jurar que guardaría en secreto el encuentro. Anquises, arrastrado por su bravuconería, no tardó en rendirse al perjurio y Zeus le arrojó un rayo, [hiriéndole] en las piernas. Anquises ya nunca pudo mantenerse erguido sin ayuda de un báculo. En cuanto a Afrodita, parió al hijo que había concebido con el perjuro y lo llamó Eneas." Así, 'La tempestad' representaría a Afrodita amamantando a Eneas, bajo la mirada de Anquises, sobre quien Zeus se apresta a descargar su castigo. Ante esta intrerpretación, Gabetti esboza un tímido rechazo, basado en la "secuencia natural de los acontecimientos", como si ignorase que en la pintura medieval, la temporalidad solía resolverse mediante escenas simultáneas. Su argumento es fácilmente rebatido por Ballesteros, al invocar "la síntesis iconográfica", que permite reunir en una sola escena acontecimientos referidos al presente, pasado y porvenir del tema retratado. Con esto, el implacable profesor enmudece definitivamente. "Iba a ensañarme con Gabetti, pero (...) procedente del zaguán, nos llegó un rumor clandestino." Gabetti baja a inspeccionar y recibe un golpe. Al mismo tiempo, la claraboya se desploma sobre Ballesteros y otro agresor salta sobre él, aunque el joven logra hacerle huir arrancándole la oreja de un bocado. Gabetti decide ocultar el hecho a la policía y Chiara lo respalda. Sintiéndose intruso, Ballesteros va a reunirse con Tedeschi, quien, después de curarle las heridas, se sumerge en el canal en busca del anillo de Valenzin. Ballesteros se siente "un poco abochornado, con mis adiposidades y michelines." El anillo tiene grabadas dos columnas rotas, exactamente iguales a las que aparecen en 'La tempestad', y una leyenda. "Moriatur anima mea cum philistiim" (Muera mi alma con los filisteos). VIII. "Dos días en Venecia me habían enseñado que la lógica no sirve para la vida, del mismo modo que la inteligencia no sirve para el arte, porque el arte es una religión del sentimiento. Dos días en Venecia habían refutado cinco años de trabajo. El hallazgo del anillo me inclinaba a pensar que 'La tempestad' no era sólo un entramado de símbolos. -El asesino de Valenzin no quiere dejar pistas, -reflexioné-. El asesino sabe que esa sortija lo delata, quizá porque él mismo se la había regalado, quizá porque su sello alude vagamente a un asunto que atañe a ambos, y sólo busca el modo de deshacerse de ella, y se acerca al balcón para arrojarla desde allí. Yo creo que Valenzin fue contratado para robar 'La tempestad'; también creo que el anillo era un obsequio de su cliente." Ballesteros deja a Tedeschi y se dirige al Albergo Cusmano, donde encuentra a Dina atada a una silla, amordazada y golpeada. Tras soltarla, trata de consolarla, besándola y acariciando sus senos, pero le asalta el recuerdo de Chiara. "Me aparté para restablecer la distancia que exige el celibato, con esa sensación de fracaso que nos transmiten las derrotas cuando no llegan a dirimirse en el campo de batalla." "Si algo nos caracteriza a los célibes es nuestra actitud ascética ante el amor, una actitud que nos hace sublimar lo que debiera entenderse como pura fisiología. Y más lacerante aún era constatar que estas sublimaciones no me eximían de la fisiología: yo seguía cultivando mis erecciones, y tenía que desahogarlas o reprimirlas en soledad con demasiada frecuencia. Quizá porque soy un hiperestésico sigo perseverando en una concepción atribulada del amor que incluye fastidiosas renuncias y molestias indelebles." Retirado a su habitación, se duerme, siendo despertado por la voz de Nicolussi que lo interroga acerca de la maleta. Ballesteros no sólo se niega a contestar, sino que incluso amenaza al policía con denunciarlo por prevaricación en el asesinato del marido de Dina. "Me asustó mi propia voz, fría y petulante, como habituada al chantaje." Finalmente, Ballesteros hace su oferta: "le entregaré la maleta, siempre y cuando usted me mantenga al margen de las investigaciones." Pero cuando llegan al palacio abandonado, Tedeschi ha desaparecido con el botín. IX. Nicolussi se confiesa con Ballesteros. "Nuestro cometido en Venecia es más ornamental que efectivo: pastoreamos turistas, atendemos declaraciones menores, patrullamos los monumentos más significativos, denegamos o concedemos visados y permisos de residencia a delincuentes internacionales, dependiendo de las divisas que su tráfico ilícito puede reportar (...) Yo era un recién llegado cuando Dina asesinó a su marido. Primero entendí su desgracia, luego me enamoré de lla. Alteré las circunstancias del crimen, oculté pruebas... Durante más de cinco años he tenido que convivir con la misma certeza: amo a una mujer, pero mi amor está prohibido." Luego, el policía le invita a comer en una trattoria del Dorsoduro. "Empezaba a notar un impúdico deseo de corresponder a sus confidencias. Le tendí el anillo rescatado del canal y le referí una secuencia plausible de acontecimientos, desde que Valenzin se comprometiera a robar 'La tempestad' para un comprador que selló el pacto obsequiándolo con esa joya, hasta la culminación de su asesinato, después de que Valenzin faltara a su compromiso. Tampoco omití el asalto posterior a la Academia." Nicolussi no parece apreciar la teoría de Ballesteros y lo lleva a la isla de la Giudecca, a una fábrica de harinas abandonada, donde Valenzin tenía su laboratorio. "Ayudado por Tedeschi se agenciaba lienzos carentes de valor, los empapaba con una solución alcalina, y retiraba cuidadosamente la pintura ya reblandecida. Así trabajaba sobre lienzo de la época para que no lo delatase el carbono catorce. También había hallado un método para sortear la prueba de rayos infrarrojos: la pintura disuelta con alcaloides la cocía y disociaba sus componentes, [obteniendo] un óleo de quinientos años de antigüedad." Ballesteros curiosea por el laboratorio. "Entre los apuntes descubrí tres o cuatro bosquejos de la mujer que protagoniza 'La tempestad'; Valenzin había obtenido ese suave empaste del pincel que convierte a Giorgione en el mejor pintor de la carne desnuda, pero al llegar al rostro de la mujer se había cansado de ser fidedigno: reconocí [a Chiara]. X. Al regresar a Venecia, Nicolussi se brinda a acompañarlo hasta el Albergo. "Rechacé su compañía porque no quería pensar, y su charla azuzaba mi atención, y una atención alerta estimula la secreción de pensamientos." En relidad, lo que quiere es ir a la Madonna dell'Orto para alardear ante Chiara de su victoria sobre Gabetti. Sin embargo, la chica empequeñece su mérito: "Era una explicación intelectual satisfactoria, [aunque] habría otras cincuenta interpretaciones igualmente plausibles. Pero un cuadro que precisa explicaciones no es un buen cuadro: podrá ser un calculado jeroglífico, pero no un buen cuadro. No hay verdadero arte sin emoción." Alejandro decide acallar las discrepancias: "La amordacé con mi lengua que se aprovechaba de su condición invertebrada para enumerar sus dientes y recorrer la anfractuosidad de su paladar. Le sofaldé el jersey para colmar mis manos, cada mano como un molde que encuadernara sus senos. Me apreté contra ella para que pudiera notar mis costados incólumes, deseosos de donar una costilla." Durante toda esta efusión no han dejado de hablar de pintura y Chiara lo lleva a su casa para que vea la 'Madonna' de Bellini, cuadro que Valenzin robó para ella. Alejandro insta a Chiara para que lo acompañe: "Tienes que marcharte de esta puta ciudad. Vente conmigo a España. Te sobraría el trabajo." Y continúa con sus escarceos: "Su vientre era un violín a punto de romper las cuerdas. Acerqué el oído a su ombligo, para escuchar la relojería de su cuerpo, la ciudad subterránea de sus vísceras. El vientre de Chiara tenía ese abombamiento dulce que la naturaleza ha depositado sobre las mujeres y que algunas se obstinan en exterminar con ejercicios abdominales; tenía esa tersura ligeramente abultada de los días fértiles, esa fiebre honda y religiosa de la ovulación. Sus muslos al abrirse desprendían un calor satinado y casi nutritivo. Entré en ella con impericia, un poco a trancas y barrancas..." Después de los orgasmos, él insiste en su pretensión, pero ella lo rechaza. "Yo a Gilberto no lo abandonaré nunca. Le debo todo lo que soy." Ballesteros encaja mal estas palabras: "Me acongojaba saber que acababa de perder a Chiara, después de haberla poseído por primera y única vez." Después de inseminar a Chiara, "le besé la vulva." Para consolarse, Ballesteros piensa llevarse a España un "catálogo de recuerdos [de Chiara que] bastaría para mantenerme ocupado hasta la jubilación de mi memoria (...) Su cultivo me haría aún más ensimismado y misántropo y proclive al celibato." Dejando a Chiara dormida, acude al baile de los Zanon, con el disfraz del médico de la peste. XI. En la fiesta, los músicos, disfrazados de Mattacinos, tiran huevos contra los invitados, que aceptan de buen grado esta tradición. Entre los camaareros, Alejandro reconoce a Tedeschi, quien le dice que vaya a la isla de Torcello. Uno de los invitados es Sansoni, un millonario con delirios de grandeza que se cree emparentado con el Sansón bíblico y colecciona cuadros con ruinas o columnas rotas. Lo acompañan los tipos que asaltaron la Academia, que no tardan en descubrir a Ballesteros. Éste salta al jardín desde una altura de casi seis metros, e inicia una alocada carrera a través de callejones, plazas y soportales, para ir a parar a donde le esperan sus verdugos. Éstos le arrojan al canal, pero Nicolussi llega a tiempo de impedir que se ahogue. XII. Ballesteros se recupera en la comisaría. En la habitación contigua, Nicolussi interroga a los invitados al baile de Giovanna, a los que ha hecho detener sin cargos. Ésto le valdrá un expediente y el traslado, sin duda lo mejor para él y Dina. Después, pide a Ballesteros que denuncie el robo de la Academia para obligar a declarar a Gabetti. "Al delatar a Gabetti no sólo estaba favoreciendo su destitución, también estaba traicionando a Chiara." Pero Gabetti no sólo niega el intento de robo, sino que aprovecha la ocasión para humillar a Ballesteros, que admite sus injurias: "Es cierto que estoy incapacitado para la vida, por eso me hundo en la maraña de los recuerdos, por eso me refugio en la pasividad y el celibato (...) Soy un adolescente póstumo o un viejo prematuro." Al salir del despacho de Gabetti, dedica una última mirada al cuadro que motivó su viaje, comprobando que "los rasgos de la mujer que amamanta a su hijo se correspondían con los rasgos de Chiara. Como una revelación súbita, me fue entonces deparada la resolución del enigma." XIII. Ballesteros se despide de Dina y Nicolussi, ante cuya felicidad "me envileció esa melancolía que debe de afligir a los seres invisibles." Luego, va a Torcello para reunirse con Tedeschi, que aún detenta la maleta de Valenzin. En su interior está el lienzo de Giorgione, con su bastidor primitivo. [El cuadro tiene 82x73 ¡Menuda maleta!] Ballesteros se lo lleva a Chiara. Entre los trebejos de la chica descubre la máscara del médico de la peste. Chiara confiesa: "Cuando registré el Albergo Cusmano y no encontré la maleta me temí lo peor; luego, cuando dijiste que Tedeschi se la había llevado, estuve a punto de desfallecer: pensé que ya estaría en manos de algún marchante." Chiara rememora la formación del triángulo: "Inconscientemente, me fui convirtiendo en la pieza más preciada de esa partida de ajedrez que Gilberto y Fabio disputaban desde hacía años: Gilberto a la defensiva, intentando conservarme a toda costa, para perdurar a través de mí; Fabio al ataque, utilizándome como ariete, sin importarle demasiado mi pérdida. Durante años fui ese ariete que abría brechas. Incluso lo ayudé en algunas de sus falsificaciones. [Luego apareció] Sansoni [e] inevitablemente salió a relucir 'La tempestad', por la que estaba dispuesto a desembosar una cantidad increíble. Fabio me enseñó el anillo que le había entregado Sansoni, como prueba de un «pacto entre caballeros.» Fabio contaba con mi participación. Ya había sido su modelo en otras ocasiones, no podía negarme. En un par de semanas tuvo lista la falsificación. Un día me llamó para decirme que ya había acordado con Sansoni la entrega; cuando me propuso que me marchara con él, tuve que hacer un acopio de fuerzas para replicarle con una negativa. A la mañana siguiente, 'La tempestad' fue robada de la Academia. [Llamé a Fabio, que] me citó en el palacio que hay enfrente del Albergo. Cogí una pistola que Gilberto guarda en su mesilla de noche. Tomé una vieja capa del ropero, para envolver 'La tempestad', y ya de paso me llevé también la careta. Le pedí que me devolviera el Giorgione; él se carcajeó. «Tendrás que pasar por encima de mi cadáver.» Le disparé a quemarropa en el pecho. Le cogí las llaves y le arranqué la sortija; no se me ocurrió adjudicarle otro destino mejor que el fondo del canal. [Entonces] te vi asomado a una ventana del Albergo, y me paralizó el miedo. Tuve que marchar por la puerta trasera, sinpoder llevarme la maleta. Cuando volví al Albergo después del entierro, te habías adelantado. Todavía lamento ese golpe que tuve que propinarle a la dueña del hostal. [Luego] tuve que echarte unas pastillas somníferas en el vaso de leche. Mientras dormías, Gilberto y yo fuimos a La Giudecca, donde aún estaba la copia de 'La tempestad', y la instalamos en la Academia. Montamos esa pantomima de la visita nocturna al museo para que no repararas en el cambio. No contábamos con el asalto de aquellos dos tipejos." Al finalizar la confesión delictiva, viene la sentimental: "Me gustas mucho, Alejandro. Pero llegaste demasiado tarde." XIV. "Pronto dejaré de ser ayudante. El catedrático Mendoza considera satisfecho el cupo de servilismos que debía tributarle, y se ha decidido a amañar un tribunal de oposiciones que sanciones mi ascenso a las jerarquías universitarias. Todavía no me hace partícipe en sus intrigas académicas, pero me endosa a sus amantes más destartaladas (de tercera o cuarta mano) y a sus alumnas más ceporras (de tercera o cuarta convocatoria), paque quebrante con ellas mi celibato y empiece a promocionar mi virilidad." "Recordar a Chiara es una condena y una tarea inabarcable (pero aunque la lograra abarcar, la iniciaría de nuevo) y quizá un suplicio, pero (...) me mantiene vivo y me desinfecta de mi otra vida degradada." COMENTARIO fgi La numeración de las páginas reseñadas corresponde a la edición de Planeta 1997 El relato viene a sumarse a esa tendencia cultista y cosmopolita, que aspira a iniciar al lector en parcelas poco divulgadas de la literatura, o en otras artes y otros lugares, en los cuales el autor rara vez acredita una sólida experiencia. En este caso, el soporte es Venecia y, más concretamente, el cuadro de Giorgione 'La tempestad'. El autor reconoce deber a su padre "la interpretación sobre el cuadro que Ballesteros expone en el capítulo octavo", (en la edición de Planeta está en el séptimo, lo que induce a pensar en una reestructuración de última hora). La acción transcurre en enero de 1996 (Chiara nació en 1962, según ella, y tiene 34 años, según Giovanna). Ballesteros afirma tener veintinueve años (256). La Fenice ya se ha quemado (263). Está contado en primera persona por Alejandro Ballesteros, personaje joven pero que exhala decrepitud y desaliento. Nada más llegar a Venecia cobra "conciencia de la fatalidad que [lo] acecha" y se lamenta de "las mecánicas celestes o inaccesibles a nuestra voluntad." Su tenebrismo se manifiesta de un modo desaforado: "Al llegar al puente de Rialto tuve la sensación de que mi vida ingresaba en un recinto cavernoso que se alargaría como un tunel y me conduciría hasta regiones limítrofes con el infierno, páramos donde anidaban la locura o el insomnio, tierras movedizas que quizá me tragasen para siempre." "La tupida telaraña que Venecia había tejido para mí." Hay un momento crucial en el relato, y es aquél en que Ballesteros y Gabetti se enfrentan, cada uno armado con sus mejores argumentos, ante el cuadro de Giorgione que da título a la novela. La importancia del acto viene rubricada por su ubicación, justo a la mitad de la historia (capítulo VII, página 162), así como por los insistentes comentarios de los principales personajes. Digresiones aparte, Ballesteros no ha hecho otra cosa que exagerar la relevancia de este encuentro; Gabetti no duda en anunciarlo a bombo y platillo: "Bueno, Ballesteros, ha llegado el gran momento." Y Chiara también pone su granito de arena: "Espero que vayas bien preparado. Gabetti no deja títere con cabeza." En fin, que en medio de toda esta expectación, llega el momento de la verdad. Según Ballesteros, 'La tempestad' representaría a Afrodita amamantando a Eneas, bajo la mirada de Anquises, sobre quien Zeus se apresta a descargar su castigo. Ante esta intrerpretación, Gabetti, el implacable devorador de adversarios, reacciona con un estupor propio de un inepto que, además, desconociera la tesis de Ballesteros (pero él la ha leído) y apenas puede balbucir una refutación, basada en la "secuencia natural de los acontecimientos", protesta fácilmente acallada por el aspirante con sólo recordar al profesor que en pintura existe "la síntesis iconográfica". La sola invocación de estas palabras hace enmudecer definitivamente al desvalido Gabetti. La verdad es que, con tanto preparativo, uno esperaba algo realmente espectacular, casi mitológico (pero no dentro del cuadro, sino enfrente suyo). Sin embargo, lo que se anunciaba como artillería pesada no era más que fuego de artificio. Y aquí es donde todo se tambalea, donde la arquitectura de la narración revela su consistencia de cartón piedra, donde afloran toda la ligereza descriptiva, toda las incoherencia entre lo que se dice de los personajes y lo que realmente hacen. Ballesteros, por ejemplo. ¿Desde cuándo un hombre cuyo "temperamento es por naturaleza irresoluto" sale a la calle descalzo y se tira al agua en calzoncillos, de noche y en pleno mes de enero, para socorrer a un moribundo desconocido? ¿Cómo es que alguien que dice haber "descartado las efusiones núbiles" se va detrás del primer culo que ve, aunque sea plano? Aun admitiendo cierta transformación operada en Ballesteros ("yo siempre había discurrido con método antes de llegar a Venecia, pero Venecia me había ganado para la religión del sentimiento"), la verdad es que se pasa, hasta el extremo de que un delincuente y putero como Tedeschi tenga que llamarle al orden: "No deberías meterte en tantos líos; tú ves un coño y ya te olvidas de tus obligaciones." El propio Ballesteros define su pasión por Dina como "lujuria indiscriminada" (202). Pero si extraña es su afición a meterse en líos, aún más lo es la manera en que sale de ellos. Por ejemplo, en la Academia, cuando el delincuente que ha caído sobre él le tiene la cabeza agarrada por las sienes y la está golpeando contra el suelo: ¿cómo se las apaña, en esta situación, para alcanzar con los dientes la oreja de su agresor? Hay que recordar que, si la situación le es desfavorable, no digamos la correlación de fuerzas: el agresor es un tipo "fornido, de brazos reventones de musculatura y manazas de estibador", mientras que Ballesteros se reconoce "fofo", y, más adelante, se refiere a "mis hombros más bien enclenques" (283). La rareza no acaba ahí, porque, al sentirse mordido, "el forzudo se encaramó a la claraboya y trepó a pulso hasta el tejado." ¿Qué altura tienen los techos en ese museo, para que puedan ser alcanzados de un salto? Tampoco los diálogos son muy convincentes. En Ballesteros contrasta la riqueza introspectiva con el fraseo estereotipado. Tomamos, por ejemplo, uno de sus diálogos con Chiara. Ésta es su parte: "-Yo es que soy gafe. Desde que llegué no hago más que mojarme. -No te creas que me dejo engatusar así como así. Soy duro de pelar. -Ni toda la suciedad del mundo podría mancharte. -Yo también subo. Qué voy a hacer aquí como un pasmarote (156/148)." De Gabetti se dice que su castellano es aristocrático, pero más bien resulta chabacano: "Como para no conservarte, con los madrugones que te pegas para correr. Claro que, luego, cuando vuelves con flato, a quien le toca aguantar tus lamentaciones es a mí." LENGUAJE • Debilidad por los paréntesis De las 24 páginas del primer capítulo, sólo una se escapa sin este signo ortográfico, pudiéndose contar en las 23 restantes hasta 36 paréntesis. Esta tendencia a los separadores no es una originalidad de Prada. Ya se daba en el libro de Marías Todas las almas, así como la infrecuente sustitución de la adversativa 'aunque' por 'pero' al inicio de un paréntesis. • Repeticiones Toda la narración está cuajada de reflexiones anafóricas, cuya reseña bien podría ser tomada por el índice de un poemario: "no me costó imaginarla... (40); me infundía un temor plácido... (94); aprensión y desasosiego... (204)". De hecho, el relato se abre con una anáfora: "Es difícil y...", y termina con una verdadera apoteosis: "Otros rostros se alejan y precipitan en la común argamasa del olvido", que se extiende a todo el capítulo final. Para destacar el oxímoron recurre siempre a la misma muletilla: "Mausoleos proletarios (si la contradicción es admisible); ruinoso e inexpugnable (si la contradicción es admisible); una cortesía malhumorada... ; un ansia parsimoniosa... ; una obsequiosa negligencia... ; una consternación impávida...; descendía horizontalmente...; una terquedad dúctil...; certificados falsos de autenticidad...; cautela retráctil..." Da la sensación de que Prada fuerza el uso de esta figura, mientras que otros autores, con más mesura, se limitan a dejar claro que su aparición no se debe al descuido: "... podría clasificarse, salvando la evidente contradicción de los términos, como una indiferencia autoritaria" (Saramago, Todos los nombres, pág. 20). A menudo, el autor da muestras de incontinencia y hace un empleo abusivo de sus hallazgos, como cuando tras haber reseñado que pisar la nieve transmitía al viajero el mismo remordimiento "que debe sentirse después de haber infringido una virginidad o abofeteado una inocencia", no se resiste a utilizarlo otras dos veces antes de finalizar el capítulo, remedando aquellas repeticiones que se daban en el teatro decimonónico cuando el público voceaba: ¡bis!, ¡bis! Y aún vuelve a recordarlo en las págs. 145, 207... Igual ocurre con aquello de que el arte es una religión del sentimiento, o lo de que el tiempo tiene en Venecia una consistencia pastosa, como los sueños, o lo de que ningún dios se ha dignado arrancarle una costilla... A veces lo que se repite es el sentido. Por ejemplo, cuando Giovanna dice que Gilberto quería «un hijo que fuese a la vez su discípulo y el depositario de sus enseñanzas». ¿No es lo mismo? • Locuciones rebuscadas A Prada no le repugna el empleo de palabras raramente utilizadas: «la piel injuriada por manchas de vitíligo», no en el DRAE, aunque sí en MM; o «remejiéndose en las sábanas como antes se había remejido...», no en MM. [Valle emplea la palabra «remejerse» en Tirano Banderas.] La reincidencia en este significante por tres veces en ocho páginas, hace pensar en un prurito de palabra recién aprendida. Parecido efecto produce la descripción «ojos de mosaico bizantino», que suena en La tempestad como un eco de su reciente uso por Muñoz Molina en Plenilunio. El empleo de giros poco divulgados, o muy locales (como «altiricona»), resulta aún más chocante al ponerlos en boca de personajes con un habla tan dispar como el hispano Ballesteros, «le oigo de siete sobras (29)» y la veneciana Dina, «lo sabes de siete sobras (101)». En cualquier caso, Prada sacude la pereza del lector, instándole frecuentemente a saltar del libro al diccionario para confirmar alguna palabra que la ignorancia general, secundada por la negligencia mediática, han deformado, como zurrapa, habitual y erróneamente convertida en zurraspa. • Simbiosis del autor con el entorno Venecia le sienta bien a este narrador, susceptible de ser acusado por «la acumulación casi empalagosa de belleza», por sus callejones sin salida y sus derrotas conducentes al extravío. Como Venecia, su relato puede dar la sensación de riqueza mal administrada, pero a eso se aprende. Simplemente, le falta «un aplomo que sólo se adquiere con la veteranía». • Descripciones zoológicas Gesto bovino, andar palmípedo, o de cigüeña, o de mantis religiosa, tacto molusco, tacto de animal batracio. • Imágenes En un solo párrafo, Prada convoca un número insospechado de imágenes bien conseguidas: «Chiara dormía en diagonal, como si quisiera colonizar la cama». «El cabello como un violín deshilachado». «La ternura, esa pasión que consiste en inmiscuirse en las células de otro cuerpo». «Cuando ya las explicaciones se han convertido en mercancía caduca». «El talento es indómito y exige una intrepidez máxima, la intepidez de quien reniega de su inteligencia: el arte es una religión del sentimiento». «La asimetría acrecienta la belleza». «La suspicacia quizá sea un estado perfecto de lucidez, además de un estado constante de deseperación». «La verdad se desenvuelve mejor en el laconismo, la locuacidad es un ornamento que nos salvaguarda y hace pasar desapercibida la mentira». (193, 199 y creo que ya antes) VENECIA Son numerosas las observaciones acerca de la isla y sus peculiaridades, insistiendo en «la acumulación casi empalagosa de belleza (...) Fatigaba a la vista el espectáculo incesante de los palacios, fatigaba la orfebrería de la piedra, fatigaba tal acumulación de belleza, tanto dispendio arquitectónico». Hay una voluntad histórica: «Durante siglos, la República de Venecia había practicado el segregacionismo con sus vecinos infectados: los muertos a San Michele, los orates a San Servolo, los leprosos a San Lazzaro degli Armeni, los judíos a la Giudecca, y así hasta completar un archipiélago de marginación que no la había preservado de la mezcla racial ni de la lepra ni de la locura ni de la muerte ni de tantas otras enfermedades y estragos». El carnaval «había alcanzado su mayor lustre en las épocas más aciagas de la República, cuando las epidemias de peste se recrudecían». La mayoría de las caretas correspondían a «personajes originarios de la comedia del arte: Arlequín, Colombina, Polichinela». A ellas se añadió la utilizada por los médicos, que recordaba a un pajarraco lúgubre porque tenía «un pico hueco, relleno de sustancias desinfectantes que los protegían de los miasmas». Hay también una información turística: «La numeración de las casas no se restringe a los límites de una calle, sino que se extiende a todas las calles que componen un distrito [hay seis: Sta Croce, San Marco, Castello, Dorsoduro, Cannaregio y Accademia]. Los distritos establecen la separación entre estamentos y gremios. En Venecia están proscritos los automóviles y los ascensores». La Giudecca: «Exceptuando algunas iglesias diseñadas por Palladio, el perfil de la isla era menestral y proletario, con bloques de pisos en cuyos patios flameaban los blusones y los mandiles y los monos azul mahón (...) Murano y Burano, emporios de la bisutería (...) En Venecia, ningún exotismo desentona». Y, como no, una visión lírica, derivada del talante del protagonista: «Venecia estaba a punto de zozobrar: el agua había invadido el vestíbulo de los palacios y el atrio de los templos, había extendido su epidemia de cieno y oleajes mansos hasta los mosaicos de la basílica de San Marcos (...) El agua alta anegaba el embarcadero. [San Marcos] amagaba con entregarse [a la laguna], como una Atlántida vacilante». TRAS LA TEMPESTAD VIENE LA CALMA FGI Sus manos septuagenarias cerraron el libro con la misma delicadeza trémula con que solía cerrar el estuche de sus joyas, aquéllas que valoraba por sus recuerdos más que por sus quilates. Su mirada remontó la armadura de las gafas para buscar el rostro del hombre que estaba sentado en el sillón opuesto. No se dejó engañar por su expresión abstraída. Lo conocía demasiado bien como para saber que durante los últimos minutos toda su atención se había concentrado en la cuenta atrás de las páginas que ella pasaba. Sin duda, el gesto que anunciaba el fin de la lectura lo había puesto sobre alfileres, pero él fingía meditar en otras cosas. Respetuosa con la simulación de su marido, la mujer carraspeó antes de hablar. –Ya lo he terminado. –¿Y…? –Lo mismo que te dije cuando leí Coños: algunas de estas páginas son de lo mejor que he leído en mucho tiempo. –Algunas, porque otras... Ella lo reprendió con una mirada que a duras penas pudo alcanzarlo, protegido como estaba tras un parapeto de humo, más denso a cada nueva bocanada. –¿No te ha parecido fantástica la riqueza de su lenguaje? –Yo, más que de riqueza hablaría de ostentosidad. Hay demasiadas palabras traídas del otro lado de los límites. –¡Límites! ¿Pero quién decide los límites? Si tú mismo pones el listón hoy mucho más arriba que hace un par de años. Y así es como debe ser, pero no olvides que eso se lo debes a escritores como este chico, que no sólo te enseñan palabras que desconocías, sino que te ayudan a corregir otras que, por haberlas aprendido en la calle, las pronuncias mal. –Pues «zurrapas»: tú siempre dices zurraspas. Y cazar gambusinos en lugar de «gamusinos». El viejo se rebulló en su sillón, buscando un mejor ajuste de su espalda contra la riñonera, y le pegó a su pipa una chupada más profunda que las anteriores. –¿Las has confirmado en el diccionario? –ella asintió con la cabeza, provocando el bamboleo desdeñoso de una manaza que sacudía las imputaciones entreveradas de humo–. No les di mayor importancia. Pensé que serían errores del linotipista. –Pues no lo son. Lo que pasa es que cada día te vuelves más cómodo, y sólo te esfuerzas en buscar excusas para tu pereza. Que si la ignorancia general, que si la negligencia mediática... –Eso sí que no. De cómodo, nada. Mira, mira, ahí tengo la prueba –y señalaba hacia un cuaderno que reposaba en una mesita contigua–. Lo que pasa es que me fastidia estar continuamente saltando del libro al diccionario para consultar palabras tan rebuscadas como «vitíligo» o «derrelicto» o «remejerse». –Yo «remejerse» ya la conocía. –Pues yo no. Y fíjate en lo que te digo: creo que el autor, tampoco –y apartó de su boca la pipa, que lo obligaba a mantener los ojos entornados, a fin de contemplar mejor la expresión intrigada de su esposa–. ¿No crees que la reincidencia en este significante por tres veces en sólo ocho páginas se debe al prurito de la palabra recién aprendida? –Lo dudo. Valle la usaba ya en Tirano Banderas... Pero, ¿y qué si fuese así? También los escritores aprenden con el día a día. Sólo que ellos van por delante y nos transmiten sus conocimientos. ¿Sabes qué? A mí también me pareció que la descripción «ojos de mosaico bizantino» me sonaba como un eco muy reciente de Plenilunio. Pero aunque lo fuera: no veo nada censurable en eso. El viejo esbozó una sonrisa artera. Su juego favorito no había hecho más que empezar, pero ya tenía la confirmación de que tampoco esta vez se vería defraudado. –¿Y qué me dices de aquello de «le oigo de siete sobras»; o «lo sabes de siete sobras». ¿No te resulta chocante que un giro tan poco divulgado aparezca en boca de personajes con un habla tan dispar como las de un hispano y una veneciana? –No, porque en este relato no hay más voz que la de Alejandro. Es él quien escribe todos los diálogos y, con toda seguridad, no recuerda las palabras que escuchó, sino la impresión que le causaron. –¡Ya! La disculpa de la subjetividad. –No es una disculpa. Si Alejandro fuese un objeto, sería objetivo. Pero como es un sujeto... –Bueno, vale, vamos al grano. Estarás de acuerdo en que el relato viene a sumarse a esa moda cultista y cosmopolita, que aspira a iniciar al lector en parcelas poco divulgadas de la literatura, o en otras artes y otros lugares, en los cuales el autor rara vez acredita una sólida experiencia. –¿Qué quieres decir con eso? –Que entre Galíndez y Bélver Yin hay una diferencia, ¿no te parece? –Sí, pero no creo que La tempestad tenga nada que ver con ninguno de esos dos relatos. –Con esos, precisamente, no. Los he traído como ejemplo porque ya habíamos hablado de ellos en otra ocasión. Pero vamos a ver. A ti, todas esas explicaciones con las que se describe el proceso de falsificación de un cuadro, ¿no te han traído a la memoria algunos pasajes de El club Dumas, sólo que aplicados a una pintura en lugar de a un libro? –Cuando has leído cientos de libros todo lo que lees te suena a algo. A mí me pasa, pero eso no me disgusta. En literatura no existen las patentes. –Ya. Todo es enriquecimiento de la ofrenda a la Divina Escritura. ¡Pero existen la impronta, el estilo! –Hombre, si se trata de estilo, no me negarás que el chico lo tiene. Tú podrías distinguir sin esfuerzo una página suya de la escrita por cualquier otro escritor. –Pues ya ves. Ahora que lo dices, en algún momento he tenido la impresión de estar leyendo a otro, tal vez a... –y dejó el nombre aplazado, mientras retorcía su cintura correosa para alcanzar el cuaderno que había señalado hacía un par de minutos; lo abrió y buscó algo antes de completar la frase– Marías. Los dos parecen tener la misma debilidad por los paréntesis: de las 24 páginas del primer capítulo, sólo una se escapa sin ese signo, y en las 23 restantes he podido contar hasta 36 pares. ¡Pero si es que hay páginas que parecen la pizarra de Albert Einstein! –El paréntesis también es un signo ortográfico. –¡Ya! –encajó el viejo, sonriendo. La conocía demasiado como para confiar en su aceptación a las primeras de cambio–. Si sólo fuera por el aspecto aritmético de algunas páginas... Pero está, además, esa forma tan peculiar de abrir los paréntesis adversativos –mientras hablaba, sus dedos habían buscado algo entre las páginas del cuaderno–. Aquí está: «Pese a mi progresiva ebriedad (pero tengo la fortuna de...)». Cuando leí Todas las almas ya me llamó la atención que Marías prefiriese utilizar un pero frontal, en lugar del más dialogante aunque: «Desdeñando los montículos más objetivamente deseables (pero detesto las simetrías)». Culo veo, culo quiero, De Prada no duda en imitar esta construcción de Marías. –Ya te he dicho antes que nada es de nadie en literatura. Además, alguien a quien tú respetas mucho opina que el trabajo del escritor no es más que un compromiso con la continuidad, un faenar en el molino inmortal de la literatura –citó la mujer, de memoria. El viejo guardó silencio durante dos o tres segundos, el tiempo necesario para recordar el nombre del autor aludido. Luego sonrió entre condescendiente y malicioso, mientras se replegaba en su sillón como quien da un paso atrás para tomar impulso y saltar más alto. –Ya, ya, si en eso estoy de acuerdo. Pero yo sigo pensando que Venecia se habría quedado sin su falsa delgada de no haber existido la falsa gorda de Wychwood Forest. ¿No crees que La tempestad debe demasiado a Todas las almas? –Bueno, y según tú ¿qué debería hacer De Prada, renunciar a escribir sólo porque ya existía un escritor supersticioso y devoto de las atmósferas opresivas? Si quieres demostrarme que algo no está bien en La tempestad, tendrás que centrarte en su estilo y dejarte de alusiones a otros escritores -replicó la mujer, mostrando su decisión de dar por zanjado el tema de las resonancias. –Bien –el viejo sopesó la oportunidad de sacar a relucir argumentos de más peso–. Bien, entonces, ¿qué me dices de la muletilla que emplea para destacar el oxímoron? Aquí tengo algún ejemplo: «mausoleos proletarios (si la contradicción es admisible); ruinoso e inexpugnable (si la contradicción es admisible); una cortesía malhumorada (si la contradicción...); un ansia parsimoniosa (si la...); una obsequiosa negligencia... ; una consternación impávida...; una terquedad dúctil...» ¡Siempre, siempre con la muletilla «si la contradicción es admisible». –El estribillo no daña la composición. –¡Cuando la matraca es soportable! –¿¡Y por qué matraca!? Muchas figuras retóricas se basan en la repetición. Todos los narradores con temperamento poético las usan. Poe hizo girar su mejor poema en torno al estribillo «Nunca más». Tú estás de acuerdo en que el prosista inteligente debe ser un buen poeta, y no me negarás que este chico lo es. Me gusta el ritmo que imprime a la narración con sus reflexiones anafóricas. ¿No las tienes por ahí apuntadas, tú, tan amante de la estadística? –Algunas... -sus dedos se movieron con rapidez entre las anotaciones-. «No me costó imaginarla...; me infundía un temor plácido...; aprensión y desasosiego...». Bueno, y por supuesto, la apoteosis del capítulo final: «Otros rostros se alejan y precipitan...» –¿Te das cuenta? Es como si leyeras el índice de un poemario. Además, el que avisa no es traidor, y lo primero que te encuentras en el relato ya es una anáfora: «Es difícil y...» –¡Sí, sí! ¡Fíate tú de los que avisan! Te crees que vas a leer el relato de alguien que viaja hasta Venecia para estudiar un cuadro y resulta que solamente lo mira una vez y a oscuras. –¡Vamos, vamos! No me digas que se te han pasado por alto un sinfín de imágenes bien conseguidas. O reflexiones como «la asimetría acrecienta la belleza», o «la suspicacia quizá sea un estado perfecto de lucidez, además de un estado constante de desesperación», o «la ternura, esa pasión que consiste en inmiscuirse en las células de otro cuerpo» –recordó ella, sin necesidad de apuntador. –¡Cuánto tiempo y cuánto papel me ahorraría si tuviese tu bendita memoria! –Lo que tú necesitas no es memorizar, sino sentir. ¿Cómo es eso que dice el chico? Algo como que «el talento nos exige el coraje de renegar de la inteligencia, porque el arte es una religión del sentimiento.» –¿Ves lo que te digo? Hasta cuando escribe algo aceptable resulta cargante. ¿Cuántas veces repite lo de la religión del sentimiento? Lo suyo no es devoción: es incontinencia. Como cuando dice aquello de que pisar la nieve le produce... a ver dónde... ¡aquí!: el mismo remordimiento «que debe sentirse después de haber infringido una virginidad o abofeteado una inocencia.» Lo lees y dices: hombre, esto está bien. Pero en seguida compruebas que él piensa lo mismo y que no se resiste a utilizarlo otras dos veces antes de finalizar el capítulo, como en el teatro decimonónico, cuando el público voceaba: ¡bis!, ¡bis! Y aún vuelve a repetirlo en páginas posteriores... Lo mismo le pasa con aquello de que ningún dios se ha dignado arrancarle una costilla, o lo de que el tiempo tiene en Venecia una consistencia pastosa, como los sueños. –¡Hojas adelante, hojas atrás! ¡Qué mareo de cuadernillo! Si no te parecía un relato interesante, no entiendo por qué te has tomado la molestia de sacar tantos apuntes. –Mujer, conociéndote sabía que en cuanto terminases de leerla me someterías al tercer grado. Por cierto, ¿qué te pareció el feroz interrogatorio de Gabetti a Ballesteros? ¡Un fiasco! Esta vez, la mujer tardó en responder. Sus labios se entreabrieron en un par de ocasiones, sin que llegasen a emitir el menor sonido, en vista de lo cual, el viejo volvió a la carga. –Y eso que se trata del momento crucial del relato. –No necesariamente. –Sí que lo es. Fíjate en su ubicación, justo a la mitad de la historia –el viejo buscó rápidamente en sus apuntes, apoyando la vista en el dedo índice de su mano derecha–, capítulo VII, página 162. La novela tiene catorce capítulos y 320 páginas. –Una coincidencia. El autor declara por boca de Alejandro que la simetría no es subsidiaria de la belleza. –Pura inconsistencia, como todo lo que hace o dice ese personaje. ¿Desde cuándo un hombre cuyo temperamento es «por naturaleza irresoluto» sale a la calle descalzo y se tira al agua en calzoncillos, de noche y en pleno mes de enero, para socorrer a un desconocido? ¿Cómo es que alguien que dice haber «descartado las efusiones núbiles» se va detrás del primer culo que ve, aunque sea plano? –El propio Alejandro dice que siempre había discurrido con método antes de llegar a Venecia, pero que la ciudad ha operado en él una transformación... que se le han averiado los sentidos o algo así. –¡Ja! ¿Hasta el extremo de que un putero como Tedeschi tenga que llamarle al orden? «No deberías meterte en tantos líos; tú ves un coño y ya te olvidas de tus obligaciones.» ¡Pura inconsistencia! ¡Pura inconsistencia! En ese momento, el cuerpo del viejo sufrió una sacudida violenta y toda la piel del cuello para arriba se le volvió del color de la grana. Durante medio minuto, el bramido de sus expectoraciones estuvo atronando la estancia hasta que, por fin, las vías respiratorias consintieron el paso de un hilillo de aire en dirección a los pulmones, tregua que su delirante propietario aprovechó para volver a chupar afanosamente de la pipa. –Ya te lo decía –recordó su mujer con el tono neutro de quien asiste a un hecho doloroso, pero cotidiano–. No sé por qué te acaloras tanto. –¿Por qué? Porque aún estoy vivo. Los hay que se acaloran hablando de política, otros prefieren desgañitarse en las gradas de un campo de fútbol. Yo prefiero estar en mi casa, al lado de mi mujer, comentando un buen libro. –¡Vaya! Por fin reconoces que se trata de un buen libro. –¿Quién ha dicho eso? ¿Yo? Habrá sido un desvarío de recién resucitado. ¿Dónde estábamos? –Querías convencerme de que el enfrentamiento de Alejandro con... –¡Ah, sí! El enfrentamiento entre Gabetti y Ballesteros: su condición de eje del relato está muy clara. Además, la importancia de este acto viene rubricada por el hecho de que los dos acudan armados con sus mejores argumentos, según se desprende de sus insistentes comentarios anteriores. Digresiones aparte, hasta ese momento Ballesteros no ha hecho otra cosa que exagerar la relevancia del encuentro; tampoco Gabetti duda en anunciarlo a bombo y platillo: «Bueno, Ballesteros, ha llegado el gran momento»; y Chiara también pone su grano de arena: «Espero que vayas bien preparado. Gabetti no deja títere con cabeza.» En fin, que en medio de toda esa expectación, llega el momento de la verdad: Ballesteros hace su interpretación y Gabetti, el devorador implacable de adversarios, reacciona con el estupor de un inepto. –O de alguien cogido por sorpresa. –Para eso tendría que desconocer la tesis de Ballesteros. ¡Pero él la ha leído! Él conoce de antemano los planteamientos de su rival. En esas condiciones, no es verosímil su improvisación de un tímido rechazo, basado en la «secuencia natural de los acontecimientos», como si ignorase que, en la pintura medieval, la temporalidad solía resolverse mediante escenas simultáneas. –Quizá Gabetti, como sabe que el cuadro es una copia, no quiere prolongar la discusión. Prefiere sacrificar su orgullo antes que dar lugar a que Ballesteros advierta el fraude. –¿A la luz de una vela? ¿Un principiante? Mira, si de verdad era eso lo que temía, nada mejor que obligar a su oponente a bajar la vista al suelo, apabullándolo con algún argumento de peso. Sin embargo, lo que esgrime el implacable profesor no es más que un pretexto fácilmente rebatible con sólo invocar una noción de parvulario, "la síntesis iconográfica", que permite reunir en una sola escena acontecimientos referidos al presente, pasado y porvenir del tema retratado. Y con esto, Gabetti enmudece definitivamente... Como tú, por lo que veo, ¿eh? –¿Qué quieres que te diga? Tú siempre ves la botella medio vacía. –Pero no me negarás que, con tanto preparativo, tú también esperabas algo realmente espectacular, casi mitológico, no dentro del cuadro, sino enfrente suyo. Y resulta que lo que se anunciaba como artillería pesada se queda en un petardo. Aquí es donde todo se tambalea, donde la arquitectura de la narración revela su consistencia de cartón piedra, donde afloran toda la ligereza descriptiva, toda la incoherencia entre lo que se dice de los personajes y lo que realmente hacen. –Hace un momento te quejabas porque no eras capaz de apreciar la belleza poética del texto. Ahora te niegas a aceptar su fantasía como relato de aventuras. –¡Ah, no! Lo que rechazo no es la fantasía sino la falta de imaginación. No me molesta la afición del protagonista a meterse en líos, sino la manera en que sale de ellos. Por ejemplo, en la Academia, cuando el delincuente que ha caído sobre él le tiene la cabeza agarrada por las sienes y se la está golpeando contra el suelo: ¿cómo se las apaña, en una situación semejante, para alcanzar con los dientes la oreja de su agresor? Te recuerdo que, si la posición le es desfavorable, no digamos la correlación de fuerzas: el agresor es un tipo «fornido, de brazos reventones de musculatura y manazas de estibador», mientras que Ballesteros se reconoce «fofo». –Ya te veo. Como a ti nunca te ha pasado nada emocionante no encajas que un hombre como Alejandro pueda salir airoso de sus encuentros con hombres y mujeres. –Pues mira, ya que lo dices, no creo que tú, como mujer, puedas disculpar una historia en la que todas se mueren por llevarse a la cama al primer desconocido que encuentran. ¡A estas alturas volver al tópico del español machote frente al extranjero impotente! –Eso lo da el género. –¡Pero si tú no crees en los géneros! Precisamente a ti lo que te gusta es que un relato sea inclasificable. –Pues claro. Una novela debe tener su buena dosis de acción, pero también de poesía; sus buenos diálogos, pero también... –¡Eso sí que no! ¡Que me digas que los diálogos son buenos! Tomo, por ejemplo, un diálogo entre Ballesteros y Chiara. Ésta es la parte del joven: «-Yo es que soy gafe. Desde que llegué no hago más que mojarme (...) No te creas que me dejo engatusar así como así. Soy duro de pelar (...) Ni toda la suciedad del mundo podría mancharte (...) Yo también subo. Qué voy a hacer aquí como un pasmarote...» ¿Has leído alguna vez algo más estereotipado? –Seguramente, pero aunque no fuera así, tú no deberías juzgar a este personaje por la poca convicción de sus palabras, sino por su riqueza introspectiva – súbitamente, los ojos de la mujer se iluminaron con múltiples destellos acuosos y la parte alta de su cuello se inflamó, amenazando con estrangular su voz; pero siguió hablando, alentada por la emoción con que su marido atendía a cada una de sus palabras –. Tienes que comprender que en muchos aspectos Alejandro no es más que un niño todavía. Está descubriendo el amor, y lo hace en un mundo en el que a cada instante pasan cosas que no dejan de sorprenderlo, y quizá de asustarlo. ¿Es que no te das cuenta de lo solo que está? ¡Vaya si se daba cuenta! Y también de que al nombrar al joven Ballesteros su mujer pensaba en otro Alejandro, más de carne, de su propia carne. Por eso, al callar ella, él se apresuró a romper el silencio, respondiendo a una pregunta que no esperaba respuesta con otra que tampoco la necesitaba. –¿En qué estás pensando? Ella lo miró con el agua de sus ojos convertida ya en cerámica. –En nada en particular. –¿En nada? Déjame adivinar. Estás pensando que si yo no fuera tan intransigente con aquello que más aprecio quizás ahora no estaríamos solos. –¿Tú estás solo? Porque yo no. Te tengo a ti. –Pero no a tu hijo, que yo me encargué de ahuyentar. –¿Pero qué dices? Con setenta años es ley de vida que no tengamos otra compañía que la tuya y la mía. Y la de nuestra memoria. Al leer, ¿no te recordabas a ti mismo, perdido por las calles de Venecia, como Alejandro, porque nadie nos había explicado lo de los distritos? –De quien me acordaba era de ti -musitó el viejo con un hilo de voz-, mientras leía la descripción del cuerpo de Chiara, momentos antes de que hicieran el amor. –Nosotros también arrastrábamos una maleta –prosiguió ella, que quizá no había escuchado las palabras de su marido–, aunque tuvimos la suerte de que entonces los canales respetaban las aceras. ¿Te acuerdas de nuestros paseos por la calle Longa, para salir a San Marco? –Claro –admitió el viejo de mala gana, contrariado al ver que su mujer no aceptaba el giro que había pretendido dar a la conversación. –Y el vaporeto, el canal grande, Rialto... La verdad es que me ha ayudado mucho a recordar aquellas vacaciones, ¿a ti no? –Sí, sí, pero estábamos hablando de una novela, no de una guía turística. –¡Venga, deja de hacer el cascarrabias! Lástima que no entrásemos a la Academia. –Bueno, pero la vimos por fuera, como la Madonna dell'Orto, como casi todo... –Sí, para nosotros, Venecia es una ciudad de exteriores. ¡Ah, una cosa! A ver si tú te acuerdas. Es que yo tengo la impresión de que la iglesia de San Stefano era de planta baja, y no recuerdo que tuviera ninguna torre inclinada. –No sé. Recuerdo que vimos un campanario inclinado desde lo alto del campanille, pero luego intentamos localizarlo y volvimos a perdernos. –Sí, aunque encontramos por casualidad, medio escondido en un patio, el palacio Contarini, con su escalera de caracol, y su balaustrada blanca. –Sí, tienes razón. Siempre nos quedará Venecia. –Como a Alejandro.