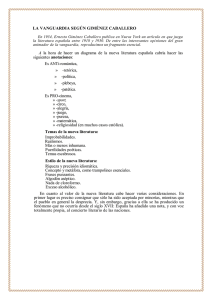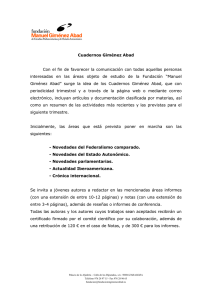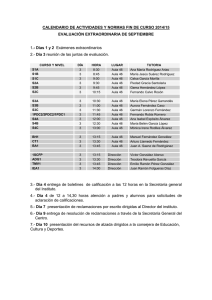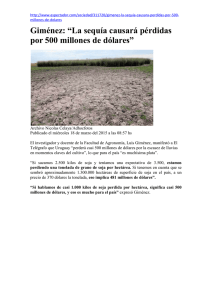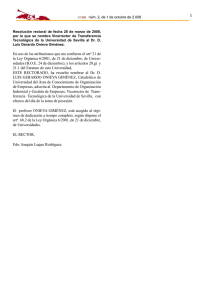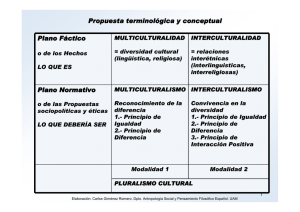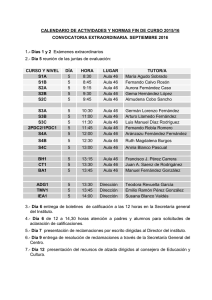Tulio HALPERÍN DONGHI. Tradición política española e ideología
Anuncio

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO Tulio HALPERÍN DONGHI. Tradición política española e ideología revolucionaria de Mayo. Buenos Aires, Eudeba, 1961, pp. 7-24. Prólogo En 1810 se inaugura en el Río de la plata un nuevo estilo político, destinado a satisfacer exigencias ideológicas también nuevas. He aquí una caracterización extremadamente esquemática del hecho de Mayo, cuya misma simplicidad parece hacerla tan irrecusable como obvia. Y que sin embargo es recusada, y cada vez con mayor frecuencia. Si esa recusación se apoyase tan sólo en el también obvio descubrimiento de que sectores enteros de la realidad rioplatense no sufrieron cambios decisivos en 1810, su alcance sería excesivamente limitado para que pudiera interesarnos. El hecho mismo es, por otra parte, conocido desde antiguo; los primeros argentinos que se sintieron a distancia bastante de la Revolución como para integrarla en la historia los hombres de 1837 la caracterizaron como un cambio absoluto; al subrayar lo que en ese cambio había de incompleto no creyeron contradecir la imagen que de la Revolución habían elaborado, sino señalar lo que en la Revolución quedaba aún vivo como tarea irrealizada, urgente en el presente argentino. Y, por cierto, es preciso admitir que no había contradicción entre ambas actitudes. Ello no implica que fuesen ambas acertadas: era en primer término discutible que la Revolución fuese, aun en los sectores a los que más intensamente había afectado, un cambio absoluto, que significase la ruptura total can un pasado del que el movimiento revolucionario nada heredaba, que solo sobrevivía como su enemigo irreconciliable. Esta imagen de la Revolución es, en efecto, muy insuficiente. Admitamos el esquema sobre el cual gustaban de completarse así mismas las revoluciones del ochocientos; prohibámonos vincularlas con lentas ó rápidas rupturas de equilibrio dentro de la realidad prerevolucionaria; veamos en ellas tan sólo el brazo armado de un sistema de ideas que debe su fuerza a la verdad intemporal de sus contenidos. Aun así esas ideas, que no se justifican por su historia, tienen sin embargo una historia: los principios en cuyo nombre se condena a la realidad prerevolucionaria han surgido dentro de esa realidad misma. Aún Taine, que acepta sin revisión esa imagen clásica del hecho revolucionario para mejor condenar a la revolución misma, podrá denunciar como cosa perversa la sistemática enemiga del esprit classique contra toda verdad que pretendiese fundar su imperio en su vigencia tradicional; no querrá siquiera negar que ese esprit classique era la más prestigiosa, la más respetada de las tradiciones ideológicas de la Francia prerevolucionaria. Pero, admitido esto, no habremos tampoco renovado en lo esencial la imagen de la Revolución. La generación de 1837 había renunciado a ver la revolución de 1810 como un hecho ubicable en un instante del pasado; comenzada en el oscuro instante en que la idea revolucionada se encamaba, proseguía aún en el presente. Pero también puede admitirse que esa misteriosa encarnación no se da en el momento mismo en que la revolución triunfante se revela a la faz del mundo; toda una oscura prehistoria precede entonces al hecho que la descubre a los ojos de los hombres. Admitir esta extensión hacia el pasado del hecho revolucionario no obliga a renunciar a la imagen catastrófica de la revolución como cambio absoluto, como nuevo comienzo, así como no obligaba a renunciar a ella el prolongarla hacia el futuro. Es precisamente esa imagen catastrófica de la Revolución la que se trata de superar. Sólo que no es fácil hacerlo: al recogerla, recogemos a la vez un dato excesivamente importante como para que nos sea lícito luego dejarlo perder: la imagen que la Revolución se hace, sí misma. En la experiencia de quienes la viven, en efecto, toda revolución es absoluta, en cualquier plano que ella se realice. El letrado que le formó en la delicada y a veces desesperante sabiduría de Atenas, cuando renuncia a ella para buscar una nueva patria del alma en Jerusalén, cree que esa reorientación ha hecho morir en él al viejo Adán para que de él naciese el hombre nuevo. El lector de los párrafos sabiamente balanceados donde se proclama esa encendida convicción, descubre a través de un arte retórico que es legado de Atenas hasta qué punto esa pesada herencia sigue gravitando sobre quien proclama haberse liberado de ella. Pero si, partiendo de ese descubrimiento, proclamara a su vez que la ruptura es falsa, vendría a negar la experiencia renovadora que el letrado vive con intensidad nada disminuida por el hecho de que encuentre del todo natural expresaría con formas maduradas antes de que se diera en él esa renovación. La continuidad entre pasado pre-revolucionario y revolución puede y acaso debe ignorarla quien hace la revolución; no puede escapar a quien la estudia históricamente, como un momento entre otros del pasado. Pero al mismo tiempo éste no puede ignorar que esa continuidad se da a través de lo que llegue a ser lo que sea se propone constituir una ruptura total. Esa extraña continuidad fue advertida también ella desde antiguo por los historiadores del Río de la Plata, que no comenzaron por ver en ella propiamente hablando una continuidad histórica: más que en la concreta historia colonial, el manantial de la energía revolucionaria era buscado en cualquier mandato extra histórico de la estirpe o de la tierra, en la vocación de libertad traída en la sangre o bebida en el horizonte ilimitado de la llanura. Sin duda el pasado colonial ofrecía ya testimonios de esa vocación; pero tampoco esos testimonios eran colocados en un plano propiamente histórico: eran la manifestación, en ese plano, de fuerzas, de tendencias previas a toda historia. Irala, Hernandarias, los mancebos de la tierra, los precursores de la Revolución más o menos arbitrariamente elegidos no, establecían lazo alguno entre su época, y la revolucionaria, porque no eran considerados hijos de su tiempo, eran imágenes míticas que aludían a realidades esenciales y por lo tanto intemporales, y sólo en cuanto lo eran anticipaban en el siglo XVI la revolución republicana del XIX. He aquí una imagen cuya insuficiencia es de nuevo innecesario señalar. Fruto tardío del romanticismo historiográfico, sobrevivió cuando en otros campos las inspiradas en el mismo espíritu habían caído en un justo descrédito, Esta imagen de la Revolución de Mayo, como revelación y directa consecuencia de una realidad esencial previa a toda historia, es en efecto hermana de las que el romanticismo utilizó para explicar la evolución del derecho, de las literaturas nacionales, de las nacionalidades mismas. Para poder subsistir, semejante imagen requería que los hechos por ella agrupados no fuesen examinados demasiado de cerca. Vico en tantos aspectos precursor podía ver en Homero la voz casi anónima de una siempre renaciente edad heroica; la imagen demasiado precisa de la cultura cortesana en que florece la poesía homérica nos impide hoy descubrir, tras del artista de un lugar y un momento, al representante de un instante idealmente eterno en la vida de la humanidad, al equivalente griego de los sólo postulados rapsodas de Roma y de Galia. Análoga dificultad en el escenario rioplatense: cuanto más sepamos acerca de Hernandarias, más difícil nos resultará adivinar tras de esa figura demasiado precisa los rasgos del argentino esencial que en él columbró V. F. López. Relevados de su exorbitante misión de comunicar la historia contingente con la realidad esencial que ella oculta, Hernandarias, Irala, los mancebos de Santa Fe siguen apareciéndonos sin embargo unidos al proceso revolucionario; pero el nexo que los une es buenamente el que liga dos momentos fe la historia rioplatense. Los hechos históricos no serán ya explicados por una realidad esencial, sea ella natural o metafísica, sino más modesta pero también más seguramente por la historia misma. He aquí un cambio de punto de mira que parece del todo normal y que se impone en cuanto a la interpretación de la Revolución de Mayo cuando ha triunfado ya con exceso en otros campos. Y aquí tal vez debiera concluir esta relación: tan natural, tan definitivo y poco problemático viene a resultar el desenlace. Sin embargo, la aplicación de ese nuevo enfoque a la historia de la Revolución de Mayo no resuelve adecuadamente los problemas que pretendía enfrentar; crea otros nuevos, acaso aún más graves. Ello se debe a las condiciones particularmente desfavorables en que se ha producido esa renovación de enfoque, en cuanto a nuestra revolución. En primer término, buscar la continuidad entre la revolución y el pasado revolucionario suele significar dejar a un lado por un instante el problema de la ideología revolucionaria, estudiar el papel que en la concreta historia de la comunidad que la elabora cumple el movimiento revolucionario mismo, buscar si de la política que la revolución hace suya no hay antecedentes justificados quizá por ideologías distintas y aún opuestas en el pasado, Así, comenzó a verse de modo nuevo la Revolución Francesa cuando Tocqueville descubrió en ella no la destrucción sino el coronamiento de la obra emprendida por la monarquía centralizadora y niveladora. De las concretas conclusiones excesivamente simplistas de Tocqueville puede no quedar nada en pie; queda de su obra la enseñanza de un modo nuevo de estudiar la revolución, hecho posible porque Tocqueville quiso pasar del estudio de discursos, proclamas y constituciones a la densa realidad francesa de 1789. Sólo que en cuanto a la Revolución de Mayo esta reorientación del interés de los investigadores es apenas posible: para llevarla a cabo deberíamos conocer mucho mejor de lo que efectivamente la conocemos la realidad en que la revolución va a incidir. Sin contar con los frutos de esta tarea indispensable, los historiadores no han renunciado sin embargo a elaborar una imagen nueva de la Revolución, a rastrear lo que en ella continúa el pasado colonial. Y estando así las cosas, han ido a buscar esa continuidad en el plano de las ideas. Mas con ello corren peligro de subrayar la afinidad entre el mundo de ideas revolucionarias y el vigente antes de la revolución, olvidando un hecho más esencial que esa afinidad misma: que – como se ha señalado ya– con esas ideas se estructura una ideología revolucionaria, instrumento ideológico para negar y condenar todo un pasado... Esta dificultad puede salvarse con alguna cautela y sentido de la perspectiva; no nace por otra parte de un enriquecimiento sino de una limitación del panorama de la Revolución, que aquí se encierra en términos demasiado estrictamente ideológicos. Al vencerla habremos salvado sin duda un escollo, no habremos sin embargo ganado una imagen más rica y compleja que la propuesta por nuestra historiografía tradicional para el hecho revolucionario. Otras dificultades traídas por el nuevo enfoque de la Revolución deben ser, en cambio, bienvenidas: ellas sí provienen de un enriquecimiento real de la imagen de la Revolución. Al buscarse su clave en un pasado histórico y no mítico viene a vinculársela con una realidad mucho más rica y compleja que la del Río de la Plata en sus siglos coloniales: es ahora un episodio en la crisis de la unidad monárquica de España, crisis a la vez de creencias y de realidades, que sólo podría ser entendida en el marco de preferencias y aspiraciones de la España que construyó, administró y perdió sus reinos indianos. Pero si lo esencial de esa transformación enriquecedora debe ser celosamente preservado, los frutos que ella ha rendido hasta ahora son decepcionantes. Ello no se debe tan sólo a que esta revaloración del pasado hispánico no nace únicamente de un interés por la verdad histórica, despegado de los problemas de la vida; es uno de los frutos de la compleja crisis que el mundo hispánico debe enfrentar en el presente. Esta relación entre problemática viva e indagación del pasado es del todo normal, y no tendría nada de alarmante si los que bajo el aguijón de la crisis renuevan la imagen del pasado hispánico tuviesen una conciencia menos confusa de las motivaciones que los dirigen y supiesen por lo tanto distinguir mejor entre las realidades del pasado y las aspiraciones actuales. Y todavía, si esas mismas aspiraciones fuesen menos vagas y contradictorias, de modo que la realidad española de los siglos modernos no fuese demasiado constantemente interpretada sobre claves que unen el anacronismo a la incoherencia. Es, en efecto, esa misma complejidad de la crisis actual la que, proyectada sobre el pasado, multiplica las interpretaciones entre sí incompatibles. Tienen todas ellas, sin embargo, algo de común: explican la crisis final de la ¡monarquía católica española, crisis desencadenada por la presión de una Europa envuelta en un largo ciclo de guerras revolucionarias, desentendiéndose por lo menos en el plano ideológico de todo aspecto no vinculado con el legado español tradicional. Es la variedad, por otra parte muy real, de ese legado insospechadamente rico; son las orientaciones divergentes de los historiadores que a él se aproximan para buscar allí la clave de la crisis española en la que se inserta la revolución americana, las que, motivan la multiplicidad de soluciones al problema de los orígenes revolucionarios. No se van a examinar aquí todas esas soluciones: sería imposible y acaso también escasamente interesante hacerlo. Se verán tan sólo dos, escogidas por su intrínseco valor y por el eco que han encontrado, gracias al cual constituyen el punto de partida necesario para muchas otras, que sólo vienen a diferenciarse de ellas en puntos menores. Me refiero a las de Ricardo Levene y Manuel Giménez Fernández. En la obra de Ricardo Leven cabe entera la trayectoria desde los orígenes míticos hasta los históricos de la Revolución. Desde los Orígenes de la democracia argentina, donde domina aún la imagen mítica, hasta el Ensayo sobre la Revolución de Mayo y Mariano Moreno se va dando ese tránsito: el punto de llegada está constituido por el descubrimiento de una tradición jurídica, rica en elementos humanísticos, que ya en la colonia hace triunfar criterios que se creía surgidos con la Revolución. Desde Solórzano y Pinelo, a través de Villava, hasta Moreno, la jurisprudencia barroca deja así un legado que harán suyo los teorizadores de la monarquía ilustrada y los representantes de la Revolución, que triunfará aun en el más avanzado de los revolucionarios, en Moreno. Pero estas caracterizaciones según épocas históricas significan ya una abusiva ampliación de los enfoques de Levene; él no ve esta tradición jurídica sumergida en la viva corriente de la historia cultural española; es creación autónoma, dotada de una legalidad propia, situada al margen de las peripecias históricoculturales a través de las cuales se desenvuelve. Sin duda Pinelo, Solórzano, Villava no serán ya tan sólo figuras míticas, y Levene llevará adelante, en el último caso, un abnegado esfuerzo para reconstruir la biografía del semi olvidado personaje, pero a esta riqueza de datos biográficos no acompaña un marco histórico igualmente rico y nítido. Dicho marco es en la obra de Manuel Giménez Fernández (1) mucho más preciso. Para él la revolución hispanoamericana como, es de suponer, su contemporánea peninsular; es ante todo una resurrección de concepciones políticas vigentes en la Castilla medieval, arrumbadas no sin lucha por la Corona a partir de Fernando el Católico. Esas tradiciones mueven aún la brava lucha de las Comunidades, persisten en América cuando han sido ya derrotadas en España: la revolución comunera que en México dirige Cortés constituye, para Giménez Fernández, un eco lejano de la heroica agonía de las libertades castellanas. Pero si éstas caen derrotadas por un arte político declarada o clandestinamente maquiavélico que la Corona tiene ocasión de ejercer también contra la demasiado afortunada y no siempre dócil primera generación de conquistadores de Indias el espíritu de , la tradición prestigiosa que las anima logra obtener triunfos, sin duda efímeros, y constantemente amenazados, en el nuevo clima cortesano que es el de la España moderna: los triunfos de Las Casas en la corte imperial son en este sentido un episodio particularmente revelador, a cuyo lado no sería imposible alinear otros. Pero la victoria de esta tradición es sobre todo ideal: a partir de ella se construye la filosofía jurídico-política de la época de oro, desde su primera sistematización en la obra de Vitoria hasta su tardía y grandiosa culminación en la de Suárez. En este nombre ilustre resume Giménez Fernández un esfuerzo secular que no podría por lo tanto ser estrictamente individual. Lo que nace de él no es tampoco entonces una doctrina personal, y Giménez Fernández la reconstruye eligiendo de una vasta bibliografía semi olvidada principios que luego agrupará para que formen un todo coherente. (2) No objetemos el procedimiento que pone bajo el nombre de Suárez nociones que no siempre le pertenecen, que se deben a las veces a autores por él ásperamente combatidos. No objetemos tampoco al margen de la denominación que a la doctrina se dé que esta misma no existió nunca entera y ordenada, tal como se nos la presenta, en la mente de pensador alguno del siglo XVI; es el fruto del sabio arte combinatorio de un eminente estudioso y jurista del siglo XX. Veamos más bien cuáles son los contenidos de ese legado que, desde el pasado castellano medieval, viene a poner límites a las pretensiones del absolutismo moderno. Se trata de una concepción que fija límites al poder político teniendo en cuanta a la vez su origen y su fin. En cuanto al origen: el poder, que viene de Dios, proviene a la vez directamente del pueblo. Este otorgamiento del poder por parte de su primer depositario, el pueblo, no es revocable, a voluntad: existen, sin embargo, circunstancias de hecho coyunturas existenciales, prefiere decir Giménez Fernández que hacen lícita y aun obligada esa revocación. Y así la limitación de origen se vincula a la finalidad: el poder se ejerce para perfeccionar un orden político que es parte de un orden general de la realidad concebido en el marco de la tradición escolástica. Ese fin es a la vez su justificación: si el poder deja de ejercerse con vistas a él, deja de ser legítimo. Ya veremos en el cuerpo de esta obra qué matices es preciso agregar a este esquema. En todo caso Giménez Fernández subraya con especial insistencia la limitación por el origen (hasta tal punto que caracterizará esta corriente de ideas como populista), dejando en segundo plano la limitación por el fin. He aquí sin duda un muy grave error de perspectiva. Grave, pero indispensable para que se mantenga en pie la tesis central de Giménez Fernández: es ese populismo, excesivamente subrayado, el rasgo común entre una tradición política de raigambre medieval y el pactismo liberal moderno. Ese rasgo común posibilita una continuidad que según Giménez Fernández se da también históricamente: tolerada, pero desprovista de su eficacia por los Austrias, más abiertamente combatida por los Borbones, esa tradición logra sobrevivir e inspirar a través, por ejemplo, de la Carta a los españoles americanos de Viscardo y Guzmán el esfuerzo emancipador de Hispanoamérica, cuya revolución comenzada en 1810 encuentra, según Giménez Fernández, su justificación jurídica en la teoría de Suárez acerca del origen pactado del poder político. Así, con toda su sensibilidad para capta la continuidad histórica, no alcanza en rigor un auténtico sentido histórico: para él las luchas del pasado se identifican con las del presente en cuanto ambas constituyen, como quería nuestro Echeverría, capítulos de una sola “guerra fatal y necesaria entre la causa del Bien y su contraria”. Para esa lucha del bien contra el mal está Giménez Fernández siempre pronto; no tiene entonces nada de extraño que las tendencias absolutistas sean tratadas por él sin indulgencia, que los halagos prodigados por Erasmo a los príncipes temporales, las aceradas convicciones de Sepúlveda, el celo de los servidores de la monarquía ilustrada, sean atribuidos uniformemente a un espíritu mercenario e hipócritamente servil, y colocados por el austero portavoz de las libertades castellanas en el mismo plano moral, sometidos al mismo duro desprecio que las alternativas de prepotencia y abyecta pasividad que caracterizaron la acción política de Fernando VII. No digamos hasta qué punto esta nobilísima firmeza de convicciones empobrece la imagen que de la historia espiritual de España propone Giménez Fernández. Sin duda frente a quien, no sin valor, ha emprendido la buena obra de demostrar así sea de modo alusivo lo que hay de absurdo en la tentativa de construir una España digna de la tradición cristiana de la época de oro sobre el modelo excesivamente profano de las potencias fascistas, parecería una acción baja objetar que ése no era tal como llega a veces a deducirse de sus páginas animadas por un entusiasmo con el cual no se puede no simpatizar el sentido de la obra política de Fernando el Católico. Y a quien frente a la audaz falsificación del pensamiento político de la España clásica, que pretende hacer de él el aval teórico de un moderno Estado totalitario subraya todo lo que en ese pensamiento recoge exigencias incompatibles con el totalitarismo moderno, parecería de nuevo un exceso de frialdad de corazón objetarle que no es tampoco muy clara la continuidad entre tales exigencias y las que aunque Giménez Fernández no guste de recordarlo son las del liberalismo moderno. Pero la admiración que pueda sentirse por la obra tan rica e incitante de Giménez Fernández, la simpatía por la riesgosa misión que ha asumido no podría impedir que se busque una imagen de esa quebrada continuidad entre tradición española y revolución hispanoamericana, que sepa respetar mejor la complejidad, la ambigüedad también, de los hechos. Eso es lo que se propone la obra presente. La lección que puede deducirse de los que antes de ella han intentado lo mismo es que no basta para lograrlo examinar las coincidencias entre algunos aspectos del pensamiento político de la Revolución y algunos tópicos tocados por tratadistas españoles antes de 1810; es preciso colocar a la Revolución de Mayo en el lugar que le corresponde dentro de una extensa historia ideológica: la del ascenso, estagnación, renovación y caída de la fe monárquica que está en el núcleo de la historia moderna de España. Para lograrlo se hace necesario también volver a trazar, en sus puntos esenciales, esa historia secular: aquí se ha buscado hacerlo a través de algunos autores que han parecido especialmente representativos. Si casi todos ellos han sido presentados como precursores directos de la Revolución, no tan sólo por esa razón su pensamiento ha sido evocado aquí. Pero sí se ha buscado, cada vez que era posible, ejemplificar con esos supuestos precursores del credo revolucionario posiciones políticas cuyo escaso valor en cuanto profecías de la revolución moderna no les resta sin embargo validez dentro del contexto histórico para el cual fueron pensadas. Esta decisión ha permitido ahorrar extensos recursos polémicos contra interpretaciones que ven de manera excesivamente simple la relación entre tradición española y pensamiento revolucionario; de este modo, sin necesidad de introducirse en un clima de controversia que quienes han participado ya en ella, han contribuido a hacer poco cordial, y aun poco civil el lector podrá, comparando el cuadro de desarrollo ideológico aquí propuesto y las otras construcciones históricas realizadas sobre el examen de textos coincidentes en su mayor parte con los aquí estudiados, hacerse una opinión propia... Pero, se dirá, no es éste el único camino para dilucidar la relación que corre entre pensamiento español tradicional e ideología revolucionaria. Aun aceptando que, como sistema de ideas sobre política cada uno de los aquí estudiados ocupe efectivamente el lugar que se le asigna en un complejo proceso ideológico; sin embargo su influencia puede no ejercerla como tal sistema, sino a través de sus elementos integrantes tomados aisladamente. Para poner un ejemplo, aún admitiendo que el sistema de ideas de Suárez no haya guiado las creaciones políticas revolucionarias, puede admitirse que algunas de las ideas utilizadas por Suárez (así la de orden consensual del poder político), hayan sido redescubiertas en un marco ideológico a la vez que histórico del todo distinto del originario. La objeción es justa, pero habría que formular a ella dos observaciones. En primer lugar, así considerada, la búsqueda de influencias ideológicas se hace singularmente difícil. Acaso en ninguna historia de las ideas se entretejen tan tupidamente tradición y originalidad como en la del pensamiento político. Examinemos cualquier gran sistema de pensamiento político moderno: el de Suárez, de Locke, el de Rousseau, ¿hay en todo él muchas ideas que son efectivamente de Suárez, de Locke, de Rousseau? Sin embargo, la originalidad del conjunto es indudable: está dada por el modo de utilizar esas ideas, por la estructura que con ellas se erige, por las consecuencias que de ellas se deducen, por las tendencias que expresan en lenguaje pulidamente racional. Todo eso, naturalmente, se pierde cuando de un autor se toma tan sólo conceptos aislados de su contexto histórico e ideológico. Y para saber que efectivamente tales conceptos han sido tomados de ese autor no basta entonces con haberlos hallado en él: es necesario demostrar que eran conocidos por quien supuestamente los ha tomado a través de ese antecedente preciso y no de otro. Tanta cautela no ha sido por cierto la característica más notable de los estudiosos en busca de antecedentes españoles para la ideología revolucionaria: para uno de ellos, aun la reminiscencia romana de algún orador del 22 de mayo, que recuerda que la salud del pueblo es la ley suprema, no deriva de la clase de retórica, sino de la lectura de las obras del Doctor Eximio. (3) Y acaso estas imprudencias sean necesarias, si el estudioso no quiere quedarse sin tema. Frente a la rápida alusión contenida en un discurso del cual un acta nos da un escueto resumen poco atento a matices ideológicos, ¿cómo emprender indagación tan estricta? Al cabo, si con métodos más laxos se obtienen resultados menos firmes, siempre sería difícil probar más allá de toda duda la falsedad de estos últimos: aun en el ejemplo extremo antes citado, cuyo carácter absurdo parece evidente a todo lector dotado de buen sentido, no es del todo seguro que el orador en cuestión no hubiese llegado a conocer el milenario lugar común sobre la salud del pueblo que es la ley suprema, a través de las obras de Suárez... He aquí entonces la austera reconstrucción de una genealogía de ideas reducida al papel de la más inexacta de las tareas científicas. Conclusión algo desesperada: pero ¿esta tarea que se revela como de casi imposible realización es realmente útil? Si, tal como se ha visto, la originalidad de un pensamiento político reside sólo excepcionalmente en cada una de las ideas que en él se coordinan, buscar la fuente de cada una de ellas parece el camino menos fructífero (a la vez, que el menos seguro) para reconstruir la historia de ese pensamiento. Esa historia se ha buscado aquí; entonces, en la de las construcciones ideológicas en que se ha expresado la fe española en la monarquía católica, desde los comienzos de la modernidad. Comienza, entonces, esta historia en la Castilla del siglo XV, en medio del más extremo desamparo, de la ya secular, devastadora anarquía señorial. Comienza como esperanza sagrada y profana a la vez en el soberano que, fiel auxilio divino, reinará con paz en sus regiones y podrá conquistar Cítara et Ultramar a las bárbaras naciones. Entre esa esperanza aún imprecisa y el derrumbe gigantesco de 1808 cabe toda una historia cuya infinita riqueza sólo muy esquemáticamente podría reflejarse aquí. Cuando la curva de la monarquía moderna se cierra para España en una nueva crisis más honda que la de la Baja Edad Media, se ofrecerá para esa crisis una multiplicidad de soluciones. La adopción del mito de la revolución, de la instauración de una nueva fraternidad y una nueva justicia negadas por toda la historia pasada, de ese mito del que sería inútil buscar precedentes en la tradición política española, es la solución preferida en el Río de la Plata y a plazo más largo en toda Hispanoamérica. Esta preferencia no es difícil de comprender; a través del mito revolucionario venía a justificarse teóricamente un proceso por otra parte inevitable: la ruptura de la unidad hispánica y la incorporación de cada uno de sus fragmentos a la órbita de las potencias occidentales europeas, cuyo predominio se acrece gracias a las transformaciones técnicas y económicas. Ese proceso, comenzado mucho antes de 1810, deja de ser, gracias la Revolución, un destino pasivamente sufrido; se trasforma en la línea de acción de un conjunto de naciones nuevas, una línea fijada por una libertad de opción que no ve abrirse ante ella un número Infinito de posibilidades, pero que puede ya determinarse frente a las que concretamente la historia le ofrece. Esa instauración de la fraternidad y la justicia coincide así en los hechos con la incorporación también ideológica del Río de la Plata a la nueva órbita en que la historia la introduce. Este curso de hechos puede ser lamentado, puede deplorarse el repudio de una herencia que sin duda no encerraba tan sólo elementos negativos; pero no podría negarse que las cosas han ocurrido, para bien o para mal, de esta manera. Como ha recordado excelentemente Borges, nuestra historia comienza por ser toda ella una tentativa de diferenciación a partir del tronco hispánico. Ese distanciamiento, ese punto de partida, deben ser tomados en cuenta para entender que significa y no sólo en el plano ideológico la revolución de 1810. El pueblo de la revolución (...) Adviértase que 600 revolucionarios se reúnen en la plaza el 21 de mayo y que por ese mismo número de revolucionarios asumen la representación French y Berutti, el 25 de mayo. Dos testimonios coincidentes que nos hablan del primero y último día de los sucesos populares y que destruyen definitivamente la innominada invocación al pueblo que parece surgir de las voces de los revolucionarios en el cabildo abierto y en la plaza, como han interpretado los historiadores. Para tener una mayor exactitud del valor que representa ese número conforme al principio democrático de la mayoría, es necesario saber que la población total de la ciudad de Buenos Aires con sus suburbios, alcanzaba a reunir 60.000 almas, según el padrón o censo que se levantó por disposición del virrey Cisneros en marzo de 1810, y de 65.000 que arrojó el que se verificó en agosto del mismo año por orden de la Junta. Esta situación comparativa entre el número de habitantes y el pueblo revolucionario, obligó a las reservas de Azcuénaga en las circunstancias de tomar posesión del cargo de vocal, a que hemos hecho referencia anteriormente. El impulso que congregó a esa concurrencia en el momento preciso, es otro punto que debe ser aclarado. Un testigo de origen peninsular escribió desde Buenos Aires una carta a un amigo el 26 de mayo de 1810, describiéndole el desarrollo de los sucesos. Su explicación es como sigue: “Día 21 de mañana se comenzaron algunos patricios a juntar en la Plaza, sabedores y hablados de lo que iba a suceder; todos en corrillos muy alegres, y se apareció uno de ellos repartiendo cintas blancas para divisa de la unión y el infeliz retrato de Fernando VII para que les sirviese de apoyo a sus intenciones, y ninguno les decía nada motivado en que ellos tenían la fuerza, y para dar este golpe habían tenido muchas juntas secretas en una casa donde se juntaban y trataban el plan para ello. A eso de las 9 de la mañana se juntó el cabildo que como según se dice eran sabedores algunos de ellos de la revolución. 3 sujetos de poco carácter de los que estaban en la Plaza (que a propósito los habían hablado, según se dice), gritaron ¡salga el procurador! Salió a los balcones del cabildo el procurador y le dijeron que les dijese categóricamente porque no entregaba el mando el señor Virrey y respondió el procurador que el cabildo estaba hecho cargo de poner remedio y que se retirasen a sus casas. Inmediatamente determinó el cabildo convocar a los vecinos a junta para el otro día y esta noche se comenzaron a repartir las esquelas y no ocurrió ninguna novedad en todo el día”. El diálogo producido entre la muchedumbre agolpada frente a las casas consistoriales y el procurador, tiene amplia confirmación en el acta labrada por el ayuntamiento el día 21 de mayo, con lo que queda probada la veracidad del testigo en este punto. Corresponde analizar las otras afirmaciones, por ejemplo, la de que fueron tres personas las que exigieron la presencia del procurador. Es probable que esos tres iniciaran la declaración y luego se convirtió en un coro general, obligando al funcionario capitular a presentarse a los balcones. Así parece demostrarlo los términos de la respectiva acta municipal. Dice al respecto: “Habiendo salido el señor diputado (se refiere al regidor Domínguez que va al cuartel de Patricios), se oyeron nuevas voces del pueblo, reducidas a que se presentase en los balcones el caballero síndico; quien, después de haberse repetido aquellas voces por varias ocasiones, se presentó en efecto”. Notas 1) Manuel Giménez Fernández, “Las ideas populistas en la independencia de Hispanoamérica”, en Anuario de estudios americanos. Sevilla, 1946, 3, pp. 517 y ss. 2) Ibidem, p. 531 y ss. 3) Guillermo Furlong, S. I., Nacimiento y desarrollo de la filosofía en el Río de la Plata, Buenos Aires, 1952, p. 606. 4) Ver sobre este punto Américo Castro, Lo hispánico y el eramismo”, en Revista de Filosofía Hispánica, Buenos Aires. * * *