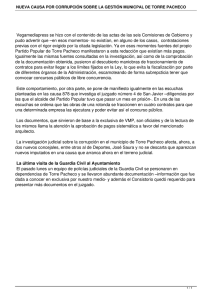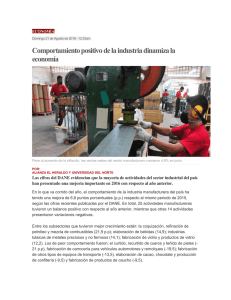bajar pdf anticipo del libro
Anuncio
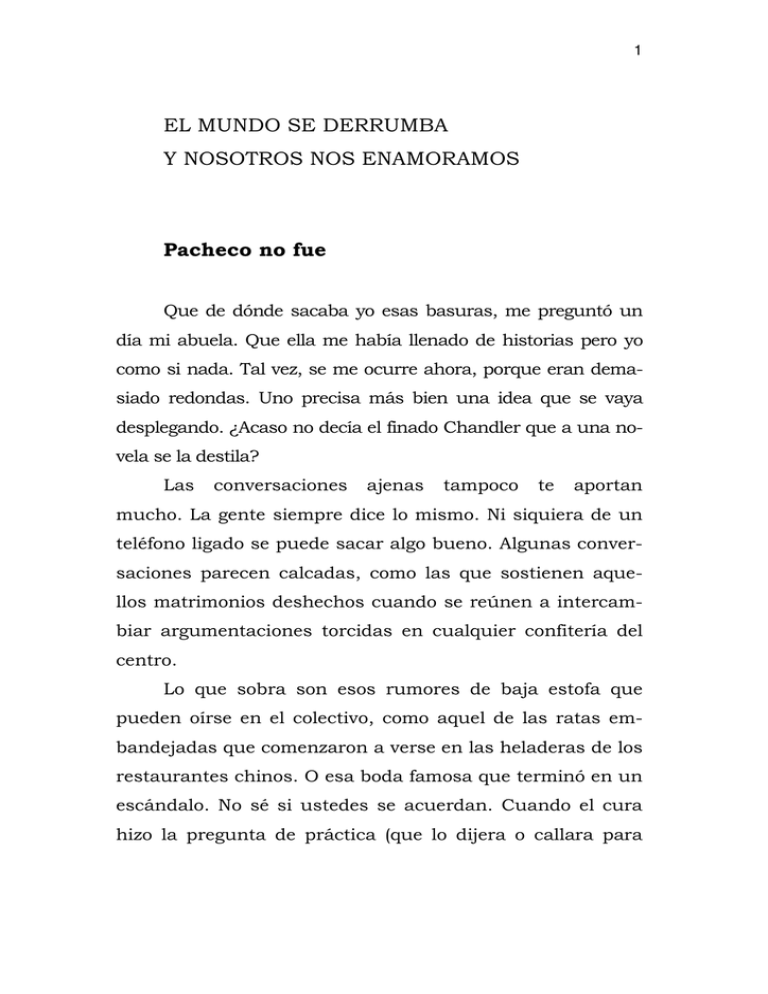
1 EL MUNDO SE DERRUMBA Y NOSOTROS NOS ENAMORAMOS Pacheco no fue Que de dónde sacaba yo esas basuras, me preguntó un día mi abuela. Que ella me había llenado de historias pero yo como si nada. Tal vez, se me ocurre ahora, porque eran demasiado redondas. Uno precisa más bien una idea que se vaya desplegando. ¿Acaso no decía el finado Chandler que a una novela se la destila? Las conversaciones ajenas tampoco te aportan mucho. La gente siempre dice lo mismo. Ni siquiera de un teléfono ligado se puede sacar algo bueno. Algunas conversaciones parecen calcadas, como las que sostienen aquellos matrimonios deshechos cuando se reúnen a intercambiar argumentaciones torcidas en cualquier confitería del centro. Lo que sobra son esos rumores de baja estofa que pueden oírse en el colectivo, como aquel de las ratas embandejadas que comenzaron a verse en las heladeras de los restaurantes chinos. O esa boda famosa que terminó en un escándalo. No sé si ustedes se acuerdan. Cuando el cura hizo la pregunta de práctica (que lo dijera o callara para 2 siempre) un tipo de la última fila saltó como un escorpión, suponiendo que un escorpión haga eso. Después de tratarla de reputaza, le gritó de todo a la novia. A continuación intervino la parentela y hubo una batalla campal en el atrio. A veces estos rumores adquieren tal virulencia que terminan saliendo en el diario. A veces el propio diario se encarga de desmentirlos. Eso mismo sucedió con el casamiento en cuestión. Luego de reseñar el escándalo, la prensa dio marcha atrás. “No hubo tal casamiento”, debió admitir el diario. Creo que fue La Nación. El propio cronista reflexionaba: “¿Desde cuándo preguntan en una boda si alguien tiene algo que decir?”. Mientras más suculentos vienen los chismes, más rápido se desinflan. O resucitan periódicamente. “¿Sabés que las cloacas de Buenos Aires están llenas de iguanas?”, oí decir a una chica. Qué me cuentan. Éste es un rumor reciclado que corrió por Nueva York hace como treinta años. Ahí también se les dio por desprenderse de sus mascotas. Sólo que eran caimanes en vez de iguanas. Alguien tiró unas crías al inodoro, con los efectos descriptos. Hasta hubo una película. Podría seguir con la lista, pero no vale la pena. Todas esas patrañas se olvidan en un suspiro. Las cosas realmente buenas jamás se transforman en chismes. Generalmente mueren con sus propios protagonistas. 3 Yo escuché algo una vez que quisiera no haber escuchado. Tenía conflicto y remate, como todo lo que contaba mi abuela. Se podría resumir en tres líneas, como exigen los buenos dramas. Tal vez a mí me lleve algo más. Mejor no diré cuándo fue. Sólo puedo adelantar que vino a través del océano. Sucedió a bordo de un buque: un típico drama del mar, si ustedes me lo permiten. Habría que ser Joseph Conrad para contarlo como es debido. Pero haremos lo que podamos. Íbamos saliendo por el Río de la Plata en aquel velero que olía a cerdo viejo y mojado. También olía igual que mi amigo. Al estilo de mi abuela, que dejaba un ramito de yerbabuena y poleo entre las sábanas limpias, mi amigo siempre guardaba una vela del barco en el fondo del placar. Por eso sus camisas hedían como un remolcador del Riachuelo. —Yo timoneo —dijo mi amigo—. Vos escribí tranquilo. Íbamos a la costa uruguaya. Mi amigo pensaba que durante aquel corto viaje uno daría comienzo, por fin, a su novela marina. Pero uno estaba mareado. De pronto la radio dijo: —LPQ Pacheco, LPQ Pacheco. O algo así. Alguien quería llamar a su casa. Tal vez un marino mercante. Durante la próxima hora nos volvería locos con sus reclamos a la emisora de enlace, una estación de la costa conoci- 4 da como Pacheco. Si uno deseaba comunicarse desde el océano, debía pasar por Pacheco. Nuestro propio equipo de radio era lo único reluciente en ese viejo camello. Treinta años antes había sido el mejor velero del río. Ahora estaba venido a menos. Era todo lo que le quedaba a mi amigo, después de haber perdido el trabajo, su tercera mujer y un departamento en Palermo. De modo que fuimos dejando atrás la costa de San Isidro, en aquel setiembre soleado. Se avecinaba una tragedia marina, pero nosotros seguíamos en el mejor de los mundos. Era un martes por la mañana. Es lindo navegar entre semana. Conozco miles de historias sobre los floaters, vagabundos del río que, como uno, salen a navegar en un día laborable. Un tipo tenía una novia en Colonia, al otro lado del río. Todos los viernes zarpaba en su velerito para ir a visitarla. Compraba una bolsa de maní en el puerto y durante la travesía, para matar el tiempo, iba tejiendo un pulóver. Hay toda clase de gente en el río. Entonces eran contados los yatecitos con radio. Había que ser un magnate o un insolvente como mi amigo para tener semejante cosa. El río era un lugar amable. Hoy el éter está plagado de gente que vocifera y putea a medio mundo. Incluso hay una señora que simula a todo micrófono unos orgasmos geniales. Desde otras radios le gritan. En el canal de emergencias no cabe una palabra más. Me- 5 jor que nadie requiera auxilio. Si un día se vuelve a hundir el Titanic, aquí pasará desapercibido. —LPQ Pacheco —dijo la voz. Cuando el operador de Pacheco atendió la llamada del buque, le ordenó pasar al canal 25. Nosotros hicimos lo mismo, disponiéndonos a escuchar aquella conversación ajena que venía allende los mares. Pensé en lo maravilloso de llamar desde el océano Índico a la propia casa de uno, aun para ventilar cosas en público. —Lo comunico —dijo Pacheco. Cuando se produjo el contacto casi podía sentirse el resuello de cada uno. Oímos llamar el teléfono hasta que levantaron el tubo y un hombre dijo: —Hola. Hubo un silencio aterrador. La voz del buque sonó extrañada. —¿Quién habla? —dijo. Otra pausa del carajo. Y entonces, con claridad, se oyó que en la casa cortaban. —Cortaron, señor —dijo el operador de Radio Pacheco, súbitamente amable. —¿Cómo que cortaron? ¿Usted llamó al teléfono tal? —Sí, señor. A ese número llamé —dijo con displicencia el operador, quizá medio contento. Y recitó cada uno de los seis números. —Habrá sido equivocado… —dijo la voz del buque. 6 —No, señor —dijo Pacheco. —Pruebe de nuevo, ¿quiere? Había un Norte tan suave que apenas lamía el agua. Mi amigo timoneaba callado, con los ojos sobre las velas. Ahora el operador de Pacheco había caído en un frenesí de eficiencia. Volvió a llamar tan rápido que no dio tiempo a nada. El teléfono sonó cinco veces. —Hola —dijo una voz de mujer. —Hola —dijo la voz del buque. Nosotros ni respirábamos. —Querido… ¿Cómo estás? —¿Quién atendió? —dijo la voz del buque. —¿Cómo que quién atendió? —Atendió un tipo. —¡Pero no! —dijo ella—. Habrá sido equivocado. —El teléfono sonó como en casa. —Vos estás loco. —Apareció uno que dijo hola… —¡Te juro que…! —Por favor… —¡Ay, querido! —Prefiero que me cuelguen el tubo a que me tomés por tarado. —¡Ni siquiera sonó el teléfono!… —gimió ella. 7 Su voz sonaba desesperada. Daban ganas de abrazarla. —Habrá sido Pacheco —musitó. Y entonces, como una cobra que ataca, el operador de Pacheco apareció de nuevo en el aire: —Pa - che - co - no - fue —declaró. Cada vez que evoco este diálogo me corre un sudor por el pelo. Ha pasado bastante tiempo, pero aún me siguen sus voces (Pacheco no fue). Me la imagino a ella en el cuarto, tumbada sobre la cama, completamente desnuda, bellísima y arrepentida, enamorada a pesar de todo, con los ojos llenos de lágrimas. Lo veo al caballero del buque, devolviendo gentilmente el micrófono al operador vespertino, saliendo de nuevo afuera con el aplomo de un hombre, tomando su turno en cubierta bajo la noche estrellada. Lo veo al otro imbécil entre las sábanas, dejando arder el último pucho, maldiciéndose por lo bajo. Otras veces me digo que las cosas no fueron así. Que no hubo tal hombre en la cama. Que nadie colgó el teléfono. Que todo fue una sucia maniobra del operador de Pacheco. Pero ni yo me lo creo.