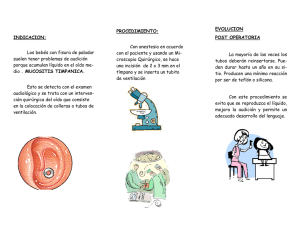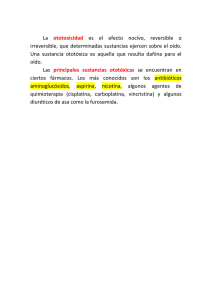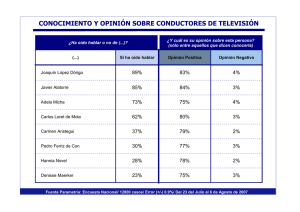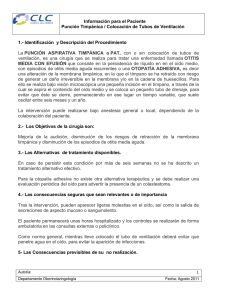Anuncio

Estudio radiológico del oído en pacientes en edad pediátrica. Poster no.: S-0793 Congreso: SERAM 2012 Tipo del póster: Presentación Electrónica Educativa Autores: 1 1 2 E. Doménech Abellán , C. Serrano García , I. Solís Muñiz , 1 1 1 A. Gilabert Úbeda , F. Valero García , J. Guardiola Martínez ; 1 2 Murcia/ES, Madrid/ES Palabras clave: Pediatría, Oído / Nariz / Garganta DOI: 10.1594/seram2012/S-0793 Cualquier información contenida en este archivo PDF se genera automáticamente a partir del material digital presentado a EPOS por parte de terceros en forma de presentaciones científicas. Referencias a nombres, marcas, productos o servicios de terceros o enlaces de hipertexto a sitios de terceros o información se proveen solo como una conveniencia a usted y no constituye o implica respaldo por parte de SERAM, patrocinio o recomendación del tercero, la información, el producto o servicio. SERAM no se hace responsable por el contenido de estas páginas y no hace ninguna representación con respecto al contenido o exactitud del material en este archivo. De acuerdo con las regulaciones de derechos de autor, cualquier uso no autorizado del material o partes del mismo, así como la reproducción o la distribución múltiple con cualquier método de reproducción/publicación tradicional o electrónico es estrictamente prohibido. Usted acepta defender, indemnizar y mantener indemne SERAM de y contra cualquier y todo reclamo, daños, costos y gastos, incluyendo honorarios de abogados, que surja de o es relacionada con su uso de estas páginas. Tenga en cuenta: Los enlaces a películas, presentaciones ppt y cualquier otros archivos multimedia no están disponibles en la versión en PDF de las presentaciones. Página 1 de 27 Objetivo docente Realizar una descripción de la anatomía radiológica del peñasco y región mastoidea. Establecer las ventajas e inconvenientes de las técnicas de imagen disponibles para el estudio de la patología que afecta a esta región en el niño. Describir los hallazgos radiológicos de la patología del oído y región mastoidea en la infancia. Revisión del tema 1. ANATOMÍA RADIOLÓGICA. En el interior del peñasco del temporal se encuentra gran parte del oído, excepto el pabellón auricular y la parte externa del conducto auditivo externo (CAE). El oído externo está compuesto por el pabellón auricular y el CAE. El oído medio está constituido por la caja del tímpano y las celdillas mastoideas. La caja del tímpano está formada en su cara externa por la caja timpánica. En el interior se encuentra la cadena osicular. La caja se comunica con la rinofaringe mediante la trompa de Eustaquio. En el oído interno se encuentra la cóclea y el vestíbulo (compuesto por el utrículo, sáculo y canales semicirculares) (Figura 1). (1). Las mastoides contienen las celdillas neumatizadas que comunican con el antro mastoideo (1). El antro mastoideo está presente en el nacimiento y su neumatización se puede ver en el recién nacido (RN) mediante TC y es habitual a los dos o tres meses de edad. La neumatización de las celdillas mastoideas ocurre a los cuatro-seis meses de edad y continúa hasta la pubertad (2). El peñasco separa las fosas craneales media y posterior, contiene el oído interno y por él discurren la arteria carótida interna, vena yugular, los acueductos coclear y vestibular y los pares craneales VII a XI (2). 2. TÉCNICAS DE IMAGEN. Debido a los avances técnicos de las dos últimas décadas, la radiografía (Rx) simple ha sido reemplazada por la tomografía computerizada (TC) multicorte y la resonancia magnética (RM), aunque sigue utilizándose en determinadas circunstancias (2, 3, 4, 5). 2.1. RADIOLOGÍA SIMPLE. Página 2 de 27 Las radiografías simples del peñasco del temporal son útiles en la evaluación de la neumatización de las celdillas mastoideas, en las grandes lesiones destructivas óseas y en la visualización de la posición y la integridad de electrodos cocleares (2, 3, 4). Son difíciles técnicamente y rara vez realizadas en el niño, y deben incluir proyecciones frontal (anteroposterior, AP o posteroanterior, PA), Towne y angulaciones laterales (proyecciones de Laws u Owens). En los niños pequeños, la proyección de Towne es especialmente útil para la visualización de las mastoides y la comparación directa de la simetría de aireación, trabécula ósea y la mineralización. La proyección de Schüller es una proyección lateral de la mastoides con una angulación caudal del rayo de 30º. La transorbitaria (PA o AP) permite la visualización de toda la longitud del conducto auditivo interno (CAI) (aunque para ello se suele utilizar TC) y la proyección e Stenvers permite ver la punta del peñasco y la mastoides (2). Dada la variabilidad de la aireación y las dificultades técnicas de su examen, las radiografías simples de mastoides son difíciles de interpretar y han sido reemplazadas por la TC. Es muy importante la comparación bilateral de ambas mastoides (2). 2.2. TC MULTICORTE. La TC es la técnica de imagen que mejor valora las estructuras óseas existentes en el interior del hueso temporal (6). Nuestro protocolo incluye planos axiales y coronales de hueso temporal con estudio comparativo y aislado de ambos oídos. En la actualidad el uso de la TC multicorte permite realizar adquisiciones de0,6 mm. que permiten hacer posteriormente reconstrucciones multiplanares y tridimensionales (3D). Se deben valorar con algoritmo de hueso y de partes blandas con y sin contraste intravenoso (iv.) para estudio de la patología tumoral del hueso temporal y de la base de cráneo (1). El principal inconveniente de esta exploración es la administración de una mayor dosis de radiación respecto a otras exploraciones radiológicas. Los protocolos de TC deben ser optimizados para que la calidad de las imágenes sean óptimas con la menor dosis de radiación según el criterio ALARA (as low as reasonably achievable) (7). 2.3. RESONANCIA MAGNÉTICA. La RM se debe utilizar para estudio de estructuras de partes blandas, vasculares y afectación intracraneal. Normalmente para la evaluación de todos los componentes del oído se realiza una combinación de TC y RM. Entre las indicaciones de la RM se encuentran la pérdida sensorial de audición, parálisis facial y el vértigo (2). El protocolo incluye estudio cerebral y centrado en peñascos. Se suele realizar también una secuencia sin contraste intravenoso que utiliza un cortísimo tiempo de repetición entre los pulsos de radiofrecuencia, obteniendo imágenes 3D de alta resolución, que Página 3 de 27 proporcionan un gran contraste entre la señal del parénquima cerebral y el líquido cefalorraquídeo, muy útil para el estudio de las estructuras nerviosas del oído interno. La secuencia tiene diferente denominación según el equipo de RM (CISS, 3D FIESTA) (7). La cóclea debe ser evaluada con imágenes 3D (maximum intensity proyection, MIP) (6). Se deben realizar secuencias antes y después de la inyección de contraste paramagnético para valorar la extensión de tumores y estudio de su vascularización (1). La angio-RM es útil para la evaluación de estructuras vasculares (trombosis, aneurismas, etc.) (2). 2.4. ARTERIOGRAFÍA. Es una técnica indicada en el estudio de lesiones vascularizadas, para establecer la relación entre los tumores y grandes vasos y para la embolización de tumores muy vascularizados previo a la cirugía (1). 3. PATOLOGÍA CONGÉNITA. 3.1. ANOMALÍAS DEL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO Y DEL OÍDO MEDIO. El desarrollo del oído externo y medio es independiente del desarrollo del oído interno (4,7). Generalmente la displasia del CAE se asocia a malformaciones de pabellón auricular y anomalías del oído medio y mastoides (Figura 2). Éstas pueden ser aisladas o asociarse a síndromes hereditarios como microsomía hemifacial y síndromes como Treacher Collins, Crouzon y Goldenhar (2,7). En un tercio de los casos la atresia del CAE es bilateral, y puede ser parcial o completa. La atresia completa u ósea consiste en una lámina ósea situada en la membrana del tímpano. La atresia parcial o membranosa consiste en un aumento de partes blandas en la localización de la membrana timpánica (2). Está indicada la cirugía (a partir de los seis años de vida) en casos de atresia bilateral, siempre que el oído medio e interno sean normales (2,7). La hipoplasia de la caja timpánica puede ser aislada o asociada a atresia del CAE. Pueden asociar anomalías en la cadena osicular (ausencia, rotación, fusión o displasia). 3.2. MALFORMACIONES OÍDO INTERNO. En un 20% de los casos de pérdida auditiva sensorial congénita existen anomalías en el oído interno (2). Página 4 de 27 La anomalía más frecuente del oído interno es la malformación del conducto semicircular lateral, y es raro encontrar una alteración en los conductos superior y posterior cuando el lateral es normal (4). Pueden estar ausentes o malformados, estrechos o aumentados de calibre. Cuando existe una malformación severa puede asociar una dilatación del vestíbulo. Las anomalías del vestíbulo suele coexistir con anomalías de los conductos semicirculares (2). Las alteraciones cocleares se clasifican según el estadio de alteración del desarrollo (2,4, 5). La aplasia laberíntica completa (anomalía de Michel) es una entidad rara que consiste en una pequeña cavidad quística única (Figura 3). Se define como una ausencia bilateral de las estructuras del oído interno. Puede asociar anomalías de la base de cráneo y vasculares (2,4,8,9). Entre otras anomalías de la cóclea se encuentran la formación de una cavidad única para vestíbulo y cóclea, aplasia y la hipoplasia coclear. La malformación de Mondini es una división incompleta de la cóclea, siendo ésta pequeña, tiene tabiques incompletos y menos de dos vueltas y media (2). Es la segunda causa malformativa más frecuente en caso de sordera congénita. En la aplasia de Mondini se incluyen aquellas cócleas con un desarrollo anómalo, en las que sólo se identifica claramente la espira basal. Ésta puede ser unilateral o bilateral, puede heredarse con patrones autosómicos dominantes o recesivos y puede formar parte de diversos síndromes clínicos (10,11,12) (Figura 4). Las malformaciones del CAI consisten en la estenosis y la atresia. Las malformaciones del acueducto vestibular varían desde la obliteración a la dilatación. En el 60% de los pacientes con malformaciones del acueducto asocian alteraciones cocleares, vestibulares o de los conductos semicirculares (2). 3.3. IMPLANTE COCLEAR: IMAGEN NORMAL Y COMPLICACIONES. Las técnicas de imagen juegan un papel fundamental en la evaluación de los candidatos a implante coclear. El requisito absoluto para implante es la presencia de una cóclea (normal o malformada) y un nervio coclear. El protocolo de imagen incluye TC de oídos sin contraste iv. y RM con secuencias centradas en CAIs (7). La aplasia coclear puede identificarse con facilidad mediante TC y RM. La TC es útil para valorar estructuras óseas, mientras que la RM permite identificar mediante secuencias 3D de alta resolución las estructuras nerviosas del oído y realizar reconstrucciones MIP de cócleas y canales semicirculares. Estas secuencias proporcionan un contraste óptimo entre los nervios y el líquido cefalorraquídeo (LCR) (6) (Figura 5). Página 5 de 27 Con las técnicas de imagen podemos evaluar también las complicaciones postquirúrgicas del implante coclear (como puede ser una migración del electrodo, (Figura 6a) y otras entidades que pueden dificultar la realización de una cirugía (otomastoiditis (Figura 6b), laberintitis, otoesclerosis (Figura 6c), alteraciones del saco o canal endolinfático (Figura 6d) y anomalías vasculares) (6). Algunos implantes son incompatibles con la RM debido a la presencia de materiales ferromagnéticos en el implante y estructuras magnéticas en la antena. El tipo de implante se debe especificar en la historia quirúrgica, y el fabricante debe indicar si es compatible. En el caso de que el implante sea compatible con el equipo de RM es necesario retirar el transmisor antes de introducir al paciente en la máquina. Puede aparecer un artefacto local (6). 4. PATOLOGÍA ADQUIRIDA. 4.1. OTITIS MEDIA AGUDA, OTITIS MEDIA CRÓNICA, COLESTEATOMA Y MASTOIDITIS. El elemento clave en la patología inflamatoria del oído es la trompa de Eustaquio. Los diferentes tipos de otitis, su evolución y los resultados de los tratamientos dependen del tipo, intensidad, duración o reversibilidad de la función de la trompa. Cuando existe una obstrucción continua tubárica pueden producirse diferentes tipos de otitis por: (13) - Infección: Cuando el trasudado del OM se infecta por bacterias que dan lugar a la otitis media aguda (OMA). Si la presión generada supera la capacidad de distensión de la membrana timpánica, ésta se perfora (OMA supurada). - Atelectasia: Por hipopresión constante en el OM que desencadena que el tímpano tienda a ateletasiarse hacia la pared interna de la caja timpánica (otitis media crónica adhesiva, OMC) (7). - Invaginación: Ocurre por la degeneración y atrofia de la capa fibrosa del tímpano inducida por la hipopresión, en las zonas de atelectasia se forman invaginaciones del tímpano. Si la invaginación progresa hacia el interior de la caja se crean insaculaciones cubiertas por un epitelio escamoso que genera queratina. Estas insaculaciones pueden erosionar el hueso y sobreinfectarse localmente, y se denomina OMC colesteatomatosa o colesteatoma (7). - Esclerosis: Como consecuencia de los procesos inflamatorios e infecciosos de repetición, la mucosa del OM y tímpano sufren degeneración con calcificación. Puede Página 6 de 27 existir también actividad osteoblástica que produce formación del hueso nuevo laminar en las paredes de las cavidades del OM (OMC cicatricial) (7). La OMA en la infancia es un proceso muy frecuente (un 70% de los niños menores de 7 años ha tenido un episodio). Existe un pico de incidencia de 6-15 meses. Los factores predisponentes son: inmadurez tubárica, inmadurez inmunológica u obstrucción nasal por adenoides. Suelen tener tendencia a la recurrencia y presentan síntomas más sistémicos que locales. Si existe más de 6-7 brotes de OMA florida se suelen tratar con drenajes timpánicos (13). Las otitis medias agudas y crónicas producen pérdida auditiva de conducción pero no suelen requerir evaluación radiológica (2, 5). En niños lactantes y de corta edad es frecuente una sobreinfección bacteriana secundaria por H. influenzae, S. pneumoniae y Moraxella catharalis. En TC se observa ocupación por material de densidad de partes blandas en la caja timpánica y celdillas mastoideas (figura 6b) (2). El fluido de una otitis media serosa es indistinguible del pus que aparece en una otitis purulenta, tiene la misma densidad en los estudios de TC (1). La OMC se asocia a atelectasia persistente, perforación de la membrana timpánica, infección recurrente y las secreciones crónicas del OM. El tejido afectado puede realzar tras la administración de contraste en RM (2). El síntoma principal es la otorrea o supuración (13). La OMC puede dar complicaciones como parálisis facial, laberintitis, tromboflebitis del seno lateral, abscesos, meningitis, absceso cerebral y petrositis (1). El colesteatoma consiste en la presencia de tejido epitelial escamoso en el interior de la caja timpánica originado por una invaginación timpánica. Este epitelio tiene capacidad para erosionar y lisar el hueso, tanto en las paredes óseas de las cavidades del oído medio como de la cadena osicular (13). Se clasifican en congénitos (más raros y de etiología no inflamatoria) y adquiridos (2,13). Los de la pars flácida suelen comenzar en el espacio de Prussak (Figura 7), los de la pars tensa afectan al receso posterior y desplazan lateralmente a la cadena osicular (2,13). En TC se observan como una masa homogénea de tejidos blandos que protruye la membrana timpánica y erosiona la cadena osicular (Figura 7). Es frecuente la expansión del ático (1,2,13). La mastoiditis aguda puede ser una complicación de una OM o consecuencia de otras enfermedades crónicas del OM como el colesteatoma (2). Es la complicación más frecuente de las OMA, aunque tan sólo ocurre entre un 0,02%-0,2% de las OMA y puede ser el origen de otras complicaciones intratemporales o extratemporales. Es mucho más frecuente entre los 6 meses y los 3 años de edad (13,14, 15,16). Esta patología se define como la abscesificación de la apófisis mastoides. Se caracteriza por osteítis de las celdas mastoideas con fenómenos de reabsorción ósea. Sólo cuando Página 7 de 27 el proceso inflamatorio de la mastoides se exterioriza, perforando la cortical ósea, y produce síntomas clínicos se puede establecer el diagnóstico de mastoiditis (13, 15, 17). En TC y RM se observan como ocupación de las celdillas mastoideas por material de tejidos blandos. Si no se tratan, las mastoiditis se exteriorizan, o pueden extenderse al interior del cráneo con complicaciones más graves (13). Para la evaluación urgente de las complicaciones de la mastoiditis se debe realizar TC, ya que es la prueba de elección ante la sospecha de una mastoiditis, tanto para confirmar el diagnóstico, como para descartar la presencia de otras complicaciones y evaluar la necesidad o no de tratamiento quirúrgico urgente. Se realiza un protocolo de estudio centrado en oídos con contraste y reconstrucciones tanto en plano axial como coronal con algoritmo tanto de de hueso como de partes blandas. Si se sospechan complicaciones intracraneales se debe extender el estudio a todo el parénquima cerebral o completar la evaluación con RM con secuencias sin y con contraste, además de estudio de angio-RM si existe sospecha de afectación de senos venosos intracraneales (14). Las complicaciones intratemporales de una mastoiditis son: - Mastoiditis coalescente (Figura 8): Se diagnostica en TC cuando se observa erosión de los septos o de las paredes de la mastoides, (14, 18) La TC permite evaluar la integridad de los septos de las celdas mastoideas, así como de la cortical mastoidea externa o lateral y de la cortical del seno sigmoideo (2,13). - Absceso subperióstico (Figura 8), que se forma cuando la infección se exterioriza a región retroauricular con erosión del córtex externo y se puede extender hacia tejido celular subcutáneo, CAE o a través del hueso zigomático (13,14,19). - Absceso de Bezold: la exteriorización de la infección se produce en la región apical externa de la mastoides, en la inserción del esternocleidomastoideo, y se produce una miositis de este músculo y formación de una colección purulenta (13,14, 20,21). - Absceso periseno: se produce cuando la osteolisis ocurre en el córtex interno se produce diseminación del material inflamatorio hacia la dura próxima a seno sigmoideo con la posterior formación de absceso periseno y epidural. - Laberintitis, parálisis facial y pérdida de audición: Son más comunes como complicaciones de la OMC y del colesteatoma. (14). Las complicaciones intracraneales que nos podemos encontrar son: - Absceso epidural: Es la complicación intracraneal más frecuente y surge de una infección del oído medio que se disemina por contigüidad con destrucción ósea en una Página 8 de 27 mastoiditis coalescente. Puede ocurrir en la fosa media, aunque es más frecuente en fosa posterior(Figura 9) (14). - Tromboflebitis venosa dural: Se debe realizar angio-RM o angio-TC utilizando contraste iv. Se observa ausencia de relleno del seno tras la administración de contraste y ausencia del vacío de señal normal por el flujo venoso en RM. El trombo puede diseminarse hacia otros senos venosos y vena yugular interna. (14,19,22). (Figura 8) - Empiema subdural: Se asocia más con las sinusitis que con la OMA. Suele localizarse en la cisura interhemisférico y en tienda de cerebelo como una colección extraaxial con efecto de masa (14,23). Otras complicaciones descritas son la meningitis, hidrocefalia, encefalitis y absceso cerebral o cerebeloso. (14). 4.2. PATOLOGÍA TRAUMÁTICA: FRACTURAS DE PEÑASCO. Las fracturas del peñasco del temporal se producen por un traumatismo de alta energía, y representan un 21-45% de todas las fracturas de la base de cráneo. El examen de elección es la TC multicorte simple con reconstrucción ósea. Se deben valorar los bordes del peñasco, el tipo de fractura, recorrido del nervio facial, cadena osicular, celdillas mastoideas y la presencia de aire en lugares no habituales (2,13). También puede encontrarse en TC hemorragia y lesión intracraneal asociada (2). Se clasifican en: - Fracturas longitudinales: Siguen el eje mayor del peñasco. Son las más frecuentes (85%) y se asocian a los traumatismos temporoparietales. Provocan otorragia y asocian pérdida de la audición conductiva por daño en la cadena osicular. En un 20% de los casos asocian parálisis facial (Figura 10). - Fracturas transversales: Su trayecto es perpendicular al eje mayor del peñasco. Representan el 15% y se asocian a traumatismos occipitales. La línea de fractura puede ir desde el agujero Magno hacia el peñasco a la altura del CAI u oído interno. Es frecuente que asocie parálisis facial, pérdida de la audición neurosensorial y vértigo por compromiso del VIII par (2, 13, 24,25). Pueden producir complicaciones como lesiones vasculares (aneurismas o fístulas arterio-venosas carotídeas, que requieren estudio mediante arteriografía), lesiones de los nervios craneales, fístulas de líquido cefalorraquídeo y neumoencéfalo (13, 25). 4.3. PATOLOGÍA TUMORAL. Página 9 de 27 Los tumores del oído y del hueso temporal son poco frecuentes en niños (2). 4.3.1. Displasia fibrosa. Es una enfermedad ósea localizada que se caracteriza por proliferación anormal de tejido fibroso entre hueso normal o inmaduro, disfunción endocrina, pigmentación alterada y pubertad precoz en niñas. Existen 3 subtipos generales de enfermedad: monostótica, poliostótica y síndrome de McCune-Albright (26, 27). La base de cráneo está afectada en el 10-25% en la variedad monostótica y el 50% de la poliostótica (28). El hueso temporal se afecta en una quinta parte de los pacientes con displasia fibrosa del cráneo (2). La TC es la prueba de imagen de elección para evaluar esta entidad, es muy útil para valorar los cambios óseos. La Rx simple y RM se utilizan como pruebas complementarias a la TC, en particular, la RM es útil para comprobar el estado de los tejidos blandos y fibrosos, además de evaluar posibles consecuencias de las lesiones óseas primarias en estructuras adyacentes de la base de cráneo como el tronco de encéfalo y vena yugular (28). La TC muestra expansión ósea y alteración de la densidad ósea con aspecto en vidrio deslustrado, esclerosis o destrucción lítica (2) (Figura 11). De forma secundaria a la obstrucción del CAE puede desarrollar un colesteatoma de canal (2,28). El diagnóstico diferencial se debe realizar con lesiones osteofibrosas benignas y malignas como el fibroma osificante y no osificante, quiste óseo aneurismático (29), quiste unicameral, osteocondroma, exostosis, osteoma y sarcomas óseos (2, 28,30). 4.3.2. Exostosis ósea. Es la proliferación ósea benigna más frecuente el CAE y se asocia a la exposición al frío. Son poco sintomáticas antes de los 10 años. Consisten en hiperplasias óseas localizadas en la región de las suturas timpánicas. La TC muestra un engrosamiento nodular óseo en el interior del CAE. El diagnóstico diferencial se realiza con osteoma, tumores benignos infrecuentes que suelen ser unilaterales y se localizan más lateralmente al CAE (2,5,31). 4.3.3. Tumores de la vaina nerviosa. Estos tumores son infrecuentes en la infancia. Los schwanomas acústicos deben hacer sospechar una neurofibromatosis tipo II, aunque sean unilaterales (32). Los cambios en el contorno óseo del CAI dependen del tamaño del tumor. Un ensanchamiento del conducto igual o mayor de2 mm. o acortamiento de3 mm. o mayor de la porción posterior deben hacernos sospechar la existencia de tumoración (32,33). La afectación ósea se valora mejor por TC, pero es la RM el mejor método de imagen para el estudio del schwanoma del acústico (Figura 12). Se observa como una Página 10 de 27 hiperintensidad en T2 y captación tras el contraste. Con secuencias potenciadas en T1 podemos hacer diagnóstico diferencial entre schwanoma y otras lesiones hiperintensas en estas secuencias como el lipoma (5). Los schwanomas de otros pares craneales que atraviesan el hueso temporal son infrecuentes (34). 4.3.4. Rabdomiosarcoma. Es la neoplasia maligna más frecuente del hueso temporal. Es una lesión muy agresiva y clínicamente puede simular una OMC. Debe existir una alta sospecha ante una otitis que no responde a medicación y también ante la presencia de pólipos en el CAE resistentes a tratamiento (35,36). Son frecuentes la extensión local, la invasión meníngea y las metástasis. Puede extenderse hacia la nasofaringe a través de la trompa de Eustaquio. La TC con contraste nos muestra una masa de partes blandas que se realza, con destrucción ósea y complicaciones vasculares de la vena yugular como la trombosis, bien por compresión o invasión directa. La RM es de gran utilidad para el estudio de la afectación intracraneal y vascular (2,4,5). 4.3.5. Histiocitosis de células de Langerhans. Es una enfermedad caracterizada por la proliferación de células de Langerhans causando efectos locales o sistémicos. La afectación ósea es la más frecuente. La afectación otológica se estima en un 15-61% (37, 38, 39). El hueso temporal puede estar afectado de forma bilateral (2,4,5). La Rx simple muestra lesiones líticas perforando el hueso (2). La TC pone de manifiesto una extensa destrucción del hueso temporal con lesión de la mastoides, con la parte escamosa y el oído medio menos afectados (Figura 13). Puede existir también erosión del laberinto y cadena osicular. No es frecuente que se extienda a oído interno. En RM las lesiones se observan con hiperseñal en T2, puede asociar edema o inflamación perilesional. Existe marcado realce tras la administración del contraste (Figura 15). El diagnóstico diferencial incluye mastoiditis, rabdomiosarcoma y metástasis. No se suele ver destrucción del hueso ni masa de partes blandas en una mastoiditis, pero las otras entidades pueden tener una clínica y hallazgos radiológicos similares. El diagnóstico definitivo se establece por biopsia (2, 37, 38,39). 4.3.6. Metástasis. Las neoplasias que más frecuentemente metastatizan en hueso temporal son la leucemia y el neuroblastoma. La TC muestra destrucción ósea permeativa. En mastoides puede ser difícil de distinguir entre metástasis y mastoiditis coalescentente. Para valorar diseminación intracraneal es mejor realizar RM con contraste (2, 4,5). Página 11 de 27 BIBLIOGRAFÍA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Muntané Sánchez A. Patología de la base craneal y del hueso temporal. En Del Cura J.L., Pedraza S., Gayete A, editors. Radiología esencial.1st edition. Buenos Aires, Madrid: Médica Panamericana, 2009.p 1304-1320. Robson CD, kim FM, Barnes PD. Cabeza y cuello. En kirks DR, editors. Radiología Pediátrica. 3er edition.Madrid: Marban, 2000. 201-258. Swischuk LE. Emergency imaging of the acutely ill or injured child. 3er ed.Baltimore: Williams and Wilkins, 1994. th Som PM, Hugh DC. Head and neck imaging. 4 ed.St. Louis:Mosby;2003. Bluestone CD, Stool SE, Kenna MA, eds. Pediatric otolaryngology. 3rd ed.Philadelphia; Wb Saunders, 1996. Witte RJ, Lane JI, Driscoll CL, Lundy LB, Bernstein MA, Kotsenas AL, et al. Pediatric and adult cochlear implantation. Radiographics. 2003;23:1185-200. Swartz JD. The middle ear and mastoid. En: Swartz JD, Loevner LA, editors. Imaging of the temporal bone. 4th edition.New York,Stuttgart: Thieme Medical Publishers, Inc; 2008.p.58-246. Marsot-Dupuch K, Dominguez-Brito A, Ghasli K, Chouard CH. CT and MR findings of Michel anomaly: inner ear aplasia. AJNR Am J Neuroradiol. 1999;20:281-4. Ozgen B, Oguz KK, Atas A, Sennaroglu L. Complete labyrinthine aplasia: clinical and radiologic findings with review of the literature. AJNR Am J Neuroradiol. 2009;30:774-80. Vargas-Diaz J, Garófalo-Gómez N, Rodríguez U, Parra M, Barroso-García E, Novoa-López L, et al. Mondini dysplasia: recurrent bacterial meningitis in adolescence. Rev Neurol. 2004;39:935-9. Benton C, Bellet PS. Imaging of congenital anomalies of the temporal bone. Neuroimaging Clin N Am 2000;10:35-53. Romo LV, Curtin HD. Anomalous facial nerve canal with cochlear malformations. AJNR Am J Neuroradiol 2001;22:838-44. De Juan M, Orús C. Patología inflamatoria del oído medio. Diagnóstico y tratamiento. En Rovira A, Ramos A, De Juan M, editors. Radiología de cabeza y cuello. 1st ed. Madrid: Panamericana, 2010.p81-92. Vazquez E, Castellote A, Piqueras J, Mauleon S, Creixell S, Pumarola F, et al. Imaging of complications of acute mastoiditis in children. Radiographics. 2003;23:359-72. Gliklich RE,Eavey RD, Iannuzzi RA. A contemporary analysis of acute mastoiditis. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1996;122:135-9. Nussinovitch M, Yoeli R, Elishkevitz K, Varsano I. Acute mastoiditis in children: epidemiologic, clinical, microbiologic, and therapeutic aspects over past years. Clin Pediatr (Phila). 2004;43:261-7. Arístegui J, Denia N. Estado actual del diagnóstico y tratamiento de la mastoiditis en la infancia. En: Barberán MT, Sprekelsen MB, editores. Tratado de otorrinolaringología pediátrica. Girona. Ponencia Oficial SEORL; 2000. p.141-50. Página 12 de 27 18. Antonelli PJ, Garside JA, Mancuso AA, Strickler ST, Kubilis PS. Computed tomography and the diagnosis of coalescent mastoiditis. Otolaryngol Head Neck Surg 1999; 120:350-354. 19. Dobben GD, Raofi B, Mafee MF, Kamel A, Mercurio S. Otogenic intracranial inflammations: role of magnetic resonance imaging. Top Magn Reson Imaging 2000; 11:76-86. 20. Castillo M, Albernaz VS,MukherjiSK, Smith MM, Weissman JL. Imaging of Bezold's abscess. AJR Am J Roentgenol 1998; 171:1491-1495. 21. Marioni G, Filippis C, Trgnaghi A, Marchese- Ragona R, Staffieri A. Bezold's abscess in children: case report and review of the literature. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2001;61:173-177. 22. Go C, Berstein JM, de JongAL, Sulek M, Friedman EM. Intracranial complications of acute mastoiditis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2000; 52:143-148. 23. Maroldi R, Farina D, Palvarini L, Marconi A, Gadola K, Battaglia G. Computed tomography and magnetic resonance imaging of pathologic conditions of the middle ear. Eur J Radiol 2001; 40:78-93. 24. Saraiya PV, Aygun N. Temporal bone fractures. Emerg Radiol.2009;16:255-65. 25. Gladwell M, Viozzi C. Temporal bone fractures: a review for the oral and maxillofacial surgeon. J Oral Maxillofac Surg. 2008;66:513-22. 26. Lustig LR, Holliday MJ, McCarthy EF, Nager GT. Fibrous dysplasia involving the skull base and temporal bone. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2001;127:1239-47. 27. Nager G. Fibrous dysplasia. In: Pathology of the Ear and Temporal Bone.Baltimore,Md: Williams & Wilkins;1993:1082-1148. 28. Brown EW,MegerianCA, McKenna MJ, Weber A. Fibrous dysplasia of the temporal bone: imaging findings. AJR Am J Roentgenol.1995;164:679-82. 29. Pedrosa R, Tizziani M, Raimúndez R, Vizcaíno JR, Ribeiro I. Aneurysmal bone cyst of the temporal bone in a 8 year sold girl: case report. Neurocirugia. 2010;21:132-7. 30. Kadar AA, Hearst MJ, Collins MH, Mangano FT, Samy RN.Ewing's Sarcoma of the Petrous Temporal Bone: Case Report and Literature Review. Skull Base. 2010;20:213-7. 31. Turetsky DB, Vines FS, Clayman DA. Surfer's ear: exostoses of the external auditory canal. AJNR Am J Neuroradiol.1990;11:1217-8. 32. Pascual-Castroviejo I, Pascual-Pascual SI, Viaño J. Neurofibromatosis type 2 (NF2). Study of 7 patients. Neurologia.2009;24:457-61. 33. Valvassori GE, Mafee MF, Carter Bl, ed. Imaging of the head and neck.New York: Thieme, 1995. 34. Kertesz TR, Shelton C, Wiggins RH, Salzman KL, Glastonbury CM, Harnsberger R. Intratemporal facial nerve neuroma: anatomical location and radiological features. Laryngoscope. 2001;111:1250-6. 35. Sbeity S, Abella A, Arcand P, Quintal MC, Saliba I. Temporal bone rhabdomyosarcoma in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2007;71:807-14. Página 13 de 27 36. Durve DV, Kanegaonkar RG, Albert D, Levitt G. Paediatric rhabdomyosarcoma of the ear and temporal bone. Clin Otolaryngol Allied Sci. 2004;29:32-7. 37. Fernández-Latorre F, Menor-Serrano F, Alonso-Charterina S, ArenasJiménez J. Langerhans' cell histiocytosis of the temporal bone in pediatric patients: imaging and follow-up. AJR Am J Roentgenol. 2000;174:217-21. 38. Saliba I, Sidani K, El Fata F, Arcand P, Quintal MC, Abela A. Langerhans' cell histiocytosis of the temporal bone in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2008;72:775-86. 39. Rodríguez Rivera V, Lesmas Navarro MJ, de Paula Vernetta C, Donderis Sala J, Morera Faet H. Early start eosinophilic granuloma of the temporal bone. Acta Otorrinolaringol Esp. 2010;61:315-7. Images for this section: Fig. 1: TC simple de oídos normales, proyección coronal (figura a) y axial (b). Figura a: De arriba hacia abajo podemos identificar la cóclea, caja timpánica con cadena osicular, CAE, CAI y canales semicirculares. Mastoides bien neumatizadas. Figura b: De arriba hacia abajo visualizamos oído medio, interno y CAE. Página 14 de 27 Fig. 2: TC simple de oídos en plano axial (a) y coronal (b). Se observa una malformación de oído externo y medio izquierdo con agenesia de CAE, displasia de caja timpánica y cadena osicular. Página 15 de 27 Fig. 3: Anomalía de Michel bilateral. TC de oídos simple en plano coronal (a), axial (b). RM con secuencia 3D de alta resolución centrada en CAIs (c) con reconstrucción Volume Rendering (VR) (d). Se observa una cavidad común del vestíbulo y la cóclea (*). Agenesia de canales semicirculares lateral y posterior. Hipoplasia de canal semicircular superior (à). Página 16 de 27 Fig. 4: Malformación de Mondini en oído derecho. TC de oídos simple coronal y axial (a), RM con secuencias 3D de alta resolución centrada en CAIs (b), reconstrucción VR de ambos oídos internos (c) izquierdo (superior) y derecho (inferior). Se observa dilatación de la cóclea y del vestíbulo. Canales semicirculares de pequeño tamaño (más afectados el lateral y posterior). Página 17 de 27 Fig. 5: RM con secuencia 3D de alta resolución (a) y posterior reconstrucción sagital del CAI derecho (b). Se identifican CAIs con estructuras nerviosas en su interior (VII y VIII pares craneales) y cócleas. En reconstrucción sagital se pueden identificar nervio coclear (flecha blanca), facial (flecha amarilla) y vestibular (flecha roja). Página 18 de 27 Fig. 6: Paciente con implante coclear en OD (a) y migración del electrodo visto en TC simple coronal y recontrucción MIP. Otomastoiditis izquierda (b), se observa en TC simple axial una ocupación por material de densidad de partes blandas de mastoides y caja timpánica. Osificación de cóclea izquierda en paciente portador de implante coclear retirado (c) en un estudio comparativo de ambos oídos, el derecho muestra cóclea normal (flecha amarilla), el izquierdo muestra sustitución de la cóclea por hueso (flecha roja). Dilatación del saco endolinfático (*) (d). Página 19 de 27 Fig. 7: Colesteatoma. Dos pacientes diferentes (a y b). TC simple de oídos en planos axial y coronal que muestra ocupación de caja timpánica derecha (a) e izquierda (b) con erosión de cadena osicular y del scutum (a). Página 20 de 27 Fig. 8: Mastoiditis coalescente con absceso subperióstico y trombosis de seno sigmoide. TC con contraste con ventana de partes blandas (a), ventana ósea (b) y reconstrucción VR de senos venosos (c). RM cerebral con secuencia coronal T2 (d) y angio-RM venosa con contraste paramagnético (e) con reconstrucción VR (f). El paciente muestra una otomastoiditis derecha coalescente en septos y cortical (b). Se observa ausencia de relleno de contraste en seno sigmoide derecho (*) y transverso (a, c, e y f) con ocupación por material hiperintenso en RM simple (d, flecha amarilla). Página 21 de 27 Fig. 9: Trombosis seno sigmoide y empiema epidural. TC con contraste en plano axial y reconstrucción coronal (a), RM coronal y axial T2 (b) y angio RM venosa con contraste axial, coronal y reconstrucción VR (c). Se observa trombosis de seno sigmoide derecho (c) con colección epidural adyacente (a y b, flecha blanca). Página 22 de 27 Fig. 10: Fractura longitudinal de peñasco izquierdo. TC simple axial (a), reconstrucción MIP (b) y TC centrado en oídos en plano axial (c). Se observa fractura longitudinal de peñasco izquierdo y escama del temporal con ocupación de celdillas mastoideas y caja timpánica. En estudio centrado en oídos (c) muestra fractura-luxación de cadena osicular. Página 23 de 27 Fig. 11: Displasia fibrosa temporal bilateral. Rx lateral de cráneo (a) y TC simple con ventana ósea (b). Se observa expansión ósea y aumento de la densidad del hueso de aspecto en vidrio deslustrado y esclerosis. La afectación se extiende a toda la base del cráneo. Página 24 de 27 Fig. 12: Schwanoma acústico bilateral en un paciente con neurofibromatosis tipo II. RM cerebral con secuencias FLAIR y T1 con contraste en plano axial. Se observan dos lesiones fusiformes en el trayecto del VIII par craneal con intensa captación del contraste (b). Página 25 de 27 Fig. 13: Histiocitosis de células de Langerhans en peñasco derecho. TC simple con ventana de partes blandas (a), RM axial T2 (d) y secuencias con contraste paramagnético en plano axial y coronal (c). Las imágenes muestran un proceso expansivo-agresivo con lesión de densidad de partes blandas, que ocupa y destruye la mastoides derecha (a y b), con captación de contraste en RM (c). Se extiende caudalmente hacia la región parotídea y despega el pabellón auricular. Se aprecia también una destrucción ósea de la pared anterior del peñasco. El la evolución del paciente tras el tratamiento (d) se evidencia menor masa de partes blandas con persistencia de la lesión lítica. Página 26 de 27 Conclusiones La patología del peñasco y mastoidea es frecuente en pacientes en edad pediátrica, siendo fundamental conocer por parte del radiólogo, las pruebas de imagen más adecuadas para cada patología, así como su diagnóstico diferencial, para ayudar al clínico a realizar un diagnóstico y tratamiento precoz. Página 27 de 27