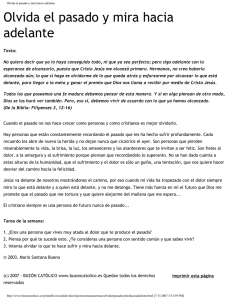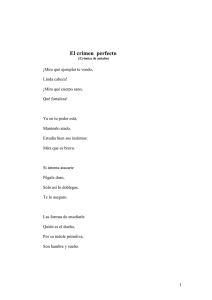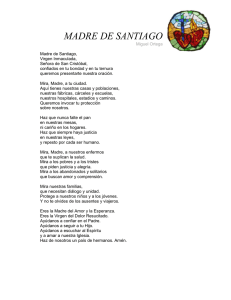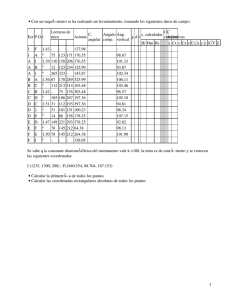Que con tanta justicia al lauro aspira. la incierta fama póstuma del
Anuncio

«Que con tanta justicia al lauro aspira» La incierta fama postuma del doctor Mira de Amescua Emilio Quintana Universidad de Granada 1. OPINIÓN DE LOS CONTEMPORÁNEOS El doctor Antonio Mira de Amescua murió en Guadix el 8 de septiembre de 16441. La muerte del dramaturgo no provocó la más mínima reacción de sus contemporáneos2. En realidad, desde que doce años antes, en 1632, había vuelto a su ciudad natal para hacerse cargo de los deberes eclesiásticos que le concernían, el olvido se había ido extendiendo poco a poco sobre su nombre. Cuando muere su maestro Lope de Vega y se edita en su memoria una Fama postuma (Madrid, 1636), en la que multitud de poetas le rinden tributo, ya no aparece el nombre del retirado Mira. Este retiro en vida fue realmente el comienzo del olvido del otrora famoso dramaturgo doctor Mirademescua. Sin embargo, mientras vivió en Madrid, él propio y su obra tuvieron el reconocimiento de los mayores ingenios de la época3. Antes de pasar a hacer 1. Este dato sólo pudo conocerse en 1907, cuando Rodríguez Marín publicó la partida de defunción, y abunda en el olvido contemporáneo en el que Mira murió y en el contraste entre la fama en vida y su posterior olvido postumo. 2. A pesar de que tuvo el honor postumo de que una de sus comedias -Lo que puede el oir misa- fuera incluida en el primer volumen de las Comedias nuevas escogidas de los mejores ingenios de España (Madrid, 1652). Varias más de sus comedias aparecieron en algunos de los 48 volúmenes de esta serie, que se prolongó hasta 1704. 3. «There is a documentary evidence that his writing enjoyed great popularity and fame during his lifetime and for some time thereaftep> (James A. Castañeda, Mira de Amescua, Boston, Twayne Publishers, 1977, p. 9). 486 EMILIO QUINTANA historia de la incierta fama postuma de Mira de Amescua, dediquemos unas líneas a su fama contemporánea. Entre los ingenios que lo alabaron se cuentan Cervantes y Lope de Vega. Cervantes hace su alabanza y la de su obra El arpa de David en el Viaje del Parnaso (1614). Dos años después, en el prólogo a la primera edición de sus Ocho comedias y ocho entremeses (Madrid, Viuda de Alonso Martín, 1616) vuelve a destacar su gravedad, y su condición de «imitador y discípulo» de Lope. La afirmación de Cervantes es un tópico que se encuentra en todas las historias de nuestro teatro áureo. Se le considera a Mira un seguidor del Fénix, un poco torpe a la hora de urdir tramas pero de gran vuelo lírico, es decir, mejor poeta que inventor de fábulas. A Lope lo conoció en Granada, en las sesiones literarias que se celebraban en la casa de don Pedro de Granada Benegas, en 1602, fecha de la última visita del Fénix a nuestra ciudad. Rafael Carrasco ha estudiado la relación entre maestro y discípulo y nos cuenta cómo ese mismo año Lope le dedicó un soneto en La hermosura de Angélica (Madrid, Prieto Madrigal, 1602)4. Mira y Lope fueron frecuentes concurrentes, con poemas laudatorios, en diversos libros de otros ingenios, y ambos actuaron como censores eclesiásticos de sus obras respectivas5. En 1622, vuelve Lope a alabarlo y lo considera superior a Terencio y Aristófanes6. Esta es la época de mayor camaradería entre Lope y Mira. En el escenario teatral del Madrid de estos años la pareja era considerada como de un mismo bando teatral. Cuando en 1623 se puso en escena El Anticristo de Ruiz de Alarcón y un olor fétido se extendió por el corral de comedias en que se representaba, Lope y Mira fueron detenidos en primera instancia como presuntos autores del boicot1. Esta imagen de los dos amigos, enterrando 4. Rafael Carrasco, Lope de Vega y Mira de Amescua, Guadix, Imprenta Flores, 1935. 5. En La Filomena (Madrid, Viuda de Alonso Martín, 1621), Lope comenta un retrato de su amigo pintado por Heredia el Mudo: El divino pincel del mudo Heredia (que entera no pudiera) al doctor Mira de su figura retrató la media. 6. En la Relación de las fiestas que la insigne Villa de Madrid hizo en la Canonización de su Bienaventurado Hijo y Patrón San Isidro..., Madrid, Viuda de Alonso Martín, 1622, fol. 150v.: Sus comedias ingeniosas vencen en arte a Terencio latino, con su inventor Rodio Aristóphanes griego. «QUE CON TANTA JUSTICIA AL LAURO ASPIRA» 487 redomillas de olor en el corral en el que uno de sus más importantes enemigos teatrales iba a estrenar nueva obra, es muy simpática y elocuente. Otros autores que certifican la fama de Mira en su tiempo son: Agustín Rojas, que hace referencia favorable a su producción dramática en el Viaje entretenido (1603); el aristarco Suárez de Figueroa, que lo considera entre los mejores dramaturgos de su época en Plaza universal de todas ciencias y artes (Madrid, Luis Sánchez, 1615); Pérez de Montalbán, el biógrafo de Lope, en su biografía de 1632; o Luis Vélez de Guevara que, en El diablo cojuelo (1641) hace la alabanza de Guadix por ser la cuna de Mira de Amescua y de unos melones imponentes. A veces la relación con los escritores de su época la estableció Mira a través de su cargo como censor eclesiástico8. La fama contemporánea de Mira llegó también al Nuevo Mundo, en cuyos corrales de comedias se representaron muchas de sus obras. El esclavo del demonio, por ejemplo, fue estrenada en Lima el mismo año de su impresión en España (1612)9. Lohmann Villena ha señalado también representaciones en Lima de El arpa de David (1619) y Mujer, ingenio y amor (sic,1623)10. Pero en esta ponencia quiero tratar de la fama postuma que alcanzó el doctor Mira de Amescua, «con tanta justicia» merecida, según el parecer de Lope en unos conocidos versos del Laurel de Apolo (silva 11, 1630): ¡Oh, musas, recibid al doctor Mira, que con tanta justicia al lauro aspira, si la inexhausta vena, de hermosos versos y conceptos llena, enriqueció vuestras sagradas minas en materias humanas y divinas! 7. Lo cuenta Góngora en una carta al orador Paravicino (19. XII. 1623), que está recogida en las Obras completas del cordobés (Madrid, Aguilar, 1951, pp. 1049-1050). Al final se descubrió que el reventador era un tal Juan Pablo Rizo. 8. Emilio Cotarelo (1918, p. 4) ha señalado cómo la primera noticia que poseemos del dramaturgo granadino Alvaro Cubillo de Aragón (Granada, 1596-Madrid, 1661) es la censura que el 2 de febrero de 1622 hizo, por encargo del arzobispo de Granada, de la comedia de Mira de Amescua El Mártir de Madrid. El 9 de febrero de 1606 Mira dio su aprobación al poema heroico de Balbuena, El Bernardo. 9. Guillermo Lohmann Villena, El arte dramático en lima durante el virreinato, Madrid, Estades, 1945, passim. 10. J. Luis Trenti Rocamora, El teatro en la América colonial, Buenos Aires, Huarpes, 1947, pp. 367 y 369. 488 EMILIO QUINTANA La crítica ha venido sancionando tradicionalmente la opinión de FitzmauriceKelly en cuanto a que «Mira de Amescua's reputation is based less on the intrinsic merit of his plays than on the fact that the themes of these were extensively borrowed by contemporary dramatists»11. Se ha llegado a decir que de una sola de sus comedias es posible sacar temas para varias obras. De este modo se han establecido relaciones de influencia con otros autores franceses y españoles. 2. FORTUNA DE MIRA DE AMESCUA EN EL TEATRO CLÁSICO FRANCÉS La influencia del teatro español en el nacimiento del gran teatro clásico francés de Corneille, Racine o Moliere es algo estudiado y reconocido desde antiguo. El teatro de Mira no permaneció fuera de esta corriente de influencia. Federico del Valle ha señalado cómo, en fecha muy temprana, Pierre Corneille (1606-1684) aprovechó alguna de las piezas de Mira12. Corneille era de Ruán, ciudad francesa en la que en la primera mitad del XVI vivía una gran colonia española, de la que formaban parte muchos judíos sefardíes, y en la que enseñaba español el escritor murciano Ambrosio de Salazar. En Ruán había importantes imprentas y se publicaba una buena cantidad de libros españoles. En este ambiente no es de extrañar que Corneille escribiera Le Cid (1636). En todo caso, Mira de Amescua no fue el autor más imitado por los dramaturgos franceses. Federico del Valle señala el gran influjo que sobre Corneille ejercieron diversas obras de Lope, Ruiz de Alarcón, Guillén de Castro y Calderón de la Barca. De Mira de Amescua apenas menciona que La rueda de la fortuna -junto a En esta vida todo es verdad y todo es mentira de Calderóninfluyó en el Héraclius (1646), y El palacio confuso en Don Sanche d'Aragon13. Por su parte, Miguel Gallego se ha ocupado, en una ponencia leída en el congreso de 1991, de las relaciones de influencia entre las obras de Mira, Calderón y Corneille, y a ella remito al curioso14. Gallego destaca los prejuicios 11. J. Fitzmaurice-Kelly, A New Kistory of Spanish Literature, London, University Press, 1926, p. 317. 12. Federico del Valle Abad, «Influencia española sobre la literatura francesa. Pedro Comeille (16061684). Ensayo critico», Boletín de la Universidad de Granada, XVII, 1945, pp. 137-241. 13. Art. cit., p. 141. 14. Miguel Gallego Roca, «La rueda de la Fortuna de Mira de Amescua y la polémica sobre el Heraclio español», Rilce, 7, 1991, pp. 311-324. «QUE CON TANTA JUSTICIA AL LAURO ASPIRA» 489 de la crítica decimonónica, sobre todo francesa, en la valoración de esta influencia. También se ha señalado la influencia de Mira en el normando Jean de Rotrou (1609-1650). Al parecer, El ejemplo mayor de la desdicha y capitán Belisario fue el modelo de su Bélisaire (1640)15. La adversa fortuna de Don Bernardo de Cabrera le sirvió para escribir un Don Bertrand de Cabrère. 3. FORTUNA DE MIRA DE AMESCUA EN EL TEATRO ESPAÑOL POSTERIOR Ya hemos aludido a cómo después de 1632, año en que Mira se retira a Guadix, su nombre va siendo olvidado por sus contemporáneos. Veintiocho años después de su muerte, sin embargo, en 1672, Nicolás Antonio aún lo tiene por un ingenio de talento sólo inferior al de Lope. Y hay que decir también, en prueba de su prestigio, que numerosas comedias de Lope de Vega y Tirso de Molina le fueron atribuidas por entonces. Sin embargo, a medida que va acabándose el siglo XVII la fama de Mira decrece también. De excepcional puede calificarse la alusión al dramaturgo por parte de Francisco Bances Candamo en su Theatro de los theatros (1689-90). Dentro de la escena teatral española, se ha destacado la influencia de ciertas obras de Mira en varios dramaturgos posteriores. Ruth Lee Kennedy ha estudiado en varios artículos la influencia de Mira en el teatro de Tirso de Molina, por ejemplo en La vida y muerte de Herodes, y ha escrito también sobre la ya señalada de El ejemplo mayor de la desdicha y capitán Belisario en La república al revés16. Por su parte, Galán, valiente y discreto influyó en Examen de maridos de Ruiz de Alarcón. Castañeda estudió la influencia de El esclavo del demonio en Caer para levantar de Morete, Cáncer y Matos Fragoso17. Y Reynolds ha señalado cómo La gran casa de Austria y divina Margarita, único auto sacramental de Agustín 15. Por cierto, que la comedia de Mira también la utilizó Tirso para su La república al revés. 16. Ruth L. Kennedy, <Tirso's La vida y muerte de Herodes. Its Date, Its Importance and Its Debt to Mira's Theatre», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, LXXVI, 1973, pp. 121-148. Y Ruth L. Kennedy, «Tirso's La república al revés. Its Debt to Mira's La rueda de la fortuna, Its Date of Compositi on, and Its Importance», Reflexión, II, 1973, pp. 39-50. 17. James A. Castañeda, «El esclavo del demonio y Caer para levantar, reflejos de dos ciclos», en Studia Hispánica in honorem Rafael Lapesa, II, 1974, pp. 181-188. 490 EMILIO QUINTANA Morete, es una adaptación de La fe de Hungría de Mira18. Por otra parte, es mucho más conocido que el madrileño Juan Bautista Diamante (1625-1687) compuso La judía de Toledo y hermosa Raquel siguiendo muy de cerca La desgraciada Raquel, obra que Mira escribió en 1625. Diamante estrenó su obra el 2 de octubre de 1671 en Sevilla, pero sabemos que es anterior a 166719. Esta refundición de la obra de Mira, muy cercana al plagio descarado, tiene el interés de que servirá de base a la dieciochesca Raquel de García de la Huerta. La influencia en Calderón (1600-1682) parece más importante: La rueda de la fortuna en En esta vida todo es verdad y todo mentira, El esclavo del demonio en La devoción de la cruz y El clavo de Jael en ¿Quién hallará mujer fuerte ? 4. MIRA DE AMESCUA EN EL SIGLO XVIII La languideciente fama postuma de Mira de Amescua a medida que avanza el siglo XVII nos va situando en un siglo XVIII que no fue demasiado propicio al teatro áureo, tanto desde el punto de vista editorial como escénico. La figura de Mira no fue totalmente olvidada; pero tampoco se le puede considerar como uno de los dramaturgos áureos de más boga en este siglo. Francisco Aguilar Piñal ha estudiado la producción editorial de teatro en la Sevilla del XVIII y ha señalado que se imprimieron, más o menos, 1.500 comedias sueltas en todo el siglo. Dentro de esta producción hay constancia de la impresión de escasamente 6 comedias de Mira de Amescua frente a 50 de Calderón, 16 de Lope, 10 de Guevara o 2 de Tirso. De entre ellas, una fue reimpresa debido a su mayor demanda: El negro de mejor amo, comedia de «intriga político-social»20. Por lo demás, en la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander (signatura 31. 218) se conserva una edición de 1768 de la (Comedia famosa) El ermitaño galán, y Mesonera del cielo. Del Doctor Mira de Amescua, impresa en Valencia, en la Imprenta de la «Viuda de Joseph de Orga». 18. John J. Reynolds, «The Source of Moteto's Only Auto Sacramental», Bulletin of Comediantes, XXIV, Spring, 1972, pp. 21-22. 19. Francisco Aguilar Piñal, «Ramón de la Cruz y García de la Huerta en Sevilla», en Sevilla y el teatro del siglo XVIII, Cuadernos de la Cátedra Feijoo, 1974, pp. 138-47. 20. Cf. op. cit. «QUE CON TANTA JUSTICIA AL LAURO ASPIRA» 491 En cuanto a las representaciones del teatro de Mira, se pueden hacer calas en los estudios que al respecto han hecho diversos investigadores, válidos para varias ciudades concretas. En Sevilla, entre 1767 y 1778, según los estudios de Aguilar Piñal, las representaciones de Mira tienen lugar con cuentagotas: los días 6-V-1773, 9-II-1774 y 2-V1-1775, se representó El ejemplo mayor de la desdicha y Capitán Belisario, de Mira. Sin olvidar que los días 13-VIII y 16XII-1772, 12-VIII-1773 y 30-IV-1776, se representó El conde Alarcos, comedia, según indica, de Guillén de Castro o Mira de Amescua. En Valencia, durante la primera mitad del XVIII, destacan las 16 representaciones de Los carboneros de Francia. Aparte de otras de Las Uses de Francia, El rico avariento y No hay burlas con las mujeres21. Y en Barcelona, entre 1719 y 1794, destaca El ejemplo mayor de la desdicha como la obra de Mira más representada22. Por lo demás, en el siglo XVIII continuó la representación de comedias de Mira en el Nuevo Mundo, según han puesto de manifiesto diversos investigadores norteamericanos23. El 16 de mayo de 1713, por ejemplo, salía de Sevilla un lote de comedias entre las que se contaba con El esclavo del demonio, El ejemplo mayor de la desdicha y la atribuida El conde Alarcos. Sabemos también que en la Navidad de 1790 se representó en Lima El rico avariento2* y el 4 de septiembre de 1791 La judía de Toledo15. Conocemos incluso una traducción de El animal profeta al nahuatl26. 5. MIRA EN LA PRIMERA MITAD DEL XIX En la primera mitad del siglo XIX la representación de obras de Mira de Amescua fue decreciendo hasta la nada. En realidad, la recuperación del teatro 21. E. Julia Martínez, «Preferencias teatrales del público valenciano en el siglo XVIII», Revista de Filología Española, XX, 1933, pp. 113-159. 22. Alfonso Par, «Representaciones teatrales en Barcelona durante el siglo XVIII», Boletín de la Real Academia Española, XVI, 1929, passim. 23. Dorothy Schons, «Alarcon's Reputation in México», Híspame Review, VIII, 1940, p. 139. 24. Irving A. Leonard, «El teatro en Lima. 1790-1793», Hispànic Review, VIII, 1940, p. 102. 25. José Juan Arrom, Historia de la literatura dramática cubana, New Haven, Yale University Press, 1944, p. 23. 26. Según indica José Mariano Beristain de Souza en su Biblioteca hispano-americana septentrional, I, p. 64. 492 EMILIO QUINTANA áureo en el XIX vino más que a través de la escena, a través de la reflexión teórica y de la edición de obras. Y en ningún caso puede considerarse a Mira como uno de los autores favorecidos por este movimiento de recuperación, que tiene su fecha clave en 1828, cuando Agustín Duran publica su Discurso sobre el influjo que ha tenido la crítica moderna en la decadencia del teatro antiguo español, en el que sitúa al teatro barroco español como marco de fundamentación teórica de lo que será, un poco más tarde, el teatro romántico. Entre 1808-1818 se pusieron en escena algunas obras del autor granadino, aunque, según Charlotte Lorenz, Mira ocuparía el decimonoveno puesto de una lista de 24 dramaturgos de los que se representaron piezas durante esos años en los coliseos del Príncipe, la Cruz y los Caños del Peral27. Pero ya entre 18201850 no se puso en escena en Madrid ni una sola obra de Mira28. Las versiones que se solían representar eran refundiciones de la obra original. Como ha señalado Ermanno Caldera «hasta 1830 aproximadamente, el teatro del Siglo de Oro vive o sobrevive en gran parte gracias a la labor casi subterránea -a menudo despreciada-... de los refundidores»29. El término refundición implicaba dotar de regularidad a las desarregladas obras del Siglo de Oro y en censurar las liberalidades en las costumbres de la época barroca30. En el aspecto editorial, el ya mentado Duran participó en el diseño del plan de la primera colección importante de textos teatrales barrocos que se edita en el siglo XIX: la Colección General de comedias escojidas de autores españoles (1826-1834; en publicación por entregas y mediante suscripción), que inicia en 1826 el editor Ortega. En la colección de Ortega hay una edición de Mira (1830) que, por cierto, forma parte de los fondos del Aula-Biblioteca Mira de Amescua: Comedias escojidas del doctor D. Antonio Mira de Mescua (Colección General de comedias escojidas de autores españoles, volumen 27. Charlotte M. Lorenz, «Seventeenth Century Plays in Madrid from 1808-1818», Hispànic Review, VI, 1938, pp. 324-331. 28. Nicholson B. Adams, «Siglo de Oro Plays in Madrid, 1820-1850», Hispànic Review, VII, 1936, pp. 342-357. El dramaturgo áureo más popular durante esos años fue Tirso de Molina, por delante de Lope de Vega, Calderón y Morete. 29. Ermanno Caldera y Antonietta Calderone, «El teatro en el siglo XIX (I) (1808-1844)», en Historia del Teatro en España, II, Madrid, Taurus, 1988, p. 393. 30. En sus memorias cuenta Zorrilla cómo en el Seminario de Nobles se cambiaban los amantes en hermanos, al más castizo estilo «Mogambo». Cí. Obras completas, Valladolid, II, p. 1740. «QUE CON TANTA JUSTICIA AL LAURO ASPIRA» 493 XXVIII, Madrid, Imprenta de Ortega, septiembre de 1830)31. En este volumen se editan Galán, valiente y discreto y La fénix de Salamanca. La singularidad de la colección de Ortega, en sintonía con los nuevos tiempos, es que no altera las obras según el método de la refundición, aunque sí aporta novedades, como la de la división de los actos o jornadas en escenas, que no aparecen en las obras originales. Por su parte, las acotaciones van a pie de página. Tras cada una de las dos comedias de Mira se publica un comentario sin firma en el que, principalmente, se expone el argumento de la obra. La colección de textos teatrales barrocos del editor Ortega ha sido estudiada por Leonardo Romero, que considera que cumplió una función para la divulgación del teatro barroco similar a la de la Colección de romances clásicos (1828-1832) de Agustín Duran para la divulgación de la poesía romanceril del Siglo de Oro. La colección de Ortega fue el repertorio básico que emplearon los jóvenes románticos para su inmersión en el río del teatro áureo español32. Esto implica que las dos obras de Mira debieron de tener una amplia divulgación, y debieron de ser leídas por los creadores del teatro romántico español. Aunque, como hemos visto, la representación de obras barrocas en los coliseos sufrió un brusco descenso en la década de los 30, esto no resta validez a la antigua tesis de Adams de la influencia del teatro barroco español en nuestros dramaturgos románticos33: por una parte, muchos de ellos participaron en el sistema de refundiciones que fue el normal en la escena española de principios del XIX para estas obras, y, por otra, pudieron leer las piezas en colecciones como la de Ortega34. En todo caso, los investigadores no se ponen de acuerdo en la importancia del teatro barroco español y del teatro francés contemporáneo en el nacimiento del drama romántico. Se ha señalado que en El esclavo del demonio (1612, jornada tercera) aparece, por primera vez en nuestro teatro, el tema de la mujer tapada que es perseguida por un seductor que acaba revelándose con traza de 31. Sg. MIRA 860-2 MIR com. Las obras de Mira aparecen encuadernadas en el mismo volumen con otras de Vélez de Guevara y Zarate. 32. Leonardo Romero Tobar, «La Colección General de Comedias de Ortega (Madrid, 1826-1834)», en Varia Bíbliographica. Homenaje a José Simón Díaz, Kasel, Edition Reichenberger, 1988, pp. 599-609. 33. Art. cit, pp. 342-357. 34. Son de destacar, por lo demás, antes de la B. A. E. (1846), el Tesoro del teatro español desde su origen hasta nuestros días, de Ochoa (París, Baudry, 1838-1872, 5 tomos) y ia Galería dramática, de Hartzenbusch (1839-1840). En el tomo IV de la obra de Ochoa se edita a Mira. 494 EMILIO QUINTANA esqueleto35. La reaparición de este asunto en la literatura decimonónica, en El duque de Viseo (1801) de Quintana y en El estudiante de Salamanca de Espronceda, es puesta en relación con la comedia de Mira36. En todo caso, me gustaría traer a colación un hecho significativo relacionado con nuestra ciudad, en la que la fama de Mira de Amescua debería de haber estado más viva. Hacia 1842-1843, el escritor motrileño Francisco Javier de Burgos publica una serie de artículos titulada «Biografía de Autores Dramáticos Españoles» en la revista La Alhambra. Por ella desfilan las figuras de Lope, Tirso, Rojas y Zorrilla, Hurtado de Mendoza, Morete, Pérez de Montalvan, Solis y Rivadeneyra, Matías de los Reyes, Salas Barbadillo, López de Zarate, Salazar y Torres, Barrios, Bances Candamo, Zamora, Cañizares, Bustamante... Pero, curiosamente, no Mira de Amescua. El hecho parece muy significativo. 6. MESONERO, EDITOR DE MIRA DE AMESCUA (1852-1858) No todos los eruditos dieron de lado a Mira. De entre los que favorecieron su fama destaca la figura de Ramón de Mesonero Romanos (1803-1887), uno de los editores de Mira de Amescua más importantes del siglo XIX (1858). Su labor está vinculada a la aparición de la Biblioteca de Autores Españoles (1846), colección que continúa la labor de los repertorios de Ochoa y Hartzenbusch ya citados. La B.A.E. representa la revisión romántica del corpus de textos teatrales del Siglo de Oro, a través de la labor de edición que llevaron a cabo Hartzenbusch, Fernández-Guerra, González Pedroso y el propio Mesonero. Mesonero era de los que pensaba que la escuela dramática romántica era heredera directa de la dramaturgia barroca. El fundador del Semanario Pintoresco Español, a resultas de su elección como académico, comenzó a estudiar el «teatro español antiguo» y a colaborar en la edición de los tomos de la B.A.E. dedicados a dramaturgos contemporáneos y posteriores a Lope (1858: XLV, De Lope a Calderón. 1858: XLVII, De Calderón a Cañizares. 1859: XLIX, índice alfabético de piezas). En el volumen XLV edita a Mira de Amescua. Pero el interés de Mesonero por 35. El cuento proviene al parecer de lo que le sucedió a principios del XVII a un canónigo de Sevilla, Mateo Vázquez de Lecca, sobrino del secretario de Felipe II. 36. Ana Maria Gallina, «Su alcuni fonti d&WEstudiante de Salamanca», Quaderni Ibero-Americani, 45-46, pp. 231-240. «QUE CON TANTA JUSTICIA AL LAURO ASPIRA» 495 Mira es anterior a esa edición. Mesonero había escrito unos años antes un artículo al respecto en el Semanario Pintoresco Español: «Teatro de Mirademescua»37, con un apéndice incluyendo el título de las 52 comedias y autos atribuidos en la época al doctor Mirademescua. Este artículo forma parte de una serie (compuesta de estudio y bibliografía) que Mesonero escribió sobre autores del Siglo de Oro. En él hace hincapié en la opinión favorable a Mira de Cervantes, Lope, Montalbán y Nicolás Antonio, y, aunque lamenta que es un dramaturgo irregular, con ciertos descuidos, alaba su aliento poético y lírico y su capacidad para pintar cuadros animados y divertidos. En su edición, Mesonero vuelve sobre el tópico de la confusión y poco desarrollo de los argumentos en las obras de Mira, hasta el punto de justificar la no edición de El esclavo del demonio por haberse publicado anteriormente Caer para levantar de Moreto en el tomo correspondiente de la B.A.E. 7. LA RECUPERACIÓN ACADÉMICA DE MIRA Sin duda, la edición de la B.A.E. hizo que poco a poco el interés por Mira de Amescua fuera creciendo, aunque fundamentalmente en el ámbito académico. Diversos investigadores empezaron a interesarse por su vida y obra38. En 1911 Narciso Díaz de Escovar publica una silueta de Mira39. Este estudio biobibliográfico, dentro de las siluetas que perfiló Díaz de Escovar, hombre que conocía muy bien el teatro de la época, representa el mayor esfuerzo de acercamiento a Mira anterior a los artículos de Cotarelo (1930). En 1925 se publica una edición clave de la obra de Mira hecha por el hispanista Claude Anibal, de la Ohio University: El arpa de David. Anibal tenía el propósito de editar sistemáticamente una buena cantidad de comedias y autos no publicados de Mira que se encontraban en la Biblioteca Nacional. No pudo realizar este ambicioso proyecto, pero muchos de sus alumnos lo llevaron parcialmente a cabo a través de diversas tesis doctorales en la Ohio State University. En 1930- 37. Ramón de Mesonero Romanos, «Teatro de Mirademescua. Comedias atribuidas al doctor Mirademescua», Semanario Pintoresco Español, 1852, pp. 82-83.' 38. Torcuato Tarrago publicó «El Dr. Mira de Amescua» en El Museo Universal, VIII, 1864, pp. 114-115. 39. Narciso Díaz de Escobar, «Siluetas escénicas del pasado. Autores dramáticos granadinos del siglo XVII: El Dr. Mira de Amescua», Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada, 1,1911, pp. 122-143. 496 EMILIO QUINTANA 31 se publican los importantes artículos de Cotarelo, luego recogidos en libro, que son la base de las investigaciones modernas40. En el ámbito más puramente literario destaca un cierto interés por Mira entre algunos autores de la Generación del 27, en relación con su restauración del gongorismo y al calor del centenario y de la vinculación de Lorca a Granada. El factótum de este interés fue Lorca, que lo había intentado recuperar dentro de los utópicos proyectos de su revista Gallo (1928), en la que se anunció la publicación de la Fábula de Acteón y Diana «de Antonio Mira de Mezcua», en edición de Dámaso Alonso y con fotografías de Hermenegildo Lanz. Esta edición no vio la luz pero puede ser considerada dentro de los proyectos de recuperación de la poesía barroca española que los del 27 acometen en torno al 111 Centenario de la muerte de Góngora41. Mira conoció también cierta actualidad -y algunas representaciones, por ejemplo en Granada- a raíz del Centenario de Lope de Vega en 193542. A pesar de todo, Mira siguió olvidado y pasó, sin pena ni gloria, el tricentenario de su muerte. Parece evidente que la creación del Aula Biblioteca Mira de Amescua y la conmemoración del 350 aniversario de la muerte del dramaturgo que celebramos, abren una nueva página en su, esperemos que no tan incierta, fama postuma. 40. Emilio Cotarelo, «Mira de Amescua y su teatro», Boletín de la Real Academia Española, XVII, 1930, pp. 467-505, 611-658; XVIII, 1931, 7-90. Estos artículos conforman el libro Mira de Amescua y su teatro. Estudio biográfico y crítico, Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, 1931. 41. La revista Gallo pretendía editar además obras de Pedro Soto de Rojas y Pedro de Espinosa, una «Colección de Clásicos Granadinos», una «Antología de los poetas árabes de la Alhambra», y el «Cancionero popular de Granada». 42. En junio del935, con ocasión del III Centenario de Lope de Vega, hubo una «Ofrenda al Fénix-Lope de Vega y Mira de Amescua, por D. Rafael Carrasco García. Representación de la comedia famosa de Fray Lope de Vega Carpió La Moza de Cántaro". En el programa se añadía: «En ofrenda al Fénix y en recuerdo de sus relaciones con el poeta accitano Mira de Amescua, la ciudad de Guadix ha organizado esta fiesta con la colaboración de la Universidad de Granada». Otro poeta del 27, Rafael Alberti, editó a Mira en México (1963).