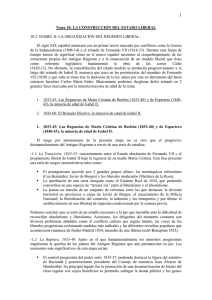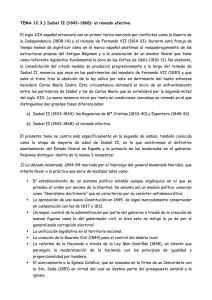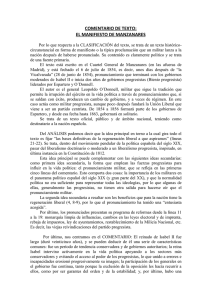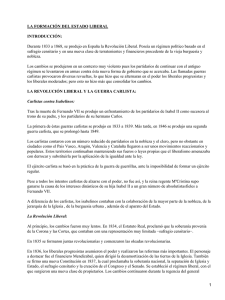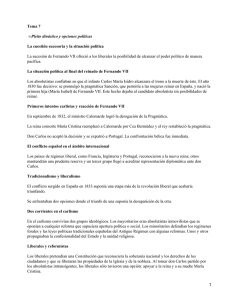Unidad 5.La construcción del Estado liberal.El reinado de Isabel II
Anuncio
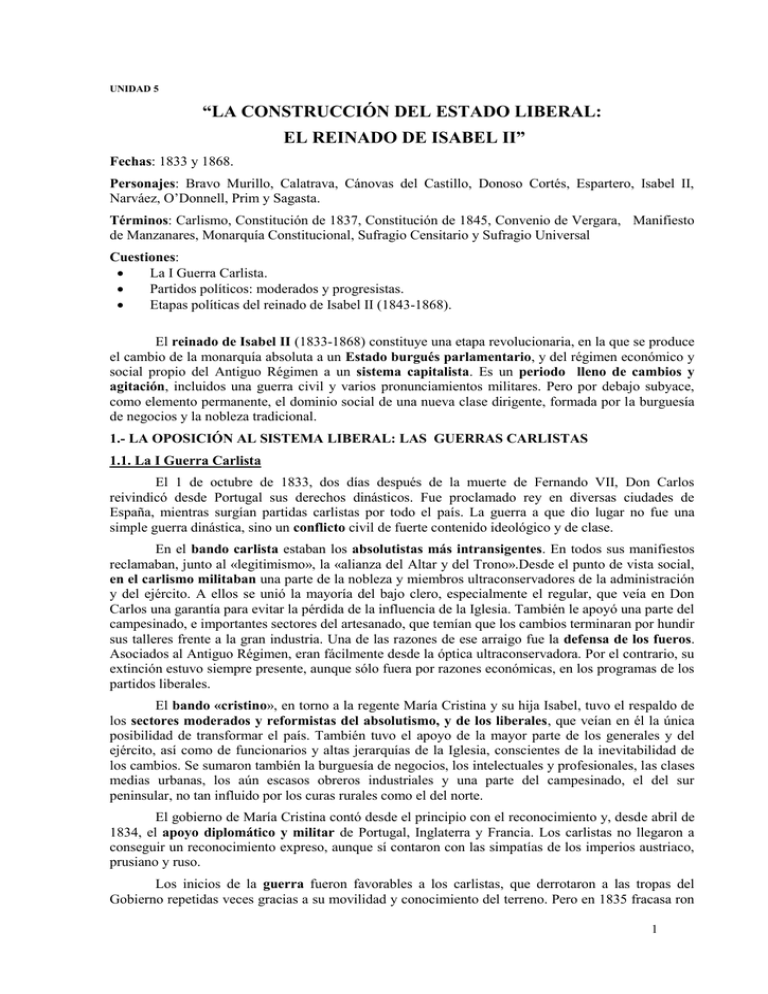
UNIDAD 5 “LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL: EL REINADO DE ISABEL II” Fechas: 1833 y 1868. Personajes: Bravo Murillo, Calatrava, Cánovas del Castillo, Donoso Cortés, Espartero, Isabel II, Narváez, O’Donnell, Prim y Sagasta. Términos: Carlismo, Constitución de 1837, Constitución de 1845, Convenio de Vergara, Manifiesto de Manzanares, Monarquía Constitucional, Sufragio Censitario y Sufragio Universal Cuestiones: La I Guerra Carlista. Partidos políticos: moderados y progresistas. Etapas políticas del reinado de Isabel II (1843-1868). El reinado de Isabel II (1833-1868) constituye una etapa revolucionaria, en la que se produce el cambio de la monarquía absoluta a un Estado burgués parlamentario, y del régimen económico y social propio del Antiguo Régimen a un sistema capitalista. Es un periodo lleno de cambios y agitación, incluidos una guerra civil y varios pronunciamientos militares. Pero por debajo subyace, como elemento permanente, el dominio social de una nueva clase dirigente, formada por la burguesía de negocios y la nobleza tradicional. 1.- LA OPOSICIÓN AL SISTEMA LIBERAL: LAS GUERRAS CARLISTAS 1.1. La I Guerra Carlista El 1 de octubre de 1833, dos días después de la muerte de Fernando VII, Don Carlos reivindicó desde Portugal sus derechos dinásticos. Fue proclamado rey en diversas ciudades de España, mientras surgían partidas carlistas por todo el país. La guerra a que dio lugar no fue una simple guerra dinástica, sino un conflicto civil de fuerte contenido ideológico y de clase. En el bando carlista estaban los absolutistas más intransigentes. En todos sus manifiestos reclamaban, junto al «legitimismo», la «alianza del Altar y del Trono».Desde el punto de vista social, en el carlismo militaban una parte de la nobleza y miembros ultraconservadores de la administración y del ejército. A ellos se unió la mayoría del bajo clero, especialmente el regular, que veía en Don Carlos una garantía para evitar la pérdida de la influencia de la Iglesia. También le apoyó una parte del campesinado, e importantes sectores del artesanado, que temían que los cambios terminaran por hundir sus talleres frente a la gran industria. Una de las razones de ese arraigo fue la defensa de los fueros. Asociados al Antiguo Régimen, eran fácilmente desde la óptica ultraconservadora. Por el contrario, su extinción estuvo siempre presente, aunque sólo fuera por razones económicas, en los programas de los partidos liberales. El bando «cristino», en torno a la regente María Cristina y su hija Isabel, tuvo el respaldo de los sectores moderados y reformistas del absolutismo, y de los liberales, que veían en él la única posibilidad de transformar el país. También tuvo el apoyo de la mayor parte de los generales y del ejército, así como de funcionarios y altas jerarquías de la Iglesia, conscientes de la inevitabilidad de los cambios. Se sumaron también la burguesía de negocios, los intelectuales y profesionales, las clases medias urbanas, los aún escasos obreros industriales y una parte del campesinado, el del sur peninsular, no tan influido por los curas rurales como el del norte. El gobierno de María Cristina contó desde el principio con el reconocimiento y, desde abril de 1834, el apoyo diplomático y militar de Portugal, Inglaterra y Francia. Los carlistas no llegaron a conseguir un reconocimiento expreso, aunque sí contaron con las simpatías de los imperios austriaco, prusiano y ruso. Los inicios de la guerra fueron favorables a los carlistas, que derrotaron a las tropas del Gobierno repetidas veces gracias a su movilidad y conocimiento del terreno. Pero en 1835 fracasa ron 1 en el sitio de Bilbao, donde murió el general Zumalacárregui, su mejor estratega. En los años siguientes los carlistas intentaron romper su aislamiento mediante varias expediciones hacia el sur, pero no encontraron respaldo entre la población. En el verano de 1837 estuvieron a punto de tomar Madrid, pero el asalto acabó fracasando. Desde entonces pasaron a la defensiva, y el agotamiento llevó al general Maroto a iniciar negociaciones con el general Espartero, jefe del ejército gubernamental, que terminaron en agosto de 1839 con el llamado Abrazo o Convenio de Vergara. A cambio de su rendición, se reconocieron los grados y empleos de los vencidos. También se incluyó el compromiso de mantener los fueros, aunque los gobiernos liberales posteriores no lo respetaron. Un núcleo carlista, dirigido por el general Cabrera, resistió hasta la toma de Morella, su plaza fuerte, por las tropas de Espartero, en mayo de 1840. El país había soportado seis años de una guerra extremadamente cruenta, con decenas de miles de muertos, tanto militares como civiles, y que dejó, sobre todo en el norte, destrucción, hundimiento económico y un importante arraigo ideológico que propició la permanencia del carlismo durante varias generaciones. El acuerdo de Vergara no terminó con el Carlismo. Don Carlos se exilió, y su muerta transmitió sus derechos a su hijo, Carlos VI, iniciándose una dinastía paralela que mantuvo viva la reivindicación. 1.2. La II y III Guerras Carlistas En 1846 se intentó pactar la boda del nuevo pretendiente con Isabel II. Pero el fracaso en la negociación y el posterior anuncio de la boda real llevó a los carlistas a iniciar la segunda guerra llamada también “Guerra dels Matiners” y que transcurrió entre 1846 y 1849. Se inició como la incursión de varias partidas en el Pirineo catalán, que consiguieron mantener en jaque al ejército gubernamental, pese a contar con una superioridad militar muy clara. Pero los carlistas fracasaron en su intento de extender la sublevación más allá de Cataluña, por lo que finalmente fueron vencidos. Durante varias décadas el carlismo permaneció inactivo sin que perdiera su base social en las tierras del norte. En 1872, tras la caída de Isabel II y la venida a España de un rey extranjero, Amadeo de Saboya, el nuevo pretendiente, Carlos VII, volvió a levantar a sus partidarios iniciándose la tercera guerra. Esta vez los carlistas consiguieron arraigar en el País Vasco y Navarra, estableciendo su capital en Estella, pero sin conseguir tampoco conquistar ninguna de las capitales. No obstante, tras la proclamación en 1873 de la Primera República, muchos monárquicos pasaron a apoyar al carlismo, lo que permitió extenderse por buena parte de la meseta norte. Sólo a partir de 1874, y sobre todo a raíz de la Restauración de la monarquía, en la persona de Alfonso XII, las tropas gubernamentales pasaron a la ofensiva y consiguieron derrotar, definitivamente, a los carlistas en 1876. Meses después, el gobierno abolía los fueros de Navarra y las provincias vascas. En el siglo XX, el carlismo aun tendría cierto protagonismo desde posiciones de ultraderecha en la sublevación militar de 1936 que dio comienzo a la guerra civil. 2.- EL REINADO DE ISABEL II: LA ORGANIZACIÓN DEL RÉGIMEN LIBERAL 2.1. Las regencias de María Cristina de Borbón y Espartero (1833-1843). La revolución liberal y la formación de los dos grandes partidos: moderado y progresista. Entre 1833 y 1840 María Cristina gobernó como regente, durante la minoría de edad de Isabel. Ella no era liberal, pero el estallido de la guerra y la necesidad de recabar apoyos, tanto en España como en el extranjero, la obligaron, en enero de 1834, a llamar a Martínez de la Rosa, liberal moderado que ya había sido jefe de Gobierno durante el Trienio Constitucional, decretándose una amnistía, libertad de prensa limitada y se restableció la Milicia Nacional para conseguir voluntarios para la guerra. La mejor prueba de esa moderación fue el Estatuto Real de 1834, una carta otorgada en la que sólo se regulaba la convocatoria de unas Cortes muy conservadoras y elitistas tanto por su composición (nobleza, Iglesia, funcionarios y militares de alto nivel, alta burguesía) como por lo limitado del voto, indirecto y muy restringido. Además, la Corona se reservaba una amplia capacidad legislativa y de veto, incluida la libre disolución de las Cortes. 2 Poco a poco en los debates parlamentarios cristalizaron las dos alas del liberalismo: la moderada, más acorde con la actuación de los gobiernos y contraria a los cambios radicales, y la progresista, reformista y partidaria de restaurar la Constitución de 1812. De estas dos corrientes ideológicas saldrían los dos grandes partidos de toda la etapa isabelina: los moderados y los progresistas. El PARTIDO MODERADO representaba los intereses de la oligarquía de propietarios, miembros de la vieja aristocracia y burguesía agraria, junto con las altas jerarquías de la administración y del ejército. Eran los sucesores del sector más moderado del naciente liberalismo (Martínez de la Rosa) y su ideología representativa se correspondía con el liberalismo doctrinario, cuya plasmación política se concretó en la constitución de 1845. Defendían la soberanía nacional compartida con amplios poderes a la Corona, sufragio censitario, alcaldes elegidos por el Gobierno, que les aseguraba el práctico monopolio del poder. Los moderados defendieron en su actuación política una legislación favorable a los intereses de los terratenientes; predominio de los impuestos indirectos sobre los directos, proteccionismo frente a los productos extranjeros, un sistema educativo basado en la moral católica y en la formación de grupos dirigentes (con la consiguiente protección a la Iglesia, en un Estado confesional con exclusividad de la Religión Católica); y por encima de todo, la defensa del orden entendida como absoluta prohibición de cualquier acción u opinión que atentara contra las bases del régimen. De ahí la limitación de los derechos y libertades que ya hemos visto, sobre todo de los de prensa, opinión, reunión y asociación. Dentro del partido se distinguían diversas tendencias: la mayoritaria era la representada por el líder indiscutible, el general Narváez, a su derecha los más autoritarios, liderados por Bravo Murillo. A principios de los años cincuenta cristalizaría un sector más centrista, partidario de acuerdos con los progresistas y sus líderes más significativos serían O’Donnell y Serrano (Puritanos). Dominaron casi toda la etapa gracias al nombramiento continuado por la reina y las victorias electorales, con frecuente manipulación de campañas y resultados. EL PARTIDO PROGRESISTA se apoyaba en las clases medias y pequeña burguesía (comerciantes, pequeños fabricantes, empleados públicos, profesionales liberales, oficiales del ejército) y capas populares urbanas. Sus principios eran los del liberalismo progresista: soberanía nacional, separación de poderes y control parlamentario del gobierno, reflejados en la Constitución de 1956. Eran partidarios de la doble cámara, pero con un senado electivo y renovable, que los poderes locales fueran de elección popular, y un sufragio más amplio, que aumentara la base política del régimen, si bien se mantenían partidarios del sufragio censitario. Defendían la libertad entendida en un sentido burgués con el desarrollo de los derechos individuales (opinión, expresión) pero eran menos favorables a los derechos colectivos como los de asociación o huelga, que les atemorizaban, al relacionarlos con la clase trabajadora. En el terreno económico el partido progresista reclamaba una legislación que permitiera el desarrollo de los sectores mercantil e industrial y más imposición directa que indirecta y para impulsar el crecimiento económico defendían una política exterior de librecambio, que estimulara el comercio e impulsara a la industria a introducir innovaciones. En materia religiosa abogaban por la libertad religiosa, aunque mantenían el sostenimiento de la Iglesia católica a cargo del Estado. El carácter restrictivo de la constitución del 45 no le dejó otra vía para el acceso al poder que el pronunciamiento, la formación de juntas revolucionarias y la insurrección popular. Sucesores del liberalismo más radical de la etapa de Fernando VII, entre sus líderes destacaron Mendizábal, Calatrava (en la Regencia de María Cristina), Espartero, Madoz y ya en los últimos años el general Prim y Sagasta. Pero los sectores populares que confiaron en el progresismo quedaron decepcionados cuando, en 1854, el gobierno progresista salido de la revolución apoyó los intereses de los patronos y no los populares. Desde entonces progresismo y radicalismo urbano se distanciaron y los trabajadores de las ciudades volvieron sus ojos al Partido Demócrata, fundado en 1849 como una escisión a la izquierda de partido progresista, y al republicano. En cuanto a la evolución política, el Gobierno moderado demostró ser incapaz de dirigir el país y lentamente fue creciendo el apoyo a los progresistas. Finalmente, en el verano de 1835 estalló una insurrección que se extendió por la mayoría de las ciudades del país y que obligó a la regente a nombrar a un progresista como jefe de Gobierno. Es entonces cuando se inicia realmente la revolución liberal. El nuevo jefe de Gobierno, Juan Álvarez Mendizábal, aprobó una serie de medidas de 3 guerra que fueron decisivas para el triunfo cristino. Pero sobre todo adoptó las primeras decisiones encaminadas a desmantelar el sistema legal del Antiguo Régimen, entre las que destacaron la libertad de imprenta, la ley de supresión de conventos y el decreto de desamortización de los bienes del clero regular. Pero su política, demasiado radical, le enfrentó a los moderados y a María Cristina, que en mayo de 1836 forzó la dimisión de Mendizábal, provocando una nueva insurrección progresista, que culminó con la sublevación de la Guardia Real, en el Palacio de La Granja, que obligó a María Cristina a entregar el Gobierno a los progresistas (Calatrava) y a restablecer la Constitución de 1812. El nuevo Gobierno continuó la labor de demolición del absolutismo. Se eliminaron definitivamente el régimen señorial, las vinculaciones y el mayorazgo. Se suprimió el diezmo y se sustituyó por un impuesto de culto y clero. También se restableció la ley municipal del Trienio, que permitía la elección popular de los alcaldes. Por último, se sustituyó a los jefes del ejército y se puso al frente de la dirección de la guerra al general Espartero. Las Cortes elegidas en otoño elaboraron la Constitución de 1837, un intento de contentar por igual a progresistas y moderados. Proclamaba la soberanía nacional y los derechos individuales, pero mantenía un poder ejecutivo fuerte, con competencias legislativas, derecho de veto y suspensión de las Cortes. Estas serían bicamerales, con un Congreso elegido por sufragio censitario y un Senado de designación real. Durante tres años, María Cristina eligió gobiernos moderados, que ganaban las elecciones gracias a un sufragio muy restringido. Pero en 1840 el intento de modificar la ley municipal para eliminar el voto popular provocó la oposición de los progresistas, que tenían ahora el apoyo del general Espartero, el héroe de la victoria sobre los carlistas. Tras un verano de enorme tensión, una nueva insurrección, en septiembre de 1840, forzó la dimisión de María Cristina, que optó por abandonar el país. Espartero se convirtió en el nuevo regente, inaugurando así la tendencia de los militares a dirigir la política liberal. Durante casi tres años gobernó con el apoyo de los progresistas y de otros jefes militares. Pero su política autoritaria y represora (bombardeo de Barcelona, 1842) hundió el prestigio del general. Los moderados y algunos progresistas organizaron entonces un pronunciamiento militar, que obligó a Espartero a dimitir y a abandonar el país en agosto de 1843. En los meses siguientes, el artífice del golpe, el general Narváez, desencadenó un acelerado proceso de reacción y represión contra los progresistas. Finalmente, en 1844 Narváez se convirtió en jefe de Gobierno. 2.2. El reinado efectivo de Isabel II (1843-1868): principales características políticas En el otoño de 1843, las Cortes, para evitar una nueva regencia, votaron la mayoría de edad de Isabel II, que iniciaba así con trece años su reinado efectivo. Un reinado que, aunque en apariencia fue agitado y cambiante, unas características comunes se mantuvieron invariables a lo largo del tiempo. En primer lugar, fue un periodo de tendencia muy conservadora, regulado por la Constitución de 1845, que establecía la participación política exclusiva de una oligarquía propietaria, excluyendo de la vida política a la gran mayoría del país. Fue además un régimen de gobiernos autoritarios, defensores del «orden» y de una monarquía fuerte, recurriendo frecuentemente a una dura represión. En el reinado de Isabel II hubo una presencia exclusiva de partidos burgueses en la vida parlamentaria: moderados, progresistas, la Unión liberal y el Partido Demócrata (progresista radical). Al margen quedaban los republicanos y los carlistas. En segundo lugar, la reina Isabel intervino activamente en la vida política, apoyando invariablemente a los sectores más conservadores y evitando el acceso al poder de los progresistas. En tercer lugar, la participación de los generales en el Gobierno fue continua. La exclusión de la oposición, llevaba a ésta a recurrir a los militares y al pronunciamiento para acceder al Gobierno. Los conservadores, por su parte, pensaban que los militares garantizaban el mantenimiento del orden liberal, frente al carlismo y frente a la revolución social. 4 2.3. La Década Moderada (1844-1854). La Constitución de 1845 Los primeros diez años del reinado efectivo estuvieron protagonizados por la figura del general Narváez, líder indiscutible de los moderados. Fue el principal inspirador de la Constitución de 1845 y de las leyes del periodo, y mantuvo al ejército alejado de la vida política. Sólo al final de la década cedió el protagonismo a otros dirigentes, como Bravo Murillo. Unas nuevas Cortes procedieron a elaborar la Constitución de 1845, que estuvo en vigor hasta 1869. Tenía características claramente conservadoras. Incluía una declaración de derechos muy teórica, que permitió más tarde limitarlos de forma muy restrictiva mediante las leyes ordinarias. Se declaraba la exclusividad de la religión católica, con la obligación del Estado de mantener a la Iglesia, y se suprimía la Milicia Nacional, un cuerpo que venían controlando los progresistas. En cuanto a los poderes del Estado, la Constitución repartía el poder legislativo entre las Cortes y el rey (soberanía compartida). Un Senado compuesto por miembros vitalicios elegidos por la Corona entre las élites serviría para limitar las reformas. Además, permitía a la reina disolver el Congreso sin otro límite que convocar elecciones para una nueva cámara. También se eliminaban los límites del poder ejecutivo que la Constitución de 1837 había mantenido, lo que permitió la intervención continua de la reina en la vida política. Por último, alcaldes y presidentes de Diputaciones serían elegidos por el Gobierno. A la Constitución siguió una amplia legislación ordinaria, en general dirigida a reafirmar el carácter oligárquico del régimen. La ley electoral limitaba el derecho al voto a unos 100.000 españoles. La ley de imprenta restringió la libertad de publicar y reforzó la censura. También se creó la Guardia Civil en 1844, como cuerpo de organización militar al que se en cargó ejercer funciones de vigilancia y apoyo, pero sobre todo con el objetivo de mantener el orden y defender la propiedad en las zonas rurales. Los moderados iniciaron la construcción de un sistema legal liberal burgués también muy conservador, recogidos en los códigos penal y civil. Se reorganizó la administración, con un sistema centralista basado en las provincias y en su control desde el Gobierno a través de los gobernadores civiles y militares. Y se aprobó una reforma de la Hacienda, basada en los impuestos indirectos (“consumos”), que permitió contener la deuda. También se restablecieron las relaciones con la Iglesia, rotas durante la revolución y la guerra carlista. Se detuvo la desamortización y se devolvieron al clero los bienes que aún no se habían vendido. Tras una larga negociación, se firmó con Roma el Concordato de 1851, por el que el papa reconocía a Isabel II como reina y aceptaba la pérdida de los bienes ya vendidos, a cambio del compromiso del Estado de financiar a la Iglesia y de entregarle el control de la enseñanza y de la censura. En los años iniciales, tan sólo el problema del matrimonio de la reina, y la segunda guerra carlista enturbiaron la vida política. Sin embargo, en los últimos años el clima se fue deteriorando. Algunos progresistas radicales fundaron el Partido Demócrata, cuyos objetivos eran la defensa de los derechos individuales y del sufragio universal. Se sucedieron varios gobiernos, salpicados por escándalos financieros y de corrupción, con una clara tendencia ultraconservadora y represiva (Bravo Murillo). El descontento político y social iba en aumento, y el ambiente era propicio para un estallido revolucionario. 2.4. El Bienio Progresista (1854-1856) La revolución de 1854 fue en realidad un golpe de Estado, que triunfó gracias al respaldo popular conseguido mediante una hábil propaganda. El pronunciamiento inicial del general Leopoldo O’Donnell fracasó tras un enfrentamiento con las tropas del Gobierno en Vicálvaro (la «Vicalvarada»). Pero los rebeldes reaccionaron y publicaron una proclama, el Manifiesto de Manzanares1, que consiguió el apoyo popular y provocó la revolución en julio. Otros jefes militares se sumaron entonces al golpe, y obligaron a Isabel II a entregar el Gobierno al general Espartero, 1 Texto 5 de las pruebas de acceso a la universidad. 5 con O’Donnell como ministro de la Guerra. Rápidamente se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes, al tiempo que se restablecían algunas de las leyes de la etapa revolucionaria. Para las elecciones se formó una nueva fuerza política, la Unión liberal, propiciada por O’Donnell y algunos políticos moderados y progresistas, con la aspiración de reunificar a ambas fuerzas en un solo partido centrista. Progresistas y unionistas ganaron las elecciones y gobernaron conjuntamente durante los dos años siguientes. Las Cortes aprobaron una nueva Constitución, la de 1856, que incluía una declaración de derechos más detallada, una limitación de los poderes de la Corona y del ejecutivo, y una ampliación de la participación. Pero no hubo tiempo para que entrara en vigor, por lo que la Constitución de 1845 siguió vigente. Los progresistas, defensores de los intereses de la burguesía mercantil, aprobaron una serie de leyes encaminadas a sentar las bases de la modernización económica del país: la segunda Ley de Desamortización, la Ley de Ferrocarriles, ambas de 1855, y la Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias de 1856. El Bienio transcurrió en un clima de permanente conflictividad social A ello contribuyeron la epidemia de cólera de 1854, las malas cosechas, el alza de precios y los enfrentamientos entre trabajadores y patronos. Las clases populares, defraudadas por el incumplimiento de las promesas hechas en 1854 y el respaldo del Gobierno a los patronos, retiraron su apoyo a los progresistas. En julio de 1856 Espartero presentó su dimisión y la reina encargó formar gobierno al general O’Donnell. 2.5. El gobierno de la Unión Liberal. Entre 1856 y 1863 la Unión Liberal fue el partido que controló la vida política. La Unión era ya un partido claramente conservador, que contaba con el apoyo de la burguesía y de los terratenientes. Hasta 1863 la ola de prosperidad económica permitió a los unionistas gobernar sin grandes problemas. Fue una época de euforia económica, con la construcción de los ferrocarriles y las grandes inversiones bancarias y bursátiles Se aprobó una nueva Ley de Instrucción Pública (la «ley Moyano») y se realizó el primer censo estadístico del país. La prosperidad también llegó, indirectamente, a las clases populares, lo que explica la ausencia de conflictos graves en aquellos años. Fue la acción exterior la que cobró especial importancia en ese periodo, con el fin de desviar la atención de los españoles de los problemas internos y exaltar la conciencia patriótica, en pleno auge del nacionalismo en Europa. Sucesivamente, se envió una fuerza expedicionaria en apoyo de los franceses a Indochina (1858-1863), justificada por el asesinato de varios misioneros. Después vino la guerra contra Marruecos (1859-1860), que respondió a un intento de expansión colonial en el norte de África. Luego, el intento fallido de recuperar la colonia de Santo Domingo, en 1861. Ese mismo año se inició la expedición a México, junto a ingleses y franceses, para castigar el impago de la deuda por parte del Gobierno mejicano. Y por último la guerra contra Perú y Chile, a raíz de varios incidentes comerciales y navales. La intervención militar en cinco conflictos apenas ofreció resultado alguno. En realidad, la actuación exterior española de aquellos años no fue más que un alarde militar, una política de prestigio que en nada influyó en el equilibrio de poder internacional. 2.6. La crisis final del reinado (1863-1868) En 1863 el desgaste de la acción de gobierno y las divisiones dentro de la Unión Liberal llevaron a O’Donnell a presentar la dimisión. A partir de entonces comienza una sucesión de gobiernos inestables y autoritarios, alternativamente presididos por él mismo y por Narváez. Los progresistas se retiraron de la vida parlamentaria ante la evidente imposibilidad de ser llamados a gobernar y, dirigidos por el general Prim, pasaron, junto a demócratas y republicanos a denunciar el sistema constitucional y a la misma Isabel II. Lentamente, la mayor parte de la opinión pública comenzó a achacar a la Corona la responsabilidad del desastre político. 6 En la larga crisis de la monarquía isabelina confluyen otras causas. Estuvo, en primer lugar, la grave crisis económica, que se inicia en 1864 con la quiebra de las compañías ferroviarias, debida a la baja rentabilidad de las líneas. Continuó con el hundimiento de las fábricas textiles, a causa de la falta de algodón provocada por la Guerra de Secesión estadounidense. Sobre una situación ya difícil, en 1866 se produjo el crack de las Bolsas europeas, y a continuación, el alza de precios agrícolas debida a dos malas cosechas consecutivas. En 1868 el paro y la exasperación popular por la carestía constituían el clima ideal para un estallido revolucionario. Además, durante los mismos años se fueron produciendo una serie de graves acontecimientos políticos. Los dos más importantes fueron los sucesos de la noche de San Daniel de 1865 y la sublevación del cuartel de San Gil en junio de 1866, dirigida por los suboficiales y propiciada por los progresistas que fue sofocada por tropas leales al Gobierno. Acosados desde la prensa, la calle y el parlamento, los gobiernos isabelinos sólo supieron responder con una represión cada vez más desorientada: órdenes de detención de opositores, cierre de periódicos y suspensión de las Cortes. En agosto de 1866 representantes progresistas, demócratas y republicanos llegaron a un acuerdo, el Pacto de Ostende, para coordinar la oposición, con dos objetivos: el destronamiento de Isabel II y la convocatoria de Cortes Constituyentes por sufragio universal. Prim fue puesto al frente de la Conspiración. La muerte sucesiva de O’Donnell y Narváez entre 1867 y 1868 dejó a Isabel II completamente aislada en el verano de 1868, en plena preparación del golpe. 7