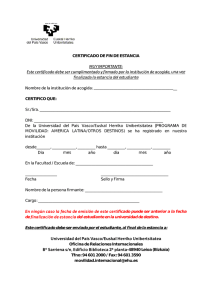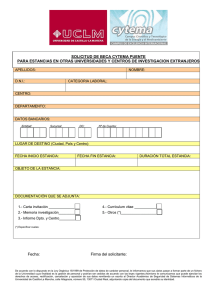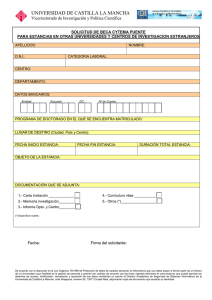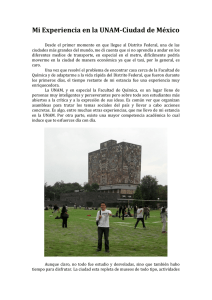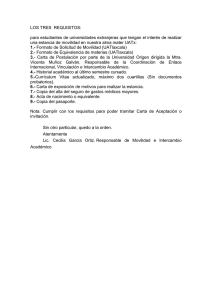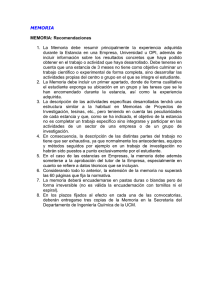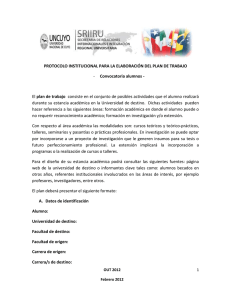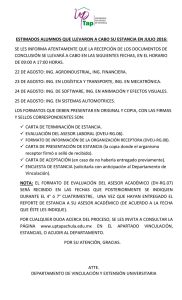Comentarios a Garcilaso de la Vega
Anuncio

GARCILASO.1 COMENTARIOS A GARCILASO Égloga I Poema de plenitud renacentista, en estancias, con gran importancia de los elementos sensoriales (la descripción de un paisaje platónicamente idealizado). Esquema de las estancias: 11A, 11B, 11C, 11B, 11A, 11C, 7c, 7d, 7d, 11E, 11E, 11F, 7e, 11F Estancia 3 Primero Se presentan los elementos del paisaje ideal (locus amoenus) -importancia de la naturaleza, de este mundo, propia del Renacimiento: amanecer en el verdor al pie de un haya, con un río limpio y rumoroso, el frescor del prado; y en ese entorno se sitúa al protagonista Salicio, a cuyo canto esta estancia sirve de introducción. Austeridad retórica, casi ausencia de figuras, claridad renacentista. Estancia 4 Comienzo del canto de Salicio, en una línea no muy alejada de la poesía de cancionero, con juegos conceptuales: antítesis (tu duro e inconmovible mármol -frío-, tu frialdad mayor que la de la nieve, frente a mi fuego, ardiente y cambiante); paradoja (estando muriendo, temer la vida) basada en la ambigüedad del término morir (acabar la vida y sufrir muchísimo); juegos lógicos (¿desdeñas ser señora de un alma donde siempre viviste? -es decir, ¿cómo no aceptas ser mi señora, mi amada, cuando siempre has vivido en mi alma, siempre has estado presente en mis pensamientos?). Aparece aquí el habitual pudor expresivo del autor (vergüenza he que me vea...), propio del ideal renacentista de elegancia, de imperturbabilidad estoica, y propio del noble que es GARCILASO (un noble tiene como profesión las armas, y el ideal de un soldado es mostrarse duro, no expresar sentimientos, para ser imbatible). Sin embargo, esta idea está puesta (escondida) ahora en boca del pastor Salicio, en el que se ocultan los sentimientos de GARCILASO. Pero lo representa; por ello, de mí mismo yo me corro (avergüenzo) ahora, porque expresa su dolor. Acaba la estancia con un estribillo que es la esencia de la égloga (salid sin duelo, lágrimas, corriendo): expresión de dolor. En ese estribillo se ve la sorprendente y típica prosopopeya de GARCILASO: aquí habla con sus propias lágrimas, lo mismo que en la Canción Tercera ha hablado con el río, y con la propia canción. Estancia 5 De nuevo gran importancia del elemento paisajístico, típicamente renacentista. Construcción perfecta, geométrica, de la estancia: en el verso 3 cita tres elementos: las aves y animales y la gente; y a continuación se describe cada uno de ellos, en el mismo orden: las aves (v.4), los animales (5-6) y la gente (vv.7-10). A continuación, de un modo que es muy frecuente en GARCILASO, utiliza el contraste para acentuar la expresión de su dolor: en este ámbito de paisaje bello de amanecer en que aves, animales, personas y gente llevan una existencia cotidiana, él siempre (en el atardecer y en el amanecer, en los dos extremos del día, que representan la totalidad del día) se halla en llanto, que en el fondo de serenidad queda realzado. Estancia 7 En esta estancia se da una auténtica explosión sensorial: muchos adjetivos puramente descriptivos (muy frecuentes en el renacimiento, en que se da tanta importancia a este mundo, a su disfrute): de colores (verde, blanco, colorada), y sustantivos y adjetivos descriptivos de percepciones agradables (silencio, umbrosa, hierba, fresco viento, rosa, dulce primavera sinestesia). Todo ello para describir un locus amoenus, un lugar cuya soledad (y apartamiento) le agradaba porque era el escenario ideal para estar en compañía de la amada. Es decir, la descripción del paisaje se utiliza como un vehículo para expresar unos sentimientos de felicidad que ¡ay! ya se han pasado. En la 2ª parte de la estancia, tras la descripción de la felicidad pasada, se expresa el desengaño presente, la traición de la amada (tu falso pecho). La siniestra corneja (el ave llamado corneja volando a la izquierda del camino) era, ya en la Edad Media, y aquí también, signo de mal agüero, mal pronóstico. GARCILASO.2 Estancia 9 El tema de este texto es los celos porque la amada lo ha abandonado y, supuestamente, se ha emparejado con otro. El adorno más frecuente aquí es la interrogación retórica. También se utiliza una bella metáfora, de la hiedra (la amada) arrancada del muro (yo), para asirse a otro muro, o la parra en otro olmo (metáfora equivalente). Estancia 14 Aquí domina la prosopopeya, como instrumento de seducción, porque muestra Salicio que todos los elementos de la naturaleza se enternecen al oír su llanto, y que sólo la amada se muestra dura (es una manera de decirle que es más dura que las piedras, y más insensible que los árboles, las aves, e incluso las fieras). Así se supone que ella se asustará de su dureza y se ablandará, aceptando a su enamorado. Estancia 17 Comienza aquí el canto de Salicio con otra explosión sensorial renacentista, en otro locus amoenus, que, como en la estancia 7, sirve de paisaje contrastante con el dolor del pastor, aquí Nemoroso. De nuevo adjetivación exuberante, llena de valores estéticos (puras, cristalinas, verde, fresca), y elementos de naturaleza ideal: árboles, prado, sombra, ríos (corrientes aguas). De nuevo se humaniza el paisaje mediante la utilización abundante de prosopopeyas (Nemoroso habla a los elementos de la naturaleza, con lo que su soledad parece expresarse más intensamente, árboles que se miran en la corriente, aves que se quejan, hiedra que camina por los árboles). La estructura es similar a la de la estancia 7: primero se presenta el locus amoenus, y luego se dice que en aquel momento podía disfrutar (reposar) en aquella soledad, por lo que se presupone que ahora no, y que, por lo tanto, ahora tiene algún motivo para sufrir. Estancia 18 Bellísimas metáforas para expresar la muerte de Elisa, la amada de Nemoroso, que se supone que representa a Isabel de Freyre, la amada imposible del autor, muerta en plena juventud: Oh tela delicada, antes de tiempo dada a los agudos filos de la muerte: la muerte, un cuchillo que ha cortado la delicada tela que tú eras. Estancia 19 Importancia del ubi sunt, tópico tan utilizado en los discursos funerarios, con interrogaciones retóricas (como en las Coplas de Jorge MANRIQUE). Estancia 20 De nuevo interrogaciones retóricas para expresar la añoranza de un pasado feliz, que la muerte ha hecho irrecuperable. Epítetos puros (adjetivos que indican una cualidad que ya se halla presente en la realidad designada por el sustantivo, por lo que sólo son ornamentales, con un valor enfático): fresco viento, tiernas flores. Abundancia de adjetivación, como siempre: triste y solitario día, largo apartamiento, amargo fin, sempiterno llanto, triste soledad, a la pesada vida y enojosa -estructuración simétrica del verso, con el sustantivo en medio de dos adjetivos, apartándose del uso ordinario. Estancias 23-4 Amplísima estructura sintáctica (y, por ello, lógica): en la estrofa 23 aparece el término de una comparación: el ruiseñor (pájaro que, por la belleza de su canto, es siempre el símbolo del poeta) quejándose de que el labrador le quitó los hijuelos del nido; y en la estrofa 24 el término comparado: yo, Nemoroso, a quien la muerte le arrebató a la amada, que anidaba en su corazón. Aquí se da casi una alegoría con prosopopeya (personificación de la muerte, y conversión en ave de la amada Elisa, y en nido del propio corazón) Égloga III Toda ella en octavas reales. Presenta la curiosa particularidad de situar una escena mitológica en un escenario familiar: el Tajo, el río de Toledo, su ciudad natal, donde coloca a unas ninfas que tejen tapices en que se representan escenas míticas que el poema describe. Gran importancia también aquí de las descripciones (véase el locus amoenus de los versos 57-80, con su gran carga retórica de prosopopeyas, epítetos puros y no puros).