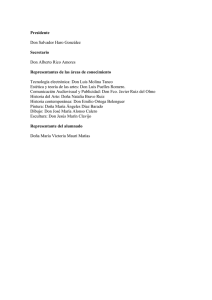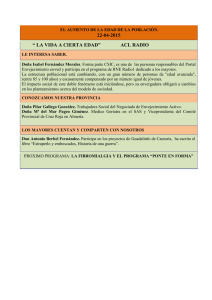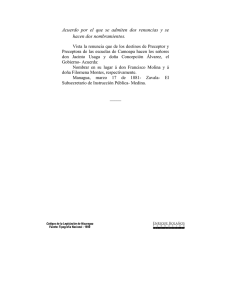Aventura (cuento) Guillermo Blanco Del volumen de relatos Solo un
Anuncio

Aventura (cuento) Guillermo Blanco Del volumen de relatos Solo un hombre y el mar. Prohibida su reproducción comercial sin la autorización de la sucesión de Guillermo Blanco. —Esta lluvia —ha dicho doña Andrea— es como un chiquillo en la edad del pavo: torpe, porfiada, insoportable. Y ahí fuera la lluvia sigue cayendo con la monotonía enervante con que molestan los niños en la edad del pavo. A través del par de ángeles simétricos que forman la cortina calada, unos goterones gruesos salpican los vidrios de la vieja ventana. De cuando en cuando pasa una especie de sombra fugaz, corriendo calle arriba o calle abajo y dejando su estela de chapaleos, exclamaciones, las risas que a alguna gente le provoca un chubasco. ¿Por qué será que el agua tiende a alegrar a los jóvenes? Un rostro mojado, de aspecto festivo, se asoma y mira sin rubor a la señora Andrea. Ella frunce el entrecejo con severidad. Los labios del intruso se entreabren y entre ellos emerge la lengua, rosada, descortés, gozosa. Antes de que ella reaccione, el rostro se ha ido y solo se escuchan unas carcajadas, los pies que se alejan cloqueando en la húmeda acera. Doña Andrea refunfuña su ira: —Son tan impertinentes los jóvenes de hoy. No les basta con el alboroto que forman afuera. Desde su rincón, muy junto al brasero, Pilo, el gato, al oír la voz abre un par de ojos verdes, cargados de sueño y desprecio. Los cierra en seguida, también sin apuro. Vuelve a sentirse la paz en el aire. Doña Andrea mueve otra vez los palillos. Sus dedos nerviosos dirigen las hebras de lana. Revés, derecho, revés, de... El ovillo baila entre sus pies pequeños, que tal vez recuerden floridos piropos de antaño. -Andreíta… Don Manuel, su esposo, tiene la voz casi aguda, leve, como una de las llamas a medio agotarse que guarda el brasero. La dama no le oye. Es un poco tarda de oído. -Andreíta, hija. La ve levantar la cabeza: -¿Sí? -¿Te fijas que ha escampado un poco? Ahora podría salir. -¿A qué, a la botica? -No estoy muy tranquilo sin ese remedio. Los dos miran a un tiempo el grisáceo paraguas, tan aportillado que apenas si sirve. -No creo que me pille. Doña Andrea mira la ventana. El vidrio conserva unas pocas gotas. El sol del invierno parece sonreír en la calle. Se vuelve al esposo y le advierte que se abrigue bien, que no olvide ponerse bufanda, que evite las corrientes de aire que hay en las esquinas. -Sí, sí –murmura él, y se para. Va hasta el paragüero, se pone su abrigo, el ajado sombrero liberal, las galochas, y por cierto la gruesa bufanda que tejió doña Andrea para él. En un gesto simbólico, se cuelga el paraguas de un brazo. -Voy –dice. -Cuídate. Abre la puerta. No llueve, en verdad, y el sol se refleja en los charcos. Pero el cielo todavía frunce el ceño de unas nubes negras. Sin querer, don Alcides recuerda la expresión de su esposa cuando un brazo se quiebra o el Pilo se moja en la alfombra. Igual que en esos momentos, un algo interior le advierte que habrá chaparrón. Sus pasos breves pegados al suelo adquieren una prisa inquieta. La vereda es irregular. Hay baldosas sueltas. Recuerda uno de los muchos consejos que da doña Andrea: ―Hay que mirar bien por dónde se pisa‖. Con viejos arrestos de cuando era joven, don Alcides protesta por dentro contra el municipio. Otro gallo cantaría si estas cosas estuvieran en manos de gente capaz. Pero hay que apurarse. El cielo amenaza. Jadea el anciano. Qué lejos está la botica, de pronto. ¿Haría mal en venir? Su figura perniabierta sortea a duras penas los charcos, arremete contra el viento y el miedo. El buen caballero se siente ―como antes‖. Esa mágica cosa que es ser o sentirse como antes (aunque cada vez dure menos). Su mentón, firme en la primera cuadra, vacila ya en la segunda, y empieza a parecer vencido al comenzar la tercera. Una respiración asmática se escapa entrecortadamente entre sus labios un poco violáceos. De pronto, tiene la sensación de que unas ínfimas gotas humedecen su pie. Mira hacia arriba: no, no es del alero de donde provienen. Y aumentan. Las nubes lo miran con esa expresión amenazante que en ciertos momentos endurece las facciones de doña Andrea. Parecen decirle: ―No debió salir, don Alcides‖. Le falta una cuadra. Sus ojos inquietos vuelven a explorar ese cielo-Andrea que va echando sobre él la advertencia de sus gotas. Las gotas engruesan. Quizá deba abrir el paraguas, por poco que sirva. Su esposa diría que lo hiciera. Diría: ―Algo es algo ―, o quizá: ―Peor es nada‖. Lo intenta y una ráfaga se lo vuelve al revés. Sujeta la tela con la mano insegura y, mientras lo hace, pierde de vista las traidoras baldosas. Tropieza. ―¿Viste? ―, lo reprende la voz imaginaria de doña Andrea, ―Hay que mirar bien por dónde se pisa‖. Una cuadra aún. Una cuadra que anuncia derrota. No sabe si regresar en el acto a su casa. Quiere persuadirse de que el remedio aquel no es tan indispensable. ¿Y ella qué dirá cuando lo reciba? Acuciada por sus nervios, la voz fantasma estalla en protestas: ―¿Por qué saliste?‖. ―¿Por qué no saliste antes?‖. ―Por qué te volviste, cuando casi habías llegado?‖. ―¿Por qué no esperaste en el almacén hasta que escampara?‖. ―¿Por qué no…?‖. Don Alcides se detiene junto al vano de una puerta. Podría refugiarse ahí y aguardar a que el chaparrón menguara. (―¿Cómo se te pudo ocurrir semejante disparate?‖). Palpa su abrigo, mojado. Se toca el sombrero: también. Una respiración áspera le lima la garganta. ¿Qué hacer? Don Alcides se da media vuelta. A corta distancia, el almacén, acogedor, lo invita a buscar su reparo. Tal vez doña Andrea le dijera que eso convenía hacer. Además, el viento renueva su fuerza, amaga con volarle el sobrero. Y llueve más fuerte. ¿Será temporal? La figura enteca de don Alcides traspone el umbral del almacén de don Gino. Saluda. Le da la impresión de que nadie lo ha visto. Dos mujeres compran ingredientes para sopaipillas. Conversan. Sus tonos de voz se empapan de esa rara alegría de la lluvia. -Los niños gozan comiéndolas. -A mal tiempo, buena cara. Lo miran. Él hace que sí. -¿Usté les pone chancaca o arrope? Don Gino pesa, empaqueta, cobra. Ellas convienen en salir juntas (―para repartirse el agua‖. ―Es más barato entre dos‖). Don Alcides les estorba la pasada. Se apega a un canasto de porotos (―Perdón‖). Pasan pegadas a él, y él recibe un codazo, vuelve a pedir perdón. No le oyen. Quizá no lo han visto. Se han puesto a abrir sus paraguas. Salen. El dueño del almacén lo saluda: -Don Alcides, ¿Cómo es que salió con este chubasco? -Tuve que ir a la botica. -¿Se le ofrece algo? No se atreve a contestar que solo vino a buscar amparo. -Chancaca –pide. Se arrepiente, pero ya es tarde: ya lo dijo. Hace quizás cuántos años que en su casa no se comen sopaipillas. Son veneno para el hígado, según doña Andrea. -¿Un cuarto? Asiente. -Treinta pesos – dice don Gino. -¿Treinta? El almacenero confirma. Don Alcides saca unos billetes ajados, los cuenta, paga. Piensa en cómo esconderá el paquete bajo el abrigo para que no se le moje. Logra meterlo en uno de los bolsillos y lo siente como un triunfo. La lluvia, afuera, parece caer a chorros. Aprieta bien la bufanda contra su cuello humedecido. Al llegar junto a la puerta oye la voz de don Gino. -Su paraguas. Se lo entrega. Él da las gracias. -¿Y no lo abre? -Estoy cerca. Sale con su paso triste, tratando de evitar charcos. Debería apresurarse, pero aún jadea. Un desánimo infinito parece calarle el alma. Desde el bolsillo, el paquete de chancaca lo acecha como un cargo de conciencia. Son treinta pesos tan perdidos como si los hubiera botado a la calle. Se imagina llegando, escuchando las palabras sentenciosas de doña Andrea. Y quizá, de pronto, una cara de extrañeza y la pregunta: -¿Qué traes en el abrigo? Llueve menos. Esto lo alegra. Enseguida le da rabia su alegría. -¡Por Dios! – exclama al pisar una baldosa floja. Su pie se hunde en un gran charco, empapando el calcetín. Ahora logra apurarse a pesar de su jadeo. Llega a su casa. Busca la llave en el bolsillo trasero del pantalón. Se resiste, como siempre. Nunca ha querido salir a la primera. Abre la mampara, provocando el mismo crujido de siempre. Tiene pocos años menos que él. -Andreíta. Se para ante el paragüero, se quita el abrigo, el sombrero; los cuelga. Deja el paraguas inútil. Se refriega las manos para secarlas un poco. Le viene un escalofrío. -Andreíta. Vacilante, empuja la puerta vidriada que da a la pequeña sala donde su esposa aún teje una de sus perpetuas chombas. Los angelillos bordados se estremecen como si los afectara el aire colado. En sus caras picadas de viruela, don Alcides se imagina un gesto de desagrado. Doña Andrea levanta la cabeza. No lo ha sentido entrar. -¡Alcides! -No alcancé a llegar a la botica. La lluvia… -¿Llovía muy…? ¡Alcides, te empapaste! Él siente una vaga culpa: -Un poco –quiere atenuar. Ella se para, lo toca. -Te trasminaste. Sácate las galochas. Voy a entibiarte la cama con la plancha para que te acuestes. -Sí… -Siéntate al lado del brasero por mientras. Te daré un café con leche. La dama se mueve con esa eficacia que él le conoce. Don Alcides experimenta una rara sensación de agrado. Esto es la paz, piensa mientras se instala en la poltrona, a disfrutar de las brasas. Poco a poco, un calor suave le va llegando hasta el cuerpo. Cierra los ojos, por disfrutarlo. Se ha olvidado del paquete de chancaca, culpable, ahí en su bolsillo. Y no nota –o no le importa- que el Pilo lo observe despectivamente con sus perezosos ojos verdes.